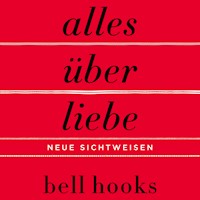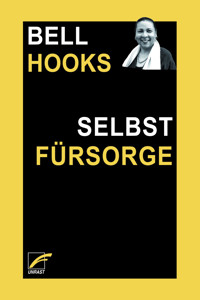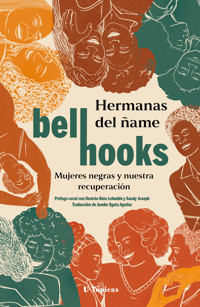Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Bildung
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
Escribe sobre un nuevo tipo de educación, la educación como práctica de la libertad. Enseñar a los estudiantes a "transgredir" los límites raciales, sexuales y de clase para lograr el regalo de la libertad es, para Hooks, el objetivo más importante del maestro. Bell Hooks habla al corazón de la educación actual: ¿cómo podemos repensar las prácticas de enseñanza en la era del multiculturalismo? ¿Qué hacemos con los profesores que no quieren enseñar y los estudiantes que no quieren aprender? ¿Cómo debemos lidiar con el racismo y el sexismo en el aula? Lleno de pasión y política, Enseñar a trasgredir combina un conocimiento práctico del aula con una profunda conexión con el mundo de las emociones y los sentimientos. Este es un inusual libro sobre profesores y estudiantes que se atreve a plantear preguntas sobre el eros y la rabia, el dolor y la reconciliación, y el futuro de la enseñanza misma. "Educar es la práctica de la libertad — escribe Bell Hooks—, es una forma de enseñar que cualquiera puede aprender".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
de Marta Malo
1.Para mí, bell hooks fue antes que nada la autora que escribía su nombre en minúsculas. Recuerdo que la primera vez que lo vi pensé que era una errata, para enseguida darme cuenta de que había intención en aquella grafía.
Gloria Jean Watkins, nombre en la vida mundana de bell hooks, ha publicado siempre bajo su pseudónimo minorizado. Esa escritura en minúsculas ha sido su modo de desafiar una institución académica que, contra todo pronóstico, le dio cobijo a ella, hija de ama de casa y conserje de una comunidad negra segregada en el sur de Estados Unidos. Ha sido, también, su modo de dar la cara con un nombre como autora que ha sostenido en sus más de treinta libros publicados y, a la par, subrayar que lo más importante no era la persona detrás de los libros, sino las reflexiones que esos libros contienen; y que la persona no es lo mismo que la escritora. Tanto es así que en uno de los capítulos de este volumen somos testigos de un desdoblamiento: Gloria Watkins, la persona, entrevista a bell hooks, la autora. El capítulo está dedicado al pensamiento y la figura de Paulo Freire, poderosa inspiración que recorre toda su reflexión pedagógica.[1]
Pero hay otras capas en esta elección de apodo además del desafío a la sacralización académica del autor, y además de la efectuación de otra idea de autora. Firmar como bell hooks ha sido también el modo que ha encontrado Gloria Watkins de vincularse y reclamar el legado familiar de mujeres «respondonas»: Bell Blair Hooks era el nombre de su bisabuela materna, una mujer de inteligencia despierta y lengua audaz. En una de las muchas ocasiones en que la pequeña Gloria lanzó una pregunta incómoda en el seno de la familia, apareció la comparación: «Eres como tu bisabuela». Gloria se lo tomó como un halago y desde entonces no ha dejado de preguntar; de preguntar y de tratar de responder.
Tal y como explica en este libro, su amor al pensamiento nace de esta necesidad temprana de encontrar las respuestas que nadie le daba, de pensar su propio extrañamiento como «mujer respondona», primero en su familia, más tarde en instituciones educativas elitistas y blancas: pensar ese extrañamiento desde un feminismo intuitivo que se rebelaba a las estructuras patriarcales de su comunidad; pensarlo manteniendo a la vez una lealtad hacia los suyos o, más bien, hacia sus orígenes negros, rurales, de clase obrera; pensarlo sin dejar de pelear un lugar en la docencia y en la escritura, para sí misma y para otras que llegarían después.
Será por eso que bell hooks siempre vuelve a la raza, la clase y el género, las tres estructuras de dominación que la subalternizan, y construye desde su intersección una voz propia, clara, disidente, no domesticada, que mezcla géneros y desafía todas las compartimentaciones.
2. Lo que tenéis entre las manos es un libro de pedagogía. Como la propia bell hooks cuenta, la pedagogía no es la labor intelectual más prestigiosa ni aclamada: ni en las instituciones académicas ni en la sociedad en general. Si un profesor es un reconocido intelectual, se da por sentado que sus clases serán fabulosas. A medida que ascendemos en las etapas educativas, mayor es el prestigio docente, pero menor la importancia que se da a la tarea docente en sí. Superadas las fases de alfabetización y cálculo elemental, ya no parece importar demasiado lo que sucede en el aula cuando se cierra la puerta o el tipo de relaciones de aprendizaje que se tejen entre profesores y estudiantes. Sin embargo, bell hooks se reivindica como maestra y hace de este libro una oda a la pedagogía como práctica de libertad.
Como niña criada en el Sur de la segregación racial, bell hooks tiene grabado a fuego lo que supuso el analfabetismo para tantas personas negras en un mundo que era al mismo tiempo racista y letrado. Manejar el alfabeto, las cuentas, los códigos, era de vital necesidad para no depender de personas racistas que los interpretaran por ti. bell hooks mantiene vivo el recuerdo de leer para otra gente siendo niña, de escribir para otra gente, pero, sobre todo, el recuerdo de sus maestras de primaria, de la pasión y de la vocación con la que daban sus clases, de la pedagogía que ellas encarnaban, conscientemente o no.
Estas maestras eran mujeres negras que enseñaban a niñas y niños negros como ellas, que conocían sus vidas, sus familias, sus estilos de aprendizaje y que lo daban todo, porque veían en esas criaturas el futuro de toda su gente. Su labor era una prolongación de la labor que, bajo el régimen de las plantaciones, los pocos esclavos que sabían leer habían desarrollado en aulas clandestinas improvisadas; era una extensión de los relatos escritos por esclavos, en cautiverio o a la fuga, como reivindicación de la inteligencia y de la visión negras; era una continuación de los clubs autoorganizados donde hombres y mujeres negros compartían enseñanzas en los tiempos de la Reconstrucción.
Estas maestras, con su pasión docente, impregnada de memoria y de lucha, son la primera inspiración pedagógica de bell hooks, su inspiración fundamental a lo largo de todo su recorrido como profesora. Son las que, antes de que fuera una destacada pensadora con fama internacional, le dieron la valentía para hablar libremente y atreverse a transgredir: los prejuicios, las normas, la dominación. Son las que le enseñaron que el aula podía ser un lugar en el que ganar libertad junto a otros, junto a otras.
Pero las aulas, se nos dice a lo largo de estas páginas, también pueden ser espacios de combate. La imagen de Ruby Bridges, la primera niña afroamericana que asistió a un colegio para niños blancos, después de la abolición de la segregación escolar legal en Estados Unidos, y tuvo que hacerlo escoltada por agentes federales, es un icono de la lucha antirracista.
bell hooks forma parte de esa generación de jóvenes afroestadounidenses que vivió en sus carnes la transición a las «escuelas integradas» en el sur de Estados Unidos. Como adolescente educada hasta ese momento en colegios solo para niñas y niños negros, recuerda el vuelco que supuso en su experiencia escolar el acceso a un centro que hasta ese momento había estado reservado a jóvenes blancos. Recuerda la hostilidad, el ninguneo, la certeza de que se esperaba muy poco de ellos, los estudiantes negros, la vívida sensación de ser permanentes invitados incómodos.
No, la mera presencia de cuerpos negros no garantiza el fin de la supremacía blanca, sobre todo cuando el esfuerzo de integración racial recae de un solo lado. Así, el aula es para bell hooks un lugar de responsabilidad donde la maestra comprometida con el antirracismo, con el feminismo, con la igualdad, debe tomar partido; no para tomarse la revancha, sino para abrir otro tipo de espacio. Para hacer del aula un sitio donde cada voz singular pueda hacerse presente, ser escuchada, entrar en diálogo y muchas veces también en conflicto. Los verdaderos aprendizajes, nos dice bell hooks, a veces son incómodos, incluso dolorosos. Y adentrarse en la intersección entre diferentes sistemas de dominación, hacerse consciente de ella desde la observación de nuestras propias vivencias y las de otros, incomoda y duele.
La interacción en el aula, el diálogo crítico y abierto, que a veces es conversación y otras choque, que siempre es reconocimiento de la dignidad del otro, de los otros, en cuanto que inteligencia viva, está en el corazón de la pedagogía que bell hooks nos propone. El reconocimiento activa el pensamiento, la interacción lo pone en movimiento, el intercambio le aporta nuevos elementos de los que beber. bell hooks se inspira en Freire, pero también en toda esa tradición antijerárquica que defiende que los estudiantes no necesitan que les digan qué pensar; que la gente común no necesita que le digan qué pensar. Lo que unos y otros necesitan, lo que todas necesitamos, son espacios compartidos que activen, acompañen y sostengan la lectura, la escritura, la observación, la investigación.
Por eso el aula, entendida como espacio de libertad, no les resta a la investigación y a la escritura, sino que las nutre, como el río a la fuente. Por más que las reformas universitarias se empeñen en hacer de la docencia un castigo para los investigadores menos «productivos»,[2] cuando se aprende en el aula, es porque se piensa: en voz alta, en borrador, en escucha y tensión con otros diferentes. Piensan los estudiantes, piensa el profesor, la profesora, todas aprendemos. Ay del profesor que cree que sus estudiantes no tienen ya nada que enseñarle…
bell hooks sabe muy bien que las áreas de su trabajo que más interés suscitan son el pensamiento feminista interseccional y la crítica cultural. A pesar de ello, aunque más de uno la mire con perplejidad, no dejará de escribir sobre pedagogía. A este primer libro, Enseñar a transgredir, le seguirá otro: Teaching Community. A Pedagogy of Hope (Comunidad educativa. Una pedagogía de la esperanza).[3]
Pero no es solo escribir: es hacer. A lo largo de la lectura de este volumen, constatamos que bell hooks reflexiona sobre otra pedagogía, pero también la prueba, la ensaya y, muchas veces, la logra. Estas páginas están cuajadas de «historias de aula» que dan cuenta de otra relación con los estudiantes: otro tipo de intercambio, otro «tiempo del aprendizaje» que genera vínculos de por vida. «Sabías que sus clases eran especiales —escribe en el New York Times la escritora coreano-estadounidense Min Jin Lee—. La temperatura del aula parecía cambiar en su presencia: todo se tornaba intenso y chispeante, como la atmósfera justo antes de una lluvia largamente esperada. No era solo ir a clase, no: creo que nos estábamos volviendo a enamorar del pensamiento y de la imaginación».[4]
A pesar de las dificultades que bell hooks vive en la institución académica, su devoción por la interacción pedagógica la ha hecho mantenerse como profesora universitaria a lo largo de toda una vida. En 2014 fue un paso más allá: volvió a su Kentucky natal para fundar un instituto propio. Lo hizo al abrigo de una de las universidades más inclusivas de la región, el Berea College, que ofrece becas de cuatro años a todos y cada uno de sus estudiantes y cuenta con una composición racial verdaderamente mixta. Desde allí, como profesora emérita, genera espacios donde pensadores, activistas e investigadores de larga trayectoria se mezclan con personas de las comunidades locales para estudiar, aprender y entablar juntos diálogos críticos sobre las intersecciones entre sistemas de explotación y opresión. El pensamiento crítico, la docencia, los eventos públicos y las conversaciones se mezclan en un continuo que expresa y da aterrizaje concreto a muchas de las ideas pedagógicas de bell hooks.
3. bell hooks enseña y piensa con el cuerpo. Esto es: involucrando todo el cuerpo en la acción, el suyo propio y el del resto de los estudiantes. Convocando las vivencias y las emociones. Reivindicando lo que ella es: no una profesora universitaria sin más, sino una mujer negra criada en el sur segregado de Estados Unidos que encontró en el pensamiento una herramienta para resistir y para vivir mejor. Su propio recorrido, su relación apasionada con la teoría, su extrañamiento con respecto a la institución académica como alguien que viene de otros mundos están tan presentes en el aula como los contenidos.
Con todo ello, bell hooks desafía la escisión mente-cuerpo que está en el corazón de la tradición cognitiva de la modernidad occidental; una escisión que no solo separa mente de cuerpo, sino que coloca el cuerpo por debajo, como exceso, bajura, oscuridad que la mente debe someter. Toda la escolarización tradicional está estructurada en torno a la interiorización de esta escisión: se aprende sentado y en silencio, se trata de absorber un conjunto de contenidos intelectuales al mismo tiempo que se incorpora un habitus de máxima contención corporal. Cuanto más abstracto y más intelectual es un saber, más desprovisto de concreción y de materia, mayor es el poder, el reconocimiento y las gratificaciones que se le otorgan socialmente.
Esta escisión tiene una profunda base patriarcal y colonial. La mujer, el negro, el indio son cuerpo, mano, corazón a disposición y bajo la dirección del varón blanco heterosexual, sujeto privilegiado de la razón. No es de extrañar, pues, que todas las tradiciones de pensamiento feministas, antirracistas, anticoloniales hayan cuestionado esta escisión. Lo hacen desde una intimidad vivida con los horrores de la razón, que justificó la esclavitud, el despojo colonial y la violencia machista. Así, reivindican un pensar que se conecta con un hacer y un sentir, que parte de algún lugar en particular, de una historia concreta, con los pies en una tierra, con las manos en alguna masa. Reivindican un saber que reconoce la alteridad y, por ello, no se coloca por encima, sino junto a, en diálogo con, consciente de su parcialidad. No se arrancan los ojos para acercarse a la Verdad con mayúscula ni desconfían del engaño de los sentidos, sino que tejen en conjunción, sin la soberbia de quien pretende saberlo todo.
bell hooks se vincula a este legado epistemológico situado y, desde ahí, escribiendo un libro sobre pedagogía, habla también de barrio, de historia, de violencia. De por qué, aunque la teoría tantas veces nos sea ajena, aunque se haya enarbolado tantas veces en nuestra contra para despreciarnos o para hacer que nos sintamos inferiores, necesitamos teorizar y necesitamos hacerlo desde nuestras contradictorias experiencias. «Este es el lenguaje del opresor / y sin embargo lo necesito para hablarte», escribe citando a Rich.[5] Apropiarse de ese lenguaje, pero también lenguajearlo para que diga lo que necesitamos que diga. Para que nos ayude a pensar lo que necesitamos pensar. Esta es la invitación.
4.Enseñar a transgredir es un libro hablado. Hay un capítulo hablado en el sentido estricto que le daba Freire a la expresión: un texto que se escribe hablando con otra persona.[6] Paulo Freire tiene muchos libros así, en conversación con otros educadores y pedagogos,[7]y la propia hooks escribió Breaking Bread en diálogo con el filósofo afroamericano Cornel West.[8] La grabadora se enciende, se conversa, se transcribe lo grabado y luego se trabaja mano a mano con el resultado que, aunque sea escrito, conserva las texturas de la expresión oral.
Aunque no todos los capítulos sigan este procedimiento concreto, el libro entero está atravesado por el diálogo y por la oralidad. Página a página, podemos sentir la presencia corporal de bell hooks cuando la leemos, pero también la de sus interlocutores. Podemos casi tocar a los destinatarios de sus palabras, porque están ahí, invocados, convocados: presentes en las historias cotidianas que utiliza de apoyatura de su pensamiento, pero también como lectoras imaginarias con las que aspira a entablar conversación.
La elección de un estilo sencillo, directo, es absolutamente deliberada. bell hooks está empeñada en hacer teoría que se pueda transmitir con la palabra oral. No es que renuncie a la palabra escrita, pero está convencida de que si la teoría no resiste la prueba del paso a la oralidad, no nos sirve. Si no podemos contarla en torno a una mesa, a gentes que no han olido ni de lejos la educación superior, no es la teoría que necesitamos. bell hooks aspira a hablar a todo el mundo y sabe muy bien, porque el analfabetismo le ha sido y le es próximo, que la palabra escrita no es un lugar cómodo para muchos.
Conecta así con todo un legado de intelectuales negros que, en contacto vivo con la memoria de la esclavitud y con las contraculturas musicales nacidas de ella, impregnaron de oralidad negra sus textos, reivindicando la negritud como «actitud activa y ofensiva del espíritu».[9] Como señala Paul Gilroy en Atlántico negro, en referencia a la intelectualidad encarnada en figuras como Fredrick Douglass o W. E. B. Du Bois: «Los ritmos incontenibles del otrora prohibido tambor suelen oírse aún en su obra. Sus síncopas características siguen animando los deseos básicos (ser libre y ser uno mismo) que se rebelan en la conjunción única de cuerpo y música propia de esta contracultura. […] Su propia identidad y su práctica de la política cultural se han mantenido ajenas a la típica dialéctica de la piedad y de la culpa que, en particular entre los poblaciones oprimidas, ha regido con tanta frecuencia la relación entre la élite que escribe y las masas de personas que viven ajenas a la escritura».[10]
No hay ni piedad ni culpa en la obra de bell hooks: hay pasión, hay visión, hay actitud. bell hooks sabe que paga un precio por ello. Sus textos no son considerados «teoría seria», porque no están envueltos en celofán académico. Al contrario, todo el esfuerzo va dirigido en sentido opuesto: desnudar el lenguaje de toda la terminología alambicada, deshacerlo de envoltorios innecesarios y sostener la palabra llana, preñada de cotidianeidad.
5. La decisión de publicar este libro en castellano nace de conversaciones sobre la urgencia del debate pedagógico desplegadas a andanadas recurrentes desde el verano de 2018: primero con Nelly Alfandari, maestra e investigadora diaspórica, más tarde con Daniel Moreno, editor de Capitán Swing. No sé exactamente cuándo se firmó la cesión de derechos, pero el contrato de traducción tiene fecha de febrero de 2020. Un mes después, la COVID-19 y su gestión ponían patas arriba el mundo tal y como lo conocíamos. Mientras las UCI y las morgues se abarrotaban y el miedo ante lo incierto nos comprimía el pecho, las escuelas, los institutos y las universidades se cerraban, expulsadas del capítulo de «servicios esenciales».
En un momento en que el pensamiento crítico, la capacidad de leer analíticamente una realidad compleja, el diálogo social sobre salud y enfermedad se hacían más necesarios que nunca, el vínculo educativo quedó confinado a las escasas pulgadas de las pantallas de móvil, tablet y ordenador en aquellos hogares donde las había. Para los niños y jóvenes que tenían un acceso limitado o inexistente a dispositivos informáticos o conexiones de internet estables y de calidad, solo quedó la simple y llana desescolarización. «Quedarse en casa» se presentó como garantía de seguridad, como un modo de «cuidarse», obviando que muchas casas son lugares de abandono y violencia.
Varios confinamientos y duelos después, esta recopilación de artículos sobre pedagogía de bell hooks logra ver la luz. Y lo hace en un momento en el que ya sabemos bien que el contexto pandémico, síntoma de la catástrofe ecológica en la que vivimos, ha llegado para quedarse. Mientras corrijo la traducción pienso que el texto, en este nuevo panorama, tiene una relevancia renovada. Y esto por dos motivos.
En primer lugar, por la urgencia de un debate pedagógico que nos ayude a resistir a ese simulacro llamado «educación online», donde la interacción humana queda infinitamente empobrecida.
En cada una de las páginas de este libro, bell hooks nos recuerda que la pedagogía que merece la pena es copresencia y pasión compartida por el pensamiento en el encuentro de los cuerpos, y esto en todas las etapas educativas, también en la universitaria. Sin corporeidad presente, el vínculo pedagógico se atenúa, se debilita, se debilitan sus huellas, su capacidad de remover, avivar, incitar. Se debilita porque perdemos un espacio-tiempo compartido (e irrenunciable) de exposición a los otros, las otras. Se debilita porque el otro no es más que un nombre, un recuadro en la videoconexión y, si no me cae simpático él mismo o lo que él dice, puedo quitarme los cascos o apagar mi cámara y ponerme con cualquier otra tarea. Se debilita porque no puedo notar sus silencios, si llegó mal comido, si desconectó porque no puede seguir la clase o porque le va mal la wifi. Se debilita porque rara vez puedo sentir al grupo. Las tecnologías de la información y de la comunicación nos ayudan a que la palabra llegue muy lejos y muy rápido, pero no consiguen que llegue lo bastante cerca para sentirnos. Perdemos la interacción sensible y la interacción social.
En estos meses, hemos insistido desde muchos lugares en la importancia de no soltar: inventar la manera de seguir convocándonos en cuerpo presente, de reabrir las escuelas, de cultivar la proximidad. Estoy convencida de que este libro puede ayudarnos a la tarea.
Decía que hay dos motivos por los que Enseñar a transgredir me parece aún más relevante hoy que cuando acordamos su publicación: el segundo tiene que ver con su formulación de la noción de libertad. A lo largo de este año, hemos visto enarbolar, en las calles, pero también desde los balcones presidenciales de mandatarios como Trump o Bolsonaro, la bandera de la libertad contra la obligatoriedad del uso de mascarillas o contra cualquier medida de salud pública que restringiera las libertades individuales.
Este uso de la palabra «libertad» entronca con la tradición liberal que coloca en el individuo desanclado el origen de cualquier acción racional e identifica todo intento de limitación de esa acción individual con el totalitarismo. Hay una amplia bibliografía feminista que denuncia esta noción de individuo como ficción patriarcal y colonial. Autoras como Almudena Hernando o Silvia Federici explican que esta individualidad solo es posible gracias a la labor de sostén y vínculo asignada a una larga ristra de otras en la historia (mujeres, campesinado, poblaciones colonizadas, etc.);[11] que su libertad se sostiene sobre la sustracción de la energía vital de otros, al mismo tiempo que niega que esa sustracción se haya producido; y que, a menos que el individuo así construido sea muy rico y poderoso, esta libertad se reduce en realidad a la posibilidad de elegir entre un conjunto de variables predeterminadas, negando los efectos de estas elecciones sobre el resto: libertad de compra en un supermercado de la vida donde todo tiene un precio, pero donde los costes (humanos, animales, vegetales) no aparecen en ninguna hoja contable.
De tanto que se nos repite y se nos machaca con esta imagen individualizada de libertad, una acaba teniéndole asco, siente casi la tentación de tirar la libertad entera a la basura, como quien tira el niño con el agua sucia. Pero a lo largo de estas páginas se nos presenta una libertad que nada tiene que ver con el paradigma liberal. La libertad de la que nos habla bell hooks es crítica y desmantelamiento de todas las opresiones y, por lo tanto, solo puede ser en común. Bebe así de lo mejor de las tradiciones libertarias y antijerárquicas, donde cada una de nosotras construimos y afirmamos una voz propia, pero no como individuos desanclados: la libertad se ejerce dentro y en contra de las tramas de opresión en las que estamos insertas, pero también en diálogo y en responsabilidad con las redes de interdependencia que nos sostienen. Así, no «somos libres» como hecho ontológico, sino que devenimos libres, y eso sucede con otros, en colectividad, haciéndonos cargo del efecto de nuestras acciones, persiguiendo aquello que es «más saludable y más fértil para lo común».[12] Por eso, en bell hooks libertad se conjuga siempre con compromiso.
Desde esta concepción, que disputa el sentido de la libertad al neoliberalismo, la labor pedagógica aparece como trabajo del vínculo a través de la palabra, en un viaje hacia el pasado y hacia el futuro, para hacernos más libres, pero no yo ni tú, sino nosotras, en una primera persona del plural que aviva la crítica y está siempre en proceso.
Si, como dice Donna Haraway, nos toca seguir con el problema, hacernos cargo de estos tiempos turbios y problemáticos que nos ha tocado vivir a la vez que engendramos parentescos más amables con lo humano y lo no humano,[13] necesitamos, más que nunca, en todos los lugares y en todas las etapas educativas, practicar esta pedagogía que nos hace crecer al mismo tiempo en compromiso y en libertad.
Madrid, febrero de 2021
[1]El subtítulo de este libro, La educación como práctica de libertad, de hecho, está tomado de la primera de las grandes obras de Paulo Freire, escrita por el pedagogo brasileño durante su exilio en Chile (Paulo Freire, La educación como práctica de la libertad, Buenos Aires: Siglo XXI, 2009 [1965]).
[2]Tal y como relata el Colectivo InDocentia en «Disciplinar la investigación, devaluar la docencia. Cuando la universidad se vuelve empresa» (en Interferencias, 19 de febrero de 2016): «[…] el Real Decreto-Ley 14/2012, de “medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo”, establece que la actividad docente ha de graduarse en atención a la “intensidad y excelencia” de la actividad investigadora reconocida. La docencia queda directamente definida como “castigo”. La exigencia de rentabilizar los resultados de la investigación hace que el profesorado deserte de la docencia, que se convierte en obstáculo para la promoción académica. Dedicar esfuerzo a la docencia es “perder el tiempo”» (https://www.eldiario.es/interferencias/disciplinar-investigacion-devaluar-docencia-universidad_132_4146167.html). Véase también Colectivo InDocentia, «El Docentia o la corrupció de la docència», 27 de enero de 2017, http://indocentia.blogspot.com/2017/01/el-docentia-o-la-corrupcio-de-la_27.html.
[3]bell hooks, Teaching Community. A Pedagogy of Hope, Londres: Routledge, 2004.
[4]Min Jin Lee, «In Praise of bell hooks», New York Times, 28 de febrero de 2019, https://www.nytimes.com/2019/02/28/books/bell-hooks-min-jin-lee-aint-i-a-woman.html.
[5]Adrienne Rich, «Arden papeles en vez de niños», 1968, traducción al castellano de María Soledad Sánchez Gómez.
[6]Concretamente, el capítulo 10, «Construir una comunidad educativa», donde bell hooks dialoga con el filósofo y profesor Ron Scapp.
[7]Con el educador brasileño Sérgio Guimarães (Sobre educação: diálogos, Río de Janeiro: Paz e Terra, 1982); con el educador chileno Antonio Faundez (Por una pedagogía de la pregunta, Buenos Aires: Siglo XXI, 2013 [1985]); con el teórico crítico estadounidense Ira Shor (Miedo y osadía. La cotidianidad del docente que se arriesga a practicar una pedagogía transformadora, Buenos Aires: Siglo XXI, 2014 [1986]); con el pensador caboverdiano-estadounidense Donaldo Macedo (Alfabetización. Lectura de la palabra y lectura de la realidad, Barcelona: Paidós, 1989); con el estadounidense Myles Horton, cofundador de la Highlander Folk School, famosa por su papel en el Movimiento por los Derechos Civiles (We Make the Road by Walking. Conversations on Education and Social Change, Filadelfia: Temple University Press, 1990).
[8]bell hooks y Cornel West, Breaking Bread, Boston: South End Press, 1991.
[9]Aimé Césaire, «Discurso sobre la negritud. Negritud, etnicidad y culturas afroamericanas», Discurso sobre el colonialismo, Tres Cantos: Akal, 2006, p. 87.
[10]Paul Gilroy, Atlántico negro. Modernidad y doble conciencia, Tres Cantos: Akal, 2014. El libro hablado que bell hooks escribe con Cornel West (Breaking Bread) es un interesante análisis delosatributos y las ubicaciones específicos de una intelectualidad negra que rara vez ha tenido acceso a los beneficios de una relación con el Estado o de posiciones institucionales estables dentro de las industrias culturales.
[11]Véanse Almudena Hernando, La fantasía de la individualidad. Sobre la construcción sociohistórica del sujeto moderno, Madrid: Traficantes de Sueños, 2018, ySilvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Madrid: Traficantes de Sueños, 2010.
[12]bell hooks, Ain’t I A Women? Black Women and Feminism, Nueva York: Routledge, 2015 (1981),p. 117 (trad. cast.: ¿Acaso no soy yo una mujer? Mujeres negras y feminismo, Bilbao: Consonni, 2020).
[13]Donna J. Haraway, Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno, Bilbao: Consonni, 2019.
Introducción
Enseñar a transgredir
En las semanas previas a que el Departamento de Filología Inglesa del Oberlin College decidiera si me concedía o no la plaza, me asediaron sueños de fuga —de desaparición; sí, incluso de muerte—. Estos sueños no respondían al miedo a que no me concedieran la plaza. Respondían a la posibilidad de que sí me la concedieran. Tenía miedo de verme atrapada en el mundo universitario para siempre.
Cuando obtuve la plaza, en lugar de regocijarme, caí en una depresión profunda y potencialmente fatal. Como todas las personas que me rodeaban estaban convencidas de que debía sentirme aliviada, entusiasmada, orgullosa, me sentía «culpable» de mis «verdaderos» sentimientos y no podía compartirlos con nadie. El circuito de conferencias me llevó a la soleada California y al mundo new age de la casa de mi hermana en Laguna Beach, donde pude relajarme durante un mes. Cuando compartí mis sentimientos con mi hermana (es terapeuta), me aseguró que eran totalmente adecuados, porque, dijo, «nunca quisiste ser profesora. Desde que éramos pequeñas, lo único que querías hacer era escribir». Tenía razón. Todo el mundo había dado por sentado siempre que me haría profesora. En el Sur de la segregación racial, las niñas negras de origen obrero teníamos tres trayectorias posibles. Nos podíamos casar. Podíamos servir en una casa. Podíamos ser maestras de escuela. Y como, de acuerdo al pensamiento sexista de la época, los hombres no deseaban en realidad a las mujeres «listas», se daba por sentado que cualquier señal de inteligencia sellaba el sino de una mujer. Desde la escuela primaria, estuve destinada a ser profesora.
Pero el sueño de hacerme escritora siempre estuvo presente en mí. Desde la infancia, creí que enseñaría y escribiría. Escribir sería el trabajo serio, mientras que enseñar sería el «empleo no tan serio que necesito para ganarme la vida». Escribir, creía entonces, tenía que ver enteramente con un anhelo privado y con la gloria personal, mientras que enseñar estaba relacionado con el servicio, con la devolución a tu comunidad. Para la gente negra, enseñar (educar) era un acto fundamentalmente político, porque estaba arraigado en la lucha antirracista. De hecho, mis colegios de primaria solo para niños y niñas negros se convirtieron en el lugar donde viví el aprendizaje como revolución.
Casi todas nuestras maestras en el Booker T. Washington eran mujeres negras. Se dedicaban a nutrir nuestro intelecto de manera que pudiéramos ser investigadores, pensadores y trabajadores culturales —personas negras que utilizáramos nuestra «mente»—. Aprendimos pronto que nuestra devoción por el aprendizaje, por una vida de la mente, era un acto contrahegemónico, una manera fundamental de resistir a cualquier estrategia de colonización racista blanca. Aunque mis maestras no definían ni expresaban estas prácticas en términos teóricos, estaban desarrollando una pedagogía revolucionaria de resistencia que era profundamente anticolonial. Dentro de estos colegios segregados, los niños y niñas negros eran considerados excepcionales, talentosos, recibían una atención especial. Las maestras trabajaban con y para nosotros, para asegurar que realizaríamos nuestro destino intelectual y, al hacerlo, elevaríamos la raza. Mis maestras tenían una misión.
Para cumplir con esa misión, mis maestras se cercioraban de «conocernos». Conocían a nuestro padre y a nuestra madre, nuestro estatus económico, el lugar al que íbamos a rezar, cómo eran nuestros hogares y qué trato recibíamos en la familia. Fui al colegio en un momento histórico en el que me daban clase las mismas maestras que habían dado clase a mi madre, a mis hermanas y a mis hermanos. Mis esfuerzos y mi capacidad de aprender siempre estaban contextualizados dentro del marco de la experiencia familiar generacional. Determinados comportamientos, gestos, maneras de ser podían entenderse buscando claves en la historia familiar.
Ir al colegio en aquellos años era un auténtico regocijo. Me encantaba ser una estudiante. Me encantaba aprender. El colegio era el lugar del éxtasis: placer y peligro. Cambiar por la fuerza de las ideas era puro placer. Pero aprender ideas que contradecían los valores y las creencias que aprendías en casa era ponerse en riesgo, entrar en una zona de peligro. Mi casa era el lugar donde estaba obligada a adecuarme a la imagen que otras personas tenían sobre quién y qué debía ser yo. La escuela era el lugar donde podía olvidarme de ese yo y, a través de las ideas, reinventarme.
La escuela cambió por completo con la integración racial. Atrás quedaba el celo mesiánico por transformar nuestras mentes y nuestro ser que había caracterizado a las maestras y sus prácticas pedagógicas en nuestros colegios solo para niños y niñas negros. El conocimiento, de repente, solo consistía en información. No tenía ninguna relación con cómo vivíamos o con cómo nos comportábamos. Ya no estaba conectado con la lucha antirracista. Transportados en autobús a colegios blancos, pronto aprendimos que lo que se esperaba de nosotros era obediencia, no una ferviente voluntad de aprender. Demasiado afán por aprender podía interpretarse fácilmente como una amenaza a la autoridad blanca.
Cuando accedimos a escuelas blancas, desegregadas, racistas, dejamos atrás un mundo en el que las maestras creían que educar adecuadamente a niños y niñas negros requería un compromiso político. Ahora nos daba clase un profesorado blanco cuyas lecciones reforzaban los estereotipos racistas. Para la infancia negra, la educación dejó de estar relacionada con la práctica de la libertad. Al constatar esto, perdí el amor por la escuela. El aula ya no era un lugar de placer o éxtasis. La escuela seguía siendo un lugar político, puesto que teníamos que contrarrestar todo el tiempo las presuposiciones racistas blancas de que éramos genéticamente inferiores, de que nunca seríamos tan competentes como nuestros compañeros blancos, incluso de que éramos incapaces de aprender. Sin embargo, la política ya no era contrahegemónica. Estábamos siempre y únicamente respondiendo y reaccionando a la gente blanca.
El cambio de los amados colegios solo para niños y niñas negros a las escuelas blancas —donde el estudiantado negro siempre era visto como intruso, no realmente como parte— me enseñó la diferencia entre la educación como práctica de libertad y la educación que solo trata de apuntalar la dominación. La excepcional existencia de algún profesor blanco que se atrevía a resistir, que no permitía que los prejuicios racistas determinaran la manera de enseñarnos, sostenía la creencia en que el aprendizaje, en su máxima expresión, podía en efecto liberar. Algunos profesores negros nos habían acompañado en el proceso de desegregación. Y, aunque era más difícil, seguían nutriendo a las y los estudiantes negros, aun cuando sus esfuerzos se veían constreñidos por la sospecha de que favorecían a su raza.
A pesar de la intensa negatividad de estas experiencias, terminé el colegio aún con la convicción de que la educación era posibilitadora, que aumentaba nuestra capacidad de ser libres. Cuando empecé mis estudios de grado en la Universidad de Stanford, estaba fascinada por la posibilidad de convertirme en una intelectual negra rebelde. Me sorprendió e impactó asistir a clases donde a los profesores no les entusiasmaba enseñar, donde no parecían estar al tanto de que la educación consistía en una práctica de libertad. En mi paso por la facultad, se reforzó la lección primaria: lo que debíamos aprender era obediencia a la autoridad.
Durante mis estudios de grado, el aula se convirtió en un lugar que detestaba, pero donde, a pesar de todo, bregaba por reclamar y mantener mi derecho a ser una pensadora independiente. La universidad y el aula empezaron a parecerme más una cárcel, un lugar de castigo y confinamiento, que un espacio de promesa y posibilidad. Escribí mi primer libro mientras estudiaba el grado, aunque no se publicaría hasta años después. Estaba escribiendo, pero, además, algo más importante: me estaba preparando para ser profesora.
Aceptando la profesión docente como destino, me atormentaba la realidad del aula que había conocido como estudiante de grado y de posgrado. La mayor parte de nuestro profesorado carecía de habilidades comunicativas básicas, no se sentía realizado y con frecuencia utilizaba el aula para desplegar rituales de control que estaban hechos de dominación y ejercicio injusto del poder. En estos escenarios, aprendí mucho sobre el tipo de profesora en el que no quería convertirme.
Durante mis estudios de posgrado, descubrí que a menudo me aburría en clase. El sistema de educación bancario (basado en la idea de que memorizar información y regurgitarla representaba adquirir conocimientos que podían depositarse, almacenarse y utilizarse en un momento posterior) no me interesaba. Quería convertirme en una pensadora crítica. Sin embargo, con frecuencia este afán era interpretado como una amenaza a la autoridad. Los chicos blancos que eran vistos como estudiantes «excepcionales» recibían frecuentemente el aval para diseñar sus propias trayectorias intelectuales, pero del resto de nosotros (y en particular de aquellos que pertenecíamos a grupos marginales) se esperaba en todo momento conformidad. La disconformidad por nuestra parte era recibida siempre con recelo, interpretada como un gesto vacío de desafío dirigido a ocultar la inferioridad o un trabajo por debajo de los estándares. En esos tiempos, a aquellos de nosotros procedentes de grupos marginales a quienes se nos permitía acceder a universidades prestigiosas, predominantemente blancas, se nos hacía sentir que no estábamos allí para aprender, sino para probar que éramos iguales que los blancos. Estábamos allí para probarlo mostrando lo bien que podíamos convertirnos en clones de nuestros iguales. Como nos enfrentábamos constantemente a prejuicios, un trasfondo de estrés socavaba nuestra experiencia de aprendizaje.
Mi reacción a este estrés y al aburrimiento y la apatía omnipresentes que permeaban mis clases era imaginar maneras en las que la enseñanza y la experiencia de aprendizaje podían ser diferentes. Cuando descubrí el trabajo del pensador brasileño Paulo Freire, mi primera introducción a la pedagogía crítica, encontré un mentor y un guía, alguien que entendía que el aprendizaje podía ser liberador. Con sus enseñanzas y mi creciente comprensión de hasta qué punto la educación que había recibido en las escuelas solo para niños y niñas negros del Sur nos había llenado de poderío, empecé a desarrollar el esbozo de mi propia práctica pedagógica. Estando yo ya muy volcada en el pensamiento feminista, no me costó nada poner sobre la mesa la crítica desde esta perspectiva al trabajo de Freire. Tengo que resaltar que tenía la sensación de que este mentor y guía, a quien nunca había visto en persona, alentaría y apoyaría mi cuestionamiento de sus ideas si verdaderamente estaba comprometido con la educación como práctica de libertad. Al mismo tiempo, utilicé sus paradigmas pedagógicos para criticar las limitaciones de las aulas feministas.
En los años en los que cursé mis estudios de grado y de posgrado, solo había profesoras blancas metidas en el desarrollo de los programas de Estudios de las Mujeres. Y aunque dediqué mi primera clase como estudiante de posgrado a hablar de escritoras negras desde una perspectiva feminista, lo hice en el marco de un programa de Estudios Negros. En aquella época, mi impresión era que las profesoras blancas no tenían muchas ganas de alimentar en las estudiantes negras el interés por el pensamiento y la investigación feministas si ese interés incluía cuestionamiento crítico. Sin embargo, su falta de atención no me hizo alejarme de las ideas feministas ni mermó mi participación en el aula feminista. Aquellas aulas eran el único lugar donde cabía interrogar las prácticas pedagógicas, donde se daba por sentado que el conocimiento ofrecido a las estudiantes les daría suficiente poderío para ser mejores investigadoras, para vivir más plenamente en el mundo más allá de la realidad académica. El aula feminista era el único lugar donde las estudiantes podían plantear preguntas críticas sobre el proceso pedagógico. Estas críticas no siempre se incentivaban o recibían bien, pero estaban permitidas. Esa pequeña aceptación de la interrogación crítica constituía un reto decisivo que nos invitaba, como estudiantes, a pensar en serio en la pedagogía en relación con la práctica de la libertad.
Cuando entré en mi primera aula de grado a enseñar, me apoyé en el ejemplo de aquellas maestras negras llenas de motivación de mi colegio de primaria, en la obra de Freire y en el pensamiento feminista sobre la pedagogía radical. Deseaba apasionadamente enseñar de otra manera a como me habían enseñado desde la secundaria. El primer paradigma que configuró mi pedagogía era la idea de que el aula debería ser un lugar emocionante, nunca aburrido. Y si se imponía el aburrimiento, entonces había que desplegar estrategias pedagógicas que intervinieran, alteraran e incluso perturbaran la atmósfera. Ni la obra de Freire ni la pedagogía feminista analizaban la noción de placer en el aula. La idea de que el aprendizaje debía ser emocionante, a veces incluso «divertido», ocupaba los debates críticos de la bibliografía docente sobre las prácticas pedagógicas en la escuela primaria y a veces también en los centros de educación secundaria. Pero no parecía haber ningún interés ni entre los docentes tradicionales ni entre los radicales por debatir el papel de la emoción en la educación superior.
Se percibía que la emoción tenía un potencial perturbador de la atmósfera de seriedad que se suponía esencial para el proceso de aprendizaje. Entrar en el aula en escuelas superiores y universidades con la determinación de compartir el deseo de incentivar la emoción era transgredir. Para generar emoción no solo había que moverse más allá de las fronteras de lo aceptable, sino que era preciso reconocer hasta las últimas consecuencias que no podía haber en ningún caso una programación absolutamente fija que gobernase las prácticas docentes. Las programaciones debían ser flexibles, debían permitir cambios de rumbo espontáneos. Las y los estudiantes tenían que ser vistos en su particularidad, como individuos (en esto me inspiraba en las estrategias que utilizaban mis maestras de primaria para conocernos), y había que interaccionar con ellos de acuerdo a sus necesidades (aquí Freire resultaba útil). La reflexión crítica sobre mi experiencia como estudiante en aulas aburridas me permitía no solo imaginar que el aula podía ser emocionante, sino que esta emoción podía coexistir con el compromiso intelectual o académico serio e incluso estimularlo.
Pero la emoción hacia las ideas no bastaba para crear un proceso de aprendizaje emocionante. Como comunidad de aula, nuestra capacidad de generar emoción se ve muy influida por nuestro interés mutuo, por el interés en escuchar la voz del otro, en reconocer su presencia. Como la amplia mayoría de los estudiantes aprenden a través de prácticas educativas tradicionales y conservadoras y solo se preocupan de la presencia del profesor, cualquier pedagogía radical debe insistir en que se reconozca la presencia de todas y cada una de las personas que están en el aula. Esta insistencia no puede quedarse en un enunciado. Hay que demostrarla mediante prácticas pedagógicas. Para empezar, el profesor, la profesora, debe valorar de manera genuina la presencia de todo el estudiantado sin excepción. Tiene que haber un reconocimiento constante de que todos y todas influyen en la dinámica del aula, de que todo el mundo aporta. Estas aportaciones son recursos. Utilizados de un modo constructivo, aumentan la capacidad de cualquier clase de crear una comunidad de aprendizaje abierta. Con frecuencia, antes de que se pueda poner en marcha este proceso, tiene que haber algún tipo de deconstrucción de la idea tradicional de que solo el profesor es responsable de la dinámica del aula. Esa responsabilidad está en relación con el estatus. De hecho, el profesor o profesora siempre será más responsable, porque las estructuras institucionales más amplias siempre garantizarán que sea él o ella quien tenga que responder por lo que sucede en el aula. Pero no es habitual que un profesor, por buen orador que sea, pueda generar, a través de sus acciones, suficiente emoción para crear un aula emocionante. La emoción se genera a través del esfuerzo colectivo.
Ver el aula siempre como un lugar comunal aumenta las posibilidades de que se haga el esfuerzo colectivo de crear y sostener una comunidad de aprendizaje. Un semestre tuve una clase muy difícil, donde no se lograba en absoluto generar una dimensión comunitaria. A lo largo del curso, pensé que el inconveniente principal que inhibía el desarrollo de una comunidad de aprendizaje era que la clase estaba programada a primera hora de la mañana, antes de las nueve. Casi siempre, entre un tercio y la mitad del grupo estaba medio dormido. Esto, combinado con las tensiones de las «diferencias», era un obstáculo insuperable. De vez en cuando teníamos una sesión emocionante, pero en la mayoría de los casos era una clase apagada. Acabé odiando tanto esa clase que tenía un miedo tremendo a quedarme dormida y no llegar a tiempo al aula; la noche antes (a pesar de los despertadores, las alarmas y la conciencia vivencial de que nunca se me había pasado una clase) no podía dormir. En lugar de que eso me hiciera llegar dormida, solía llegar tensa, llena de una energía a la que pocos estudiantes reaccionaban.
La hora era solo uno de los factores que impedían que esta clase se convirtiera en una comunidad de aprendizaje. Por motivos que no puedo explicar, estaba llena de estudiantes «resistentes», que no querían aprender nuevos procesos pedagógicos, que no querían estar en un aula que difiriese ni un ápice de la norma. A estos estudiantes, transgredir las fronteras les asustaba. Y, aunque no eran la mayoría, su espíritu de rígida resistencia siempre parecía más poderoso que cualquier voluntad de apertura intelectual y de placer en el aprendizaje. Más que ninguna otra clase que hubiera dado, esta me obligó a abandonar el sentir que la profesora podía, por pura fuerza de voluntad y deseo, hacer del aula una comunidad de aprendizaje emocionante.
Antes de esta clase, había valorado que Enseñar a transgredir. La educación como práctica de libertad sería un libro de ensayos dirigido principalmente al profesorado. Cuando la clase terminó, empecé a escribir con la idea de que hablaba a y con estudiantes y profesores por igual. El campo bibliográfico sobre pedagogía crítica o feminista sigue siendo una conversación en la que participan fundamentalmente hombres y mujeres blancos. Freire también, tanto en conversación conmigo como en buena parte de su obra escrita, reconoció siempre que ocupaba el lugar de la masculinidad blanca, en particular en este país. En los últimos años, el trabajo de varios pensadores sobre pedagogía radical (utilizo este término para incluir las perspectivas críticas o feministas) ha incluido verdaderamente un reconocimiento de las diferencias: aquellas determinadas por la clase, la raza, la práctica sexual, la nacionalidad, etc. No obstante, este avance no parece coincidir con un aumento significativo de las voces negras o de otras voces no blancas que participen en debates sobre prácticas pedagógicas radicales.