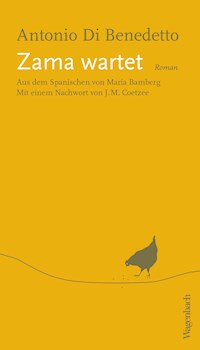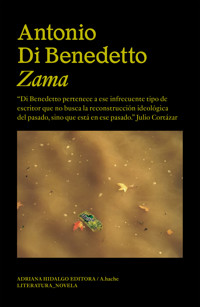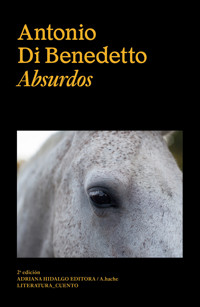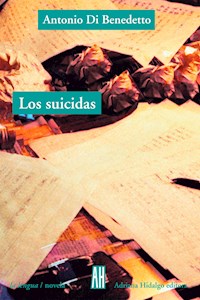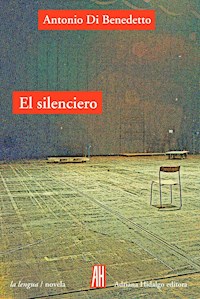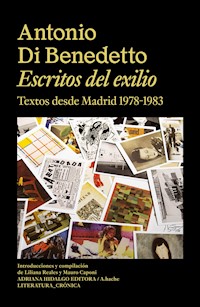
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Adriana Hidalgo Editora
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«Escritos del exilio» ofrece una faceta sorprendente del autor de «Zama» y se presenta como un valioso testimonio de la vida cultural del Madrid de la transición. Antonio di Benedetto fue detenido en su oficina del diario Los Andes, de Mendoza, a escasas dos horas de oficializado el último golpe militar en Argentina. Tras la cárcel y la tortura, fue liberado el 3 de septiembre de 1977 y en diciembre de ese año viajó a Europa, donde terminó por instalarse en España, país en el que permaneció hasta regresar definitivamente a su patria en 1984. Fueron casi siete años de destierro, sobre los que el escritor decidió no hablar. Pero sus colaboraciones desde Madrid, principalmente para Consulta semanal, permiten reconstruir de manera tácita esos años, a la vez que nos deparan una lectura entusiasta y a veces apasionada de los estrenos de cine y teatro, las exposiciones de arte y los libros del momento.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Di Benedetto, Antonio
Escritos del exilio: textos desde Madrid: 1978-1983 / Antonio Di Benedetto; compilación de Liliana Reales; Mauro Caponi; prólogo de Liliana Reales
1ª ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Adriana Hidalgo editora, 2022
Libro digital, EPUB - (Literatura_crónica)
Archivo Digital: descarga
ISBN 978-987-8969-32-9
1. Literatura en español. 2. Cine. 3. Teatro. I. Reales, Liliana, comp. II. Caponi, Mauro, comp. III. Título.
CDD 860.9006
Literatura_crónica
Editor: Fabián Lebenglik
Coordinación editorial: Mariano García y Gabriela Di Giuseppe
Diseño e identidad de colecciones: Vanina Scolavino
Imagen de tapa: Cecilia Szalkowicz
Retrato de autor: Gabriel Altamirano
© Luz Di Benedetto, 2022
© Adriana Hidalgo editora S.A., 2022
www.adrianahidalgo.es
www.adrianahidalgo.com
ISBN: 978-987-8969-32-9
Prohibida la reproducción parcial o total sin permiso escrito de la editorial. Todos los derechos reservados.
Disponible en papel
Prólogo
Conseguí ser periodista. Persevero.
Antonio Di Benedetto
Lejos del paraíso desolado
Las premonitorias palabras que Antonio Di Benedetto escribió mucho antes de su exilio, en Zama, podrían evocar o sugerir la situación a la que es arrojado alguien privado de su país, de su familia, de sus amigos, de su trabajo, alguien cuyo destino debió elegir entre el destierro o la inminente y probable muerte:
Yo, en medio de toda la tierra de un continente, que me resultaba invisible, aunque lo sentía en torno, como un paraíso desolado y excesivamente inmenso para mis piernas. Para nadie existía América, sino para mí; pero no existía sino en mis necesidades, en mis deseos y en mis temores. [1]
Su país, así como el vasto y mítico territorio al que este pertenece, adquieren una existencia fantasmática y excesivamente real al mismo tiempo. Todo se vuelve figuración, recuerdos, derivas entre lo memorioso y la imaginación en respuesta a lo deseado, a la urgente necesidad de confirmar que aquel lugar continúa en el mapa a pesar de no poder verlo ni tocarlo. Y real, excesivamente real, por la insondable singularidad en la que se ha convertido al no poder ser una experiencia compartida: “para nadie existía América, sino para mí”.
Antonio Di Benedetto (Mendoza, 1922-Buenos Aires, 1986) fue detenido en su oficina de uno de los diarios más importantes del país, Los Andes, de Mendoza, donde trabajaba como subdirector, a escasas dos horas de oficializado el último golpe militar en Argentina, siendo uno de los primeros prisioneros políticos de la dictadura cívico-militar que se instauró del 24 de marzo de 1976 al 10 de diciembre de 1983. Después de pasar por la pérdida de la libertad y la tortura salió de la cárcel de La Plata el 3 de septiembre de 1977 y en diciembre del mismo año viajó a Europa y finalmente se exilió en España donde permaneció hasta el 4 de octubre de 1984, cuando regresó definitivamente a su país. Fueron casi siete años los que el escritor pasó desterrado.
Durante esos años, Di Benedetto pocas veces se refirió públicamente a su detención y a la violencia que sufrió en los meses que pasó en el Liceo Militar General Espejo de Mendoza, luego en el pabellón 11 de la Penitenciaría local y más tarde en la cárcel de La Plata, a donde fue trasladado junto a otros prisioneros políticos mendocinos. Esa ausencia es notable en la famosa y larga entrevista que le concedió a Joaquín Soler Serrano, para el programa A fondo de la televisión pública española (TVE), apenas un año después de salir de la cárcel, en septiembre de 1978. [2] También, en esa misma entrevista, llama la atención la semblanza que el periodista español ofrece del escritor argentino, destacando una supuesta obsesión por el suicidio, la culpa y la autodestrucción:
La culpa y la autodestrucción son algunas de sus más turbadoras obsesiones, incluido el suicidio, el propio exterminio total o parcial. Pero sobre todas las presiones que hay en su alma, prima la ejercida por una culpa a la que es ajeno: la culpa de haber nacido. Desde dos o tres generaciones […] el suicidio ha ido perforando o disminuyendo a su familia. [3]
Así como el famoso entrevistador español, muchos otros han contribuido para que se difundiese esa idea sobre su personalidad, incluido el propio Di Benedetto. Se sabe que todo artista, todo escritor, construye su mitología personal y desde allí lanza la mirada sobre su pasado y proyecta su imagen presente y futura en cuanto creador y el mendocino no fue una excepción. Sin embargo, hasta el momento no hemos encontrado ningún documento que compruebe la supuesta cadena de suicidios familiares mencionada por Soler Serrano. Di Benedetto recuerda en la citada entrevista el suicidio de un primo y levanta dudas sobre la causa de la muerte de su propio padre dejando entrever la posibilidad de suicidio. [4] En entrevista que me concedió su sobrino, Daniel Politino Di Benedetto, hijo de la hermana del escritor, Carmen Di Benedetto, me aseguró que nunca en su familia se mencionó el supuesto suicidio de su abuelo. Contrariamente, su familia siempre afirmó que José Di Benedetto murió de enfermedad. [5] En su artículo “Aportes documentales para una biografía futura de Antonio Di Benedetto”, el periodista y escritor mendocino Jaime Correas asegura que el acta de defunción del padre, José Di Benedetto, indica que “falleció en El Bermejo, departamento de Guaymallén, a las dos horas, de escarlatina”. [6] Lo cierto es que algunas veces documentos desmienten o debilitan versiones, a menos que aquellos hayan sido tergiversados o adulterados, lo que en este caso nos parece improbable.
Así como se tejieron sospechas sobre suicidios familiares y sobre una personalidad afectada por una supuesta autodestrucción, [7] también se ha especulado sobre un exilio marcado por la depresión, el abandono y la pobreza. Sin embargo, la materialidad contundente del intenso trabajo que Antonio Di Benedetto realizó durante sus años de exilio, publicando una gran cantidad de notas periodísticas, escribiendo sus últimos textos ficcionales y dictando conferencias y clases en algunas universidades e instituciones europeas y norteamericanas, desmiente ciertos mitos y habla por sí misma. Es verdad que cuando el exilio llega como un injusto y abominable castigo, sobre todo para quien ya no tiene juventud para soportarlo, para quien fue usurpado de cuanto poseía y se vio obligado a reiniciar su vida solo, con apenas lo puesto o, en el mejor de los casos, con una valija en la mano, la melancolía y la depresión pueden muy bien ganar la partida. Pero el volumen de trabajo que Di Benedetto realizó durante sus años de destierro contradice reiteradas obsesiones suicidas y depresión crónica.
La reconstrucción de archivos de sobrevivientes de cárceles, campos de exterminio o casas clandestinas de tortura no es tarea fácil. El investigador enfrenta tachaduras, elipsis, silencios sobre la radical y devastadora experiencia de la tortura física y psicológica en centros de detención, común entre exprisioneros políticos, que a veces demoran años superar hasta poder enunciar un relato de lo vivido. Se trata de sentimientos difíciles de definir, tal vez algo de aquella culpa por haber sobrevivido al exterminio, suerte que otros no corrieron, muertos después de pasar por las más sórdidas vejaciones, como bien recuerda Primo Levi en Los hundidos y los salvados. [8] A eso se suma el temor de denunciar públicamente crímenes cometidos por la represión que podría perjudicar a familiares y conocidos que permanecieron en el país. La propia víctima, muchas veces, se encarga de borrar algunos rastros.
Sin embargo, más tarde, con la recuperación de la democracia, al poder regresar a su país, Di Benedetto no dudó en denunciar las violencias sufridas, motivado, tal vez, por un sentimiento de responsabilidad de ser voz de los caídos, de aquellos que ya no podían hablar. Eso se lee en las varias entrevistas que concedió entre 1984 y 1986. Sin embargo, durante el exilio, Di Benedetto pocas veces se refirió a las violencias sufridas en la cárcel y a la fragmentación de su familia, los años que pasó sin ver a su hija, Luz, a su hermana, Carmen, y a su sobrino, Daniel. Nunca sabremos cómo Di Benedetto elaboró emocionalmente la condición que lo arrojó a una vida de sobreviviente en un país extranjero donde tendría que rehacerse solo, sin su biblioteca, sin siquiera sus originales, con poco dinero y los escasos objetos que había podido llevar consigo.
En diciembre de 1977, el escritor viajó a Inglaterra y luego a Alemania y Francia antes de instalarse en Madrid, como consta en el curriculum vitae que escribió en Buenos Aires antes de su muerte. Cuando el escritor llegó a España, este no era el país más auspicioso para recomenzar la vida, menos a los cincuenta y seis años. Hacía apenas dos que aquel país había iniciado su proceso de “superación” –para usar el concepto de la psicoanalista danesa-alemana, Margarete Mitscherlich– de las secuelas de la larga dictadura franquista. Andreas Huyssen, en su libro Después de la gran división [9] se pregunta: ¿Qué es realmente la Vergangenheitsbewältigung y cuál su significado en la Alemania de posguerra?, para luego responder:
En el libro Die Unfähigkeit zu trauern (1967), Alexander y Margarete Mitscherlich describieron la Vergangen-heitsbewältigung –de la cual el Holocausto es un componente esencial pero no el único– como el proceso psíquico de recordar, repetir y atravesar; un proceso que debe empezar en el individuo pero que solo puede completarse exitosamente si es sustentado por la instancia colectiva, por toda la sociedad.
Cuando Antonio Di Benedetto regresó a Argentina, en octubre de 1984, su país apenas había iniciado el proceso de reconocer un pasado demasiado reciente y aterrador y llevaría algún tiempo aún para iniciarse el proceso de “recordar y atravesar” –al que se refieren Margarete y Alexander Mitscheilich– los crímenes del terrorismo de Estado propiciados por la dictadura que en Argentina adquirió un carácter extraordinariamente ejemplar con los juicios a las Juntas militares y a los represores del régimen que se extienden hasta los días actuales. Los primeros años de recuperación de la democracia fueron de sobresaltos, de temores, de graves acechos aún de fuerzas paramilitares, nuevas intentonas golpistas y profunda crisis económica.
Fueron años duros los que el escritor pasó en el exilio y los dos que, al regresar, vivió en Buenos Aires antes de su muerte. Pero también fueron años de mucho trabajo. Contrariamente a mitos que se han tejido en torno a su nombre, el tiempo que Antonio Di Benedetto pasó en el exilio fue de una importante producción literaria y periodística, lo que prueba el volumen que aquí publicamos con textos ignorados o poco recordados. [10] Sus escritos periodísticos del exilio no solo revelan datos importantes para pensar ciertas escenas biográficas del autor en las que se percibe una intensa vida cultural, atenta a exposiciones, pendiente de la cartelera cinematográfica y de teatro, también para pensar hipótesis que relacionen su literatura del exilio con su producción periodística de aquellos mismos años. Del mismo modo, con esta compilación, se hace finalmente posible comenzar un trabajo comparativo entre su producción antes y durante el exilio y cerrar el ciclo productivo con la posibilidad del establecimiento de su obra que es la suma de su producción ficcional y periodística. Pero no solo eso; ante todo, leídos hoy, sus escritos periodísticos del exilio constituyen un conjunto casi arqueológico puesto que, semana a semana, fue mapeando muestras de artes plásticas, de cine, presentaciones teatrales y eventos literarios que retratan años de intensa recuperación de la vida cultural de una España que se erguía después de la larga y traumática dictadura franquista y ofrecen una inteligente y sagaz lectura de aquellos eventos.
Archivos
Poco tiempo después de haber regresado al país, en Buenos Aires, Di Benedetto le concedió una entrevista al periodista Miguel Briante en la cual comenta brevemente los motivos de su encarcelamiento:
Le digo que no quiero molestarlo más. Dice que no es molestia, que la conversación es agradable y además lo pone a prueba. Hablamos un poco. Le digo que él también es periodista.
–Lo fui –dice–. Deberé volver a serlo, necesito hacerlo para reimplantarme aquí. No he cesado de hacer periodismo a pesar de que, cuando me arrancaron del diario donde trabajaba y me hicieron pasar ese calvario tan largo, una de las conclusiones provisorias que adopté fue abandonar el periodismo para siempre. Es decir: pensé que el periodismo me había hecho mucho mal. Posiblemente eso sea erróneo, y yo haya hecho mal con el periodismo posiblemente, y he recibido mi castigo.
–Qué hizo usted además de informar?
–No causé simpatía. A los militares no les gustó lo que yo propiciaba o yo ordenaba escribir, sobre tal o cual tema que ellos no querían que se supiera. [11]
La persecución, encarcelamiento, tortura, desaparecimiento y muerte, así como el exilio de muchos escritores, artistas y periodistas argentinos durante la última dictadura cívico-militar han sido motivo de varias investigaciones académicas y periodísticas y lo mismo el difícil período de recuperación de la democracia. No vamos a insistir aquí sobre aspectos históricos y políticos de ese período, pero sí vamos a insistir en recordar que Di Benedetto no tuvo tiempo de vivir el difícil proceso de una posible “superación del pasado” en los términos en que lo describen los Mitscherlich, pues murió a causa de un accidente cerebral el 10 de octubre de 1986, cuando su país llevaba muy poco tiempo tratando de erguirse del más duro golpe de su historia.
Cuando iniciamos el trabajo de recuperación de sus textos periodísticos, también iniciamos la localización y la recuperación de documentos que pudiesen auxiliar los estudios sobre la obra del autor mendocino y colaborar para entender mejor los distintos dispositivos críticos que analizan su literatura, pero también por qué algunas informaciones o datos fueron quedando en zonas oscuras, sin suficiente visibilidad. Hay ciertas facetas del escritor y textos fundamentales, como su producción para medios de comunicación, que permanecieron ignorados o casi olvidados durante décadas hasta la publicación de sus Escritos periodísticos por Adriana Hidalgo, una selección de notas publicadas en la Argentina entre 1943 y 1986.
Cuando el escritor regresó a su país, en 1984, trajo un pequeño archivo personal con documentos que reunió durante el exilio y que continuó en Buenos Aires. Allí pudimos comprobar la existencia de cartas, borradores de su curriculum vitae escritos a máquina, la carta formal en la que pide su jubilación y en la que narra algo de la violencia a la que fue sometido, [12] fotografías, recortes de periódicos, etc. Esos materiales fueron conservados por Cristina Lucero, hermana de Graciela Lucero, última compañera del escritor que murió quince años después que él, y donados por Cristina a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo y a la Biblioteca San Martín de Mendoza. [13] Sin embargo, en los materiales archivados en la biblioteca San Martín encontramos escasas referencias a su trabajo como periodista durante los años de su exilio en España. En dos de las páginas de los originales que conocemos de su curriculum vitae, se incluye una breve información sobre su pasaje de cinco años por la revista Consulta Semanal donde trabajó como presidente del Consejo de Redacción y escribió, al mismo tiempo, la mayoría de las notas de cultura y aun algunos de los reportajes más importantes que, aunque no llevan su firma, sí exhiben su estilo. Fue como volver a sus comienzos de reportero y, al mismo tiempo, poner al servicio de aquella publicación, toda la rica experiencia que tenía como director periodístico.
En uno de los borradores de su currículum se lee: “Después en Madrid fue presidente del Consejo de Redacción de la revista científica y cultural Consulta, redactor de la columna Artes y Letras de la Agencia EFE para todos los países de lengua española y crítico de la revista Arteguía”. Y en una segunda versión, esta vez con correcciones a mano del propio autor, se lee: “Di Benedetto pasó a España invitado por la televisión de ese país y en Madrid se reencontró con su oficio de periodista y escritor” (imágenes 1 y 2 en Anexos).
Del mismo modo que su obra periodística publicada en medios de comunicación de la Argentina quedó en el olvido durante muchos años, poco se ha hablado sobre su biografía profesional durante el tiempo que vivió en España. Existen apenas datos sueltos y muchos sin apoyo documental, lo que ha dado espacio a especulaciones y leyendas. Recordemos que en ese período publicó sus antologías de cuentos Absurdos, Caballo en el salitral y Cuentos del exilio, esta última escrita, en gran parte, en el destierro. [14] También publicó la tercera edición de su novela más importante, Zama, escribió Sombras, nada más..., recibió varios premios y dictó conferencias en universidades e institutos de investigación de Europa y de América.
Antes del exilio, Di Benedetto trabajó durante más de tres décadas como periodista en su ciudad natal, Mendoza. En el diario Los Andes comenzó como reportero y llegó a ejercer el cargo de subdirector, pero desempeñando tareas de director y, al mismo tiempo, colaboró con medios de circulación nacional. Durante esos años produjo gran cantidad de textos entre crónicas, noticias y opinión y fue enviado especial a varios países de América y de Europa. La compilación en libro de los textos periodísticos del escritor publicados en Argentina entre 1943 y 1986 colaboró para redescubrir su faceta menos conocida y, tal vez, la más importante para él mismo, la de periodista. Del mismo modo, reveló la íntima relación que Di Benedetto establecía entre el texto periodístico y el literario llegando, muchas veces, a una transgresión de géneros bastante osada para aquella fase del periodismo argentino de los tradicionales y conservadores medios de comunicación provincianos.
También, fue posible percibir la génesis de algunos de sus temas literarios, tratados antes en crónicas periodísticas, como es el caso, por ejemplo, de su primera crónica firmada, publicada en la revista mendocina Millcayac el 10 de diciembre de 1943, titulada “Animales mendocinos son mayoría en nuestro zoológico”, [15] exactamente diez años antes de su primer libro de cuentos, Mundo animal, que reúne algunos relatos escritos aún durante la década de 1940. Por otro lado, leyendo hoy sus notas de crítica de teatro y de artes plásticas publicadas en España, es obligatorio el retorno a aquellos textos de la década de 1940 cuando el joven Di Benedetto se iniciaba, de modo casi humorístico a veces y muy tímidamente en sus juicios, en los mismos temas en aquella provincia perdida en la soledad del desierto, pero con una vida citadina con serias pretensiones culturales. Me refiero a “Juan Bono, actor mendocino, ganador en el Teatro Nacional” y “Una carta en la vida de Luis Francese” [16] donde por primera vez escribe sobre radioteatro y teatro, tema, este último, al que volverá en un gran número de notas escritas con notable entusiasmo en sus textos madrileños.
Sus notas periodísticas permiten observar sus preocupaciones estéticas, usos del lenguaje, presencia de otras artes, principalmente del cine, pero también del teatro y de las artes plásticas, en su formación como escritor y, en menor medida y de modo más tangencial, sus preocupaciones políticas y sociales en crónicas que revelan mucho de su proyecto personal en cuanto escritor perteneciente a una generación que mudó la literatura de lengua española.
Además, importantes datos biográficos se fueron revelando en la medida en que fueron apareciendo sus escritos para periódicos, lo que posibilitó, entre otras cosas, reconstruir algunos de sus viajes en carácter de corresponsal o enviado especial al exterior, viajes que tuvieron gran importancia en su formación como escritor y le permitieron cultivar amistades y diálogo con autores tales como Robbe-Grillet, Heinrich Böll, Eugène Ionesco, Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, etc. Del mismo modo, el análisis de las ediciones del diario Los Andes, que dirigió entre 1968 e 1976, permite entender la línea editorial que imprimió en uno de los principales periódicos argentinos de la época, principalmente en los años de profunda crisis política, anteriores al golpe militar del 24 de marzo de 1976 y que culminó con su encarcelamiento, sin ninguna acusación formal, del que pudo salir con vida gracias a la intermediación de varias personas, entre ellas, artistas, escritores y periodistas como Heinrich Böll, Robert Cox, Ernesto Sabato, Adelma Petroni, Victoria Ocampo, Julio Cortázar y tantos otros.
Consulta Semanal
En octubre de 2006, el periodista mendocino Miguel Títiro, que fue reportero de Di Benedetto en la década de 1970, entrevistó a Emilo Fluixá, [17] quien fue uno de los mejores amigos del escritor y, al preguntarle sobre cómo Di Benedetto pasó su exilio, Fluixá respondió:
Muy depresivo y con dificultades económicas. Yo hacía un periplo. Primero veía a Enrique Oliva (Francois Lepot, ex corresponsal de Clarín en Europa) en París y luego bajaba a Madrid a juntarme con Antonio. Casi no tenía ingresos y entonces lo vi a (Marcos) Cytrynblum, por entonces secretario general de redacción de Clarín, que lo ayudó mucho al pagarle muy bien y en dólares las notas que mandaba desde España. Luego surgió el ofrecimiento para dirigir una revista médica y entonces dejó de colaborar con el diario porteño. [18]
La “revista médica” a la que se refiere Fluixá es Consulta Semanal. Fue una publicación de un sector de la comunidad médica de Madrid que invitó a Di Benedetto a ocupar el más alto cargo periodístico, presidente de su Consejo de Redacción, en 1978, cuando la revista entró en lo que llamó su “segundo período” y cuando el autor ya llevaba un año en Europa. En esa misma época, el conocido periodista español Carlos Dávila se desempeñó como director ejecutivo del semanario. Se trató de una publicación que duró pocos años más de lo que duró el exilio del escritor, dedicada a temas relacionados con la salud, con un equipo médico prestigioso de la capital española integrando el Consejo Científico y que poseía una sección dedicada a la cultura, espacio donde el escritor argentino publicó artículos sobre literatura, cine, teatro, artes plásticas, danza, etc. [19]
El primer texto recuperado de los que Di Benedetto publicó en Consulta Semanal es del 17 de noviembre de 1978. O sea, menos de un año después de instalarse en Madrid, fue contratado por esa revista de la que salió durante los meses anteriores a su regreso definitivo a la Argentina. El último texto suyo que la publicación registra es del 16 de diciembre de 1983, cuando el semanario estaba bajo la dirección general del escritor español José Antonio Gabriel y Galán, en ese cargo desde 1981.
Durante su investigación doctoral en Madrid, Mauro Caponi consiguió recuperar cerca de cuatrocientas notas publicadas durante los cinco años que Di Benedetto allí trabajó, la mayoría firmadas con su nombre o con seudónimos. El sorprendente descubrimiento de Caponi fue que el escritor creó una serie de seudónimos para firmar muchas de sus notas, siendo esta la única vez en su carrera que recurre a ese procedimiento. [20] En la compilación que aquí publicamos hemos seleccionado las notas firmadas con el nombre del autor y algunas de las firmadas con cuatro de sus seudónimos: Greco, Ben Simple, Ditto y Numa. Este último es el mismo con el que firmó la dedicatoria de la primera edición de Grot a su madre, Sara Fisígaro, en 1958 (imágenes 3a y 3b en Anexos).
Se podría pensar que el uso del recurso a seudónimos se debió a no desear ofrecer su nombre a una autoría con la cual no quería comprometerse por cuestiones de estilo y calidad escritural o aún a razones políticas. Sin embargo, observando con atención la calidad, los temas y el cuidado de cada texto, se percibe que todos los firmados con su nombre y los firmados con sus seudónimos siguen el mismo estilo y la misma exigencia de calidad. Además, exceptuando la nota que publicó en El País,que comento adelante,no encontramos ninguna otra que se refiera a cuestiones políticas de modo directo.
Consulta fue un semanario y Di Benedetto en muchas oportunidades escribió más de un artículo por número, sumando, a veces, hasta tres o cuatro para la misma edición, ocupando todo el espacio de cultura de la revista. Las firmas de sus textos varían entre su nombre completo, la inicial de su nombre de pila seguida de su apellido completo: A. Di Benedetto; las iniciales de todo su nombre: A. D. B. y seudónimos. Para nuestra compilación decidimos seleccionar notas firmadas con su nombre y algunas de las firmadas con los seudónimos de mayor frecuencia como los antes mencionados. Decidimos, también, mantener la firma al finalizar cada nota del mismo modo en que la editó su autor.
Como presidente del Consejo de Redacción, tuvo cierta jerarquía en la empresa y también muchas obligaciones, puesto que lo que allí se publicaba pasaba por su aprobación. La revista registra algunas fotografías donde se ve al escritor en actos oficiales, reuniones, ceremonias de la empresa, junto a la cúpula de su administración, tal como lo vimos en varias de las ediciones de Los Andes y también en reuniones con el equipo de reporteros y colaboradores (imagen 4 en Anexos).
Esos datos y el tono y la variedad de las notas que él mismo escribió, así como la calidad y los temas de las escritas por sus reporteros y colaboradores autorizan a afirmar que Di Benedetto realizó un trabajo intenso en una publicación bastante osada que le llegó a dedicar extensas notas a temas polémicos como el aborto, el secreto médico, las enfermedades de presidentes y dictadores, como Franco, Hitler y Mussolini, en espacios con importante financiamiento de la industria farmacéutica, a juzgar por la cantidad y el tamaño de anuncios de fármacos en cada edición.
Es curioso que en las entrevistas que Di Benedetto concedió después de su regreso del exilio no haya registros más detallados de su pasaje nada secundario por Consulta Semanal. Su laborioso trabajo en el semanario va a contramano de suposiciones sobre un exilio dominado por la pobreza, el desamparo y la depresión. Si bien nada se puede comparar a una vida que no sufrió usurpaciones, vejaciones, calumnias, humillaciones ni perdió el derecho a vivir en su propio país, con su familia, sus amigos y sus bienes personales, Di Benedetto tuvo momentos de superación de la melancolía y la soledad que invariablemente son marcas de los exilios.
Además del intenso trabajo en Consulta Semanal, el escritor también realizó algunos viajes por Europa y en octubre de 1981 viajó a los Estados Unidos becado por el programa de residencia de artistas de la Colonia MacDowell en Peterborough, New Hampshire, como él mismo lo recuerda en uno de sus currículums (imagen 5). En Peterborough comenzó a escribir su última novela, Sombras, nada más…, la que continuó en Guatemala –donde estuvo invitado por la asociación de escritores de aquel país– y concluyó en Madrid. Después de cinco meses de ausencia de la revista Consulta Semanal, se reintegró a los trabajos a partir de la publicación de la semana del 5 de marzo de 1982, cuando vuelve a aparecer una nota suya.
Consulta Semanal fue fundada por Salomón Lerner Mutzmajer, un argentino de familia judía que llegó de Rusia al final del siglo XIX y se instaló en la provincia de Santa Fe. Nacido en 1929, Lerner se cambió a Bogotá en 1955 y allí, tres años más tarde, fundó su primera librería. Diez años más tarde, su librería ya se había convertido en una importante referencia en la Bogotá letrada, visitada por personajes como Gabriel García Márquez, Fernando Botero e importantes intelectuales de la época. Lerner se mudó a Madrid en 1974, tres años antes de la llegada de Di Benedetto a esa ciudad, y allí abrió la empresa de ediciones Edilerner, que es la que publicó la revista Consulta Semanal.
Innovadora, la revista dedicó grandes reportajes a temas de la salud. Para elaborar esas notas se realizaban reuniones con los periodistas de la redacción y especialistas en cada uno de los temas tratados. Las reuniones muchas veces quedaron registradas en fotografías que ilustran las notas donde se ve a Di Benedetto ocupando la cabecera de la gran mesa desde la que presidía las sesiones.
Cuando Di Benedetto comienza su trabajo en la revista, aparece un brevísimo editorial donde se comunica que “Consulta Semanal será, sobre todo y, ante todo, periodismo médico”, lo que significa que toda la publicación, exceptuando las secciones dedicadas a la cultura, está dirigida a temas médicos. En esa primera edición, Di Benedetto publica un extraño texto que se titula “Jorge Luis Borges: elogio de la sombra” y en el encabezamiento explica:
Esta es una sección hecha por y para el paciente, pero dirigida al médico. El enfermo ilustre puede contarnos en esta página cuál es su dolor, cuál su limitación, cómo su propia patología ha afectado a su producción profesional. Comenzamos en este número con Borges, un hombre de letras, mil veces a la puerta del Nobel, que apenas consigue ver otra cosa que sombras. De sus mismos textos, dedicados a su ceguera, hemos sacado su versión de la enfermedad que le afecta. Hemos trazado un relato sincero que está escrito, redactado, tal y como Borges pueda hacerlo. [21]
El texto mencionado es una imitación de Borges con una miscelánea de frases que él pronunció o escribió a propósito de su ceguera. Fue una forma de homenajear al escritor que más admiró y quien le concedió la primera entrevista importante de su carrera, que publicó en Los Andes, [22] poco después de haber salido Zama en Buenos Aires, en 1956. Esa elección significó, sin dudas, una toma de posición en relación con la importancia de Borges y la literatura hispanoamericana que Di Benedetto mantendrá a lo largo de los años que trabajó en Madrid, escribiendo sobre varios escritores del continente sudamericano.
Escritos
Cada semana, Di Benedetto debía asistir piezas de teatro, películas, espectáculos de baile, aperturas de exposiciones, leer nuevas publicaciones de libros, dirigir reuniones de pauta, distribuir trabajos, cerrar las ediciones semanales, viajar, a veces, a otras provincias españolas, recibir consultores especiales para asesorar algunos temas, etc., para atender las demandas de Consulta Semanal. Se trató de una vida profesional intensa que incluyó reediciones de sus obras, como Absurdos en 1978, Zama en 1979, Caballo en el salitral en 1981 y la publicación de Cuentos del exilio en 1983. El escritor también viajó por algunos países de Europa en 1977, viajó a Estados Unidos y Venezuela en 1981, a Guatemala en 1982, a París en 1983. En New Hampshire, donde comenzó a escribir Sombras,nada más..., permaneció de octubre de 1981 a marzo de 1982, para después viajar a Guatemala.
Antes, en 1979, viajó a Canarias para participar del famoso I Congreso internacional de escritores de lengua española que, ya desde su apertura, el 5 de junio de aquel año, fue marcado por curiosidades y contratiempos, además de participaciones memorables. Por ejemplo, el director de la Real Academia Española, Dámaso Alonso, no compareció a abrir el congreso, tal como todos lo esperaban, pero días después participó con una conferencia donde expuso su preocupación por la fragmentación del español, hablado en veinte países por más de doscientos cincuenta millones de personas, en aquel momento. Presidente del Congreso, Juan Carlos Onetti protagonizó algo que quedó en la memoria de todos: se negó a participar en los actos previstos encerrándose en su habitación del hotel para leer y ni siquiera sus apreciados amigos españoles, Félix Grande y Luis Rosales consiguieron sacarlo de allí. [23] Pero ese evento conoció un Di Benedetto entusiasta rodeado de escritores y amigos como Severo Sarduy, Félix Grande, Manuel Puig, Fernando Quiñones, Daniel Moyano y Juan Rulfo. Admirado por los escritores de su generación y conocido por su inclinación al silencio y a la austeridad, de su encuentro con Juan Rulfo brinda un breve relato que finaliza con las siguientes palabras: “Juan (o Pedro) Rulfo es un ser interior, que anda por el mundo (el páramo) y, como lo apuntó el corresponsal de El País, a veces sonríe (pero, agreguemos, no a la vida)”.
Las impresiones de Di Benedetto sobre el congreso fueron publicadas en Consulta Semanal el 29 de junio de 1979 con el título “Memorial de Canarias. Invasión de escritores y tenaz defensa guanche”, firmadas con el seudónimo Ben Simple, uno de los textos seleccionados que publicamos aquí. Se trata de una nota en la que prevalece un tono de crónica de “costumbres” más que de “cultura”, algo que también es posible leer en notas publicadas antes del exilio. Eventos culturales como el mencionado congreso y coberturas de festivales de cine recibieron ese tipo de tratamiento del autor.
En la nota “Goya y Picasso, Alberti y Salvat”, del 9 de marzo de 1979, también firmada como Ben Simple, Di Benedetto le hace un sentido homenaje a Rafael Alberti, quien pasó treinta y siete años exiliado en la Argentina, donde llegó en 1940, regresando a España recién en 1977:
El poeta anduvo en el exilio cuarenta años, con su drama personal a cuestas. El drama teatral Noche de guerra… es hijo del exilio y nació afuera, lejos, en América, como tantos vástagos de la sangre española. Tiene más o menos mitad de edad de lo que duró el destierro del padre.
Como Ben Simple, el autor también publicó un comentario sobre el libro del escritor y crítico brasileño Eric Nepomuceno titulado: “Hemingway: Madrid no era una fiesta. Aquel, que fascinado por España...” del 16 de marzo de 1979. El libro, publicado por la editorial Altalena, salió en la colección dirigida por Héctor Tizón, escritor argentino nacido en Jujuy y admirado por Nepomuceno, así como Juan Rulfo, con quien el brasileño mantuvo una larga y estrecha amistad.
De los escritos firmados con su nombre, merece destaque su reseña “Poesía fílmica. Cuando suecos se escribe con Z”, de la película del italiano Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli, traducido al castellano como El árbol de los zuecos, ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes de 1978. Se trata de un texto que se diferencia notablemente de otros publicados en la misma época en diarios de gran circulación como, por ejemplo, El País de España. Di Benedetto destaca el tono poético de la película y el tratamiento emotivo que esta tiene, aprovechando el espacio que la revista le ofrece para enfatizar cuestiones más de fondo y menos superficiales. O sea, prefiere menos información y más opinión crítica.
Pero, tal vez, sean las notas que le dedicó a las artes plásticas las que más llaman la atención en esta fase de su escritura periodística. Conocemos bien la admiración y el interés de Di Benedetto por el cine. Escribió varias críticas y acompañó varios festivales internacionales, como el de Cannes, San Sebastián y Mar del Plata. Sin embargo, en su fase madrileña llama la atención la gran cantidad de notas dedicadas a las artes plásticas, principalmente a la pintura. Este descubrimiento nos sugiere volver la mirada a aquel Di Benedetto que en 1961 viaja a Córdoba, en la Argentina, en busca de los rastros del extraordinario Fernando Fader y escribe una de las mejores crónicas de su fase mendocina: “Fader de la sierra y la soledad”, publicada en Los Andes [24] e ilustrada con una serie de fotografías de Pedro Suzarte. En la crónica, Di Benedetto describe parajes de las sierras cordobesas que Fader pintó con un texto poético que recrea el ambiente melancólico, solitario y silencioso de sus pinturas en la última fase de su vida, pasada en aquel lugar: “En Ischilín está su muerte (su tumba) y en Loza Corral su vida (su casa)”.
En Madrid, el escritor tuvo la oportunidad de visitar grandes exposiciones como la de Salvador Dalí, en abril de 1983, registrada en la nota que tituló: “Dalí en plenitud” en la que hace la siguiente descripción:
En la obra de Dalí abundan o, al menos, no faltan: los huevos cascados, los relojes blandos, las ventanas, las Teresas, las máquinas, las alusiones (siquiera en los títulos) al atomismo y lo cósmico. Y en ello cabe, por cierto, el hormiguero que comparte con otras cosas animadas el riego de los cuadros de Dalí. Donde tampoco están olvidados los frutos del mar, especialmente en la obra de amplias dimensiones La pesca del atún, y otros bichos de familias diversas, desde los escorpiones a representantes del ganado menor, aunque siempre dando de ellos más bien una muestra, un índice, una porción y nada más, como se puede cotejar viendo el cuadro Retrato de Gala con dos chuletas de cordero en equilibrio sobre el hombro, pintado en 1933.
Di Benedetto dedica largas notas en un tono a veces bien humorado al dadaísmo, al puntillismo, al impresionismo, temas que le despertaron interés y sobre los que demuestra gran conocimiento. Sobre el impresionismo, explora, entre varios otros temas, aquel que fue objeto de Merleau-Ponty cuando este se interrogaba si Cézanne no se habría preguntado “si la novedad de su pintura no provendría de un defecto de sus ojos, si toda su vida no habría estado cimentada sobre un accidente de su cuerpo” [25]. Di Benedetto tituló su nota: “El arte impresionista. ¿Pudo ser generado por un problema de salud visual?” y llamó de “enunciado de una sospecha” la hipótesis que describe con tono jocoso:
Porque lo que se trata de establecer es si Monet para pintar usaba gafas o, careciendo de ellas, debía realizar extraordinarios esfuerzos de aproximación a los objetos a fin de verlos bien. Tal planteamiento en virtud de que la sospecha –o intuición no desarrollada– insiste en que los primeros impresionistas, o alguno de ellos, eran miopes.
También le dedica notas a Ramón Casas, Fernand Léger, Goya, Murillo, Modigliani, Pierre Bonnard, Matisse, Jorge Ludueña, etc. La mayoría de las notas sobre artes plásticas están firmadas con su nombre.
Poco tiempo después de iniciar su trabajo en Consulta Semanal, el 19 de enero de 1979, publica una nota sobre la decisión de la Unión de Críticos Cinematográficos de Bélgica de premiar a Federico Fellini como el mejor director de los últimos veinticinco años. Tal como casi veinte años atrás, en 1960, cuando cubrió con memorables notas el Festival de Cannes para el diario Los Andes, se sorprende, muy sutilmente, por no haber sido Ingmar Bergman el elegido. Así como al cine de Fellini, también le dedica notas a varios otros cineastas importantes que marcaron el siglo pasado, pero, a diferencia de sus años de corresponsal cubriendo festivales durante la década de 1960, esta vez su trabajo se ciñe a la rutina de un reportero que visita salas cinematográficas y sale meditando la nota que volcará al papel que la vehiculará al día siguiente. Ahora, el glamour que acompañó sus viajes al exterior, sus entrevistas a artistas, actores y personajes famosos, está ausente, ha desaparecido atrás de la figura de un reportero que, sin embargo, continúa escribiendo con entusiasmo, conocimientos y mucha sobriedad como en los comienzos de su carrera, cuando fue el encargado de la sección de artes y espectáculos en el diario de su provincia.
De hecho, son pocas las entrevistas que publica en su fase madrileña pero cuando lo hace, sigue el mismo formato que inauguró en su lejana Mendoza en los años cincuenta. Son diálogos narrados que mezclan el discurso directo, directo libre e indirecto. Es el caso del relato de su encuentro con Borges en junio de 1980 cuando este último viajó a Madrid después de habérsele concedido el Premio Cervantes en abril del mismo año. Cansado, tal vez, de la explotación periodística de la figura de Borges en aquella época, motivo de prolíferos elogios y críticas al mismo tiempo, Di Benedetto ensaya una salida de los mandatos de las pautas del momento y aborda la “intimidad” del más famoso escritor argentino, tal como lo indica ya desde el título: “Borges íntimo”, y lo hace mezclando tipos de discurso y jugando con señales gráficas que usa y deja de usar alternadamente, como el guion largo, por ejemplo, para señalar diálogos. Se trata de una nota escrita con libertad y a contramano de las que abundaron en especulaciones sobre el posible Nobel de Literatura para el argentino o comentarios sobre el Premio Cervantes entregado un par de meses antes. De esa forma, Di Benedetto continuaba su singular modo de entrevistar inaugurado justamente con la entrevista a Borges de 1956 antes mencionada.
Probablemente por imposiciones del mercado, durante el año 1980 se percibe un cambio en la línea editorial de la revista en las páginas dedicadas a la cultura. Aparecen menos notas largas y abundan las breves. Hay importantes espacios dedicados al humor gráfico, a crucigramas, un recuadro con sugerencias sobre cine, teatro y libros, otro, titulado “El indicador” con brevísimas notas sobre las actividades culturales de la semana. Sin embargo, a partir de abril de 1981, cuando sale la nota titulada “Paul Klee con ‘la risita de los duendes’”, se comienza a publicar mayor cantidad de textos largos que disputan espacio con grandes y llamativos anuncios de fármacos. Ampliado el espacio dedicado a la cultura, los años 1981, 1982 y 1983 fueron de gran producción de notas mayores que, leídas hoy, constituyen un rico testimonio de la vida cultural española de la época vista por un escritor considerado hoy uno de los mayores de nuestra lengua y alguien que tuvo la capacidad de una observación sesgada, aquel que registra lo que sucede en España sin nunca dejar de registrar y tener como referencia los importantes e imprescindibles aportes que llegan desde Hispanoamérica.
De esa época son memorables las breves pero hermosas reseñas sobre Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, A salto de mata de José Antonio Gabriel y Galán, La vida entera de Juan Carlos Martini, Gustav Mahler o el corazón abrumado de Arnoldo Liberman, La historia interminable de Michael Ende, Mazurca para dos muertos de Camilo José Cela y tantas otras. También a esa época corresponden largas e ilustradas notas sobre artes plásticas, tema de agudas evaluaciones y de didácticas explicaciones, siempre observaciones propias del disfrute y la admiración, como las notas dedicadas a Goya, Dalí, Matisse, Paul Klee, El Greco, Mondrian, Modigliani, Henry Moore y Picasso entre tantos otros. Así registra su entusiasmo por las artes plásticas en octubre de 1982:
En materia de arte, Madrid está de fiesta, una fiesta continua, habida cuenta de que vienen circulando, en los últimos años, exhibiciones que deben ser llamadas mayores, por calidad y cantidad de obras, tales las de Henry Moore, con sus gigantescas esculturas; el rico muestrario de Salvador Dalí; la inmensa selección del Greco, repartida con Toledo, y la no menos cuantiosa de Velázquez, además de los pintores modernos extranjeros, Piet Mondrian uno de ellos, y la presencia asidua y múltiple de aquel gran trabajador que era Pablo Ruiz Picasso. [26]
Aquel gran trabajador que fue Antonio Di Benedetto –para devolverle, con justicia, su elogio a Picasso– escribió varias notas por semana, a veces sobre cine, artes plásticas, literatura y teatro para la misma edición, además de todas las obligaciones de su cargo directivo y la continuación de su escritura ficcional. Discreto, sin alardes, con pocos pero fieles amigos, aquel hombre de provincia que produjo una literatura que desafía fronteras y rótulos, que contó con el respeto y la admiración de escritores contemporáneos suyos, supo, sin embargo, mimetizarse en el paisaje de tantos trabajadores anónimos que iban de su casa al trabajo y viceversa por las calles de una Madrid que poco se enteró de su presencia.
De ese modo, tímido, encogido en la butaca de un auditorio, fue como lo vio el periodista de Cambio 16 en marzo de 1983 durante su cobertura del “Coloquio de literatura latinoamericana en el exilio” realizado en la Universidad Complutense de Madrid:
La mayoría de los participantes en el coloquio se refirieron a sus dificultades personales a la hora de reanudar el trabajo creativo fuera de su país. Antonio Di Benedetto, un hombre tristísimo, que impresionó en auditorio por su timidez, explicó cómo el exilio estuvo a punto de significar su muerte como escritor: “Un psiquiatra me diagnosticó depresión, stress y disgrafismo, una cosa parecida a la dislexia. Confundía las letras de la máquina y no conseguía escribir nada legible”. [27]
El relato de Di Benedetto que Cambio 16 registró debe estar referido al estado depresivo de sus primeros meses de exilio porque ya en noviembre de 1978 comenzó funciones periodísticas en Consulta Semanal que le demandaron mucho trabajo y concentración. Además, en la fecha del coloquio comentado por la revista española, o sea, casi seis años más tarde, el autor se encontraba ya en la difícil encrucijada entre quedarse en España o regresar a su país.
Apenas diez días después de la recuperación de la democracia en la Argentina, el 20 de diciembre de 1983, aparece en el diario El País de España la nota titulada “Desaparecidos de cuarta categoría” en la que Di Benedetto denuncia las injusticias y la deuda de su país con los exiliados políticos, aquellos obligados al destierro para conservar la vida, como fue su caso:
El costado, cuya ausencia se deja notar, es el de los desaparecidos que no fueron asesinados, pero sí sacrificados. Es un enorme contingente, cuyo mayor número se halla en España. ¿Por qué cabe llamarlos desaparecidos si su existencia es comprobable, aunque no figuren, ni de tanto en tanto, en los periódicos? Porque son la cuarta categoría de los desaparecidos: los desaparecidos de su país.
Y, más adelante, recuerda usurpaciones y desapropiaciones sufridas:
[…] son muchos los que a raíz de su apresamiento perdieron casa y familia, bienes del afecto y bienes materiales. En materia de pérdida de bienes no se puede pasar por alto un desenfadado robo, camuflado como botín de guerra: el saqueo de las cajas fuertes de algunos bancos, con la tolerancia de los banqueros que aceptaron la falsificación de firmas como que era el propio interesado o depositante quien había ido a retirar el dinero y las alhajas ahí guardados. En algún caso se ha simulado la firma, para estas extracciones, de un muerto o de alguien desde tiempo en el exilio. [28]
La nota aparece el 20 de diciembre de 1983, cuatro días después de la última publicada por él en Consulta Semanal. De las notas que escribió cuando aún se encontraba en el exilio, pero ya en proceso de repatriación, durante el año 1984, se destaca “Última entrevista con Julio Cortázar”, una emotiva rememoración del escritor muerto en París un mes antes, publicada en La prensa de Buenos Aires el 11 de marzo de 1984 que incluimos anteriormente en el volumen con notas del autor publicadas en la Argentina. [29]
Se entiende, entonces, que su actividad profesional en Madrid no fue la de un escritor invitado a apenas escribir algunas crónicas o notas y sí la de un periodista dirigiendo la redacción de una revista y publicando varias notas por semana. De esas actividades y del legado escrito que Di Benedetto dejó principalmente en Consulta Semanal, él casi nunca habló en las diversas entrevistas que le hicieron después de regresar del exilio. Se trata de un silencio más que sugestivo. La situación profesional de Di Benedetto en el exilio puede no haber sido la deseada, puesto que su empleo más largo y significativo fue en una revista con intereses editoriales muy diferentes de los que motivaron la vida periodística del autor antes de la cárcel. Sin embargo, en la revista Consulta Semanal fue reconocido su valor como periodista y ocupaba el cargo periodístico de coordinación entre la dirección y el equipo de reporteros. Desde ese lugar, Di Benedetto escribió en un tono de visible entusiasmo, principalmente al transitar por temas culturales a los que se refirió muchas veces de modo celebrativo.
¿De dónde vienes? / Anduve errante [30]
“Tengo un poco de miedo, no sé a qué. Un miedo que nació con la partida obligatoria y violenta hacia aquí, después de la cárcel, y que no sé si se acabaría con el regreso. Ese miedo es la substancia del exilio que me toca vivir. Y las palabras, la única manera de conjurarlo”, escribió Daniel Moyano [31] a propósito de su exilio en España donde llegó el 8 de junio de 1976 y donde vivió hasta su muerte, el 1º de julio de 1992. El miedo y la paranoia constantes son, sin dudas, secuelas de la cárcel, de la tortura y de los exilios políticos. Di Benedetto, así como Moyano, lo sabían muy bien. Pero a diferencia de Moyano, Di Benedetto quiso volver a su país.
El 25 de septiembre de 1984 El País de Madrid le dedica una nota de despedida al hombre que aceptó su destino de “desaparecido de cuarta categoría” en una ciudad en la que no hizo más que trabajar casi anónimamente. Allí, el autor de la nota cita las siguientes palabras de Di Benedetto: “Voy a regresar a Argentina y ahora que me estoy yendo siento que España se me ha quedado dentro”. Y más adelante: “Siento dolor y vergüenza por esta partida”.
Los motivos que llevaron al escritor a regresar a la Argentina pienso que estaban relacionados con sus proyectos literarios, con sus deseos, sus sueños de aún poder recuperar algo, un poco, de aquello que consiguió en momentos como en los que escribió “Caballo en el salitral”, o Zama,o “El juicio de Dios”, porque la lengua, sabemos, es un evento social, cultural, político y no es lo mismo escribir en castellano en España que en Argentina. Sin embargo, son evidentes el desgaste, la melancolía y el temor que Di Benedetto sintió al regresar a un país en el cual aún estaban demasiado abiertas las heridas provocadas por la violenta represión de la última dictadura. Además, su reinserción en el país se dio en una ciudad que él siempre sintió ajena, Buenos Aires.
Cuando se supo que Di Benedetto regresaría a la Argentina, algunas personas en Mendoza iniciaron un proceso de acogida del que es el mayor escritor de la provincia, lo que nadie podría negar ya desde la publicación de Zama en 1956. Fueron muchas las personas que celebraron su regreso al país y se movilizaron para homenajearlo, pero aquí vamos a rememorar los preparativos que los periodistas Norma Sibilla y Rafael Morán, [32] que trabajaron como reporteros con el escritor en Los Andes, encabezaron para recibirlo en su ciudad natal y quedaron registrados en los diarios locales y en la correspondencia que el escritor intercambió con la pareja. Di Benedetto regresó a Mendoza el 15 de noviembre de 1984 para participar en los homenajes que fueron organizados en su honor como acto de justicia contra el martirio al que fue sometido por la violencia de la represión. En las cartas que intercambió con sus anfitriones deja clara su gratitud por la recepción que le esperaba como “reparación del feroz atropello que me infringieron”, según sus propias palabras.
“Imaginé muchas veces, mientras andaba por Europa como el judío errante, cómo sería el día de mi regreso a Mendoza, si alguna vez se producía”, le escribe a Rafael Morán pocos días antes de su llegada a su ciudad natal (imagen 6 en Anexos). [33]
Fue un regreso emotivo. De ello dan cuenta varios testimonios que relatan su emoción al regresar a ese ethos tan especial que es el desierto rocoso donde se emplaza una ciudad casi fantasmagórica, lenta en aquellas épocas, silenciosa a pesar de la amenaza que percibió tan bien el silenciero años antes, pero no menos castigada por la violencia que se desparramó por todo el territorio nacional. Nunca sabremos cómo Di Benedetto realmente sintió el regreso a aquel lugar del que nunca hubiera querido apartarse y que, seguramente, ya no sentía más suyo.
Ceremonias, homenajes, reencuentros se apretaron en una agenda que contó con la presencia del gobernador y otras autoridades además de amigos y excompañeros de aquellos años de gloria del ahora decaído Los Andes.
Poco después de regresar a Buenos Aires, el escritor les escribió una carta de agradecimiento a Norma Sibilla y Rafael Morán en la que recuerda su experiencia de juventud al asistir a la pieza La muerte civil puesta en escena por la compañía Ermete Zacconi en el teatro Independencia de Mendoza muchos años atrás:
[…] yo, por entonces adolescente del colegio secundario, vi y sentí como una vibración anticipada, ajeno aún a mi destino que en 1976 alcanzaría equivalente desdicha y magnitud (imagen 7 en Anexos).
Así como a los once años, cuando el niño Antonio observó asombrado las grandes rotativas del diario Crítica en la abrumadora Buenos Aires a la que lo llevó un tío después de la muerte prematura de su padre, el joven Di Benedetto volverá a tener un anuncio de su destino cuando, adolescente aún, se conmovió con la obra de Paolo Giacometti, inquietud que rememorará en la emotiva carta de gratitud que le envía a la pareja de amigos de Mendoza casi al final de su vida.
En 1985, la editorial Alianza publica Sombras, nada más… un libro que a algunos sugiere una clave de lectura autobiográfica. No obstante, entiendo que ese escrito realiza el sutil y difícil ejercicio de refutación justamente de aquellas apariencias con las cuales se ofrece a la lectura. Si bien hay trazos autobiográficos bastante claros, ellos actúan como elementos de un armado escritural sobre la radical imposibilidad de una autobiografía. Si, a rigor, una autobiografía es una escritura imposible, más lo es en el caso de un sobreviviente de ominosas torturas en centros clandestinos de detención y desaparición de personas. Leído atentamente, es inevitable la interrogación: ¿cómo Sombras, nada más... podría leerse en clave autobiográfica conociendo la obra ficcional y periodística del autor, entendiendo el grado de complejidad de la vida de alguien que tuvo que lidiar con la difícil situación de dirigir uno de los más conservadores periódicos del interior de la Argentina siendo, al mismo tiempo, uno de los escritores más renovadores de la literatura de su país e inaugurando un lenguaje profundamente nuevo y sorprendente para el periodismo de su época? El lugar de Di Benedetto como escritor renovador de la literatura hispanoamericana y, al mismo tiempo, como director de un diario conservador contra el que mantuvo su ideario libertario y democrático y sus principios éticos en el ejercicio de su profesión de periodista, es un tema denso y demanda una reflexión compleja que poco tiene que ver con la figura del personaje de Sombras, nada más…, Emanuel d’Aosta.
El exilio, con su feroz aviso de no expiración, de no vencimiento, de eternidad, puede motivar una reformulación poética de los textos, llegando a sufrir un desplazamiento de lo que fue una escritura que aún no conocía la radical y asoladora experiencia de la cárcel, la tortura y el destierro. Eso se percibe en sus escritos periodísticos publicados en Madrid. Sin revelar, a rigor, una verdadera ruptura con su estilo tan peculiar que, en sus inicios, en la Argentina de la década de 1950, resultó extraordinariamente innovador y asombroso, sufrió cambios, se suavizó, intentó hacerse más comprensible para un lector ajeno, ese Otro que, siendo formalmente usuario de la misma lengua, no comparte los mismos códigos culturales, los mismos sutiles procesamientos de ese evento siempre político que es la lengua.
La notable falta de interés en una escritura pedagógica, sus elipsis, la ausencia de datos para ayudar al lector a situarse mejor y, así, entender mejor el texto, en fin, su aversión a los didactismos, evidentes en sus escritos para periódicos publicados en la Argentina antes del destierro, cedieron espacio a un texto más maduro, menos seco y hostil, de cierto modo, que los textos de la fase mendocina. Pero su estilo sofisticado de enunciación no se distanció de sus escritos mendocinos, entre las décadas de 1940 hasta el fatídico 1976.
Hay como una línea de continuidad entre desierto y destierro, páramos ambos, lugares desolados, experiencias liminales, paisajes de errancia. La experiencia del desierto y del exilio tienen una relación atávica con lo provisorio, lo inestable, lo efímero. Para evitar sus efectos devastadores (la sequedad, lo estéril, lo yermo), se insiste en nombrar. De ese modo, aquello que el desierto y el destierro niegan, aparece en la palabra y, quién sabe, resurge también el Continente deseado, inmenso, siempre entre real y figurado, siempre por venir. Para renombrar incesantemente se necesita perseverancia.
Antonio Di Benedetto perseveró.
Liliana Reales
[1] Antonio Di Benedetto, Zama. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2016, p. 52.
[2] Menciones a su encarcelamiento político tampoco aparecen en la conocida entrevista que le concedió a Celia Zaragoza en España a comienzos de 1979. Ver Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos. Compilación de Liliana Reales. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2016, pp. 531-539.
[3] Joaquín Soler Serrano, “Antonio Di Benedetto”. En Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, p. 511.
[4] En una entrevista anterior, concedida a Rodolfo Braceli en Mendoza en 1972, Di Benedetto afirma sin dudar: “Usted sabrá que vengo de un padre que se suicidó…”. Ver Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, p. 495.
[5] Entrevista concedida en Mendoza el 6 de julio de 2017. Daniel Politino Di Benedetto convivió diariamente con su tío en su ciudad natal y realizó largos viajes en auto desde Mendoza a La Plata con su madre para visitarlo en la cárcel. Fueron las únicas personas de la familia y de las pocas que lo visitaron durante el tiempo que pasó detenido.
[6] Jaime Correas, “Aportes documentales para una biografía futura de Antonio Di Benedetto”. En Homenaje a Antonio Di Benedetto. Liliana Reales et al. Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, 2017, p. 170.
[7] En la misma entrevista de 1979, mencionada en la nota 1, Celia Zaragoza insiste, tal como Soler Serrano, en una personalidad autodestructiva cuando, justamente, Di Benedetto venía de una experiencia destructiva pero no autoinfligida y sí víctima de los tormentos de la tortura del terrorismo de Estado argentino.
[8] Primo Levi, Los hundidos y los salvados. Trad. Pilar Gómez Bedate. Barcelona, Muchnik, 2000.
[9] Andreas Huyssen, Después de la gran división, traducción de Pablo Gianera. Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2006, p. 175.
[10] La presente compilación fue posible gracias a la recuperación de los textos de Di Benedetto que Mauro Caponi realizó durante su estancia doctoral en Madrid, entre agosto de 2017 y enero de 2018. Caponi fue el primero en recuperar un gran número de notas del autor en la revista Consulta Semanal además de algunas publicadas en Arteguía. Ver su artículo “El espejo y los seudónimos” en este mismo volumen. Cabe también recordar que, durante su exilio, Di Benedetto escribió para periódicos argentinos como Clarín, La Prensa y El periodista y que una selección de esos textos se incluyó en Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos.
[11] Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, p. 554.
[12] Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, pp. 11 y 12.
[13] Cristina Lucero no solo guardó el archivo personal del escritor, también los documentos que su hermana, Graciela, fue reuniendo después de la muerte de Di Benedetto, así como los que ella misma logró juntar.
[14] Vale recordar que no todos los relatos que integran Cuentos del exilio fueron escritos en el destierro.
[15] Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, pp. 51-59.
[16] Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, pp. 68-81.
[17] Emilio Fluixá fue abogado, militante peronista, ministro del gobernador justicialista de Mendoza, Carlos Horacio Evans, y fue uno de los que presentó el recurso de amparo para que el presidente Néstor Kirchner retirara las fotos de Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola (los tres presidentes de las Juntas Militares que gobernaron entre 1976 y 1983) de la galería de presidentes argentinos de la Casa Rosada, sede del gobierno del país.
[18] “Él decía que tenía una hermana y tres hermanos”, Los Andes, 7 de octubre de 2006.
[19] La otra revista con la que colaboró en España fue Arteguía. Di Benedetto trabajó con el equipo editorial de esa revista durante dos años y allí publicó algunos artículos.
[20] Ver “El espejo y los seudónimos” en esta publicación.
[21] Antonio Di Benedetto, Consulta Semanal. Madrid, volumen 1, 17 de noviembre de 1978.
[22] “Título de doctor honoris causa se dará hoy en Mendoza a Borges”. Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, pp. 91-94.
[23] Ver: https://cvc.cervantes.es/literatura/escritores/onetti/cronologia/exilio.htm
[24] Antonio Di Benedetto, Escritos periodísticos, pp. 233-235.
[25] Maurice Merleau-Ponty, Sentido y sinsentido