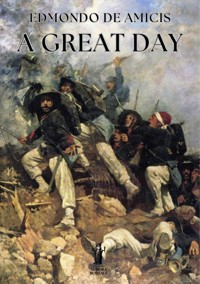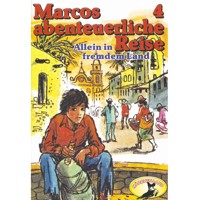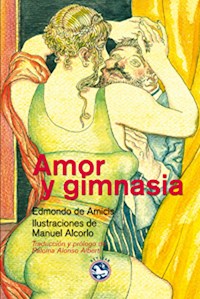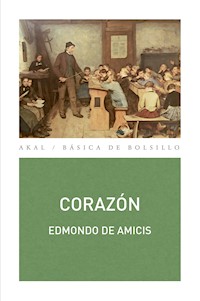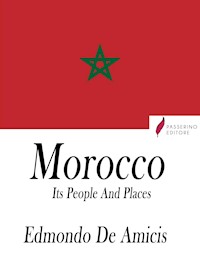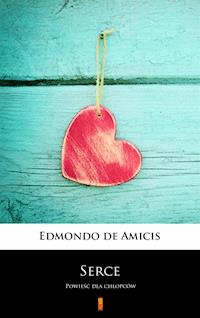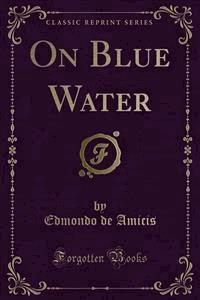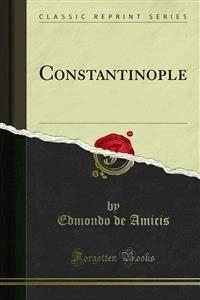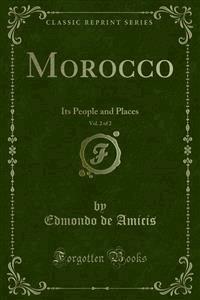0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Biblioteca Nacional de España
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
Esta edición digital en formato ePub se ha realizado a partir de una edición impresa digitalizada que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España. El proyecto de creación de ePubs a partir de obras digitalizadas de la BNE pretende enriquecer la oferta de servicios de la Biblioteca Digital Hispánica y se enmarca en el proyecto BNElab, que nace con el objetivo de impulsar el uso de los recursos digitales de la Biblioteca Nacional de España. En el proceso de digitalización de documentos, los impresos son en primer lugar digitalizados en forma de imagen. Posteriormente, el texto es extraído de manera automatizada gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). El texto así obtenido ha sido aquí revisado, corregido y convertido a ePub (libro electrónico o «publicación electrónica»), formato abierto y estándar de libros digitales. Se intenta respetar en la mayor medida posible el texto original (por ejemplo en cuanto a ortografía), pero pueden realizarse modificaciones con vistas a una mejor legibilidad y adaptación al nuevo formato. Si encuentra errores o anomalías, estaremos muy agradecidos si nos lo hacen saber a través del correo [email protected]. Las obras aquí convertidas a ePub se encuentran en dominio público, y la utilización de estos textos es libre y gratuita.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 1899
Ähnliche
Esta edición electrónica en formato ePub se ha realizado á partir de la edición impresa de 1899, que forma parte de los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
España: impresiones de un viaje hecho durante el reinado de Don Amadeo I
Edmondo De Amicis
Índice
Cubierta
Portada
Preliminares
España: impresiones de un viaje hecho durante el reinado de Don Amadeo I
I. BARCELONA
II. ZARAGOZA
III. BURGOS
IV. VALLADOLID
V. MADRID
VI. ARANJUEZ
VII. TOLEDO
VIII. CORDOBA
IX. SEVILLA
X. CÁDIZ
XI. MÁLAGA
XII. GRANADA
XIII. VALENCIA
Notas
Acerca de esta edición
Enlaces relacionados
I
BARCELONA.
Era una lluviosa mañana de Febrero, una hora antes de salir el sol. Mi madre me acompañó hasta la escalera, repitiéndome los consejos que durante un mes cada día me propinaba; después me echó los brazos al cuello, rompió en amargo llanto y desapareció. Quedé un momento inmóvil, con el corazón oprimido, fijos los ojos en la puerta y á punto de gritar:
—¡Abre, madre mia! ¡abre! ¡Ya no me marcho! ¡Quiero quedarme contigo!
Mas luego bajé á saltos la escalera como malhechor perseguido. Al hallarme en la calle, me pareció que entre mi casa y yo se habían interpuesto las olas del mar y levantándose las cimas de los Pirineos, y ¡cosa extraña no me sentía alegre á pesar de haber esperado aquel día con tanta impaciencia. Al doblar una esquina un médico amigo mío, que iba al Hospital, y á quien no había visto hacía más de un mes, me preguntó:
—¿A dónde vas?
—A España—le contesté.
Y no quiso creerme, pues mi semblante triste y melancólico, no parecía anunciar un viaje de recreo.
Durante el trayecto de Turín á Génova, ni un instante se apartó de mí el recuerdo de mi madre, ni puede olvidar tampoco mi pobre biblioteca, mi pequeño cuarto que quedaba vacio, ni las dulces costumbres de la vida casera, á la que daba un adiós por muchos meses. Pero cuando llegué á Génova la vista del mar, los jardines del Acquasola y la compañia de Antonio Julio Barrilli, devolviéronme la paz y la alegría. Recuerdo que á punto de embarcarme en el bote que debía conducirme al buque, me entregaron una carta de un corredor de fondas, con estas solas palabras:
«Malas noticias de España. La situación de un italiano en Madrid en época de la lucha contra el Rey sería peligrosa. ¿No desistes? Piénsalo bien.» Salté al bote y en marcha. Poco antes de salir el buque, quisieron darme su ¡adiós! dos oficiales amigos: me parece que los veo todavía de pie en el bote, cuando el buque empezaba á moverse.
—«¡Oye me traerás una espada de Toledo,»—gritaban.
—«¡Una botella de Jerez!»
—«¡Una guitarra! ¡Un sombrero andaluz! ¡Un puñal!»
Al poco rato sólo ví sus blancos pañuelos y escuché sus últimos gritos. Quise contestarles, pero la voz se apagó en mi garganta. Me eché á re ir y me pasé la mano por los ojos. A los pocos momentos me acomodé en el camarote, y sobrecogiéndome un sueño delicioso, soñé los consejos de mi madre, el porta-monedas, la Francia, la Andalucía. Al despuntar el día dejé el lecho, y subí á cubierta: nos hallábamos á poca distancia de la costa francesa, el primer pedazo de tierra extranjera que veían mis ojos. ¡Y cuán hermosa! No me saciaba de mirarla; mil vagos pensamientos cruzaban por mi mente, y me preguntaba extasiado: ¿pero en verdad es esto Francia? ¿Y soy yo quién aquí se halla? Hasta dudaba en aquellos momentos de la identidad de mi persona. A eso del medio día empezamos á ver Marsella. La primera vista de una gran ciudad marítima produce una especie de aturdimiento, que apaga el placer de la admiración. En estos momentos recuerdo, como á través de una niebla, un inmenso bosque de naves, un marinero que me habla una jerga incomprensible, un carabinero que me hace pagar, no sé en virtud de qué ley, deux sous pour les Prusiens: después un obscuro cuarto de fonda, luego unas calles interminables y, plazuelas mezquinas; un continuo vaivén de gentes y carruajes, batallones de zuavos, uniformes militares para mí desconocidos, millares de luces, millares de voces y por último un fastidio y una profunda melancolía que acabaron en penoso sueño. A la mañana siguiente, al despuntar el día, me hallé instalado en un vagón del ferrocarril, que va de Marsella á Perpiñan, entre unos diez ó doce oficiales de zuavos, llegados de Africa el día anterior, unos con muletas, otros con bastones, aquéllos con el brazo en cabestrillo, pero todos alegres y decidores como estudiantillos. El viaje era largo y fué preciso buscar alguna distracción; pero con todo lo que había oído contar, de la mala voluntad que nos profesan los franceses, no me atreví á decir esta boca es mía. ¡Tontería! Uno de ellos me dirigió de pronto la palabra;
—¿Es V. de Italia?
—Sí, señor, de Italia soy.
Y aquello fué una señal de fiesta y algazara. Todos menos uno habían combatido en mi patria. Uno no de ellos había sido herido en Magenta; y allí empezó el contar anécdotas de Génova, de Turín, de Milán, haciéndome mil preguntas y describiendo la vida que llevaban en Africa. Alguno de ellos sacó á colación al Papa.
—¡Malo!—dije para mi capote;—pero pronto comprendí que era mas radical que yo!
—Vosotros debíais cortar el nudo de la cuestión y llegar hasta el fin, sin hacer caso de los campesinos.
A medida que nos íbamos acercando á los Pirineos, llamábanme la atención el nuevo acento de los viajeros que entraban en nuestro coche y la manera como moría la lengua francesa, por decirlo así, en la lengua española, al sentir la vecindad de España, Por fin ya en Perpiñán, al subir á la diligencia escuché por vez primera, las palabras agradables y sonoras: Buenos días y Buen viaje, que me causaron un placer inmenso. Con todo, en Perpiñán no se habla español, sino un dialecto horrible, mezcla de francés, marsellés y catalán, que desgarra el oído. La diligencia me dejó en una fonda ú hotel, entre un caos de oficiales, señoras, ingleses y de baúles. Un mozo me hizo sentar quieras que no á una mesa, preparada de antemano. Comí, me saquearon, metiéronme en la diligencia y en marcha otra vez!
¡Qué desgracia! Después de haber deseado tanto tiempo atravesar los Pirineos, debía pasarlos de noche. Antes de llegar á la falda del primer monte era ya obscuro. Durante largas horas, entre el sueño y la vela, no ví más que trechos del camino alumbrados por la incierta luz de los faroles de la diligencia, negros perfiles de montañas, algunas rocas salientes que casi podía tocar extendiendo el brazo por las ventanillas del coche, y no oí más ruído que el cadencioso galopar de los caballos y el silbido del viento que no cesó de soplar un solo instante. Tenia al lado un joven americano de los Estados Unidos, el tipo más original del mundo, que no cesó de roncar un solo instante con la cabeza apoyada en mi hombro. De vez en cuando me despertaba, para exclamar con lamentable acento: Qué noche!...¡Qué noche mas horrible! sin observar que con su cabeza me daba motivos, más que suficientes, para lamentarme también de aquella noche. En la primera parada bajamos los dos y entramos en un pequeño mesón para beber un poco de licor. Preguntóme si viajaba por asuntos comerciales.
—No, señor,—le contesté,—viajo por recreo. ¿Y usted, si no soy indiscreto?
—Yo, dijóme con gravedad,—viajo per amore:
—¿Per amore?
—¡Per amore!
Y me espetó una larga historia de una pasión amorosa contrariada, de un matrimonio frustado, de un rapto, un duelo y no sé cuantas cosas más, para terminar; diciendo que viajaba con objeto de distraerse y olvidar á la persona amada.
Y buscaba realmente la manera de distraerse cuanto le era dable, porque en cuantos mesones entramos después hasta llegar á Gerona, no hizo más que requebrar á las criadas, siempre con mucha gravedad.—justo es decirlo,—pero con una audacia que el deseo de distraerse no bastaba á justificar.
A las tres de la madrugada llegamos á la frontera.
—¡Estamos en España!—gritó una voz.
Paróse la diligencia: descendimos otra vez el inglés y yo y entramos con mucha curiosidad en una pequeña hostería deseosos de ver á los primeros hijos de España entre las paredes de su casa. Encontramos una media docena de carabineros, el mesonero, su mujer y sus hijos, sentados alrededor de un brasero. Híceles muchas preguntas, contestáronme con vivacidad é ingenio tales que me dejaron realmente sorprendido, pues creía que los catalanes eran gente dura y de muy pocas palabras, según había leído en los diccionarios geográficos.
Les pedimos de comer y nos sirvieran el famoso chorizo español, una especie de salchichón, relleno de pimienta, que abrasaba la boca, y una botella de vino dulce con un poco de pan duro.
—Y bien, ¿cómo va vuestro rey?—les pregunté después de haber tragado los primeros bocados.
El carabinero, á quien había dirigido la palabra, quedó al principio un poco turbado, me miró, miró á los demás y dióme, por fin, la siguiente curiosa respuesta:
—Está reinando.
Todos se echaron á reir, y mientras buscaba una pregunta algo más apremiante, noté que me decían al oído: ¡si es un republicano!
Volví la cabeza y ví al mesonero que miraba al techo afectando indiferencia.
—Me comprendido,—le dije.
Y varié enseguida de conversación.
Al subir á la diligencia, mi compañero y yo nos reímos con gusto de la advertencia del mesonero; maravillados ambos de que tuvieran tanto peso, en una persona de su clase, las opiniones políticas de un carabinero. No obstante, en el mesón donde bajamos después, oímos cosas muy distintas.
En todos hallamos al dueño, ó á un concurrente leyendo en alta voz el periódico y en torno un círculo de lugareños escuchando. De vez en cuando era interrumpida la lectura, engolfándose los oyentes en una discusión política que yo no entendía, porque hablaban en catalán, pero de la cual sacaba en claro la opinión reinante, sirviéndome de norma el diario cuya lectura había escuchado. Pues bien, debo decir que en todos aquellos círculos se respiraba un airecillo republicano capaz de crispar los nervios al más intrépido amadeísta.
Un hombre de aspecto fiero y de voz bronca, después de haber hablado un rato en medio de un círculo de mudos oyentes, volvióse á mí, creyéndome francés, gracias á mi acento nasal, y me dijo con mucha solemnidad:
—Oiga usted una cosa, caballero.
—¿Qué he de oir?—le contesté.
—Que España es más desgraciada que Francia.
Dicho lo cual se puso á pasear por la sala con la cabeza baja y los brazos cruzados sobre el pecho.
Oí que otros muchos hablaban confusamente de las Cortes, de los ministros, de ambiciones, de traidores y de otras cosas terribles.
Una sola persona, una muchacha de un restaurant de higueras, al saber que yo era italiano, me dijo sonriendo:
—Ahora tenemos un rey italiano.
Y al poco rato, cuando se iba, añadía con graciosa sencillez:
—A mí me gusta.
Era aún de noche, cuando llegamos á Gerona, donde el rey Amadeo, recibido, según se dice, con agasajo, colocó una lápida en la casa que habitó el general Alvarez durante el célebre sitio de 1809. Atravesamos la ciudad, que nos pareció inmensa, muertos de sueño como íbamos é impacientes por echarnos á dormir en un vagón de ferrocarril, llegamos por último á la estación y al apuntar el alba salimos para Barcelona.
¡Dormir! Era la primera vez que veía salir el so! en España, ¿cómo podía dormir? Me asomé á una ven tañida y no retiré la cabeza hasta llegar á Barcelona.
¡Ah! ¡Ningún deleite puede compararse al que se experimenta cuando se llega á un país desconocido, con la imaginación dispuesta á ver cosas nuevas y maravillosas, con mil recuerdos de fantásticas lecturas en la cabeza sin cuidados! Penetrar en este país, pasear ávidamente la mirada por todas partes, buscando algo que os haga comprender, por si lo ignorabais, que os hallabais allí; reconocerlo poco apoco, aquí por el vestido de un campesino, allá por una planta, más lejos por, una casa; ver, á medida que se avanza, cómo se multiplican estos indicios, estos colores, esta forma, y comparar todas esas cosas con la idea que de ellas habíamos formado anticipadamente; hallar pasto para la curiosidad en cuanto sorprende la mirada y en cuanto llega á nuestros oídos; en las caras, en los acentos, en los gestos, en las palabras; lanzar un ¡oh! de estupor á cada paso; sentir que nuestra mente se ensancha y se esclarece; desear á la vez llegar en seguida al país que no se llega nunca; impacientarse por verlo lodo; preguntar mil cosas al vecino, tomar un apunte de un pueblo ó abocetear un grupo de campesinos; exclamar diez veces: «Ya estoy aquí» y pensar que un día lo contaréis punto por punto; es en verdad el más intenso y el más variado de los placeres humanos.
El americano roncaba.
La parte de Cataluña que se recorre desde Gerona á Barcelona, es may varia, fértil y admirablemente cultivada. Es una sucesión de pequeños valles, cintas de colinas de graciosas formas, con bosques frondosísimos, torrentes, gargantas y castillos antiguos. Por todas partes una vegetación espléndida y robusta, que recuerda el severo aspecto de los valles de los Alpes.
Realza el paisaje el pintoresco traje de los campesinos, que responde de un modo admirable á la altivez del carácter catalán. El primero que ví iba vestido de pies á cabeza de terciopelo negro: llevaba en torno de á cuello una especie de tapabocas á listas blancas y encarnadas, y á la cabeza un gorro á la zuava de un color rojo subido, que le caía sobre los hombros; algunos usaban polainas de piel, con botones hasta la rodilla; otros calzaban zapatos de tela, á modo de pantuflos, con la sucia de cuerda, abiertos por delante y atados alrededor del pie con una cinta negra cruzada; en una palabra, un vestir esbelto y elegante y al propio tiempo severo. No hacía mucho frío pero iban todos embozados en su manta ó tapabocas mostrando únicamente la punta de!a nariz y la del cigarrillo, parecían caballeros saliendo del teatro, no ya por la manta en sí, sino por el modo de llevarla, colgando de un lado como caída al azar, pero con ciertos pliegues y ondulaciones, que le prestan la gracia y la majestad de un manto.
Había algunos en todas las estaciones del ferrocarril había tipos semejantes, cada uno con mantas de distinto color, no pocos vestidos de paño lino y nuevo, casi todos sumamente limpios y guardando cierta dignidad y apostura que daba mayor realce á sus trajes pintorescos. Pocas caras morenas, tendiendo al blanco en su mayoría; los ojos negros y vivaces, pero sin el fu ego y movilidad de las miradas andaluzas.
A medida que se adelanta van apareciendo villas, casas, puentes, acueductos, en una palabra, todo cuanto anuncia la vecindad de una populosa y rica ciudad comercial. Granollers, San Andrés de Palomar, Clot, se hallan rodeados de fábricas, quintas de recreo, huertas y jardines. Por las calles se ven grandes hileras de carros, grupos de paisanos y soldados. Las estaciones del ferrocarril se hallan invadidas por numerosa muchedumbre; quien no lo supiera de ante mano creería estar atravesando una provincia de Inglaterra y no una provincia de España.
Pasada la estación del Clot, que es la última antes de llegar á Barcelona, se ven por todos lados grandes edificios de piedra, largas cercas, inmensos rimeros de materiales de construcción, chimeneas, fábricas y operarios; siéntese ó parece sentirse un rumor sordo confuso y siempre creciente, cual si fuera el aliento fatigoso de la gran ciudad que se agita y trabaja. Por último, de una mirada se abarca Barcelona entera, el puerto, el mar, una diadema de colinas, todo se muestra y aparece en un momento y os encontráis en la estación con la sangre revuelta y la cabeza confusa.
Una diligencia tan grande como un vagón, me llevó del ferro-carril á la fonda más cercana, en la cual oí enseguida hablar italiano. Confieso que me causó un placer, cual si me hallara á inmensa distancia de Italia, después de un año de viaje. Pero fué un placer que duró poco. Un camarero, el mismo á quien había oído hablar, me acompañó al cuarto que me destinaron, y comprendiendo seguramente por mi sonrisa que yo debía ser compatriota suyo, me preguntó con galantería:
—Finisce di arrivare?
—Finisce di arrivare?—le pregunté á mi vez abriendo los ojos sorprendido.
Debo hacer notar que en español la frase acabar (finire) de hacer una cosa, corresponde á la frase francesa venir de faire. Por esto no entendí de momento lo que me preguntaba.
—Sí,—añadió el camarero domando,—si el caraliere discende ora medésimo del cammino di ferro?
—¡Ora medésimo! ¡cammino di ferro! Pero ¿qué clase de italiano hablas, amigo mío?
Quedóse un poco desconcertado. Luego supe que en Barcelona hay un gran número de camareros de fonda, mozos de café, cocineros y criados de todas clases, en su mayoría de la provincia de Novara, que parten para España muchachos todavía y que hablan esta horrible jerigonza, mezcla de francés, italiano, castellano, catalán y piamontés, no con los españoles, se entiende, porque el español lo han aprendido todos, pero sí con los viajeros italianos con el deseo de hacer creer que no han olvidado la lengua materna. Por esto he oido decir á muchos catalanes: «Entre vuestro idioma y el nuestro hay muy poca diferencia.»—¡Ya lo creo!—Podría añadir ahora lo que me dijo un corista castellano con un tono de bondadosa altaneria á bordo del buque, que cinco meses después me conducía á Marsella: «La lengua italiana es el más hermoso de los dialectos que se han formado de nuestro idioma.»
Apenas repuesto de la fatiga que la terrible noche del paso de los Pirineos me había ocasionado, salí de la fonda con intento de recorrer las calles. Barcelona, por su aspecto, es la ciudad menos española de España. Grandes edificios, de los cuales pocos, muy pocos son antiguos, anchas calles, plazas regulares, tiendas, teatros, espléndidos cafés, y un incesante ir y venir de gentes, coches y carros, de la orilla del mar al centro de la ciudad y de allí á los barrios extremos, lo mismo que en Génova, Nápoles y Marsella.
Una calle anchísima y recta, llamada la Rambla, adornada con dos hileras de árboles, atraviesa casi por el centro de la ciudad, desde el puerto hacía arriba, un espacioso paseo, adornado con edificios nuevos. Se extiende á lo largo de la costa, sobre una alta muralla terraplenada, contra la cual se estrellan las olas del mar. Un importantísimo barrio, casi una ciudad nueva, se levanta al Norte, y por todas partes nuevos edificios rompen el antiguo cinturón, esparciéndose por el campo y alejándose en interminables líneas hasta los pueblos vecinos. En todas las colinas de los alrededores se elevan quintas, fábricas, pequeños palacios que se disputan el terreno y se aprietan, mostrando su cabeza unos tras de otros formando espléndido y grandioso cerco á la antigua ciudad. Por todas partes se construye, se transforma, se renueva: el pueblo trabaja y prospera: Barcelona florece.
Eran los últimos días de Carnaval.
Las calles se hallaban invadidas por inmensa muchedumbre de gigantes, diablos, príncipes, moros, guerreros y por una cabalgata de figurones que por mi desgracia me salían siempre al paso, vestidos de amarillo, con una larga caña en la mano, de cuyo extremo pendía una bolsa que metían por las narices á todo el mundo en tiendas, ventanas, hasta en los balcones de los cuartos principales de las casas pidiendo una limosna no se á nombre de quién, pero destinada á pagar seguramente alguna clásica francachela en la última noche de Carnaval. Lo más bonito que ví fué la mascarada de los niños. Se acostumbra vestir á los chiquillos menores de ocho años, cual de hombre, á la moda francesa, en traje completo de baile, con guante blanco, sendos bigotes y peluca; tal de grande de España, cubierto de cintas y pingajos; este otro de campesino catalán con la barretina y la manta. Las niñas de damas de Corte, de amazonas, de poetisas con la lira y la corona de laurel: y unos y otras con los trajes de las distintas provincias del Estado, una de jardinera de Valencia, otra de gitana andaluza, quien de montañés vascongado, el traje mas hermoso y pintoresco que se puede imaginar. Los padres los llevan de la mano por el paseo, viniendo á ser aquello una especie de torneo de buen gusto, de fantasía y de lujo, en el cual el pueblo toma parte con mucho deleite.
Mientras buscaba el camino para ir á la catedral, encontré un grupo de soldados españoles. Me pare á mirarlos, comparándolos con la pintura que de ellos hizo Baretti; el cual cuenta que le asaltaron en la posada, tomándole uno la ensalada del plato, mientras otro le arrebataba de la boca una pierna de pavo. Es necesario confesar que desde entonces han variado mucho. A primera vista los tomaría cualquiera por soldados franceses, pues usan como estos pantalones encarnados y un capote gris que les baja hasta la rodilla. Sólo noté alguna diferencia en el sombrero. Los españoles llevan un birrete, de forma particular, achatado por detrás, encorvado por delante, provisto de una visera que les tapa la frente, de fieltro gris, sumamente ligero, que lleva el nombre de su inventor, Ros de Olano, general y poeta, que tomó el modelo de su sombrero de caza. La mayor parte de los soldados que ví, todos de infantería, eran jóvenes, de baja estatura, morenos, esbeltos, limpios, como se pueda imaginar que sean los soldados de un ejército cuya infantería fué sin duda la más ligera y vigorosa de Europa. Hoy todavía los infantes españoles gozan fama de incansables andadores y de corredores ligerísimos. Son sobrios, altivos y llenos de un orgullo nacional que no es posible formarse idea exacta sin haberlos tratado muy de cerca. Los oficiales usan como los italianos, levita negra y corta, que cuando no están de servicio llevan abierta mostrando el chaleco abrochado hasta el cuello. En las horas libres no ciñen espada, y en las marchas, como los soldados, usan polainas de paño negro que les llegan hasta las rodillas. Un regimiento de infantería, en traje de campaña, presenta un aspecto elegante y guerrero.
La catedral de Barcelona, de estilo gótico, con sus atrevidas torres, es digna de figurar al lado de las más bellas de España. El interior lo forman tres grandes naves, separadas por dos órdenes de altísimas columnas de forma esbelta y atrevida. El Coro, en mitad de la iglesia, está adornado con profusión de bajos relieves, filigramas y figuras. Bajo el Santuario se abre una capilla subterránea, iluminada constantemente, en medio de la cual se encuentra la tumba de Santa Eulalia, que se vislumbra por unas pequeñas ventanas abiertas alrededor del Santuario. Cuenta la tradición, que los matadores de la santa, que era hermosísima, antes de darle muerte quisieron verla desnuda, pero al rasgar el último velo, la envolvió una sutil nube, ocultándola á las impúdicas miradas. Su cuerpo se halla aún entero y lozano como en vida, y no hay ojos humanos que resistan el contemplarla: Sigue contando la tradición que un obispo incauto que á fines del último siglo quiso copiar la tumba y ver los sagrados despojos, cegó al punto de mirarlos.
En una pequeña capilla, tras del altar mayor, profusamente iluminado con cirios, se contempla un Santo Cristo, de madera pintada, algo torcido hacia un lado. Dícese que el Cristo aquel se hallaba en una nave española en la batalla de Lepanto, y que desvió su cuerpo, evitando así el choque de una bala de cañón que iba recta á su pecho. De la bóveda de la misma capilla pende una pequeña galera construída á semejanza de la que montaba D. Juan de Austria en la lucha contra los turcos.
Bajo el órgano, de estructura gótica, y cubierto por grandes tapices pintarrajeados cuelga una enorme cabeza de sarraceno, de cuya boca abierta caían en otros tiempos confites para los chiquillos.
En las demás capillas se ven hermosas tumbas de mármol y algún lienzo precioso de Viladomat, pintor Barcelonés, del siglo XVII.
La Iglesia es obscura y misteriosa. A su lado se eleva el claustro, sostenido por grandes pilastras, formadas de delgados baquetones, y adornadas con capiteles sobrecargados de pequeñas estátuas, que representan escenas del antiguo y nuevo Testamento.
En el claustro, en la iglesia, en la pequeña plaza que la precede, en las calles que la circuyen, se respira como un aura de melancólica paz que seduce y entristece á un tiempo, como el jardín de un cementerio. Un grupo de viejas horribles y barbudas custodia la puerta.
En el interior de la ciudad, vista ya la Catedral, quedan pocos monumentos dignos de ser visitados. En la plaza de la Constitución, se levantan dos palacios, la Casa de la Diputación y la Consistorial. El primero del siglo XVI, y el otro del XIV. Ambas conservan todavía algún detalle digno de nota; la puerta en la una, en la otra el patio. En uno de los lados de la Casa de la Diputación vése la rica fachada gótica de la capilla de San Jorge. Existe aun el palacio de la inquisición con su angosto patio, ventanas con férreas rejas y puertas secretas, que se ha reconstruído casi en su totalidad, conservando el carácter primitivo.
Quedan algunas enormes columnas romanas en la calle del Paradís, perdidas entre las casas modernas, circuidas de tortuosas escaleras y de obscuras estancias. Y no hay otra cosa digna de llamar la atención de un artista. En cambio vense fuentes con columnas, pirámides, estátuas; avenidas con sus villas, jardines, cafés, fondas; una plaza de toros capaz para diez mil personas; un barrio que se levanta sobre un brazo de tierra que forma el puerto construído con toda simetría y habitado por diez mil marinos. Muchas bibliotecas, un riquísimo museo de historia natural, un archivo que es de los más ricos en documentos históricos, desde el siglo IX hasta nuestros días, esto os desde los primeros Condes de Cataluña, hasta la guerra de la independencia.
Fuera de la ciudad, una de las cosas más notables es el cementerio, á una medía hora de camino, en medio de una vasta llanura. Visto de fuera, de la parte de la entrada, parece un jardín y os obliga á apresurar el paso con un sentimiento de curiosidad que raya casi con alegría. Pero pasado el umbral os halláis ante un espectáculo nuevo, indescreible, completamente distinto del que esperabais. Os encontráis en medio de una ciudad silenciosa, atravesada por largas calles desiertas, circundada de muros de igual altura y cerrados en sus extremos por otros muros. Avanzad y llegáis á una encrucijada, de donde parten otras calles, otros muros, y de donde se ven á lo lejos otras encrucijadas.
Cualquiera creería hallarse en Pompeya. Los cadáveres se meten á lo largo dentro esos mismos muros, como los libros en los estantes de una biblioteca. A cada ataúd corresponde en el muro una especie de nicho, en el cual se escribe el nombre del que allí está sepultado. Donde no hay ningún cadáver, el nicho tiene escrita la palabra Propiedad, que quiere decir que está comprado aquel sitio. La mayor parte de los nichos están cerrados con un cristal, algunos con una reja, otros con una finísima red de alambre, y contienen una variedad inmensa de objetos, como ofrenda de la familia del difunto. Allí se ven retratos fotográficos, pequeños altares, cuadros, coronas de siemprevivas flores artificiales, cuando no bagatelas que le fueron caras al difunto, como cintas, collares de mujer, juguetes de niños, libros, alfileres, cuadros, mil cosas que recuerdan el bogar y la familia, indicando al propio tiempo la profesión de aquel á quien habían pertenecido. Es imposible mirar esos objetos sin enternecerse.
De cuando en cuando se ve alguno de esos nichos completamente vacío, señal evidente de que durante el día se meterá allí algún féretro. La familia del muerto debe pagar por aquel sitio una cuota anual: si no la paga se saca el ataúd que es llevado á la losa común del cementerio de los pobres, al cual se va por una de aquellas calles. Mientras me hallaba en el cementerio, tuvo lugar un entierro: ví de lejos colocar la escala, levantar el ataúd, y abandoné aquel lugar. Una noche un loco se metió en uno de los nichos, que estaba vacío; pasó un guardia del cementerio con una linterna y el loco para asustarle dió un grito. El pobre guardia cayó al suelo como herido por un rayo, sobreviniéndole del susto una enfermedad mortal.
En un nicho ví una hermosa trenza de cabellos rubios, que habían pertenecido á una joven de quince años, muerta ahogada. En una tarjeta se leía esta palabra:
—¡Querida!
A cada paso el curioso ve algo que hiere la mente y el corazón. Todos aquellos objetos producen el efecto de un rumor confuso de voces de madres, de esposos, de niños y de viejos que dicen en voz baja al paseante:—¡Soy yo!—¡Mira!
A cada encrucijada surgen estátuas, templos ú obeliscos con inscripciones en honor de los ciudadanos de Barcelona que se distinguieron por su conducta durante la fiebre amarilla que en los años 1821 y 1870, invadió la ciudad.
Esta parte del cementerio, fabricada como una ciudad, si así puede decirse, pertenece á la clase media de la población. Confina con dos vastos recintos, uno destinado á los pobres, triste y solitario, con grandes cruces negras, y otro destinado á los ricos más grande que el primero, con bonitos jardines, rodeado de capillas, vario, rico, espléndido. Entre un bosque de sauces y cipreses, se levantan por todos lados, columnas, tumbas magníficas, capillas de mármol, sobrecargadas de esculturas, en cuya parte superior levantan al cielo los brazos hermosas figuras de arcángeles; pirámides, grupos estatuarios, y monumentos grandes como casas, más elevadas que los árboles más altos. En el espacio que media de monumento á monumento, setos, enrejados y floridos parteres. Y á la entrada, entre éste y otro cementerio, una pequeña pero magnifica iglesia de mármol rodeada de columnas y medio oculta entre los árboles, que prepara piadosamente el alma al magnífico espectáculo del interior. Al salir de este jardín se atraviesan de nuevo las calles desiertas de la necrópolis que parecen más silenciosas y tristes que á la entrada. Traspasado el umbral saluda uno con placer las casas de variados colores de los arrabales de Barcelona, esparcidas por el campo, como avanzados centinelas, colocados allí para anunciar que la populosa ciudad se extiende y crece.
Del cementerio al café hay un buen salto, pero viajando se dan algunos algo más atrevidos. Los cafés de Barcelona, como casi todos los de España, constan de un vastísimo salón, adornado con grandes espejos, con cuantas mesas puede contener el local, de las cuales no queda ni una desocupada durante el día, ni por espacio de media hora. Por la noche se hallan todos atestados de gente, siendo preciso muchas veces tener que esperar un buen rato junto á la puerta, si se quiere alcanzar un pequeño sitio. Alrededor de cada mesa se ve un círculo de cinco ó seis Caballeros, con la capa á la espalda (un manto de paño obscuro, guarnecido de una ancha esclavina, que se lleva en lugar de nuestro capote) en muchas mesas se juega al dominó. Es el juego más en boga entre los españoles.
En el café, desde el anochecer hasta media noche, se oye un rumor continuo que ensordece como el ruído de una granizada, producido por el incesante movimiento de las fichas, de tal modo, que es necesario levantar la voz para hacerse oir del vecino. La bebida más común es el chocolate, que en España es exquisito, servido por lo regular en pequeñas jícaras, espeso como confitura y tan caliente que abrasa el gaznate. Una de estas jícaras, con una gota de leche y una pasta particular sumamente blanda, que llaman bollo, constituye un almuerzo digno de Lúcuno, Entre bollo y bollo hice mis estudios sobre el carácter catalán, hablando con todos los Don Fulanos (nombre consagrado en España como el de Tizio entre nosotros) que tuvieron la bondad de no tomarme por un espía enviado de Madrid para olfatear los aires que corrían por Cataluña.
Los ánimos en aquellos días, estaban sumamente exaltados. Ocurrióme distintas veces, hablando inocentemente de un diario, de un personaje, de un hecho cualquiera con el caballero que me acompañaba al café ó á una tienda, ó al teatro; ocurrióme, digo, notar que me hacían señas con el pie, murmurándome al oido;—«Cuidado; ese caballero que está á la derecha de V. es un carlista.»—«¡Chist! aquel es un republicano,»—«El de allá un sagastino.»—«Este del lado un radical.»—«El que está más lejos un cimbrio.»
Todo el mundo hablaba de política. Encontré un barbero, carlista furioso el cual, notando por mi acento, que era conciudadano del Rey, ensayó con disimulo, el modo de entrar en conversación conmigo. Yo no dije una palabra porque me estaba afeitando, no era cosa que algún resentimiento de mi orgullo nacional herido, hiciese correr la primera sangre de la guerra civil. Pero el barbero no se dió por vencido y no sabiendo cómo meter baza, díjome con gracioso acento:—«Sepa V. caballero, que si hubiera guerra entre Italia y España, España no tendría miedo. -«Convencidísimo estoy de ello»—le contesté, sin perder de vista la navaja. Añadióme después, que Francia, una vez pagada su deuda á Alemania, declararía la guerra á Italia:—No hay escapatoria.—Nada contesté. Quedóse un rato pensativo, diciendo después maliciosamente.—«¡Dentro de poco van á acontecer grandes cosas!—Agradó mucho á los barceloneses, que el Rey se hubiese presentado á ellos confiado y tranquilo, y la gente del pueblo recuerda con admiración su entrada en la ciudad. Hallé simpatía por el Rey hasta en algunos que decían entre dientes:—«No es española—¿Le parece á V. que estaría bien en Roma; ó en París, un monarca castellano?»—contestábale al punto:—«No entiendo de política»—y negocio concluído.
Pero los carlistas son realmente implacables. Dicen con la mayor buena fe que nuestra revolución fué un negocio de perros, y casi todos viven en la convicción de que el verdadero rey de Italia es el Papa; que Italia le quiere, y que ha doblado la cerviz al peso de la espada de Víctor Manuel porque no le queda otro recurso, pero que espera la ocasión propicia de sacudir el yugo, como ha hecho con los Borbones y los otros. Bastaría á probarlo la siguiente anécdota que refiero aquí como me la contaron, sin ánimo alguno de herir á la persona que en ella figura:
Un día, un joven italiano, á quien conozco íntimamente, fué presentado á una de las señoras más respetables de la ciudad, la cual le recibió con la más exquisita galantería, Asistían á la reunión varios italianos;
La señora habló de Italia, mostrando mucha simpatía hacia mi país, dando al mismo tiempo las gracias al joven italiano por el entusiasmo con que hablaba de España, sosteniendo, en una palabra, durante toda á á noche, una viva y cordial conversación con los agradecidos huéspedes. De pronto preguntóle al joven:
—Y cuando vuelva V. á Italia, ¿en qué ciudad piensa establecerse?
—En Roma, señora,—contestó el joven.
—¿Para defender al Papa?—añadió la dama con la más amable franqueza.
El joven la miró, y sonriendo ingenuamente le dijo:
—En verdad que no, señora.
Aquel no desencadenó una tempestad. Olvidóse la dama de que el joven era italiano, que lo eran también sus huéspedes, y fulminó tales invectivas contra el rey Victor Manuel, el gobierno piamontes, y la Italia, remontándose de la entrada del ejército en Roma hasta la guerra de la Umbría, que el desdichado extranjero palideció como un muerto. Haciendo un soberano esfuerzo, no contestó una palabra, y dejó á sus compatriotas, que eran amigos antiguos de la dama, el cuidado de sostener el honor de su país. La conversación duró un rato y fué acalorada. La señora conoció después que se había dejado llevar de la pasión política, y dió á comprender que le sabía mal. Pero una cosa apareció clarísima en sus palabras, y era que estaba convencida ¡y cuántas con ella! de que la unidad de Italia se había hecho contra la voluntad del pueblo italiano, por el rey del Piamonte, ávido de dominio, y lleno de odio hacia la religión, etc.
El pueblo bajo, sin embargo, es más republicano que otra cosa, y como goza fama de ser tan escaso de palabras, como presto en el obrar, es realmente temido. Cuando en España se quiere esparcir la voz de una próxima revolución, se empieza por decir que estallará en Barcelona, ó que está por estallar, ó que ya ha estallado.
Los catalanes no quieren ser confundidos españoles de las otras provincias.—«Somos españoles,—dicen;—pero entendámonos, españoles de Cataluña.»—Gente, justo es decirlo, que piensa y trabaja, y á cuyos oídos, suena mes grato el ruído de las máquinas que los acordes de la lira.—«Nosotros,—añaden,—no envidiamos á Andalucía su fama novelesca, los lauros del poeta, ni la gloria del pintor; nos basta con ser el pueblo más serio y más trabajador de toda España.»—Hablan de sus hermanos del mediodía como los piamonteses hablaban antes, pero no ahora, de los napolitanos y tudescos:—«Si; tienen ingenio, imaginación, hablan bien, divierten; pero nosotros, en cambio, tenemos mayor fuerza de voluntad, más aptitud para los estudios científicos, más instrucción popular...y después...el carácter.»—Le oí á un catalán, hombre tan claro de ingenio como de doctrinas, lamentarse de que la guerra de la Independencia hizo fraternizar demasiado á todas las provincias de España, de lo cual resultó, que los catalanes contrajeron algunos defectos de los meridionales sin que éstos en cambio adquiriesen ni una buena cualidad de los catalanes.—«Desde entonces, decía:—somos más ligeros de cascos,»—y no sabía consolarse.
Un tendero, á quien pregunté qué pensaba del carácter castellano, me contestó bruscamente, que á su entender, sería una gran fortuna que no existiera ferrocarril entre Barcelona y Madrid, porque el trato con aquella gente corrompe el carácter vías costumbres del pueblo catalán. Cuando hablan de un diputado orador, dicen:—«¡Bah!...un andaluz.»—Y á renglón seguido ridiculizan su lenguaje poético, su pronunciación dulce, su alegría infantil, la vanidad y afeminación de que hacen gala. Estos, en cambio, hablan de los catalanes como una señora caprichosa, literata y pintora hablarían de una muchacha tosca que gustara más leer la Cocinera genovesa que las novelas de Jorge Sand.—«Son gente dura,—dicen—hecha de una pieza, que sólo tiene cabeza para la aritmética y la mecánica; bárbaros que harían de una estatua de un montañés un guarda cantón, y de una tela de Murillo un encerado; verdaderos Beodos de España, insoportables con su jerigonza, su aire desdeñoso y su vanidad pedantesca.
Cataluña, en efecto, es la provincia de España que menos figura en la historia de las bellas artes. El único poeta, no grande, pero célebre que ha nacido en Barcelona, es Juan Boscán, que floreció á principios del siglo décimosexto. Boscán introdujo en la literatura española el verso endecasílabo, la canción y el soneto, y todas las formas de la poesía italiana de la cual era apasionado admirador. ¡De qué depende la transformación de toda la literatura de un pueblo! De haber ido Boscán á Granada cuando se hallaba allí la corte de Carlos V, donde conoció á un embajador de la república de Venecia, Andrea Navagero, que sabía de memoria los versos de Petrarca recitándolos de memoria. En día le dijo á Boscán:—«Me parece que también vosotros podríais escribir así: probadlo.»—Y en efecto, Boscán lo probó. Pero se le echaron encima todos los literatos de España, diciéndole, que el verso italiano carecía de sonoridad, que la poesía de Petrarca era propia de mujeres y que España no tenía necesidad de pedirle á nadie inspiración prestada.
A pesar de ello, Boscán, no dió su brazo á torcer, Garcilaso de la Vega, el valeroso caballero, íntimo amigo suyo, que recibió más tarde el glorioso dictado de Malherbe de España, lo siguió. El ejército reformador fué aumentando de día en día, hasta que dominó por completo. Quien realmente hizo la reforma fué Garcilaso, pero corresponde á Boscán el mérito de la primitiva idea y á Barcelona el honor de haber mecido la cuna de quien hizo cambiar por completo la faz de la literatura española.
En los pocos días que permanecí en Barcelona, solía pasar la noche con algunos jóvenes catalanes paseando por la orilla del mar á la claridad de la luna, hasta una hora bastante avanzada. Todos conocían un poco el italiano y estaban enamorados de nuestra poesía, de tal modo, que no hacíamos más que recitar versos, como en un certamen, sucediendo las inspiraciones de Zorrilla, Espronceda y Lope de Vega, á las de Foscolo, Berchet y Manzoni. Es un placer desconocido y nuevo el que se experimenta recitando versos de nuestros poetas en un país extranjero.
Cuando miraba á todos mis amigos españoles atentos al relato de la batalla de Madodio, animarse poco á poco, entusiasmarse, cogerme por un brazo y exclamar luego, con un acento castellano que me hacía más gratas sus palabras: ¡Sublime! ¡Bellísimo! sentía removerse mi sangre y temblaba, y creo, que á ser de día, me hubieran visto blanco como el papel.
Recitáronme versos en lengua catalana. Y digo lengua, porque tiene una historia y una literatura propios, quedando relegada al estado de dialecto, gradas al predominio político de Castilla, que impuso su idioma, como idioma general de España. Aunque sea el catalán una lengua áspera, de palabras monosilábicas, ingrato de primer momento al que tenga el oído muy delicado, tiene, con todo, notables cualidades, que han aprovechado con mucho talento los poetas populares, tanto más, en cuanto se presta de una manera especial á la harmonía imitativa. Una poesía que me recitaron, cuya primera estrofa imita el ruído cadencioso de un tren en marcha, me arrancó un grito de admiración. Pero, sin intérprete, el catalán es incomprensible aun para los mismos españoles. Hablan aprisa, con los dientes cerrados, sin que el gesto acompañe á la palabra, de donde resulta que es muy difícil comprender el sentido de un período, por simple que sea, y es una suerte si se entiende al vuelo alguna palabra. No obstante, cuando es necesario, hasta la gente del pueblo habla castellano, si bien toscamente y sin gracia alguna, pero de todos modos, algo mejor que los italianos del pueblo bajo de las provincias septentrionales, cuando hablan nuestra lengua. Ni las personas cultas, en Gala!una, hablan á la perfección el idioma nacional; el castellano reconoce al catalán á las primeras palabras en el acento, en las expresiones, y sobre todo en los modismos impropios. De aquí que el extranjero que entra en España con la ilusión de hablar con elegancia la lengua castellana, puede conservar su errónea creencia no saliendo de Cataluña; pero si penetra en Castilla, y oye por vez primera aquella fogosidad en la frase, aquella profusión de refranes ó proverbios, y los innumerables modismos é idiotismos ingeniosos ó intraducibles, se queda con la boca abierto, como Alfieri delante de la Monna Vocaboliera cuando le hablaba de calcetas, ¡y adiós ilusiones!
La última noche fuí al Teatro del Liceo, que goza fama de ser uno de los más hermosos de Europa, y acoso el más grande. Estaban llenos de bote en bote lo mismo la platea que el gallinero, de tal modo, que no se hubieran podido acomodar un centenar de personas más. Desde mi palco, aparecían las señoras de la parte opuesta pequeñas como niñas; y entornando los ojos, no se veían más que líneas blancas, una en cada piso, trémulas y lucientes como inmensas guirnaldas de camelias impregnadas de rocio y agitadas por el céfiro. Los palcos, sumamente grandes, se hallan separados por un tabique que va de la pared al antepecho, quedando al descubierto el busto de la persona sentada en primera fila, de modo que á primera vista parece que en el teatro no hay más que galerías, lo que le presta un aire de ligereza, muy agradable á la vista. Todo luce, todo queda al descubierto; la luz irradia por todas partes; el espectador ve á todos los demás; los corredores son espaciosos; se va, se viene libremente; se puede contemplar á una mujer de mil distintos puntos; pasar de las galerías á los palcos, de los palcos á las galerías; pasearse; formar grupos; moverse toda la noche de un lado á otro, sin incomodar á nadie. Las demás partes del edificio son proporcionadas á la principal; corredores, escaleras, descansillos, y el vestíbulo, que es digno de un palacio. Tiene también salas de baile anchurosas y espléndidas, en las cuales se podría levantar otro teatro. Y en este sitio, donde los buenos barceloneses, olvidando las fatigas del día, sólo deberían pensar en recrearse, en la contemplación de sus hermosas y espléndidas mujeres, aun allí los buenos barceloneses compran, venden, pagan y trafican como almas condenadas. En los corredores se nota un incesante ir y venir de agentes de cambio, de bolsistas, de portadores de despachos y un continuo vocerío de mercado. ¡Bárbaros ¡Cuántos hermosos semblantes, cuántos preciosos ojos, cuántas esplendidas cabelleras negras en aquella muchedumbre de damas! Antiguamente, los jóvenes catalanes enamorados, por cautivar el corazón de sus bellas, se hacían inscribir en una cofradía de disciplinantes, y con unas disciplinas en la mano se colocaban bajo las ventanas de la casa donde habitaba su amada, para azotarse la carne hasta brotar la sangre, mientras ella les animaba diciendo:—«Azota, azota; ahora le amo y soy tuya.»—Cuantas veces hubiera yo exclamado aquella noche:—«¡Señoras, por caridad, dadme unas disciplinas.»
Al día siguiente antes de salir el sol, salí para Zaragoza, pero á decir verdad, no sin un sentimiento de tristeza, por más que había permanecido en Barcelona muy pocos días. Esta ciudad, por más que no sea, ni con mucho, la flor de las bellas ciudades del mundo, como la llamó Cervantes, esta ciudad, repito, traficante y llena de almacenes, desdeñosa para los poetas y pintores, me gustó, y su pueblo siempre atareado, me inspiró respeto. A más de que es siempre triste salir de una dudad, aunque extranjera, con seguridad de no volverla á ver; es como dar un adiós para siempre á un compañero de viaje con el cual habéis pasado agradablemente veinticuatro horas; no es un amigo y con todo, creeis amarlo como á tal, y le recordaréis seguramente toda la vida, con más viveza que á muchos de aquellos á quienes dais el nombre de amigo.
Volviéndome á mirarla una vez más por las ventanillas del tren, viniéronme á los labios las palabras de D. Alvaro Trafe en el Don Quijote:—¡Adiós Barcelona, archivo de la cortesía, albergue de los extranjeros, patria de los valientes ¡adiós!»—Y añadí con amargura; ¡He aquí desgarrada la primera página del libro de color de rosa de mi viaje! Todo pasa en el mundo...Ahora una ciudad nueva, después otra, y otra después...y más tarde...el regreso, y el viaje habrá pasado como un sueño y me parecerá que ni siquiera me he movido de casa...¿y después?...otro viaje...y nuevas ciudades, y tristes despedidas y luego un recuerdo vago como un sueño...¿y después? ¡Pobres de vosotros si un viaje no abandonáis semejantes pensamientos! Contemplad el cielo y la campiña, recitad versos y fumad.
Adios Barcelona archivo de la cortesía.
II
ZARAGOZA
A pocas millas de Barcelona se empiezan á verlas dentelladas rocas del famoso Montserrat, extraño monte, á cuya vista infunde la sospecha de que uno se encuentra bajo el influjo de alguna ilusión óptica, pues parece mentira que la naturaleza haya tenido tan extravagante capricho.
Imagináos una serie de pequeños triángulos que se tocan por la base, como los que dibujan los niños para representar una cordillera de montañas, ó bien una corona dentellada como la hoja de una sierra; ó varios pilones de azúcar puestos en fila, y tendréis una idea de la forma que ofrece Montserrat, visto de lejos. Es un conjunto de conos inmensos que se levantan uno al lado de otro y éste sobre aquél, ó, mejor dicho, una grandiosa montaña, formada por otras cien más pequeñas, cortada en dos de arriba abajo hasta el tercio de su altura, de modo que presenta dos grandes puntas, en torno de las cuales se agrupan otras mas pequeñas. En las partes altas es árido é inaccesible: en las bajas se halla cubierto de pinos, encinas, madroños y enebros. Hállase cruzado por todas partes de profundas gargantas y precipicios espantosos y salpicado de blancas ermitas que brillan en las escarpadas pendientes. En la escotadura del monte entre las dos cimas principales, se levanta el antiguo monasterio de Benedictinos, donde Ignacio de Loyola meditó durante su juventud. Todos los años suben á Montserrat más de cincuenta mil peregrinos ó curiosos que van á visitar el convento y las grutas, y el día 8 de Septiembre se celebra allí una festa á la cual asiste inmensa multitud venida de todos los puntos de Cataluña.
Poco antes de llegar á la estación donde se baja del tren para subir á la montaña, invadió mi coche un grupo de chiquillos, acompañados de un cura, alumnos de un colegio de no sé que pueblo, que iban á pasar unos días de asueto en el convento de Montserrat. Eran todos catalanes, de caras blancas y sonrosadas y grandes ojos. Llevaba cada Uno una pequeña cesta con pan y frutas; no faltando tampoco quien se permitiera el lujo de un álbum ó de un anteojo. Hablaban y reían á la vez, saltando sobre el banco y armando una algarabía de todos los demonios. Por más que estuve atento y devanándome los sesos, no pude comprender una palabra del maldito lenguaje que charlaban.
Entablé conversación con el cura.
—«Mire V.,—me dijo enseguida señalando á uno de los muchachos;—aquél niño sabe de memoria toda la Poética de Oracio; el otro de más allá resuelve con pasmosa facilidad los más difíciles problemas aritméticos; ese de aquí ha nacido para filósofo.
Y fuéme de este modo explicando las dotes que adornaban á cada uno.
He pronto se interrumpe, y exclama:—«¡Barretina!».A su voz todos los muchachos, con transportes de alegría, sacaron de los respectivos bolsillos la roja barretina catalana, y hubo quien, al colocársela, se la echó hacia atrás, cayéndole sobre la nuca, y quién hacía los ojos, tapándole la punta de la nariz. Ello fué que el cura desaprobó talos excesos, dando lugar con sus palabras á un juego infantil y divertido, acompañado de risas, exclamaciones y palmadas, pues mientras los que se habían colocado el gorro catalán hacia adelante, se lo echaron hacia atrás, los que lo llevaron de este último modo, se lo echaron á la cara.
Acerquéme á uno de los más revoltosos, y por bromear con él, seguro de hallar la callada por respuesta, preguntóle en italiano.
—¿Es la primera vez que vas á dar un paseo por el Montserrat?
El muchacho quedóse un rato pensativo, contestándome después sílaba por sílaba en italiano.
—Estuve ya otra vez.
—¡Ah! ¡querido niño!—lo dije con una alegría difícil de comprender—¿dónde has aprendido italiano?
El cura tomó entonces la palabra para decirme que el padre del muchacho había vivido en Nápoles algunos años.
Al volverme hacia mi pequeño catalán para reanudar la conversación, un horrible silbido, seguido de un maldito grito de—Olesa—que es el pueblo por el cual se va á la montaña, dejáronme con la palabra en la boca.
El cura me saludó, los muchachos salieron en tropel del coche, y partió el tren. Asomé la cabeza por la ventanilla para saludar á mi pequeño amigo:
—¡Qué te diviertas!—le grité;—y el niño, acentuando las sílabas.
—¡A-dí-o—me contestó.
No faltará quién se ría al oír contar semejantes;tonterías. ¡Y no obstante, constituyen, sin duda, las más vivas emociones que se experimentan viajando!
Las ciudades y las villas que se ven al atravesar Cataluña, camino de Aragón, son casi todas populosas y florecientes, rodeadas de fábricas, hornos y ed á He á os en construcción. Por todas partes vense surgir por entre los árboles densas columnas de humo, y en todas las estaciones se nota un continuo vaivén de labradores y negociantes. La campiña es una sucesión variada de cultivadas llanuras y de valles pintorescos, cubiertos de bosques, y dominados por viejos castillos hasta llegar á la ciudad de Cervera. Allí empiezan á verse grandes extensiones de terreno inculto y árido, con escasos y diseminados edificios, que anuncia á á proximidad de Aragón. Mas de pronto, y como de improviso, se entra en un espléndido valle, cubierto de olivares, de viñedos, de moreras y de árboles frutales, y adornado de villas y pueblos. Vense por un lado las altas cimas de los Pirineos; por otro, las montañas aragonesas; Lérida, la gloriosa ciudad de los diez sitios, situada á orillas del Segre, sobre la pendiente de una hermosa colina; y todo esto rodeado de una vegetación esplendida y una variada perspectiva, que ofrece magníficos é incomparables panoramas. Son los últimos paisajes de Cataluña; poco después se entra en Aragón.
¡Aragón! ¡Cuantas vagas historias de guerras, de reinas, de poetas, de héroes y de amores famosos despierta en la memoria este nombre sonoro! ¡Y qué profundo sentimiento de simpatía y respeto! ¡El viejo, noble y altivo Aragón sobre cuya frente brilla el más espléndido destello de la gloria de España!
Sobre su escudo secular se leen, escritas con caracteres de sangre, estas dos palabras:—Libertad y valor.—Cuando el mundo se doblegaba bajo el yugo de la tiranía; el pueblo aragonés decía á su rey, por boca del Gran Justicia: «Nosotros, que valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os hemos elegido nuestro rey, á condición de que respetéis nuestros derechos y nuestra libertad: é si non, non.» Y sus reyes se arrodillaban ante la majestad del Magistrado del pueblo prestando el juramento con lo míe á la sagrada fórmula. Entre la barbarie de la Edad Media, la altiva gente aragonesa no conocía el tormento, el juicio secreto no figuraba en sus códigos, todas sus instituciones protegían la libertad del ciudadano y el imperio de la ley era absoluto. Hallando estrechos los límites de la patria descendieron de Sobrarbe á Huesca, de Huesca á Zaragoza y entraron victoriosos en el Mediterráneo. Unidos á la fuerte Cataluña, libraron del dominio árabe á Valencia y las Baleares, lucharon en Muret por el derecho ultrajado y la conciencia violada; vencieron á los aventureros de la casa de Anjou, arrojándoles de la tierra italiana; rompieron las cadenas del puerto de Marsella, que penden todavía de las paredes de sus templos; se enseñorearon de los mares desde el estrecho de Messina hasta la embocadura del Guadalaviar con las naves de Roger de Lauria y subyugaron el Bósforo con las de Roger de Flor; de Rosas á Catania cruzaban el Mediterráneo en alas de la victoria; y como si á su grandeza fuera estrecho el Occidente, quisieron grabar en la cima del Olimpo, sobre las piedras del Píreo, sobre los montes soberbios que son casi las puertas del Asia, el nombre inmortal de su patria.
Tales pensamientos, sino con las mismas palabras,—pues no tenía á la vista cierto libro de Emilio Castelar,—cruzaron por mi mente al entrar en Aragón. Y lo primero que ví á orillas del Cinca, fué la pequeña villa de Monzón, notable por sus famosas Cortes y por alternativos ataques y defensas de españoles y franceses, suerte que fué común, durante la guerra de la Independencia, á casi todas las villas de aquella provincia. Monzón se aduerme al pie de un inmenso monte, en cuya cima se levanta un castillo negro, siniestro, enorme, cual á o hubiera podido imaginar el más tétrico de los señores feudales para condenar á una vida de horrores al más odiado de sus vasallos. La misma Guía se detiene ante ese edificio monstruoso y prorrumpe en tímidas exclamaciones de admiración. Creo que no existen en toda España otra villa, otro monte y otro castillo que representen mejor la cobarde sumisión de un pueblo oprimido, ante la perpetua amenaza de un señor despótico y cruel. Un gigante oprimiendo con la rodilla el pecho de un niño tendido en el suelo, no alcanzaría á darnos aproximada idea de la cosa. Fué tal la impresión que me produjo, que sin saber apenas coger el lápiz procuré abocetar el paisaje que se ofrecía á mi vista, de la mejor manera posible, para no olvidarlo nunca; y mientras dibujaba compuse el primer verso de una balada lúgubre.
Después de Monzón, la campiña aragonesa no es más que una extensa llanura, limitada en lontananza por una larga cadena de colinas rojizas, con pocos y miserables pueblos, y algún collado solitario que ostenta las ruinas de un antiguo castillo. Aragón, floreciente en la época de sus reyes, es en la actualidad una de las provincias más pobres de España. El comercio solo tiene vida, aunque escasa, en las orillas del Ebro, y á lo largo del famoso canal que se extiende unas diez y ocho leguas desde Tudela hasta junto á Zaragoza, sirviendo para el riego y como medio de transporte; en los demás puntos puede muy bien decirse que el comercio no existe.
Las estaciones del ferrocarril se ven siempre solitarias; cuando para el tren, sólo se ove la voz de algún viejo trovador, que puntea la guitarra, cantando una tonadilla monótona, que se escucha luego en los demás puntos de parada, y después en las ciudades aragonesas, siendo el motivo siempre igual, variando tan sólo las palabras. Comprendiendo que fuera del vagón nada despertaría mi curiosidad, me acordé de mis compañeros de viaje.
El vagón estaba lleno de gente: y como los de segunda clase en España no tienen divisiones, podíamos vernos unos á otros los cuarenta viajeros y viajeras, que íbamos en el mismo coche: curas, monjas, muchachos, criados y otras personas que podían ser negociantes, empleados ó agentes secretos de don Carlos. Los curas fumaban su cigarrito, como es uso y costumbre en España, ofreciendo con amabilidad á los vecinos la petaca: otros viajeros comían á dos carrillos haciendo pasar de mano en mano una especie de vegiga, de la cual manaba un hilo de vino al oprimirla con ambas manos: y otros, en fin, leían el diario, frunciendo de vez en cuando el entrecejo en ademán pensativo. Un español, cuando se halla acompañado, no se lleva á la boca un gajo de naranja, un pedazo de queso ó un bocado de pan, sin rogar antes á los demás que coman con él. No es de extrañar, por lo tanto, que viera pasar ante mis ojos frutas, pan, sardinas y vasos de vino, y que sé yo cuantas cosas más, acompañado todo del gentil:—«¿Usted gusta?—viéndome obligado á contestar: Gracias,—bien á pesar mío, por cierto,—pues tenía más hambre que el conde Ugolino. Frente á mí, se hallaba una monja, joven á juzgar por la barba, que era cuanto dejaba su velo al descubierto, y por una mano como abandonada sobre la rodilla. La estuve mirando con insistencia por espacio de una hora, esperando que levantara el manto; pero permaneció inmóvil como una estatua. De su mismo quietismo era fácil colegir que hacía un esfuerzo para vencer la natural curiosidad de mirar alrededor, lo que me causó un sentimiento de admiración.—¡Cuánta constancia!—pensaba—¡qué tuerza de voluntad la suya, y cuánto sacrificio en las cosas más insignificantes! ¡Qué noble desprecio de la vanidad humana!—Dominado por estos pensamientos fijé los ojos en su blanca y pequeña mano, y me pareció que se movía; la miro con más atención y noto que poco á poco y con muchísimo cuidado, aquella mano va saliendo de la manga; que sus dedos se estiran, avanzando en la rodilla con gracia y coquetería; que se ladea un poco, se queda quieta, se abre...¡Dios del cielo! ¡No era aquello desprecio de la vanidad humana! Era imposible encañarse: todo aquel trabajo se hacía para mostrar la manecita. ¡Y no levantó una sola vez la cabeza para enseñar la cara, ni aun al bajar del coche! ¡Oh profundos misterios del alma femenina!
Estaba escrito que en aquel viaje los curas habían de ser mis amigos. Un viejo sacerdote, de bondadoso aspecto, me dirigió á á palabra, entablando una conversación que casi duró hasta nuestra llegada á Zaragoza. Al primer momento cuando le dije que era italiano, mostróse algo reservado, temiendo sin duda que no fuese yo uno de los que forzaron las cerraduras del Quirinal; pero al asegurarle que no me ocupaba de política, se disipó su desconfianza, hablándome con toda franqueza. La literatura fué nuestro caballo de batalla; le recitó toda la Pentecoste