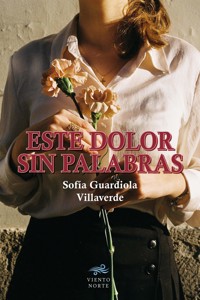
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Viento Norte Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En Este dolor sin palabras Sofía Guardiola Villaverde nos presenta unas memorias inspiradas por la muerte de su amiga Cande a los 23 años, a causa de un cáncer. Hablando desde su dolor, nos narra la incredulidad ante un hecho inimaginable y recuerda momentos —felices, cotidianos, duros— con su amiga, pero también habla del proceso personal de duelo, de cómo tuvo que enfrentarse a una ausencia prematura que le dejó una enorme sensación de injusticia.
Estas vivencias íntimas se complementan con textos relacionados con la pérdida que ha leído tras su dura experiencia. Sofía reflexiona sobre estas obras, escritas por autoras de renombre como Patti Smith o Rosa Montero, estableciendo un diálogo fruto de haber atravesado un proceso similar. Además, a lo largo del libro aparecen numerosas referencias no solo literarias, sino también artísticas, lo que hace de Este dolor sin palabras una interesante propuesta sobre una experiencia íntima pero a la vez universal como es el duelo.
Un libro sobre la amistad, los golpes inesperados de la vida y el poder del arte como elemento para tratar de asimilar un dolor que nos supera.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Este dolor sin palabras
Sofía Guardiola Villaverde
ESTE DOLORSIN PALABRAS
© Sofía Guardiola Villaverde, 2024
© Del prólogo, Héctor San José, 2024
© Viento Norte Editorial, E. S. P. J., 2024
Calle Celso Emilio Ferreiro, 13. 36600, Vilagarcía de Arousa
www.vientonorteeditorial.com
Diseño cubierta: Viento Norte Editorial
Primera edición digital: abril de 2024
ISBN digital: 978-84-128180-5-5
ISBN papel: 978-84-128180-4-8
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.cedro.org; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).
Para Clara, Gonzalo, Inés, Marta, Mercedes y Quique.Gracias por la risa en los momentos más extraños.
PRÓLOGO
Existe una clase de amistad muy concreta que vive a través de recomendaciones. Las puede haber de todo tipo, pero creo que la manera más fácil de transmitir una idea, un sentimiento y, sobre todo, una manera de ver la vida, es mediante una obra de arte (en su concepto más amplio).
Normalmente, esas obras son ajenas a las dos personas involucradas en ese parasitismo mutuo. Esa es parte de la utilidad de estas recomendaciones, que te quitan el trabajo de tener que expresarte con tus propias palabras, que son, en muchos casos, enrevesadas e inexactas. Y cuando tienes en mente algo tan íntimo como lo que esas dos personas que estamos imaginando tienen individualmente, pero que quieren tener en colectividad, la inexactitud es el más común de los pecados.
No nos engañemos, no es que una obra ajena a ellos vaya a ser más exacta en los detalles, pero la forma con la que se presenta evoca una esencia que los trasciende. La identificación con los protagonistas de una obra de ficción, por ejemplo, se da más allá de nuestro parecido con ellos. Nuestra empatía suele ganar la partida y, aunque no sea así, entendemos la intención de nuestro amigo.
Siento que este libro, en parte, es algo así. Una laboriosa recomendación lanzada al aire, para que todos entendamos lo que sería complicado a través de una —o muchas— conversaciones. Es fruto de llevar a cabo un acto tan complejo como es acometer la creación de tu propia obra de arte para recomendar y que un amigo te entienda. La dificultad de un libro sobrepasa con creces al discurso, la conversación íntima —o la elegía— más elaborados, puede ser una y muchas cosas a la vez.
En concreto, Este dolor sin palabras me recuerda una frase que no recuerdo a quién escuché: «Lo más parecido a un libro es una persona». Este lo es más que la mayoría y podríamos ponerle nombre propio en vez de título, pero tampoco sería exacto decir que este libro es «solo» una persona. Este libro se llama Cande, pero también se llama Sofía.
Al escribir estas líneas he pensado fundamentalmente en dos cosas. La primera, en cómo hacer justicia al texto y a la autora sin que esto se convierta en una nota de aprecio privada que, por casualidad, ha acabado impresa. Pero la intimidad del propio libro me empujaba a esto, porque aunque no seamos ajenos a la emotividad de la historia, aunque nos lleve por caminos y recuerdos intensamente personales, nos tenemos que dar cuenta de que no somos los destinatarios de ella.
La segunda, es una idea que tengo de manera recurrente y que creo que a todos, en algún momento, nos cruza la mente. Últimamente pienso más que nunca en la gente a la que quiero y en su última partida. Pienso en cuando sea mi turno y pienso en toda la gente que morirá conmigo. En todas las historias que parece que no son dignas de contarse, por su irrelevancia, ni siquiera por quién los quiso. Todos desaparecerán y eso me duele más que mi propia desaparición. Les fallaré una última vez. Lo último que haré será traicionarles. Sofía ha hecho todo lo que estaba en su mano para que Cande no conozca jamás esta traición.
Héctor San José Madrid, febrero 2024
LO INENARRABLE
«Para que las palabras no basten es preciso
alguna muerte en el corazón».
ALEJANDRA PIZARNIK
«Y, mientras leo, pienso que hace falta la mitad de la
vida para entender cosas que suceden en minutos».
LEILA GUERRIERO
He empezado tantas veces a escribir este libro que siento que este solo será otro de mis múltiples intentos fallidos.
Aun así, trato de convencerme de que es un paso necesario para llegar a donde realmente quiero llegar: para conseguir, en algún momento, acercarme lo máximo posible a las ideas que he concebido para esta historia, a lo que sé con seguridad que quiero contar, aunque no haya podido encontrar hasta ahora el camino que me lleve a ello.
Cuando el fotógrafo Robert Mappelthorpe se encontraba en el estadio terminal del SIDA y comenzó a resultar evidente que iba a fallecer pronto tenía cuarenta y dos años. Había vivido unas décadas sumamente intensas antes de enfermar: primero el hambre, la fe ciega en una carrera artística aún inexistente, los vagabundeos por Nueva York con el resto de jóvenes bohemios igual de pobres que él, que posteriormente formarían el panorama contracultural de la época —y, más tarde, cultural a secas—. Después, por fin, había conocido el éxito, la riqueza, el reconocimiento y la fama.
Por supuesto, en el epicentro de su vida había estado su afán de provocar. Siempre la provocación, la idea implícita en sus imágenes de que todo puede tener un componente sexual, desde un cuerpo desnudo a una rosa que se abre al llegar la primavera.
Seguramente, una parte de él supiera que todo aquello iba a ser recordado cuando muriese. Es imposible que no fuera consciente de que se había convertido en una figura lo suficientemente reconocida como para que su nombre siguiera pronunciándose incluso cuando su cuerpo llevara décadas enterrado, pero otra parte de él —que creo firmemente que habita, en mayor o menor medida, dentro de todos nosotros— debía estar muerta de miedo ante el pensamiento de que esto pudiera no suceder.
Si nadie recuerda lo que has hecho, cuando tú no puedas recordarlo, será en realidad como si nunca hubiera ocurrido. Millones de fotografías son tomadas cada día —ahora más que entonces, por supuesto—, y son relativamente pocas las instantáneas que componen nuestro imaginario, que pasan a formar parte de nuestra cultura visual y, en consecuencia, de nuestro recuerdo.
La posibilidad de que podamos ser olvidados se cuela dentro de nuestro cerebro y lo invade todo como una especie parasitaria por una razón evidente: es terriblemente frecuente. La mayoría de personas que vivieron hace cien o doscientos años donde nosotros vivimos ahora han sido olvidadas. Algunas seguirán siendo un retrato vetusto colgado en la pared de una casa familiar, un collar de perlas heredado de abuelas a nietas, un nombre que se repite con cada vez menor frecuencia o quizá una historia heroica que se hereda como si perteneciese a un lote de propiedades, pero muchas no serán ni eso. Nada. Polvo que ha vuelto al polvo y del que ya nadie puede hablar, porque nadie lo recuerda.
Por eso, Robert pidió a Patti Smith, su amor de juventud y la persona que se mantuvo siempre en su vida —como solo puede ocurrir con una amistad que ha sido lo suficientemente intensa en inicio, y que después ha sabido atemperarse para permanecer intacta—, que escribiera su historia. La historia de los dos, de cómo habían llegado a convertirse en esos privilegiados que, a pesar de que están destinados a perdurar, tienen el mismo miedo que el resto de los mortales a no hacerlo.
Robert no solo sabía que ella era la adecuada porque le había acompañado en aquel tortuoso camino al éxito, sino que además tenía la certeza de que se acordaba de todo. En aquella última época de su enfermedad, le pedía con frecuencia, cuando hablaban por teléfono, que le narrase algunas de las anécdotas que habían sucedido durante aquellos años, como un niño que necesita escuchar cada noche su cuento favorito para ser capaz de conciliar el sueño.
Al pensar en todo esto, puedo imaginar a Mappelthorpe solo en una habitación en penumbra, con el cuerpo tan consumido que pareciera que incluso la blandura de las sábanas podía dañar su piel y atravesarlo, pidiéndole a la mujer al otro lado de la línea que le contase de nuevo todo lo que les había sucedido hacía más de veinte años, para asegurarse no solo de que ella lo recordaba —y de que, por tanto, podría narrárselo también a los demás cuando él ya hubiera muerto—, sino también para tener la certeza, él mismo, de que aquello era real, de que lo había vivido. En mi imagen mental, el fotógrafo no contesta nada, no articula palabra, pero tampoco solloza o gime de dolor. Simplemente respira y escucha, poseído por esa sensación de que lo sagrado tiene que contemplarse en silencio: el mismo que nos impide toser, estornudar o alzar la voz cuando visitamos el interior de una iglesia.
A Patti, por su parte, la imagino en la cama con su marido, con el teléfono en la mesilla de noche, suspirando con paciencia antes de obedecer al deseo de su amigo, tragando saliva para arrastrar garganta abajo el dolor que la próxima pérdida le causaba ya. Hay una frase muy popular que habla de lo irónico que resulta que tanto los recuerdos felices como los tristes sean capaces de hacernos llorar con tanta facilidad, y quizá Patti Smith pensara en ello justo en aquel momento, cada noche, cuando tenía que aguantarse las lágrimas y contar la historia que años después volvería a repetir una vez más, esta vez sin que el otro protagonista pudiese escucharla, pero publicando a cambio un libro con el que contribuiría a cumplir la que, quizá en secreto, estoy segura de que fue una de sus últimas voluntades: conseguir que le recordaran.
Seguramente, cuando ella comenzase su relato él tuviese en mente a una Patti adulta y difusa, situada en otro lugar del país, en un dormitorio que él nunca hubiese conocido ni fuese a conocer, pues la realidad a menudo pesa demasiado como para desvanecerse con tanta facilidad. Sin embargo, conforme avanzase el relato, comenzaría a imaginársela a ella con ese pelo negro y siempre cortado de una forma tan desordenada, casi aleatoria, y a él mismo de nuevo con sus rizos de niño bueno cuya mayor rebeldía consiste en comer una onza de chocolate a escondidas.
A ojos del enfermo sus cuerpos se volverían más tersos, pero también más delgados, con los huesos sobresaliendo de la carne como si fuesen a atravesar la piel perfectamente tensada, como la de un tambor. Aquellos años no fueron fáciles, casi no había dinero y crear arte nunca sale gratis. Aun así, en sus fotografías de entonces se percibe ese brillo en los ojos que solo se opaca con el paso del tiempo. En la imaginación de Mappelthorpe, sus manos se moverían de nuevo, inquietas e inexpertas, por las superficies aún inexploradas del mundo, y su sangre fluiría por las venas con mayor frescura.
Por un momento —sin duda, el favorito del enfermo, la mejor parte de todo aquello que, a fuerza de repetición, se convirtió en una especie de ritual—, Robert llegaría a convencerse de que efectivamente habían vuelto a ser unos niños, unos bohemios que se sacan fotografías en habitaciones sin muebles y escriben poemas larguísimos y lloran de nuevo la muerte de Janis Joplin. Obviamente, el embrujo duraría muy poco, y la realidad lo azotaría con más fuerza justo después, seguramente en forma de calambre, de dolor o de quejido en alguna parte del cuerpo, pero habría merecido la pena.
Recordar siempre merece la pena.
Ante la pregunta ansiosa de Robert, pronunciada justo antes de colgar, Patti contestaría invariablemente que sí, que le escribiría un libro. En realidad, no creo que pudiese contestar otra cosa, pero en mi imaginación tampoco querría hacerlo. Quizá se consideraba responsable de cargar con la permanencia de su amigo en el mundo, o tal vez quisiera hacerlo por amor y por miedo. Yendo todavía más allá, seguramente ambas cosas estén relacionadas. Puede que querer a alguien entrañe siempre cierta responsabilidad: la de ocuparte del recuerdo de esa persona cuando ya no esté, y que esa responsabilidad, además de ser una muestra de amor, suponga una tarea que asusta, pues si de ti depende el recuerdo de alguien, necesariamente tu fracaso está relacionado con su caída en el olvido.
Aunque quizá suene demasiado grave y un poco tétrico, me gusta pensar que esto es así en gran medida. Me gustaría que se me recordase a través del prisma de la mirada de las personas que me han querido, no solo porque quiera que se hable de mí con cariño, sino también porque es a mis amigos, a mis parejas y a mis familiares a quienes les he hablado de muchas cosas que forman parte de lo que soy, pero que no se conocen a simple vista: sueños quizá infantiles o absurdos, anhelos que en voz alta suenan ridículos, proyectos de los que no hablo a casi nadie porque soy consciente de que nunca se materializarán, recuerdos muy tempranos o muy primarios que todo el mundo afirma que es imposible que estén dentro de mí, pero que efectivamente están —o bien porque realmente los recuerdo o porque los he inventado después, poco importa, porque el resultado es, en ambos casos, que han pasado a ser parte de mí—.
Aunque en realidad no conozca con certeza los sentimientos de Patti Smith, sin duda puedo afirmar que el amor, el miedo y un cierto sentido de la responsabilidad son lo que me mueve a mí a escribir estas páginas, y lo que me ha llevado a redactar todas las versiones anteriores de esta misma historia. Pero, por encima de todo ello, lo que me motivó a hacerlo —por egoísta que resulte— es la sensación de que podía hacer algo ante un hecho que es, en realidad, completamente ajeno a mi control, irrevocable e irreversible: la muerte.





























