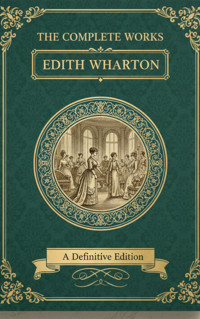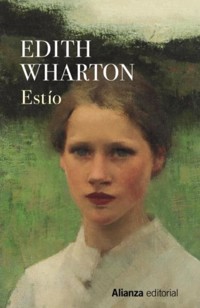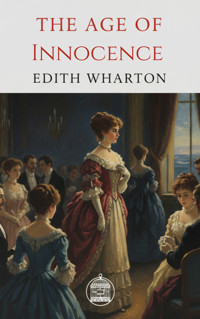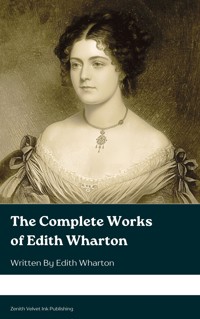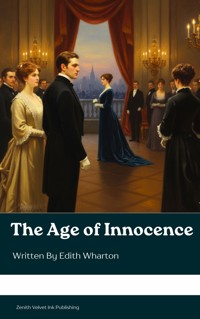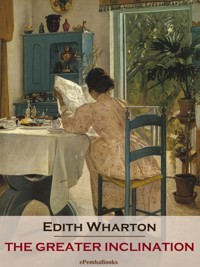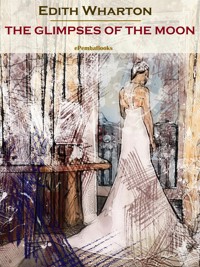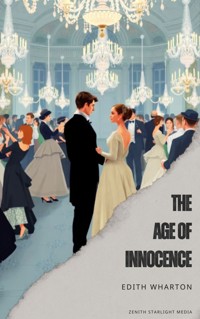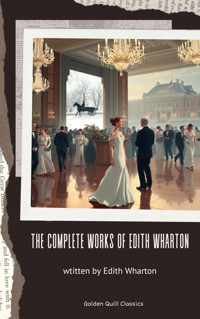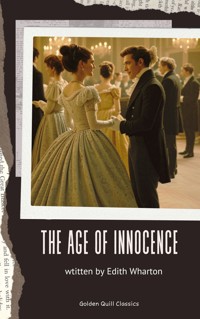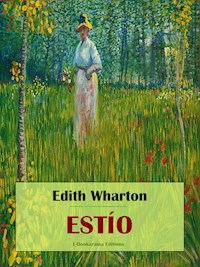
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
"Estío" es, a su manera, una novela muy atípica en el conjunto de la obra de Edith Wharton, ya que es una de las dos que ambientó en Nueva Inglaterra, en un entorno rural, muy alejado de su sociedad media alta neoyorquina. Publicada originalmente en 1917, no tuvo una gran acogida hasta que resurgió como una de sus grandes novelas en la década de los sesenta.
Procedente del áspero y salvaje ámbito de «la Montaña» y acogida de pequeña por el matrimonio Royall, la joven Charity vive ahora con su tutor ya viudo, el abogado Royall, en North Dormer, un minúsculo pueblo de Nueva Inglaterra roído por el tedio. La visita de Lucius Harney, un joven arquitecto, despierta en ella la ilusión del amor y del deseo, así como la de una nueva vida lejos de la asfixiante atmósfera local y de los incómodos requerimientos de su tutor. Sin embargo, el curso de los acontecimientos y la clara, aunque dolorosa, conciencia de su posición y de sus intereses llevarán a Charity a aceptar una inapelable lección de realidad.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Edith Wharton
Estío
Tabla de contenidos
ESTÍO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
Notas
ESTÍO
Edith Wharton
I
Al salir de casa del abogado Royall, situada al final de la única calle de North Dormer, la joven se detuvo en el umbral.
Era la primera hora de la tarde de un día de junio. El transparente cielo primaveral depositaba una lluvia de luz plateada sobre los tejados del pueblo y sobre los pastizales y los bosques de alerces que lo rodeaban. Una ligera brisa corría entre las blancas nubes redondas en lo más alto de las laderas de las colinas, llevando sus sombras a través de los campos y del camino en el que, entre las rodadas, crecía la hierba, y que recibía el nombre de calle al pasar por North Dormer. La población se halla en alto, está abierta a todos los vientos y carece de la abundante sombra de que disfrutan los pueblos más protegidos de Nueva Inglaterra. El grupo de sauces llorones junto al estanque de los patos, y los abetos delante del portón de los Hatchard, proporcionan casi las únicas sombras entre la casa del abogado Royall y el punto en el que, al otro extremo del pueblo, la carretera se alza por encima de la iglesia y bordea el negro seto de plantas de cicuta en torno al cementerio.
La brisa de junio, jugueteando por la calle, sacudió las melancólicas hileras de los abetos de los Hatchard, se apoderó del sombrero de paja de un joven que pasaba por debajo y se lo llevó sin miramientos hasta el otro lado de la calle para arrojarlo al estanque de los patos.
Cuando el joven echó a correr para recuperarlo, la muchacha que se había parado en el umbral de la casa del abogado Royall se dio cuenta de que se trataba de un forastero, vestido con ropa de ciudad, y de que se reía a mandíbula batiente, como suele suceder con las personas jóvenes y despreocupadas ante semejantes contratiempos.
A ella se le encogió un poco el corazón, y la cobardía que a veces la asaltaba cuando veía a personas con aire festivo hizo que volviera a entrar en la casa y fingiese buscar la llave que, como sabía de sobra, llevaba en el bolsillo. Un estrecho espejo verdoso que tenía encima un águila dorada colgaba de la pared del pasillo, y la muchacha contempló, desaprobadora, su imagen, para desear, por millonésima vez, tener unos ojos azules como los de Annabel Balch, la joven que a veces venía desde Springfield para pasar una semana con la anciana señorita Hatchard; a continuación —para protegerse de los rayos del sol— se enderezó el sombrero que cubría su tez morena y volvió a salir al exterior.
—¡Qué poco me gusta vivir aquí! —murmuró.
El propietario del sombrero de paja había entrado ya en el jardín de los Hatchard, por lo que ella disponía ya de toda la calle. North Dormer es un lugar vacío a todas horas, y a las tres de una tarde de junio los pocos varones que disfrutaban de buena salud estaban en el campo o en los bosques y las mujeres no salían de sus casas, ocupadas en monótonas tareas domésticas.
La joven echó a andar, meciendo la llave que le colgaba de un dedo, y mirando en torno suyo con la atención agudizada por la presencia de un desconocido en un sitio familiar. ¿Qué aspecto tendría North Dormer —se preguntó— para personas de otras partes del mundo? Ella vivía allí desde los cinco años, y siempre había supuesto que era un lugar de cierta importancia. Pero unos doce meses antes, más o menos, el reverendo Miles, el nuevo pastor episcopaliano de Hepburn, que cada dos domingos acudía a North Dormer —cuando los caminos no estaban impracticables por el transporte de troncos— para celebrar los correspondientes servicios en la iglesia local, había propuesto, en un ataque de celo misionero, llevar a la juventud local a Nettleton para asistir a una conferencia sobre Tierra Santa con proyección de imágenes; y en consecuencia se había amontonado en un carro a la docena de jóvenes de ambos sexos que representaban el futuro de North Dormer para conducirlos, por encima de las colinas, hasta Hepburn y, una vez allí, subirlos en un tren ómnibus que los llevó hasta Nettleton.
En el transcurso de aquel día increíble, Charity Royall conoció, por primera y única vez, los viajes en ferrocarril, vio tiendas con grandes escaparates, probó la tarta de coco, asistió a una función teatral y escuchó a un caballero que decía cosas ininteligibles delante de cuadros con cuya contemplación podría haber disfrutado si sus explicaciones no le hubiesen impedido entenderlos. Aquella iniciación le había servido para descubrir que North Dormer era un sitio pequeño y para despertar en ella una sed de conocimientos que su trabajo como encargada de la biblioteca del pueblo no había conseguido estimular anteriormente. Durante un mes o dos había hojeado de manera febril y desordenada los polvorientos volúmenes de la biblioteca Hatchard; luego la impresión causada por Nettleton había empezado a desvanecerse y Charity encontró más fácil adoptar de nuevo a North Dormer como medida del universo que seguir leyendo.
La presencia del forastero reavivó una vez más los recuerdos de Nettleton, y North Dormer quedó reducido a su tamaño real. Al recorrerlo con la vista de arriba abajo, desde la descolorida casa roja del abogado Royall en un extremo hasta la iglesia blanca en el otro, le tomó la medida sin piedad alguna. Allí estaba, un pueblo entre colinas, quemado por el sol y las inclemencias del tiempo, abandonado por los seres humanos, olvidado del ferrocarril, del tranvía, del telégrafo y de todas las fuerzas del progreso que enlazan vidas entre sí en las comunidades modernas. Carecía de tiendas, de teatros, no se daban conferencias, no existía actividad económica, sólo una iglesia que se abría cada dos domingos si el estado de los caminos lo permitía y una biblioteca para la que no se habían comprado libros nuevos desde hacía veinte años y donde los viejos enmohecían, tranquilos, en las húmedas estanterías. A Charity Royall, sin embargo, se le había dicho desde siempre que debía considerar un privilegio vivir en North Dormer. Sabía que, comparado con el lugar de donde procedía, su actual residencia le proporcionaba las ventajas de la civilización más refinada. Todos los habitantes del pueblo se lo habían dicho desde que se la llevó allí de niña. Se lo había dicho incluso la anciana señorita Hatchard en una terrible ocasión: «Hija mía, nunca olvides que fue el abogado Royall quien te trajo de la Montaña».
La habían «traído de la Montaña»; de las rugosas escarpaduras que alzaban sus hoscas paredes por encima de las modestas laderas de Eagle Range, creando un perpetuo marco de melancolía al valle solitario. La Montaña quedaba a más de veinte kilómetros, pero se alzaba de manera tan abrupta sobre las colinas inferiores que casi parecía alcanzar North Dormer con su sombra. Y era como un gran imán que atraía las nubes y luego las esparcía, tormentosas, por la totalidad del valle. Si alguna vez, en el inmaculado cielo azul del verano, se arrastraba un hilo de vapor sobre North Dormer, derivaba hacia la Montaña como un barco es atraído por un remolino, y quedaba apresado entre las rocas para dividirse y multiplicarse y regresar sobre el pueblo convertido en lluvia y oscuridad.
Charity no tenía ideas muy claras sobre la Montaña; pero sabía que era un sitio malo, y vergonzoso como lugar de nacimiento y que, le sucediera lo que le sucediese en North Dormer, debía recordar —tal como la señorita Hatchard se lo había advertido en una ocasión— que a ella la habían traído de allí, y que le correspondía callarse la boca y mostrarse agradecida. Alzó la vista a la Montaña, pensando en todo aquello, y trató, como de costumbre, de sentir gratitud. Pero la presencia del joven que había cruzado el portón de la señorita Hatchard le trajo el recuerdo de las resplandecientes calles de Nettleton, por lo que se avergonzó de su vieja pamela, se supo harta de North Dormer y celosamente consciente de Annabel Balch, de Springfield, a la que imaginó abriendo sus ojos, tan azules, en algún lugar remoto para contemplar esplendores muy por encima de los de Nettleton.
—¡Qué poco me gusta vivir aquí! —repitió.
A mitad de camino, calle adelante, se detuvo ante la puerta de una cerca con bisagras en mal estado. Después de cruzarla siguió andando por un camino de ladrillo hasta un extraño templo, también de ladrillo, con blancas columnas de madera que sostenían un frontón en el que, con letras doradas pero ya sin brillo, estaba grabado: «Biblioteca fundada en memoria de Honorius Hatchard, 1832».
Honorius Hatchard era tío abuelo de la anciana señorita Hatchard; aunque sin duda ella le habría dado la vuelta a la frase para destacar, como único motivo de distinción para su antepasado, que ella era su sobrina nieta. Honorius Hatchard, sin embargo, había disfrutado, en los primeros años del siglo XIX, de cierta celebridad modesta. Tal como la lápida de mármol en el interior de la biblioteca informaba a sus infrecuentes visitantes, estaba en posesión de un notable talento literario, era autor de una colección de ensayos publicada con el título de El recluso de Eagle Range, y fue amigo de Washington Irving y del poeta Fitz-Greene Halleck, pero murió en la flor de la edad a causa de unas fiebres contraídas en Italia. Se trataba del único lazo entre North Dormer y la literatura, lazo piadosamente conmemorado mediante la construcción del edificio donde, todos los martes y jueves por la tarde, Charity Royall se sentaba ante su escritorio, debajo de un grabado en acero, lleno de manchitas, que representaba al autor fallecido, y se preguntaba si él, en su tumba, se sentiría más muerto que ella en la biblioteca que le estaba dedicada.
Al entrar con paso desganado en su cárcel de dos tardes por semana, Charity se quitó el sombrero, lo colgó del busto en escayola de Minerva, abrió las contraventanas, se asomó para ver si había algún huevo en el nido de golondrinas encima de una de las ventanas y finalmente se sentó detrás del escritorio, del que sacó un rollo de encaje de algodón y una aguja de hacer ganchillo. No era una trabajadora experta y le había llevado muchas semanas tejer el medio metro de la estrecha tira de encaje que mantenía enrollada en el lomo de la encuadernación en tela de un ejemplar ya desintegrado de The Lamplighter [1]. Pero no había otra manera de conseguir unos encajes con que adornar su blusa de verano y, desde que Ally Hawes, la chica más pobre del pueblo, se había presentado en la iglesia con envidiables transparencias alrededor de los hombros, la aguja de Charity había empezado a moverse más deprisa. Desenrolló la cinta, buscó la última puntada y se inclinó sobre su labor con el ceño fruncido.
De repente se abrió la puerta y antes de que hubiera alzado los ojos supo que había entrado en la biblioteca el joven al que había visto en el jardín de los Hatchard.
Sin darse por enterado de su presencia, el recién llegado empezó a recorrer despacio, las manos a la espalda, la larga habitación, semejante a una cripta, mientras miraba, arriba y abajo, con aire de miope, las hileras de volúmenes añejos. A la larga alcanzó el escritorio y se detuvo delante de la bibliotecaria.
—¿Tienen ustedes un catálogo alfabético? —preguntó con voz agradable, aunque abrupta; y lo raro de la pregunta hizo que a Charity se le cayera la labor.
—¿Un qué?
—Bueno, ya sabe… —El visitante se interrumpió y la muchacha se dio cuenta de que la estaba mirando por primera vez, porque al parecer, al entrar y debido a su miopía, la había considerado, en su inspección general, parte del mobiliario.
El hecho de que, al descubrirla, perdiera el hilo de su discurso, no le pasó inadvertido, por lo que bajó los ojos y sonrió. También él sonrió.
—No; supongo que ignora de qué se trata —se corrigió—. De hecho casi sería una pena…
A Charity le pareció detectar cierta condescendencia en su tono, y preguntó con dureza:
—¿Por qué?
—Porque es mucho más agradable, en una biblioteca pequeña como ésta, husmear uno mismo… con la ayuda de la bibliotecaria.
Añadió la última frase de manera tan respetuosa que Charity, aplacada, le respondió con un suspiro:
—Me parece que no voy a poder ayudarle mucho…
—¿Por qué? —le preguntó él a su vez, y ella replicó que, de todos modos, no había muchos libros y que, además, ella había leído muy pocos.
—Los gusanos se los están comiendo —añadió con pesimismo.
—¿En serio? Es una lástima porque hay algunos libros buenos. —Dio la sensación de haber perdido interés en el diálogo, y se alejó de nuevo, olvidado de ella al parecer. Su indiferencia irritó a Charity, que volvió a su labor de ganchillo, decidida a no ofrecerle la menor ayuda. Por lo visto tampoco la necesitaba, porque estuvo mucho tiempo dándole la espalda y bajando, uno tras otro, los altos volúmenes telarañosos de una estantería lejana.
—¡Vaya! —exclamó el desconocido; al alzar los ojos, Charity vio que había sacado su pañuelo y estaba limpiando cuidadosamente el libro que tenía entre las manos. Su iniciativa le pareció una crítica injustificada de su cuidado de los libros, por lo que exclamó, malhumorada:
—¡No es culpa mía si están sucios!
El joven se volvió y la miró con renovado interés.
—¡Ah! ¿Entonces no es usted la bibliotecaria?
—Claro que lo soy; pero no puedo quitar el polvo a todos esos libros. Además, nadie los utiliza desde que la señorita Hatchard apenas puede andar y no viene nunca.
—No, claro. Supongo que no. —Dejó el libro que había estado limpiando y se quedó mirándola en silencio. Charity se preguntó si la señorita Hatchard lo habría enviado para informarse sobre cómo atendía la biblioteca y aquella sospecha aumentó su resentimiento.
—Le he visto entrar en su casa hace un momento, ¿no es cierto? —preguntó, con la habitual tendencia de Nueva Inglaterra a evitar los nombres propios. Estaba decidida a descubrir por qué fisgoneaba entre sus libros.
—¿En la casa de la señorita Hatchard? Sí… es mi prima y es ahí donde me alojo —respondió el joven, añadiendo, como para contrarrestar una visible desconfianza—: Me llamo Harney… Lucius Harney. Quizás le haya hablado de mí.
—No; no me ha hablado de usted —respondió Charity, aunque le hubiera gustado poder decir lo contrario.
—Ah, bueno… —dijo el primo de la señorita Hatchard al tiempo que se reía; y después de otra pausa, durante la cual a Charity se le ocurrió que su respuesta no había sido muy alentadora, el joven añadió—: No parece que se interesen ustedes mucho por la arquitectura.
Su desconcierto fue completo: cuanto más se esforzaba por tratar de entenderlo, más ininteligibles le resultaban sus observaciones. Le recordaba al caballero que les había «explicado» los cuadros de Nettleton, y el peso de su propia ignorancia le cayó de nuevo encima como un paño mortuorio.
—Quiero decir que no veo que haya aquí ningún libro sobre las casas más antiguas de la zona. Imagino que tiene su explicación y es que esta parte del país no se ha explorado mucho. Todo el mundo se sigue ocupando de Plymouth y de Salem. Una perfecta estupidez. La casa de mi prima, por ejemplo, es notable. Este sitio dispone sin duda de un pasado…, tuvo que ser más importante en otro tiempo. —Se detuvo en seco, con el rubor de un tímido que de pronto se oye hablar y teme haber sido demasiado locuaz—. Soy arquitecto ¿sabe? y ando buscando casas viejas por estos alrededores.
Charity se le quedó mirando.
—¿Casas viejas? Todo es viejo en North Dormer, ¿no le parece? La gente para empezar, en cualquier caso.
El otro se echó a reír y se alejó de nuevo.
—¿No tienen ninguna historia de la zona? Creo que se escribió una hacia 1840: un libro o un folleto sobre el primer asentamiento —dijo desde el extremo más alejado de la sala.
Charity se apretó los labios con el extremo de la aguja para hacer ganchillo y meditó. Sabía de la existencia de una obra así: North Dormer y los primeros municipios de Eagle County. Lo miraba con malos ojos porque era un libro flexible y blando que estaba siempre cayéndose de la estantería o se escurría hacia atrás y desaparecía si se le apretaba entre otros volúmenes para que lo sostuvieran. Se acordaba de que la última vez que lo había tenido en las manos se había preguntado cómo era posible que alguien se hubiera tomado la molestia de escribir un libro sobre North Dormer y sus pueblos vecinos: Dormer, Hamblin, Creston y Creston River. Los conocía todos, simples caseríos entre los pliegues de crestas desoladas: Dormer, donde los habitantes de North Dormer iban a por manzanas; Creston River, donde hubo en otro tiempo una fábrica de papel, y sólo sobrevivían sus grises ruinas junto al río; y Hamblin, que recibía siempre las primeras nieves. Tales eran sus timbres de gloria.
Se puso en pie y empezó a moverse de manera imprecisa por delante de las estanterías. Pero no tenía la menor idea de dónde había puesto aquel libro la última vez, y algo le dijo que iba a jugarle su habitual mala pasada y que seguiría invisible. No era aquél uno de sus días de suerte.
—Imagino que está en algún sitio —dijo para demostrar su celo; pero habló sin convencimiento y sintió que se notaba en sus palabras.
—Ah, bueno —dijo una vez más el arquitecto. Charity se dio cuenta de que el visitante de la biblioteca se estaba marchando y deseó más que nunca encontrar el libro.
—Será para la próxima vez —prosiguió Lucius Harney; y apoderándose del volumen que había dejado sobre el escritorio se lo entregó—. Por cierto, un poco de aire y de sol le vendrá bien a éste; es un ejemplar bastante valioso.
Y con una sonrisa y una inclinación de cabeza salió de la biblioteca.
II
El horario de la bibliotecaria de la Hatchard Memorial era de tres a cinco, y el sentido del deber de Charity Royall la mantenía de ordinario en su escritorio hasta cerca de las cuatro y media.
Pero nunca había descubierto que de aquello se siguiera ninguna ventaja práctica ni para North Dormer ni para ella; y no sentía ningún escrúpulo cada vez que decretaba, cuando le convenía, que la biblioteca cerrase una hora antes. Unos minutos después de la marcha de Harney tomó aquella decisión, guardó la tira de encaje, cerró las contraventanas y cerró con llave la puerta del templo del conocimiento.
La calle a la que salió aún estaba vacía; y después de mirar a un lado y a otro echó a andar en dirección a su casa. Pero en lugar de entrar pasó de largo para tomar enseguida un sendero y subir hasta un pastizal en la ladera de una colina. Retiró la barrera de la entrada, siguió un camino a lo largo de un muro medio desmoronado hasta llegar a un montículo donde un grupo de alerces agitaba al viento sus hojas nuevas. Charity se tumbó en la pendiente, se quitó el sombrero y escondió la cara entre la hierba.
Su ceguera y su falta de sensibilidad para muchas cosas eran grandes, y apenas se daba cuenta; pero hasta la última gota de su sangre respondía a todo lo que fuese luz y aire, perfume y color. Le encantaba la rugosidad de la seca hierba de la montaña en contacto con las palmas de sus manos, el aroma del tomillo contra el que aplastaba la cara, la caricia del viento en sus cabellos y a través de su blusa de algodón, y los crujidos de los alerces al agitarse bajo su impulso.
Con frecuencia trepaba colina arriba y se tumbaba allí por el único placer de sentir el viento y el roce de sus mejillas contra la hierba. En aquellos momentos no pensaba en nada la mayor parte de las veces, pero descansaba hundida en un bienestar sin palabras. En el día de hoy intensificaba la sensación de bienestar la alegría por haber escapado de la biblioteca. Le gustaba que se presentase alguna amiga y hablara con ella en sus horas de trabajo, pero no le apetecía nada tener que ocuparse de los libros. ¿Cómo iba a acordarse de dónde estaban cuando casi no había nadie que los pidiera? Orma Fry se llevaba una novela de cuando en cuando, y su hermano Ben se interesaba por lo que llamaba «jografía» y por libros sobre comercio y contabilidad; pero nadie más pedía nada si se exceptuaba, de cuando en cuando, La cabaña del tío Tom, u Opening of a Chesnut Burr[2] o los poemas de Longfellow. Eran los libros que tenía siempre a mano y que podía encontrar a oscuras; pero una petición inesperada se presentaba tan de tarde en tarde que la exasperaba como una injusticia…
Le había gustado el aspecto del joven, así como su cortedad de vista y su manera peculiar de hablar, que era brusca y sin embargo amable, al igual que sus manos, bronceadas y vigorosas, tenían unas uñas tan cuidadas como las de una mujer. También sus cabellos parecían tostados por el sol o, más bien, del color de los helechos después de una helada; los ojos grises, con la atractiva expresión de los cortos de vista, la sonrisa tímida pero confiada, como si supiera infinidad de cosas que Charity nunca había soñado, y sin embargo no quisiera por nada del mundo hacer sentir su superioridad. Pero ella se había dado cuenta de todos modos y le había gustado sentirla, porque era algo nuevo. Aunque pobre e ignorante, y sabedora de sus carencias —humilde entre los humildes, incluso en North Dormer, donde proceder de la Montaña era la peor de las desgracias—, siempre había mandado en su reducido universo. Se debía en parte, por supuesto, al hecho de que el abogado Royall fuese «la persona más importante de North Dormer»; tan desmesuradamente importante para aquel pueblo que los forasteros, que no estaban al tanto, siempre se preguntaban cómo lograban retenerlo. A pesar de todo —y a pesar incluso de la señorita Hatchard— el abogado mandaba en North Dormer; y Charity mandaba en su casa. La joven no lo había expresado nunca así, pero era consciente de su poder y sabía de qué estaba hecho, aunque no le gustase nada. De manera confusa, el joven de la biblioteca le había hecho sentir por vez primera lo que podía ser la dulzura de la dependencia.
Se irguió, se quitó los trocitos de hierba que se le habían quedado en el pelo y contempló la casa donde reinaba. Se hallaba exactamente debajo de ella, triste y descuidada, su fachada de un rojo desvaído separada de la calle por un «jardín» con una senda bordeada por groselleros espinosos, un pozo de piedra cubierto de clemátides y un desmejorado rosal trepador, sujeto a un soporte con forma de abanico que el abogado había traído en una ocasión de Hepburn para complacerla. Detrás de la casa, una parcela desnivelada con cuerdas para tender la ropa llegaba hasta un muro de mampostería, detrás del cual un poco de maíz y unas hileras de patatas se extendían de manera poco precisa hasta el comienzo de las rocas y de los helechos.
Charity no se acordaba de la primera vez que había visto la casa. Le habían contado que estaba enferma —tenía fiebre— cuando la trajeron de la Montaña; y sólo recordaba haberse despertado un día en una cuna a los pies de la cama de la señora Royall, y de abrir los ojos a la fría pulcritud de la habitación que más adelante sería la suya.
La señora Royall había muerto siete u ocho años después, y para entonces Charity se había hecho ya su composición de lugar acerca de la mayoría de las cosas que la rodeaban. Sabía que la señora Royall estaba triste y era tímida y débil; sabía que su marido era duro y violento y todavía más débil. Sabía que la habían bautizado como Charity (en la iglesia blanca al otro extremo del pueblo) para celebrar la generosidad del abogado al «traerla de la Montaña» y para mantener vivo en ella un apropiado sentimiento de dependencia; sabía que el señor Royall era su tutor, pero que no la había adoptado de manera legal, aunque todo el mundo hablaba de ella como Charity Royall; y también sabía por qué el abogado había vuelto a vivir en North Dormer, en lugar de ejercer en Nettleton, que era donde había empezado el ejercicio de su profesión.
A raíz de la muerte de la señora Royall se habló de enviarla a un internado. Lo sugirió la señorita Hatchard, que celebró una larga conferencia con el abogado, quien, de conformidad con el plan de su vecina, hizo un viaje a Starkfield para visitar la institución recomendada. Regresó la noche siguiente de muy mal humor; nunca, pensó Charity, lo había visto tan enfadado, y para entonces ya tenía cierta experiencia de sus días malos.
Al preguntarle cuándo empezaría, la respuesta fue lacónica: «No vas a ir». Y procedió a encerrarse en el cuarto al que llamaba su despacho; la dama que se encargaba de aquella institución docente en Starkfield escribió al día siguiente que, «dadas las circunstancias», se temía que le era imposible hacer sitio para una alumna más.
Charity se llevó una desilusión, pero entendió lo sucedido. No eran las tentaciones de Starkfield lo que había desanimado al abogado, sino la idea de perderla. Era un hombre terriblemente «solitario»; Charity se había dado cuenta porque también lo era ella, y mucho. Él y ella, frente a frente en aquella casa tan triste, habían tocado lo más profundo del aislamiento; y aunque Charity no le tenía un cariño especial, ni tampoco la más mínima gratitud, lo compadecía por saberlo superior a la gente que le rodeaba, así como que ella era la única barrera entre él y la soledad. En consecuencia, cuando la señorita Hatchard mandó a buscarla uno o dos días después, para hablar de otra institución docente en Nettleton, y para decir que en aquel caso una amiga suya se ocuparía de los «trámites necesarios», Charity la dejó con la palabra en la boca al anunciar que había decidido no salir de North Dormer.
La señorita Hatchard intentó razonar con ella amablemente, pero sin ningún éxito; la joven se limitaba a repetir:
—Me parece que el abogado está demasiado solo.
La señorita Hatchard parpadeó, perpleja, detrás de sus lentes. Su delicado rostro se llenó de arrugas provocadas por el desconcierto, y se inclinó hacia adelante, colocando las manos en los brazos de su sillón de caoba, con el evidente deseo de decir algo que era obligación suya decir.
—Ese sentimiento te honra, cariño.
Luego recorrió con la vista las blancas paredes de su sala de estar, buscando la inspiración en daguerrotipos ancestrales y dechados didácticos que, sin embargo, parecieron dificultar aún más la expresión en palabras de su pensamiento.
—El hecho es que no se trata únicamente… no se trata sólo de las ventajas. Existen otras razones. Eres demasiado joven para entender…
—Uy, no; no lo soy —dijo Charity sin ningún miramiento, y la señorita Hatchard se ruborizó hasta la raíz del pelo, si bien tuvo que sentir un vago alivio al ver interrumpida su explicación, porque concluyó, buscando de nuevo la ayuda de los daguerrotipos:
—Por supuesto haré siempre por ti lo que esté en mi mano; y en el caso… si se diera el caso… ya sabes que podrás siempre recurrir a mí…
El abogado esperaba a Charity en el porche de la casa roja cuando regresó de su visita. Se había afeitado, se había cepillado la chaqueta negra y parecía un magnífico monumento humano; en ocasiones así, la joven lo admiraba de verdad.
—Bien —dijo—. ¿Está decidido?
—Sí; del todo. No me voy.
—¿Tampoco al internado de Nettleton?
—No me voy a ningún sitio.
El abogado se aclaró la garganta y preguntó con severidad:
—¿Por qué?
—No me apetece —dijo ella, pasando de largo para dirigirse a su habitación. Fue la semana siguiente cuando su tutor le trajo de Hepburn el rosal trepador y su soporte en forma de abanico. Nunca le había regalado nada.
El siguiente hito en su vida se había producido dos años después, cumplidos ya los diecisiete. Al abogado, a quien no le gustaba nada ir a Nettleton, lo habían llamado en relación con un caso. Todavía ejercía su profesión, aunque casi nadie litigaba ya ni en North Dormer ni en los caseríos circundantes; y por una vez se le había presentado una oportunidad que no podía rechazar bajo ningún concepto. Estuvo tres días en Nettleton, ganó el pleito y regresó a su casa de muy buen humor. Era un estado de ánimo muy infrecuente en él, y se tradujo en que estuvo hablando con gran elocuencia durante la cena del «caluroso recibimiento» con que le habían obsequiado sus antiguos amigos.
—Me comporté como un condenado estúpido al marcharme de Nettleton. Fue mi mujer quien me forzó a hacerlo —concluyó en tono confidencial.
Charity advirtió de inmediato que le había sucedido algo muy amargo en otro tiempo, y que estaba tratando de quitar importancia a aquel recuerdo. Se fue pronto a la cama, dejándolo hundido en una taciturna cavilación, los codos apoyados en el gastado mantel de la mesa donde cenaban. De camino hacia su cuarto, la joven sacó de un bolsillo del abrigo del abogado la llave del aparador en el que se guardaba la botella de whisky.
La despertó un ruido en la puerta de su cuarto que la hizo saltar de la cama. Oyó la voz de su tutor, baja y perentoria, y le abrió, temiendo que se hubiera producido un accidente. No se le había ocurrido ninguna otra posibilidad; pero cuando lo vio en el umbral, con un rayo de la luna otoñal iluminando su rostro descompuesto, entendió lo que sucedía.
Durante un instante se miraron en silencio; luego, al adelantar él un pie para entrar en la habitación, Charity extendió el brazo y lo detuvo.
—Vuélvase por donde ha venido —con una voz tan estridente que se sobresaltó ella misma—; esta noche no le voy a dar la llave.
—Charity, déjame entrar. No quiero la llave. Pero estoy muy solo —empezó, con la voz grave que a veces a ella la conmovía.
El corazón se le encogió dentro del pecho, pero continuó frenando al abogado con marcado desprecio.
—En ese caso, me parece que se ha equivocado. Esta habitación ya no es el dormitorio de su mujer.
No estaba asustada, pero sentía, ni más ni menos, una profunda repugnancia; y quizás él lo adivinó o lo leyó en su rostro, porque, después de mirarla fijamente un momento más, retrocedió y se alejó despacio. Con el oído pegado al ojo de la cerradura Charity le oyó buscar a tientas el camino para bajar las escaleras y dirigirse después a la cocina; luego esperó a que intentara forzar la cerradura del aparador, pero en lugar de eso le oyó, pasado algún tiempo, abrir la puerta principal y, en medio del silencio, le llegó el ruido de sus sonoros pasos al avanzar por el sendero que llevaba hasta la calle. Se acercó despacio a la ventana y lo vio, a la luz de la luna, caminar con la cabeza inclinada. Luego una tardía sensación de miedo se apoderó de ella junto con la conciencia de su victoria; enseguida se volvió a la cama, con el frío metido en los huesos.
Uno o dos días después la pobre Eudora Skeff, que durante veinte años había sido la responsable de la biblioteca Hatchard, murió de manera fulminante a causa de una neumonía; y al día siguiente, después del funeral, Charity fue a ver a la señorita Hatchard y solicitó que la nombrase bibliotecaria. La petición pareció sorprender a la anciana: dudaba a todas luces de que la candidata estuviese adecuadamente preparada.
—Vaya, no sé qué decirte, querida mía. ¿No eres demasiado joven? —vaciló.
—Quiero ganar algo de dinero —se limitó a responder Charity.
—¿No te da el señor Royall todo lo que necesitas? Nadie es rico en North Dormer.
—Quiero ganar el dinero suficiente para marcharme.