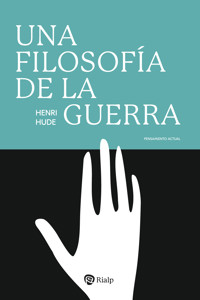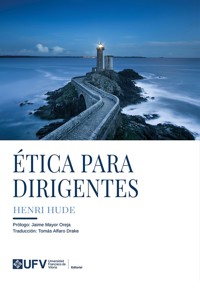
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial UFV
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
Los dirigentes y futuros dirigentes deben ser conscientes de la necesidad de una ética en la ciudad. Pero ¿cómo puede combinarse armónicamente esta necesidad con la preocupación por un ambiente social de libertad individual y búsqueda de la felicidad? Muchos piensan que existe una contradicción. Sin embargo, hay más una tensión que una contradicción. La educación cívica es inseparable de la educación moral. En efecto, ¿cómo podría una ciudad libre resistir, sin ejército, a una amenaza totalitaria? Pero ¿cómo se podrían confiar las armas de una ciudad libre, sin peligros externos o internos, a ciudadanos que no tengan valores suficientemente sólidos? Y ¿cómo tener tales soldados si la ciudad no vive suficientemente unos valores sin los que no puede haber soldados de valor? En consecuencia, sin hacer el esfuerzo de vivir una ética suficiente, ¿cómo podrá permanecer libre una ciudad libre?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2025 Henri Hude
© 2025 Tomás Alfaro Drake de la traducción
© 2025 Editorial UFV. Universidad Francisco de Vitoria
www.editorialufv.es
Ilustraciones de portadillas: Foto de Ingmar H en Unsplash, Foto de Nina Conte en Unsplashy Foto de Polina Shirokova en Unsplash.
Imagen de cubierta: Foto de Philip Oroni en Unsplash.
Primera edición: abril de 2025
ISBN edición impresa: 978-84-10083-69-1
ISBN edición digital: 979-13-87731-12-0
Depósito legal: M-2852-2025
Preimpresión: MCF Textos, S. A.
Impresión: Estilo Estugraf impresores, S. L.
Este texto ha sido sometido a una revisión ciega por pares.
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (www.cedro.org) vela por el respeto de los citados derechos.
Esta editorial es miembro de UNE, lo que garantiza la difusión y comercialización de sus publicaciones a nivel nacional e internacional.
Este libro puede incluir enlaces a sitios web gestionados por terceros y ajenos a EDITORIAL UFV que se incluyen solo con finalidad informativa. Las referencias se proporcionan en el estado en que se encuentran en el momento de la consulta de los autores, sin garantías ni responsabilidad alguna, expresas o implícitas, sobre la información que se proporcione en ellas.
Impreso en España - Printed in Spain
ADVERTENCIA
Aunque todos estos dosieres estén dispuestos en un orden lógico, han sido concebidos, desde el principio, para constituir, hasta cierto punto, unidades completas e independientes. Esta es la razón de que este libro esté compuesto por dosieres en vez de capítulos. La realidad ética y política es sistémica y en todo elemento se encuentra la lógica del conjunto. Así, cada uno puede usar este libro, que no es más que un instrumento, como entienda mejor.
Índice
PRÓLOGO
JAIME MAYOR OREJA
PRIMERA PARTE: SER CIUDADANO
Dosier n.º 1. La ciudadanía
Dosier n.º 2. Ética y política
Dosier n.º 3. La justicia
Dosier n.º 4. La libertad justa
Dosier n.º 5. Fuerza y violencia
SEGUNDA PARTE: SER HOMBRE
Dosier n.º 6. Amistad y lazos sociales
Dosier n.º 7. La fortaleza
Dosier n.º 8. La dignidad humana
Dosier n.º 9. El respeto
TERCERA PARTE: CONSTRUIR LA PAZ
Dosier n.º 10. El poder
Dosier n.º 11. Religiones, filosofías y laicidad universal
Dosier n.º 12. El patriotismo
Dosier n.º 13. Nación y unión de naciones
Dosier n.º 14. Conciencia, responsabilidad, convicción
Prólogo
Vivimos momentos que no sabemos definir y tampoco podemos determinar la etapa del ciclo histórico en la que nos encontramos. Solo estamos sorprendidos a veces, escandalizados en otras ocasiones, siempre desbordados, por lo que contemplamos convencidos de que vivimos tiempos muy diferentes, confirmados por la obviedad del desorden que sufrimos.
Intuimos que vivimos el final de una etapa de occidente, que no de occidente, aunque nos encontramos en fase de riesgo grave, por utilizar un adjetivo que no induzca a la extrema preocupación.
Quienes nacimos en la década siguiente del final de las guerras del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial y europea, por un lado, y la civil en el ámbito nacional, no precisábamos de diagnóstico del mundo que vivíamos. El diagnóstico de su fracaso estaba determinado, poco antes del nacimiento de nuestra generación, por la tragedia de las guerras.
Hoy, ni nuestra generación que ha vivido una larga etapa, ni los jóvenes que no pueden tener el sentido y significado del tiempo, sabemos diagnosticar el momento del ciclo histórico en el que vivimos. Intuimos, imaginamos, suponemos, pero alejados de la certeza.
José Antonio Marina, en una frase de Henri Hude, expresa muy bien el objetivo de este libro Ética para dirigentes: «la cohesión está en los valores eternos y todo lo demás es peligroso». Los catorce capítulos del libro constituyen una búsqueda de esos valores eternos.
En estos momentos de turbulencia, que tenían que llegar y que han llegado, nos encontramos con dos guerras —hoy sin resolver—: una en el corazón de Europa y otra en el alma de nuestra civilización cristiana, en el Oriente Próximo y Medio.
Europa, la Unión, solo habla de un posible rearme material, de armamento.
Tienen razón, porque como decía el gran pensador Dalmacio Negro, que nos ha dejado hace muy pocos meses, hemos vivido la Europa de las ocurrencias en la última década: Europa a la cabeza de lo políticamente correcto, esto es, de la ideología del progreso.
Las ocurrencias nos están impulsando en la dirección del enunciado del aborto, como parte de la Carta de Derechos Fundamentales europeos, a la cultura de la muerte, expresada en la legalización de la eutanasia, a una pseudorreligión climática. Nos han alejado del conocimiento de nuestra historia y de nuestra geografía. Nos hemos olvidado cómo vivían nuestros padres, abuelos y bisabuelos, y nos hemos creído mucho mejor que ellos, porque hoy viajamos más, porque tenemos indudablemente muchos más instrumentos de comunicación.
Nos hemos creído pequeños o medianos dioses —en un mundo en el que se ha impuesto la mentira— de una filosofía asentada en la expresión «la libertad nos hará verdaderos», como alternativa a la sentencia evangélica «la verdad nos hará libres».
Este profundo y enriquecedor libro es lo contrario a una agenda, como es la agenda 2030, que encierra una obsesión enfermiza de eliminación y olvido de la antropología cristiana.
Este libro no es una agenda, sino que tiene el valor de profundizar sin miedo en el diálogo en todos y cada uno de los conceptos fundamentales que abarca.
Pero en Europa no solo nos hemos olvidado de la persona, del humanismo cristiano, también nos hemos alejado de la geografía y de la historia.
Nos hemos olvidado de que Rusia es la nación más extensa del mundo, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, con poco menos de 150 millones de habitantes. Una gran desproporción con otra nación del mismo continente, como China, que posee la mitad de extensión, 9,5 millones de kilómetros cuadrados, y 1.300 millones de habitantes, esto es, casi 10 veces mayor en términos de población.
Nos hemos olvidado de que Europa, por poderosa que haya sido la historia de sus naciones, no es un continente, sino una península del continente euroasiático. También nos hemos olvidado de la obsesión, también enfermiza, que tienen las naciones más extensas del mundo, como por ejemplo Rusia, por sus fronteras, como demuestra la historia.
Pero lo que nos recuerda este libro de Henri Hude es que nos hemos olvidado de que, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa tenía alma, pero no cuerpo. Alma fruto del sufrimiento y, por ello, del anhelo de la reconciliación.
Hoy, 75 años después, tenemos cuerpo, un cuerpo institucional de la Unión, pero hemos perdido el alma. Las referencias permanentes, los valores eternos, han sido escondidos, y por este motivo este libro constituye el mejor reconocimiento y enaltecimiento de ellos.
Leyendo este libro, nos damos cuenta de cómo hemos olvidado las prioridades de los padres fundadores de Europa, las convicciones éticas de todos ellos, las convicciones religiosas de la mayoría de ellos, el significado de la bandera europea, de sus estrellas, que simbolizan la túnica de la Inmaculada Concepción de María. No olvidemos el título del libro de Alicia Delibes El suicidio de occidente. La renuncia de la transmisión del saber.
Nos encontramos en la fecha de hoy en el debate del necesario rearme de Europa, porque durante décadas habíamos olvidado afrontar los problemas reales de Europa en medidas de seguridad, defensa y energía.
Tienen razón, sea cual sea el término que se decida, en esta prioridad. Pero no escucho a nadie en el ámbito público, ni en las instituciones políticas, ni siquiera en la Iglesia, afirmar que lo primero que necesita la Unión Europea es un rearme moral.
Sin rearme moral, no hay cohesión posible entre los europeos, porque la economía es básica para que haya clase media, y en consecuencia democracia, pero no cohesión. Mucho menos la ideología del mal llamado progreso, o el desarrollo de la cultura woke, de la cultura de la cancelación, pueden ser elementos de cohesión ante el nuevo escenario internacional. Todo lo contrario, esta cultura de la cancelación es causa principal del desorden que hoy sufrimos.
Un rearme moral es la gran prioridad y este libro, con el título de Ética para dirigentes, constituye una necesidad. Si no hay sentido y significado de la trascendencia, para qué, por qué tenemos que rearmarnos, militar y materialmente. Necesitamos un rearme de verdad, basado en la verdad fundamentada en la búsqueda de la misma.
Como señala el libro, la invasión de lo políticamente correcto puede interpretarse como una tentación de la teocracia nihilista, como es la agenda 2030, que citaba con anterioridad. Este libro constituye lo contrario de una agenda, porque es un recordatorio de la trascendencia de los fundamentos éticos y cristianos que otorgan a la persona humana su necesaria dignidad, siempre presidido por un esfuerzo de tolerancia y búsqueda de entendimiento con quienes no piensan como nosotros. Pero siempre desde la reafirmación de nuestras propias convicciones.
Cuando se afirma que el fenómeno de lo políticamente correcto señala una indudable esclerosis de la democracia, porque constituye una supresión progresiva en nombre de la defensa de la libertad, de la libertad de pensar y hablar, el autor expresa la verdad del diagnóstico de hoy.
Pero también la reacción a lo políticamente correcto tiene que tener y expresar la ética de los dirigentes. Lo políticamente correcto se convierte por un lado en una ortodoxia filosófica con carácter totalitario que tiende a imponerse en el seno de una comunidad política. Pero la reacción por la reacción, desprovista de una ética basada en el humanismo cristiano, nos conduce también a prácticas y comportamientos totalitarios.
Es preciso contar con una alternativa cultural sobre fundamentos éticos y cristianos; la auténtica alternativa a lo que es hoy lo políticamente correcto, que es la expresión de la nada, de la socialización de la nada. Una alternativa a una reacción desprovista de fundamentos éticos y cristianos.
«Vivir como si Dios existiera», para cristianos y para no creyentes, constituye la propuesta que necesita Europa y que se recoge en los anexos de este libro. La fe no se impone, pero, como afirmaba el papa Benedicto, se propone. Me atrevo a añadir que la fe no se impone, pero no se esconde.
El difícil equilibrio entre dos verbos en negativo, no imponer, no esconder, se ha roto en Europa desde hace décadas. Los que afirmamos nuestras convicciones hemos escondido la fe más de lo necesario y conveniente. Otros han impulsado una obsesión enfermiza para destruir, reemplazar y sustituir los fundamentos cristianos por la ideología del progreso, por la posverdad.
Entre las obsesiones de algunos, pero poderosos, y el silencio de muchos, los relatos están reemplazando a la verdad. Los relatos que han llevado a la Europa de las ocurrencias, medias verdades, que son la peor de las mentiras, porque parecen verosímiles. Los relatos, siempre en plural, no por casualidad, porque de lo que se trata es de que lo plural relativice y destruya la verdad. Una mentira cómoda ha prevalecido en demasiadas ocasiones sobre la verdad, casi siempre incómoda por naturaleza.
Es más fácil propagar, extender la mentira, que está siempre en la superficie de los hechos, que buscar la verdad, que está siempre en la raíz de los mismos. Como consecuencia, hemos vivido en las últimas décadas, como si Dios no existiera, de espaldas al Dios creador.
Hemos normalizado en el ámbito público, la falta de existencia de Dios, todo lo contrario de lo que sucedía al redactar la inmensa mayoría de las Constituciones democráticas y occidentales. Cuando una sociedad pierde el sentido de la trascendencia, se aleja del significado de una civilización.
El pensador y rector de la Universidad católica de Valencia, don Higinio Marín, nos recuerda que «sin virtudes, el andamiaje de nuestra sociedad está en crisis». Una sociedad libre no es aquella en la que se impone el silencio sobre el absoluto, como nos recuerda el profesor Henri Hude en este excepcional libro.
Jaime Mayor Oreja
Dosier n.º 1. La ciudadanía1
LA DECISIÓN
Para ser ciudadano, no basta serlo de nacimiento y de nombre, sino quererlo y decidirlo. Podemos siempre encontrar mil pretextos para juzgar que no vale la pena y que cumplir con el deber no trae más que molestias.
Decidir ser ciudadano es rechazar el derrotismo, de una vez por todas, bajo todas sus formas. Comprometerse supone, a la fuerza, aceptar luchar y sufrir en una situación de conjunto que se asume sin haberla elegido y sobre la que hay que dejar de lamentarse. Es enrolarse en un combate que no está ganado de antemano y en el que, necesariamente, se sufrirán derrotas. Es admitir pasar por momentos de angustia en los que todo parecerá perdido.
Definitivamente, uno no decide ser ciudadano porque espera un gran reconocimiento o recompensa. Muchos grandes ciudadanos han bebido hasta el fondo la copa de la ingratitud humana. Pasada una cierta edad, lo más joven posible, hay que dar mucho sin esperar recibir demasiado a cambio.
Lo mejor que se recibe es lo que se da, la entrega de la vida con generosidad. Por lo tanto, «no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país». Cualquier otro planteamiento del problema solo llevaría a la pasividad o al desaliento.
El valor es siempre minoritario en este mundo. Decidirse es aceptar una cierta soledad. Es siempre soportar las burlas de quienes no hacen nada porque tienen miedo. Pero no asumir responsabilidades y no inflamar el valor de los otros es estar ya muerto en la insignificancia. Todos los vencedores han atravesado desiertos y noches oscuras. Sin valor, no hay decisión.
¿POR DÓNDE EMPEZAR? LAS PALABRAS PARA NOMBRARLA CIUDADANÍA
Pensamos con palabras. Comencemos entonces por ellas, pero para llegar a las cosas, sin las que las palabras no son más que los ídolos de la tribu. Para no encerrarnos en ellas, remontémonos a los datos, a los hechos, a las raíces y la historia de la lengua.
Para las lenguas latinas, en ciudadano está ciudad, pero en latín ocurre lo contrario. En civitas ‘ciudad’ esta civis ‘ciudadano’. Las lenguas latinas, entre ellas el español,2 parecen decir que la ciudad es algo del ciudadano. El latín parece decir que el ciudadano es algo de la ciudad. Las dos ideas son, sin duda, ciertas.
La ciudad pertenece al ciudadano. Recíprocamente, el ciudadano pertenece a la ciudad. Yo pertenezco a mi ciudad y mi ciudad me pertenece, porque es mi ciudad. Así es el lenguaje, y el lenguaje dice la verdad. No son solo palabras, es la pura verdad. Pero es necesario realizarlo. Y, hasta que uno no lo haya realizado, todo lo que se pueda decir sobre la ciudad y el ciudadano no penetra en nuestro espíritu más de lo que el agua atraviesa las plumas de un pato. La educación del ciudadano empieza ahí o en ningún sitio.
Sin esta pertenencia recíproca de la ciudad al ciudadano y del ciudadano a la ciudad, no hay ciudadanía.
Las nociones del todo y de la parte son esenciales para empezar a formarse una idea clara del ciudadano. El individuo es un todo, un «imperio dentro de un imperio», pero este individuo forma él mismo parte de un todo: la ciudad. Saber ser parte sin dejar de ser un todo: he ahí el punto clave. Si solo soy una parte, mi ciudad es totalitaria. Y, si no soy más que un todo, la ciudad no existe y no soy ciudadano. ¿Puede existir una ciudad de verdaderos individuos que sea verdaderamente una ciudad, un cuerpo político? Sí, por la ética de la amistad, la philia.
La verdad del individualismo es que cada individuo humano es verdaderamente un todo. Sabe que es verdaderamente un todo porque se interroga y porque piensa personalmente. La verdad de un pensamiento más comunitario es que el individuo humano es verdaderamente una parte de un todo que es una comunidad.
Los dos puntos de vista son verdaderos juntos y no se convierten en falsos, cada uno de ellos, más que si se excluyen. ¿Pero cómo conjuntar estos dos puntos de vista? Porque no son simplemente dos puntos de vista, sino también maneras de vivir para la persona y de existir para las comunidades.
La comunidad no es, con toda seguridad, un simple agregado artificial de individuos que, tomados en solitario, serían autosuficientes y perfectos. Al contrario, los individuos no son, con toda seguridad, abstracciones artificiales y muertas, como un hígado o un pulgar separados del todo3 del organismo vivo, como estuvieran dotados de una existencia individual y constituyeran un macroindividuo con una existencia real en sí mismos. ¿Pero cómo ir más allá de estas negaciones? La relación entre estas dos verdades no se esclarecerá sino a partir de la noción de philia.4
Esta pertenencia mutua de la ciudad y el individuo no se comprende más que si se vive y no se vive más que si se activa. Se activa por la participación, porque participar es tomar parte.5 El ciudadano, parte del todo de la ciudad, toma también su parte de la vida de ese todo. Participar es también tomar su justa parte, dar a los otros la suya, vivir en la justicia.6
Y, ahora, pasemos a Grecia. Sabemos que el griego polis ‘ciudad’ no se traduce solamente como ciudad,7, 8 sino también como comunidad política, república, Estado. Nuestras ciudades ya no son Estados. Pero las ciudades griegas eran entidades políticas. En la Grecia antigua, los Estados eran de muy pequeñas dimensiones. Su territorio cubría la ciudad y el campo que la rodeaba, a veces un cantón con su nebulosa de pueblos, rara vez más.
EL CIUDADANO, LA SOBERANÍA Y LA REPÚBLICA
Se puede objetar: ¿de qué nos sirve preocuparnos de estos micro-Estados y de estas antiguallas a nosotros, que vivimos en un mundo ultramoderno de grandes comunidades políticas que cuentan con decenas o centenas de millones de personas?
1) Al ser más pequeñas, las ciudades antiguas son también más simples y fáciles de comprender. Las pequeñas ciudades son muestras que facilitan la comprensión de las grandes.
2) «No es sino un círculo demasiado estrecho». Hay quienes dicen que se ha convertido en una aldea. Esto es sin duda exagerado. Sin embargo, las comunicaciones y los transportes son tan fáciles y rápidos que el espacio, subjetivamente hablando, se ha reducido a un mínimo. El modelo de la ciudad vuelve así a ser pertinente, hasta cierto punto, para comprender el género humano.
3) Estas ciudades de la Antigüedad son notables por el vigor de sus sentimientos cívicos y nuestra ciudad necesita de ciudadanos partícipes más que de plácidos urbanitas9 o rentistas sociales.
4) Estas ciudades antiguas son las primeras que han vivido y comprendido las nociones esenciales que componen la ciudadanía en una ciudad libre. Por eso, cuando estas nociones se difuminan en nuestra mente, es más fácil recobrarlas recurriendo a la tradición antigua. Estas ciudades son, a la vez, cercanas y lejanas. No tienen nada que ver con nuestros enfrentamientos vivos, los de este siglo o los de los siglos recientes. Nos instruyen sin despertar en nosotros las pasiones que si se despertasen nos pondrían orejeras.
Por estas cuatro razones, la tradición antigua de la ciudad es indispensable para toda renovación de la ciudadanía en nuestras naciones, en nuestras regiones, ciudades, pueblos y uniones de naciones. No se trata de imitar servilmente un modelo del pasado, sino de extraer de él el universal y de darle cuerpo con libertad en el seno de las nuevas situaciones.
Puesto que merecen atención, ¿qué eran entonces las ciudades? Las ciudades de la Grecia antigua eran Estados. Poseían independencia y soberanía; es decir, un poder supremo e independiente por encima del cual no existía ningún otro jerárquicamente superior. Según Rousseau, que retoma la idea antigua y quiere aplicarla a unidades políticas más amplias, no hay ciudadanía sin conciencia de soberanía.10
La soberanía es, a la vez, interior y exterior. El pueblo es soberano en el interior y es un pueblo soberano en relación con lo exterior. La idea de la soberanía no es otra que la de la libertad en su simplicidad absoluta, como maestra opuesta a la servidumbre, aplicada no a los individuos, sino a las comunidades.
La ley que se establece en la ciudad obliga a todos los ciudadanos, que son, por tanto, sujetos de la ley que ellos hacen o están llamados a hacer en cuanto que pueblo soberano.11 El ciudadano es libre aunque disciplinado, incluso aunque proteste. Si quisiera ser soberano sin obedecer a la ley o a las autoridades establecidas por la ley, no sería más que un soberano sin poder. El espíritu de insubordinación no es cívico, sino servil.
Se comprende que, si se desechase el proyecto de vivir como ciudadano, la idea misma de la república perdería su sentido. Porque una república es, ante todo, una unión de ciudadanos alrededor de un proyecto de vida cívica.
Una gran lección se desprende para nosotros del pensamiento antiguo. La conciencia de ser un ciudadano libre no puede reducirse a la conciencia y a la reivindicación de un conjunto de libertades individuales. La libertad del ciudadano es también el derecho y el deber de participación en una libertad común. Esta es una autoridad soberana y debe ser justa si quiere establecer la paz. La ciudadanía es una alta dignidad y una responsabilidad. El respeto a la ley, respeto concreto de la soberanía de la ciudad, expresa en el ciudadano el amor efectivo a su propia libertad. La obediencia a la autoridad en la república es la disciplina que hace efectivo el reino de la ley. Si no hay suficientes ciudadanos auténticos, pronto dejará de haber ciudad, o, en todo caso, ciudad libre. Esta es, sin duda alguna, una enseñanza perpetuamente válida para nosotros.
LA REPÚBLICA FRANCESA12
La incorporación de la libertad individual a una libertad colectiva jerárquicamente no subordinada cuya voluntad se expresa por la ley forma la esencia de lo que se llama «república». Al menos, esta es la concepción de Jean-Jacques Rousseau, que no hace sino trasponer a los grandes Estados una noción muy conocida de las ciudades antiguas.13
Rousseau le da, en todo caso, una expresión muy rigurosa y una forma absoluta, porque en su ideal de extrema independencia individual identifica tiranía, servidumbre y obediencia, obediencia de una persona a cualquier autoridad distinta de la suya propia. La república es la sociedad en la cual no estoy forzado a obedecer a quienquiera que sea, salvo a mí mismo. Pero es evidente que, en cualquier sociedad en la que viva, habrá autoridad confiada a otros individuos distintos de mí. ¿Cómo resolver esta situación? El pacto social proporciona la solución.14
El contrato social, por cuya firma nos constituimos en ciudadanos, consiste para Jean-Jacques Rousseau en esto: que todos los individuos, con el fin de poder disfrutar en sociedad de una libertad tan absoluta como si no hubiera por encima de ellos ni autoridades ni leyes, admitan juntos una convención. Según los términos de esta, todos los individuos quieren identificarse con la autoridad soberana y legisladora. Para ello, se erige una voluntad general, que es la única autoridad, y una autoridad muy absoluta que ninguna otra puede limitar; y con esta voluntad general deben identificarse todas las voluntades particulares.
La constitución será más perfecta cuanto más incapaz sea el individuo de tener un querer particular distinto de la voluntad general.15 Y esta identidad entre la voluntad particular y la voluntad general (que se expresa en la ley) es lo que define al ciudadano. La voluntad general es siempre justa desde el momento que es efectiva, querida por los ciudadanos, indivisible. En efecto, nada es injusto contra sí mismo y nada puede depender de ningún otro allí donde todos no forman más que uno y no se conciben más que como uno.
De esta forma, el individualismo radical, combinado con un ideal de independencia individual máxima, desemboca en una exigencia de abnegación radical de la individualidad —que muchos juzgan totalitaria, pero que puede ser entendida como pura moralidad—, en la que, sin embargo, se realiza la individualidad. Y esta sociedad en la que, por el pacto social, se realiza la libertad individual máxima en la más alta moralidad es la república. El ciudadano es, entonces, esencialmente republicano, en el sentido que acabamos de describir, y solo el ciudadano puede ser verdaderamente libre y moral.
Si se mantienen las mismas exigencias iniciales de independencia individual máxima sin, por otra parte, admitir el contrato roussoniano, la única solución alternativa parece residir en una sociedad en la cual cada individuo fuese como un Estado independiente bajo los jueces.16
Este es el pensamiento político de Rousseau. Este pensamiento ha tenido tal influencia sobre el jacobinismo francés y, más ampliamente, sobre la vida, el pensamiento y la política de Francia que es imposible librarse de él, dado que Europa no puede constituirse sin tener en cuenta también las ideas francesas.
Este pensamiento de Rousseau tiene de particular que recusa la sociedad como algo natural, que no es más que tiranía e irracionalidad, para constituir por contrato una sociedad racional y moral, donde se realiza la libertad en su concepto más absoluto.
Para criticar el pensamiento de Rousseau, hay que poner primero en cuestión el concepto de libertad absoluta, al menos a nivel político (porque a nivel místico y espiritual es otra cosa: una participación en la libertad divina). Puede parecer que el roussonismo surge de una dificultad para admitir la distinción entre comunidad política y comunidad religiosa, de manera que la comunidad política tendría que asumir los fines de la comunidad religiosa.17
Una segunda crítica a Rousseau sería la necesidad de renunciar al misticismo de la libertad política absoluta y de contentarse con reclamar una libertad relativa pero suficiente, un honorable y razonable grado de independencia para los individuos y los grupos en la ciudad. El roussonismo, considerado desde ese punto de vista, tendría como principal defecto oponer lo que debería estar unido: la naturaleza y la libertad.
1) La naturaleza: es decir, la constitución natural y espontánea de toda sociedad, con lazos diversos (parentesco, protección, negocios, etc.) y con sus independencias relativas, espontáneamente constituidas. Otros pensadores del contrato social, por ejemplo, el inglés John Locke, conceden un lugar importante a la familia y a la propiedad con anterioridad al pacto social, e incluso en este, que debe reconocerse.18 Rousseau insiste más en la discontinuidad de los dos órdenes.
2) La libertad: es decir, una constitución racional y reflexiva de la sociedad en la que se traduce en el fondo una exigencia de moralidad y de reconocimiento de esa libertad, que es a la vez la condición de toda moralidad y de la toma de conciencia de la dignidad humana. Y esto requiere un pacto de todos con todos que incluya un reconocimiento mutuo de dignidad y libertad.
En todo lugar en el que los individuos humanos vivan en comunidad, se plantea la cuestión de saber lo que tienen en común y lo que conservan como propio. Porque, como el nombre indica claramente, hay comunidad19 cuando hay algo en común.
La concepción francesa de la república es exigente y muy elevada. Enuncia que tenemos en común no intereses o bienes materiales y morales diversos, sino, sobre todo, la soberanía, la independencia, la república y el ideal cívico que subyace en todo esto.20 Por lo demás, este ideal cívico es también moral y apenas puede subsistir sin una ética exigente que empuje a la participación, a la abnegación y a la dedicación al interés general.
Podría incluso decirse que el pacto social roussoniano conlleva implícitamente cierta adhesión a la razón como facultad de conocer lo relativo a los principios y las leyes. La república es «todo Estado regido por leyes»21 y hay algo que impide a la república ser ella misma si la razón no tiene relación con las leyes. Ahora bien, si la razón se define de forma demasiado estrecha, la república francesa corre el riesgo de degradarse en particularismo nacional o de resentirse de sectarismo filosófico. Pero, si la razón se define de forma suficientemente amplia, la república llega a ser un concepto verdaderamente universal, la idea de una comunidad política que reconoce radicalmente la libertad personal: en efecto, la libertad se enraíza verdaderamente en la razón y un Estado libre es, ciertamente, también un Estado de razón y refiere a toda verdad razonable.
Platón quería que los reyes se hicieran filósofos o que los filósofos llegasen a ser reyes. Si la república a la francesa es la comunidad donde el pueblo es rey, Francia es, por otro lado, esa nación que parece querer que este pueblo-rey llegue a ser un rey-filósofo o un filósofo-rey.
Quien sabe proponerse bellos ideales debe saber distinguir un ideal de la razón de una quimera de la imaginación. Debe saber también medir cuán distante está la realidad del ideal. Este concepto y este ideal de la ciudadanía plantean en Francia tres cuestiones:
a) ¿Este concepto y este ideal siguen siendo los vuestros, sí o no? Francia es un país que se ha definido en referencia a la razón y la libertad que se enraíza en ella. Pero la razón no se identifica con el escepticismo estrecho. Es el escepticismo amplio, el juicio esclarecido, en el respeto y amor a la verdad.
b) ¿Están dispuestos algunos franceses que se lamentan de la desaparición de los ideales republicanos roussonianos a hacer honor a su elemento central: una «abnegación individual de la individualidad», un moralismo exigente en un sentido estoico, o kantiano, una dedicación al interés general llevado hasta el sacrificio?22 Cuando César derrocó la República romana, los grandes republicanos (Catón, Cicerón) eran estoicos que creían en el alma, mientras que los grandes cesaristas eran epicúreos que no creían en ella. Me parece que esto no es algo exclusivo de la Antigüedad.
c) ¿Los restantes europeos comparten estas ideas o, más bien, tienen, en conjunto, concepciones de subsidiariedad, y menos republicanas? Europa obliga, sin duda, a Francia o bien a no ser ya todo aquello que creía ser, o bien a serlo de nuevo de una manera más auténtica, más profunda, más generosa. La idea de república es una gran idea y es probable que no perezca.
LA LIBERTAD Y LA PHILIA
Un dirigente debe ser una persona cultivada, pero no un especialista ni un erudito. En definitiva, poseer una verdadera cultura, pero desde un punto de vista pragmático. Esto puede parecer contradictorio, pero no lo es. Por ejemplo: ¿qué es el esencial pragmático en lo que se refiere al pensamiento político antiguo? La coexistencia de dos temas principales: la libertad, como opuesta a la esclavitud, y la philia.
El término philia se traduce habitualmente como ‘amistad’, lo que se presta a un malentendido. Es evidente que una ciudad no es una comunidad de buenos amigos, ni siquiera de buenos compañeros. Sin embargo, tampoco es un tipo de joint venture que descanse sobre el interés. Son necesarios el respeto y la justicia, pero también cierta benevolencia y simpatía mutuas, una afabilidad, una apertura, sin las cuales se crea mal ambiente y se instala la enemistad. Las expresiones concretas de todo esto varían según las culturas, pero la amistad, la philia, permanece como elemento esencial y universal de la civilización.
La libertad y la philia no se separan. Para la Antigüedad, la libertad es para la philia, porque la nobleza de los hombres libres se realiza en la felicidad de existir con sus alter ego. Por lo demás, la philia perfecta no se concibe sino entre individuos kaloikagathoi, literalmente, ‘bellos y buenos’; por lo tanto, nobles y, por lo tanto, libres.23
El punto débil de este pensamiento de la Antigüedad reside, sin duda, en una concepción muy absolutista del poder, de donde se sigue, en un primer contraste, la esclavitud y, después, en un segundo, una concepción demasiado absoluta de la libertad, concebida como autarquía, autonomía, soberanía absoluta, etc. El consentimiento de la esclavitud, con su lógica de violencia, es lo que tara la concepción antigua de libertad y ciudadanía.24
Estas debilidades se prolongan más allá de la Antigüedad en pensamientos mucho más próximos a nosotros en el tiempo, que tienen tendencia a afirmar una condición absolutista, potencialmente esclavista, del poder (o de la libertad). Sin embargo, en su conjunto, el pensamiento europeo se distingue por un culto verdadero de una libertad extendida a todos en razón de la dignidad humana. Si la fecha de 1789 es importante es por la afirmación de la idea y del ideal de una sociedad radicalmente liberada de toda forma de esclavitud. Por supuesto, una idea tan grande no puede darse sin un cierto grado de ambigüedad, pero es hermosa. ¿Por qué tiene que ser ambigua? Porque es difícil buscar la perfección en el orden de la libertad sin buscar, al mismo tiempo, una libertad absoluta, que, en el orden temporal y político, corre el riesgo de confundirse con un poder absoluto.25
Por consiguiente, la acción política que no se sustente en la fuerza de cohesión natural de la philia está principalmente orientada a la acción exterior, artificial, técnica; digamos, mecánica. Por otro lado, la ética, arrancada de su terreno vivo, que es precisamente la philia, tiende a concebirse en términos de reglas racionales o de imperativos impersonales, y no en términos de felicidad, relación, finalidad y excelencia. Se convierte, así, en objeto de rechazo tanto por los pueblos, en los que se convierte en neurosis, como por los teóricos de la política. Estos no pueden, en efecto, sino constatar la impotencia práctica de los imperativos abstractos. También, eliminando prudentemente el impulso ético, desconfían de los hombres y prefieren fiarse de las técnicas y las máquinas.26
ANTIGÜEDAD, CRISTIANISMO E ILUSTRACIÓN
Un ciudadano responsable, sobre todo en un país occidental, debe reflexionar sobre estos dos puntos: libertad y philia; remontarse a las fuentes de la Antigüedad y confrontarse con el desarrollo histórico de estos valores.
La riqueza del pensamiento político occidental (y por lo tanto europeo), después del fin del mundo antiguo, consiste en la profundización en esas dos nociones: la de la libertad, enraizada en la idea de la dignidad humana,27 y la de la amistad (a través de la extraordinaria elaboración del amor como ágape místico y como secularización de este ágape).28
La religión cristiana, influenciando los espíritus o suscitando contestación, sigue constituyendo un factor de definición del fondo cultural y los lazos sociales.29 El silencio incómodo, a veces tabú, sobre las raíces cristianas de Europa muestra mejor que todos los discursos como el cristianismo sigue estando vivo y siendo problemático en Europa. Los occidentales cristianos o descristianizados siempre tienen cierta dificultad para asumir un pasado problemático.
Por una parte, la idea de libertad es esencial para el cristianismo.30 Ha inspirado el establecimiento progresivo de una sociedad civil, la cristiana, en la que se puede ver legítimamente, después de los ensayos de república y de democracia grecorromanas, un segundo desarrollo del ideal de la sociedad libre —en razón de la separación del poder temporal y del espiritual, de la rehabilitación del trabajo, de la desaparición progresiva de la esclavitud,31 etc.
Por otra parte, el cristianismo, una vez extendido en las sociedades, se ha encontrado con los problemas relacionados con la defensa (legítima o menos legítima) de una sociedad. Se producen, a veces, recursos a medios de coerción (cruzadas, tribunales de opinión, etc.). Los conflictos armados han enfrentado a las monarquías cristianas. Así, paulatinamente, se ha ido encontrando colocada en una situación histórica delicada y los filósofos de la Ilustración se han visto como su relevo en la inspiración de las sociedades occidentales, prometiendo una realización más integral de la idea de una ciudad libre.
Las sociedades inspiradas y estructuradas por la Ilustración han aportado un tercer desarrollo a la idea y el ideal de una sociedad libre. Se encuentran hoy en una situación histórica delicada, al menos a los ojos de un observador ecuánime que intenta no encerrarse en su nación.
Sin volver la vista hacia un pasado contrastado,32 la gran libertad y la gran razón, según las entiende la Ilustración,33 parecen llevarse mal en Occidente por una evolución escéptica estrecha, que tiende a hacer triunfar la falta de normas, la permisividad y el nihilismo, al menos desde el punto de vista de la religión cristiana.
EL CIUDADANO Y LO POLÍTICAMENTE CORRECTO
El fenómeno de lo políticamente correcto señala una indudable esclerosis de la democracia. Consiste en una supresión progresiva, en nombre de la defensa de la libertad, de la libertad de pensar y hablar. En efecto, todo pensamiento que no esté estrictamente conformado a cierta concepción de la libertad de pensamiento (la que la concibe de una forma carente de normas, escéptica, hiperrelativista y nihilista) se considera amenazador para esa libertad de pensamiento y la democracia.
A veces, se imagina que bastaría hacer a todo el mundo escéptico para impedir automáticamente a todos tiranizar a cualquiera en nombre de una afirmación considerada verdadera. El escepticismo (estrecho) sería, así, la base de una sociedad libre y la condición primera de la tolerancia, si no su definición. Es esta una creencia no exenta de ingenuidad.
Creer que no se puede creer nada es, en sí mismo, una creencia. Una creencia que posee un rico contenido y fundamentos profundos y que se desarrolla en un sistema completo, teórico y práctico. Lo políticamente correcto se convierte, así, en una ortodoxia filosófica con carácter totalizador que tiende a imponerse en el seno de una comunidad política.
Esta ortodoxia puede ser, a su vez, como cualquier otra, dominada por una voluntad de poder o por el miedo de verse en aprietos por una oposición vigorosa. Puede, entonces, endurecerse e intentar intimidar a sus opositores, humillarlos, excluirlos y marginarlos de la comunidad política.
En breve, no es suficiente con tener estas o aquellas ideas para mostrarse tolerante o intolerante. Dicho de otra manera: ser tolerante significaría afirmar la tolerancia (nuestras ideas escépticas estrechas) haciendo la vida imposible a los intolerantes (los que creen en otra cosa distinta del escepticismo estrecho). Esto se llama burlarse del mundo.
La historia y la observación nos enseñan la existencia de individuos y grupos decididos a imponer sus convicciones por la fuerza y la astucia. Aquellos cuyas convicciones están, o parecen estar, en contradicción con la razón o con una cierta lógica de conjunto de la ciudad libre sienten la tentación de entregarse al recurso de la fuerza y a la limitación de la libertad.
Confrontada con tales amenazas, la ciudad libre se ve forzada a considerar medios para su legítima defensa. Eso la puede llevar a imponer restricciones a la libertad intelectual. Y, evidentemente, estas restricciones tienen toda la apariencia de una contradicción. La ciudad libre toma, así, clara conciencia de la dificultad inherente para la realización de su ideal de libertad. La libertad no es un objeto simple, sino un concepto que conlleva antinomias34 y la tolerancia, como respeto de la libertad intelectual y de conciencia, también las conlleva.
Es seguro que, si no se cree en la razón y la libertad, o si se es hermético a todo tipo de escepticismo (en su sentido amplio), si se estima que todas estas nociones están vacías de sentido, entonces, la idea o el ideal de tolerancia apenas nos preocupará, lo que no necesariamente quiere decir que dejemos siempre a los demás ser libres. Sin embargo, la aceptación de todas estas nociones no es más que una condición necesaria, no suficiente, de una tolerancia consciente de sí misma y valorada como tal. No se es tolerante por definición y en teoría; se es porque se decide soportar tal contradicción con paciencia. Y se decide no por temperamento, costumbre o automatismo, sino por la razón y la reflexión.
Así, la primera cosa que el escéptico serio examina es el mismo escepticismo. Busca la verdad y también la verdad sobre el escepticismo. Es, incluso, un utópico de la verdad. La coloca tan alto que a menudo le desespera no poder alcanzarla nunca.
¿Qué es la búsqueda razonable de la verdad sino el hecho de partir de cierta duda para alcanzar, cuando es posible, lo indudable o, más a menudo, lo más probable a través de la duda misma? Y, viceversa, ¿qué es ser escéptico (en el sentido amplio) sino buscar así la verdad? La verdad, en toda su amplitud, es, en definitiva la justificación de la razón, en la que se enraíza la libertad.
LA CRISIS DE LA CIUDADANÍA
La crisis de la ciudadanía se comprende fácilmente si el ciudadano es inseparable de la ciudad, la libertad y la soberanía. El ciudadano es el hombre en la ciudad, el hombre de la ciudad, pero, pregunta el hombre, ¿cuál es mi ciudad? El ciudadano es miembro del soberano, pero ¿dónde está el soberano al que unirme, en el que participar? Más aún, ¿cuál es la efectividad de mi supuesta participación? ¿Y mi libertad tiene un sentido tal que me lleve a querer ser ciudadano, parte de un todo organizado, viviendo bajo unas leyes según la razón?
En primer lugar, la ciudad —el Estado— nos parece hoy, a menudo, una entidad enorme y anónima, un medio de vida impersonal, una especie de abstracción. Para el ciudadano de una pequeña república municipal, no hay nada más familiar. La ciudad, contemplada desde lo alto de una colina, a una cierta distancia, se deja abrazar con una sola mirada. ¿Nuestra ciudad actual puede ser hoy para nosotros objeto de adhesión, como lo pudo haber sido antaño para los ciudadanos de esos antiguos pueblos Estado?, ¿o bien el crecimiento y el cambio de escala han convertido esos sentimientos en irremediablemente caducos?35
¿Cuál es mi ciudad si yo, individuo, ya no me concibo como una parte de un todo unido a todos los otros individuos en el seno del género humano, si la comunidad política está anulada entre el individuo y el género humano?
¿Cuál es mi ciudad si los derechos del individuo y el respeto ético de la persona se amplían de tal modo, en detrimento de los de las comunidades políticas, que todas esas comunidades políticas particulares, como las naciones, las uniones de naciones, como la ONU, por ejemplo, no son ya para mí más que circunscripciones administrativas, máquinas sin significado humano? Es eso lo que, básicamente, parece pasar todos los días con el progreso de la globalización. Pero, si quisiéramos invertir el sentido de la evolución en curso, ¿no iríamos hacia el enfrentamiento de los nacionalismos y la guerra? ¿O puede ser que este debilitamiento del ideal de ciudadanía no sea más que una crisis de crecimiento que preludia profundizaciones y avances imprevisibles?
EL CIUDADANO Y EUROPA
La segunda gran enseñanza que extraer de la Antigüedad proviene de las disputas de las ciudades griegas independientes y democráticas y de sus tentativas de unión panhelénica después de sus grandes guerras civiles del siglo IV antes de Cristo. ¿Cómo podían agruparse en una unión política conservando esa independencia municipal o política que formaba parte esencial de su propio genio? No pudieron llegar a encontrar una solución satisfactoria y fueron sometidas dos veces: la primera, por el reino semibárbaro de los macedonios; la segunda, por la poderosa República romana. La analogía es fascinante. Tenemos ahí un tema de meditación para los ciudadanos de todas las naciones de Europa.
El bien común de las ciudades libres, que evidentemente incluye la libertad, exige una unidad política de estas ciudades. A la inversa, la libertad, en el sentido fuerte, requiere la diversidad política, porque la idea de pacto social requiere la pluralidad de Estados.36
Pero sería una ingenuidad creer que la unificación política del mundo, o de un sector del mundo, bastaría para evitar la guerra, porque la raíz de la violencia, como veremos,37 es mucho más profunda. Sin amistad, la pluralidad es guerra; la unidad, despotismo, y la confianza en la pluralidad sola, o en la unidad sola, ingenuidad. Si la libertad no se correlaciona con la amistad, los debates institucionales solo permiten la elección entre Caribdis y Escila.
Pero no es este el lugar en el que tratar a fondo estos asuntos.
Esta es la antinomia que deberá resolver Europa —y tal vez el mundo— si Europa quiere existir y el género humano, subsistir. Y no se resuelve una antinomia por la simple negación de su existencia. Es necesario entrar en la contradicción con valentía y progresar hacia una concepción siempre más profunda, sutil y rigurosa de un pluralismo político, a la vez, efectivo y siempre organizado; a la vez, organizado y siempre efectivo.
1 Este dosier se apoya sobre el pensamiento de Aristóteles (384-330 a. de C.) y, al mismo tiempo, de Jean-Jacques Rousseau. ¿Por qué Rousseau? Porque nadie ha influido como él en la Revolución francesa, en la constitución de la República francesa y porque ha expresado con perfecta claridad una de las grandes versiones del ideal de la ciudadanía moderna. ¿Por qué Aristóteles? Poque ha formulado con nitidez la esencia y el ideal de la ciudadanía antigua. Nuestra opinión es que, siguiendo a uno y a otro, se llega a destacar toda la esencia de la ciudadanía y que, tratando de sintetizarlos, se trabaja en desvelar la crisis de la ciudadanía. Otra razón para partir de Aristóteles es que constituye un patrimonio filosófico común al mundo cristiano, al mundo occidental y al mundo árabe-musulmán. Las obras principales de Aristóteles fueron conocidas en el Occidente latino en el siglo XII a través de traducciones árabes.
2 En el original, se refiere al francés (N. del T.).
3 No está en cursiva en el original, lo pongo así para indicar que separados del todo no significa completamente separados, sino separados del conjunto. Pero, como el autor habla del todo y la parte, he preferido dejar la palabra todo (N. del T.).
4 Véase más abajo, en el dosier n.º 5, «La libertad y la philia».
5Parti-cipar, capere partem ‘tomar parte’.
6 Véase dosier n.º 3, «La justicia».
7 En latín, la ciudad no se llama solamente civitas, sino también urbs. ¿Cuál es la diferencia entre urbs y civitas? Civitas no designa tanto el conjunto de la ciudad como su ciudadela; en griego, su acrópolis, lugar militar y político. El urbanita habita una ciudad (urbs); el ciudadano, de cerca o de lejos, participa en el gobierno de una ciudad (civitas). De la palabra urbs viene el adjetivo urbano y el nombre urbanidad, cuyo contrario es rusticidad, del latín rus ‘campo’, de donde viene rústico y rural. Urbanidad significa ‘costumbres pulidas y agradables’. La urbs necesita la urbanidad. La urbanidad va más allá de la educación. La educación, muy útil, marca las separaciones entre medios sociales, además de disminuir las fricciones entre individuos. La urbanidad no conoce de clases sociales, es la educación de la philia, es decir, de la amistad social. El campo permite mantener un contacto con la naturaleza, pero la ciudad permite solo ciertos desarrollos complejos de la cultura. Es por esto por lo que la ciudad constituye, normalmente, un factor de civilización y cultura. Es también significativo que en la civilización haya civis. Civilizarse es convertirse en ciudadano. Convertirse en ciudadano es civilizarse en la civitas.
8 En el texto original francés, la primera ciudad viene como cité y la segunda, como ville. Me parece más correcto, aunque sea redundante, poner dos veces ciudad que poner la segunda como villa o pueblo (N. del T.).
9 En el texto original francés, aparecen los términos citoyen y citadin, que yo traduzco, respectivamente, como ciudadano y urbanita. En una nota a pie de página del original, la que aquí lleva el número 6, el autor aclara que «el urbanita (citadin) habita una ciudad (urbs). El ciudadano, de cerca o de lejos, participa en el gobierno de una ciudad (civitas)». Por tanto, creo que el término urbanita está bien escogido (N. del T.).
10 J.-J. Rousseau, El contrato social (1746). Por supuesto, cada nación libre, sobre todo en Europa, tiene su propio ethos político. Pocos países se han inspirado tanto en Rousseau como Francia y su República. A pesar de todo, de Rousseau se desprende algo esencial, que es importante haber captado en su pureza, incluso si, en lo concreto, ningún país se parece tanto como Francia a un concepto puro. Véase dosier 13, párrs. 4 y 5.
11 El poder soberano no se define tradicionalmente por la sola producción de la ley, sino también por el derecho de paz y de guerra.
12 Este apartado no se refiere a la república francesa como la entidad política real que es (la V República), sino a la concepción filosófica de república que la inspira (N. del T.).
13 De ahí la crítica a esta trasposición de Benjamín Constant. Véase dosier n.º 4, «La libertad justa», párr. 14.
14 J.-J. Rousseau, El contrato social, l. I, cap. 6.
15Op. cit., l. II, cap. 7, «aquel que se atreve a intentar constituir un pueblo, etc.».
16 Véase dosier n.º 4, «La libertad justa», párr. 4.
17 Rousseau era ciudadano de Ginebra, ciudad Estado que Juan Calvino había constituido en república haciendo un estado religioso, una especie de Roma protestante.
18 John Locke, Segundo tratado del gobierno civil (1690), caps. 5 y 6.
19 En el original francés, aparece commun-auté (N. del T.).
20 La soberanía que se considera que los franceses tienen en común no está concebida como el poder de una asamblea de personas físicas que designan síndicos de copropiedad, como es el caso de los Americanos o como en la antigua República romana, que designaba sus cónsules, sino como una persona moral cuya indivisibilidad llega a ser casi absoluta.
21El contrato social, libro II, cap. 6.
22 Chantal Delsol, La república, una cuestión francesa, PUF, 2002, pp. 48-55.
23 Estas palabras podían traducirse (y democratizarse) como conscientes, valientes y dignos.
24 Véase dosier n.º 4, párr. 1.
25 ídem.
26 Todas estas visiones unilaterales confluyen en una concepción brutalmente artificial y tiránica de la ciudad, tal como se ha visto emerger en Hobbes. Los sucesores de este gran espíritu se esforzaban para tratar de hacer un Hobbes sin despotismo o un Maquiavelo sin tiranía. Véase a este respecto el interesante libro de H. C. Mansfield Jr, The Taming of the Prince. The Ambivalence of Modern Executive Power (1989), John Hopkins University Press, 1993.
27 Véase dosier n.º 8, «La dignidad humana», párr. 7.
28 Sobre la manera en que los temas cristianos y los maniqueos se han afrontado en el seno de este desarrollo histórico, véase Denis Rougemont, El amor y Occidente, 1939.
29 Desde un punto de vista puramente religioso, el cristianismo es una religión mundial, y no una religión europea. Desde un punto de vista histórico, es tan asiática, semítica y oriental como occidental y europea. Desde un punto de vista ético y político, es uno de los tres o cuatro ingredientes principales de la civilización occidental.
30 Romanos 6, 20; 8, 21; Gálatas 2, 4; 5, 1; Santiago 2, 12; 2.ª Pedro 2,19; Juan 8, 32 y siguientes, etc.
31 Véase también dosier n.º 13, «Nación y unión de naciones», párr. 11.
32 Las sociedades nacidas de la Ilustración, fundadas a menudo a partir de revoluciones sangrientas, se han enfrentado entre ellas, dando lugar a fanatismos políticos, guerras ideológicas y guerras entre nacionalismos, porque la Nación fue, desde el principio, una de las grandes ideas de la Ilustración. Véase dosier n.º 13, «Nación y unión de naciones», párr. 12.
33 Véase dosier n.º 11, «Religiones, filosofías y laicidad universal», párr. 8.
34 Véase dosier n.º 4, «La libertad justa».
35 Véase dosier n.º 12, «El patriotismo».
36 Véase dosier n.º 13, «Nación y unión de naciones», párr. 12.
37 Véase dosier n.º 5, «Fuerza y violencia», párrs. 3-5. La lógica de la violencia se cuela por todas partes. Al ser imposible la guerra exterior, hay más lugar para las guerras civiles y de secesión, las resistencias y el terrorismo. Cuando hay menos enemigos, puede que haya más chivos expiatorios.
Dosier n.º 2. Ética y política
OBJETO Y PROBLEMÁTICA
Los dirigentes y futuros dirigentes deben ser conscientes de la necesidad de una ética en la ciudad. Pero ¿cómo puede combinarse armónicamente esta necesidad con la preocupación por un ambiente social de libertad individual y búsqueda de la felicidad? Muchos piensan que existe una contradicción. Sin embargo, hay más una tensión que una contradicción.
La educación cívica es inseparable de la educación moral. En efecto, ¿cómo podría una ciudad libre resistir, sin ejército, a una amenaza totalitaria? Pero ¿cómo se podrían confiar las armas de una ciudad libre, sin peligros externos o internos, a ciudadanos que no tengan valores suficientemente sólidos? Y ¿cómo tener tales soldados si la ciudad no vive suficientemente unos valores sin los que no puede haber soldados de valor? En consecuencia, sin hacer el esfuerzo de vivir una ética suficiente, ¿cómo podrá permanecer libre una ciudad libre?
Sin duda, los soldados no son niños de pecho, pero, como todo el mundo, necesitan un mínimo de lógica. ¿Cómo podrían actuar con rigor exigente y estricto control de sus impulsos violentos individuos que estuviesen habituados a vivir, en la vida civil y en todos los dominios, según los principios de una permisividad completa? Especialmente, cuando vivimos en un tiempo en el que la guerra exige del militar un control mucho mayor de su fuerza.1
LA CIUDAD LIBRE Y EL RECHAZO DE UNA MORAL DE ESTADO
La ética no se divide fácilmente. Existe una coherencia profunda entre todos los aspectos de la vida, como entre los tiempos de paz y guerra. Los antiguos estoicos pensaban que todas las virtudes formaban una cadena y que, si no se tenían todas, no se podía tener ninguna. Si la ética no tuviese nada concreto que decir sobre el eros o el dinero, por ejemplo, ¿por qué tendría que tener algo que decir sobre el poder y la violencia? ¿No habría ninguna comunicación entre estos dominios?2
Cuando se proscribe el deseo de tiranía, se exige la inhibición de todo deseo incondicional de dominio, su puesta en coherencia con la práctica de una amistad social honesta, la justa valoración y el respeto de los intereses del cuerpo social; en fin, la imposición de una medida a lo que, sin la razón, tiende por sí mismo a la desmesura. No se ve por qué un razonamiento similar no debería aplicarse también, y en particular, a la pasión de enriquecerse o a la de experimentar con la voluptuosidad. Aún menos se comprende que la aplicación de este razonamiento a estos dominios levante objeciones de principio. He ahí lo que aboga a favor de la idea de una ética social bastante definida.
Pero, se objeta de inmediato a un discurso así, incluso si tiene usted la preocupación de no destruir un ambiente de libertad, su preocupación no le impedirá sufrir la lógica de hierro que lo conducirá gradualmente a la imposición de un orden moral tan agobiante como hipócrita. La lógica de la violencia dará la vuelta subrepticiamente a esta moral por la que se la intenta prohibir. ¿Imagina usted a quién va a acabar por dar el poder con estos principios?, ¿a pequeños monstruos de buena conciencia, moralismo e hipocresía? Lo que está en juego no es el placer, ni siquiera la felicidad, sino la libertad de las conciencias. La libertad de las conciencias implica la neutralidad religiosa del Estado y, por lo tanto, la neutralidad metafísica y, por lo tanto, la neutralidad moral,3 salvo sobre los tipos de acciones que todo el mundo está, forzosamente, de acuerdo en prohibir (ejemplo: asesinar al vecino, raptar niños, etc.). Sin duda, debería llegar hasta prescribir una neutralidad cultural en todos los ámbitos.
Esta es, por tanto, la antinomia de la moral social: la ausencia de moral social nos entregaría a la violencia pura a través de la permisividad. La presencia de una moral social (distinta de la moral de la permisividad, por supuesto) nos entregaría a una opresión en la que la frustración de cada uno encontraría compensación en la represión de todos.
Pero ¿cuál es el principio implícitamente admitido por las dos ramas de la antinomia? Que la ética es, en primer lugar, una moral, es decir, un conjunto de reglas formuladas bajo la fórmula de un «debes hacer esto» o de un «no debes hacer aquello». Podemos preguntarnos por qué debemos hacer esto o no debemos hacer aquello. Si se nos responde: «Por la verdad, tú debes hacer esto», replicaríamos: «Pero ¿cómo puedo yo estar seguro de que esta afirmación sea verdadera? ¿Cuál es la evidencia? ¿Cuál es la prueba? Porque algunos no piensan así». Si, entonces, no se nos responde nada convincente, lo que ocurre en la mayor parte de los casos, nos inclinamos a pensar que las reglas de la moral y todos los juicios de valor son subjetivos y arbitrarios, como los gustos y colores.
Al mismo tiempo que admitimos esta idea de la moral, admitimos también una idea de la vida moral que nos la representa como una existencia cuadriculada y paralizada por la moral, por un conjunto de reglas abstractas, tenidas por racionales, o de leyes que vienen de no se sabe dónde, teoremas o abstracciones que emanan de algún tipo de interioridad impersonal, de un superego colectivo o de una divinidad sombría y despótica; leyes imperativas o prohibitivas pero siempre inexplicables, inhibidoras y paralizantes, portadoras de limitaciones, escrúpulos y culpas. Esta concepción destruye la alegría de vivir, la libertad del disfrute de la vida y la felicidad de la existencia. Se convierte, así, en objeto de un rechazo apasionado, y este rechazo inspira todo tipo de proyecciones que expresan, todas ellas, la aspiración a una vida feliz, libre de esta horrible limitación.4
El rechazo al reconocimiento, en la ciudad libre, de semejante concepción de la moral le parecerá a esta ciudad una condición para su vida feliz. Se admitirá bien, sin duda, un mínimo de reglas elementales de coexistencia humana, pero el principio fundamental de libertad individual se situará fuera del alcance de la moral, ya que, de otra forma, tendríamos la impresión de que la ciudad entera estaría asfixiada en un yugo, empapada en el agobio, sumergida en la angustia de la culpa. Pero ¿no es todo esto sino temores producidos por la agitación de un espantapájaros? Para salir de estas contradicciones, es urgente ver que se puede, mediante la philia, redescubrir la ética de las virtudes más allá de la moral de las reglas.5
CIUDAD, ÉTICA Y POLÍTICA
Mientras pensemos en términos de moral, siempre sospecharemos de la ética, pensando que no es más que un conjunto de afirmaciones arbitrarias, patógenas y potencialmente tiránicas. Pero no ocurrirá lo mismo si pasamos del punto de vista de la moral al de la ética. Porque, si la moral es un conjunto de reglas, la ética es un conjunto de virtudes.
Considérese, por ejemplo, el encadenamiento de las siguientes ideas:
• la política es la ciencia que tiene a la ciudad (polis) por objeto;
• la ciudad es una comunidad (koinonia);
• la comunidad es impensable e imposible sin cierta amistad (philia);
• la amistad es, en cierto sentido, un acompañamiento necesario de todas las virtudes morales;6
• entonces, la política es, necesariamente, la ciencia de una comunidad que es impensable sin una amistad que, normalmente, acompaña el desarrollo de las virtudes, especialmente de la justicia.