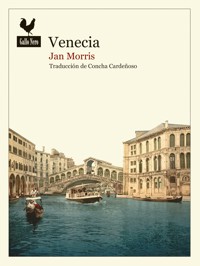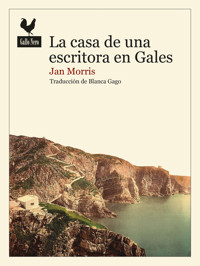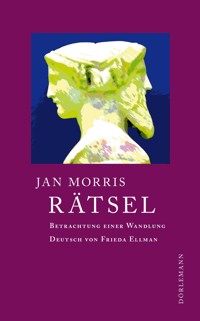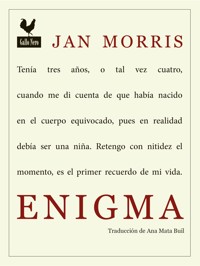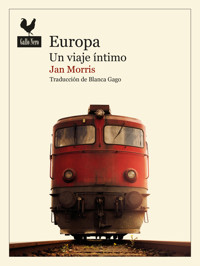
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: narrativas
- Sprache: Spanisch
«Un cálido día del verano de 1946, cuando tenía veinte años, empecé a escribir un ensayo sobre la nostalgia sentada en un amarre junto al mar en el Molo Audace, en Trieste.» Tomando Trieste como punto de partida y epítome personal de la europeidad, Jan Morris se embarca en un viaje por las sagradas complejidades de Europa, navegando la confusión étnica y geográfica que le son propias, desde el Imperio romano hasta la Unión Europea. Morris, con olfato de periodista, los conocimientos de una historiadora y la sensibilidad de una escritora de viajes, teje aquí un retrato afectuoso, sutil y perspicaz del carácter europeo. Apasionada defensora de la cultura y la lengua galesas, sintoniza maravillosamente con el colorido y las peculiaridades de tantas y tan distintas nacionalidades, a pesar del caos que sus habitantes y su constante reticencia a la unión parecen generar en el continente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO
106
Europa
Un viaje íntimo
Jan Morris
Traducción de Blanca Gago
Título original:
Europe: An intimate journey
Primera edición: noviembre 2025
©1997 Jan Morris
© 2025 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2025 de la traducción: Blanca Gago
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión digital: Pilar Torres
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-81-8
Europa
Para Elizabeth
De Reikiavik a Liubliana,
de la alegre Cork a la extraña Tirana,
ninguna ruta exótica vale
para apaciguar mi nostalgia por Gales,
donde mi amor pasa el rato
junto con Jenks, el gato.
Salvo algunas citas esporádicas, todas las declaraciones que aparecen en este libro son mías, desde las de los adolescentes hasta las de los más ancianos, que conforman así un álbum personal y del todo subjetivo sobre Europa.
Trefan Morys, 1997
Prólogo
1. En el Molo Audace
Un cálido día del verano de 1946, cuando tenía veinte años, empecé a escribir un ensayo sobre la nostalgia sentada en un amarre junto al mar en el Molo Audace, en Trieste.
El nombre de este muelle, que se engasta en el puerto desde la plaza central de la ciudad, tiene unas connotaciones curiosas. Conmemora el día de 1918 en que el destructor italiano Audace, de 1.017 toneladas, ancló allí para desembarcar a una compañía de soldados y reclamar la soberanía de Italia sobre Trieste —que había formado parte del Imperio austrohúngaro durante el siglo anterior—. Aunque solo la mitad de los lugareños hablaba italiano, y la ciudad era una parte cuestionable de la península itálica, la reivindicación fue el último golpe de efecto del Risorgimento: el Audace tuvo una bienvenida de éxtasis —al menos por parte de los triestinos italianos—, con bandas de música y retórica a raudales, y así fue como el embarcadero se rebautizó en su honor de inmediato.
Sin embargo, el origen de este barco de guerra en modo alguno era italiano: se entregó en Escocia en 1912 a una comisión japonesa, que lo transfirió a la armada italiana cuando este país entró en la guerra contra Alemania en 1915. Tras su momento de gloria en Trieste, continuó sirviendo a la Regia Marina hasta 1943, cuando Italia se rindió a los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Entonces los alemanes se hicieron cargo del barco, transferido a la Reichsmarine. Al final se hundió en una batalla en la costa dálmata ante sus constructores británicos —para entonces, tanto ellos como los germanos y acaso también los italianos habían olvidado por completo el lugar que el barco ocupaba en la historia—. Cuando me senté aquella tarde en el muelle, yo tampoco conocía la historia del Audace, pero ahora, en retrospectiva, su trayectoria parece ofrecer —con esa mezcla de alusiones al orgullo y el pathos— absurdo, ironía y extrañeza a partes iguales; un comienzo no muy malo para un libro sobre Europa.
2. Una viajera errante
Por entonces, como digo, estaba escribiendo sobre la nostalgia, que Trieste me había suscitado en un espasmo mimético. La Segunda Guerra Mundial había terminado y me encontraba en la ciudad como miembro de un ejército de ocupación, mientras esperábamos a que nos transfirieran a Palestina para ejercer nuestros deberes imperiales británicos en esa zona. Fue entonces cuando conocí Europa por primera vez. Aunque soy anglogalesa, siempre me había considerado británica y me temo que lo miraba todo con una especie de altivez, de haut en bas. Tal y como escribió Alan Moorehead, en aquella época los británicos viajaban por el mundo como niños ricos y mimados. Ni por un momento pensé en mí como europea: era una viajera privilegiada de otra clase de país, un país transoceánico cuyas fronteras se extendían de Tasmania a Terranova.
Me alojaron en un alto bloque de pisos muy viejo en la colina de la catedral, cuyas vistas a la bahía eran tan violentas como brillantes, con unos azules ardientemente azules y un sol vespertino cegador. Como disponía de bastante tiempo libre, sobre todo por la tarde, solía bajar la colina dando un paseo y rodeaba el anfiteatro romano, bajaba la escalera ceremonial construida por los fascistas vencidos y pasaba la piazza dell’Unità d’Italia, donde las banderas británica y estadounidense ondeaban codo a codo sobre el antiguo palacio del Gobierno, a fin de encontrar un lugar conveniente para escribir en el borde del atraque.
Había llegado a Trieste atravesando un continente destrozado, desconcertado y abatido que parecía como si nunca fuera a recuperarse. Entonces solo conocíamos a medias lo sucedido, pues los horrores completos de la guerra y sus secuelas aún no habían salido a la luz, pero eso ya era bastante para intuir que nunca podría conocer Europa en un estado de gracia o de gloria. Las continuas guerras civiles que llevaban siglos arrasando el continente —franceses contra alemanes, británicos contra italianos, checos contra polacos, españoles contra españoles, gentiles contra judíos— habían alcanzado un clímax devastador, y yo veía todas aquellas naciones como en un sueño espantoso, confuso y desarticulado. Millones de personas sin hogar atravesaban las fronteras en manada o permanecían en campos de refugiados invadidos por la desesperanza, categorizados por la burocracia como «desplazados». Las grandes ciudades yacían en ruinas. Los puentes estaban rotos, y las carreteras y vías ferroviarias, sumidas en el caos. En los bosques orientales, los salvajes partisanos aún seguían lanzándose al cuello entre unos y otros. Los ejércitos nostálgicos se dispersaban envueltos en el triunfo o la ignominia. Los conquistadores del este y el oeste enarbolaban sus insignias sobre los asientos de la vieja autoridad, y las orgullosas poblaciones hacían lo que fuera por un paquete de cigarrillos o unas medias de nailon. Europa estaba conmocionada, degradada, impotente y deshonrada. «Cuando las aguas se retiren quedará una Europa tan irreconocible que apenas podremos hablar, aunque físicamente sea posible, de retorno a la patria», escribía Thomas Mann desde su exilio estadounidense.1
Aunque era la primera vez que pisaba el continente, ya me había forjado una visión del mismo. Mi madre inglesa había estudiado en Leipzig antes de la Primera Guerra Mundial, y se había llevado de vuelta a casa una predilección por los tranquilos encantos de los lipsienses que me gusta pensar que consumó casándose con un galés. Sus recuerdos llenaron de colorido mis ideas infantiles sobre Europa; así, lo que yo tenía en mente casi siempre era una vieja Europa rosada y germana, una estampa muy romántica. Mi ideal europeo se componía de grandes escritores y músicos paseando por las calles, bellos parques con lagos y glorietas, una arquitectura llena de antiguo esplendor, vida alegre y estudiantes en los soleados cafés, ciudades viejas y magníficas rebosantes de cultura e historia y otras nociones mendelssohnianas, todas revueltas. Al comparar el presente real con ese pasado fantasioso, no cabe duda de por qué decidí escribir aquella tarde sobre la nostalgia; y para hacerlo aún más emotivo, sucedía que esa ciudad singular que contemplaba, mi primera ciudad europea de residencia, en modo alguno estaba destrozada. Es cierto que los aliados occidentales, junto con los italianos apóstatas, estaban peleándose en ese momento con el mariscal Tito, de Yugoslavia, por el futuro de Trieste, mientras Stalin conspiraba en Moscú para tomar el control de ese punto estratégico como un acceso de la Unión Soviética al Mediterráneo. Sin embargo, a la ciudad se le habían ahorrado la mayoría de los bombardeos de la guerra y allí seguía, en pie, quizá algo desolada pero intacta en apariencia: una de las pocas ciudades europeas con el privilegio de lucir casi el mismo aspecto de antes de la guerra.
En su esplendor, Trieste había sido el principal puerto marítimo del Imperio austrohúngaro, un puerto libre conectado por tren directo con Viena. Su territorio reflejaba el conjunto de Europa central, pues había adquirido la complexión ancha y firme de la Mitteleuropa decimonónica. Alrededor del casco viejo surgía una magnífica ciudad dedicada al comercio y las finanzas, a cuyas orillas se alineaban los muelles y almacenes, que luego, hacia el interior, se transformaban en un desfile de bancos, casas de cambio, agencias y oficinas de envío. Había cafés donde los héroes y literatos del Risorgimento habían escrito y conspirado. Había una ópera para la que Verdi había compuesto varias de las suyas. Había recuerdos de Stendhal, Svevo, Winckelmann o James Joyce. Las goletas y los barcos de vapor ya entrados en años iban y venían por el puerto, como en las postales antiguas, y en la bahía se alzaba la visión dulce y victoriana del castillo de Miramar, antaño residencia de un archiduque Habsburgo y en ese momento cuartel de un general estadounidense.
Con todo ello fui capaz de componer un genuino sentimiento de nostalgia —al fin y al cabo, la nostalgia no suele asomar a menudo con diecinueve años—. Trieste me hizo sentir una enorme añoranza por una Europa desaparecida que no había llegado a conocer salvo en mis fantasías, y cuando ahora alzaba la vista por encima de los tejados de la ciudad, hacia el carst severo y calizo, podía imaginar todas las célebres capitales europeas que estaban detrás, algunas en ruinas, otras perplejas, una triunfante: desde Belgrado y Bucarest, cercanas por el este, pasados los Alpes, hasta Viena, Praga y Ginebra, y luego hasta Berlín, aún sumida en una pesadilla, Roma ambivalente y París humillada, Lisboa y Madrid intactas, y más allá Estocolmo y Oslo y Copenhague —y luego, más lejos, también estaba Londres, la ciudad victoriosa, pero yo no la consideraba en absoluto parte de Europa—. En 1946 ya no se veía en los embarques la coletilla «vía Trieste», pues el comercio mundial no estaba tan dirigido por esa ciudad situada en el corazón europeo; aun así, yo me sentía muy atraída por ella.
Allí estaba, sentada en el amarre, sobre uno de los fulcros continentales donde se reunían eslavos, teutones y latinos, o bien se daban la espalda; donde empezaban los Balcanes y el Mediterráneo alcanzaba su punto más septentrional, en el ancho fiordo del mar Adriático. No obstante, Trieste había perdido las ventajas de su situación. Treinta y tantos años antes se había convertido en un páramo histórico, cuando el Imperio de los Habsburgo llegó a su fin y el puerto marítimo tuvo que abandonar su verdadera razón de ser y dejó de actuar como orgullosa puerta del tráfico imperial, lugar de paso entre el Imperio y el mundo exterior. La ciudad se hallaba envuelta en un silencio de limbo, sobre todo en una tarde calurosa como aquella, en la que solo alguna goleta procedente de Istria deambulaba por las aguas de vez en cuando, y unos pocos hombres pescaban con sus redes justo al lado del embarcadero, deambulando de un lado a otro para ver lo que recogía el compañero del muelle. El castillo de Miramar dominaba la bahía desde el promontorio, envuelto en una neblina. Recuerdo la luz deslumbrante y las crestas de piedra caliza alejándose hacia Italia, que parecían blanqueadas por el calor y la sequía.
3. Lo que sucedió con Waring
Nunca logré acabar mi sensiblero ensayo —aunque guardo el borrador en un cuaderno con las esquinas dobladas en el hueco de la escalera—, pero las emociones que traté de capturar entonces me marcarían de por vida, y siempre he asociado mi concepción de Europa con la ciudad de Trieste. A día de hoy, me encanta esa sensación de desapego mordaz, como si el tiempo nunca pasara por allí. Me sugiere la imagen de un observador en la orilla que mira hacia atrás, más allá de la cresta, hacia los lugares donde la historia sigue su curso sin detenerse, y reconoce en su fuero interno los débiles ecos, muy lejanos y antiguos, de los grandes movimientos de personas, monedas, dinastías, ejércitos, creencias y aspiraciones que han formado el tumultuoso continente que se extiende más allá.
Ahora, medio siglo después, he regresado a Trieste para ordenar la experiencia de mi vida en Europa, escribir este prólogo en una habitación justo encima del puerto y emplear la ciudad como punto de referencia de mis impresiones y pensamientos —del mismo modo que, hace tanto tiempo, traté de dar forma a mi nostalgia en el amarre—. Creo que Thomas Mann estaba equivocado. Si pudiera regresar ahora al continente, se sentiría en casa después de todo, igual que mis cincuenta años por Europa se han revelado cincuenta complejos años de regreso a la gloria, si no a la gracia. Década a década, he observado cómo Europa se recuperaba de sus heridas de guerra, soportaba los traumas del comunismo y luego escapaba de ellos, recobraba sus certezas y trataba de construir algo nuevo de sí misma. Algunos países han alcanzado una distinción novedosa, otros se han degradado, otros han perpetuado una incesante guerra civil, pero después de siglos de rivalidades, violencia y sucesivos intentos de entablar una relación cortés —ya sea por la vía justa o la vía infame—, a finales del siglo xx avanzan vacilantes hacia una especie de unidad, el único objetivo posible en una comunidad de vecinos que aspire a la madurez. Hace muchos años, me desmarqué del imperialismo británico en el que me había criado y descubrí la identidad galesa que llevaba en mí; un proceso que también me permitió darme cuenta de que llevaba toda la vida siendo europea; y aunque siempre he sido una viajera solitaria, una espectadora, ahora en Trieste ya no me siento extraña —y aún menos, por desgracia, una niña rica y mimada—.
Es un lugar magnífico para la huida contemplativa; un lugar magnífico para sentarse en los muelles al sol, pensar en la historia y jugar con la idea de escribir un ensayo. Aquí me alimento de la mezcla picante e intensa que componen los pomposos, los creativos, los pícaros, los trascendentales y los melancólicos, y en ella siempre veo la sombra del escurridizo Waring de Robert Browning: «¿Qué habrá sido de Waring / desde que nos dio esquinazo a todos?».2 Y es que, como quizá recordéis, Waring apareció con un ancho sombrero de paja en la popa de un bote surcando la bahía de Trieste, un poco más allá del Molo Audace, me gusta imaginar, rumbo al castillo de Miramar, brincando bajo una vela latina «hacia la mitad rosa y dorada / del cielo».3
1 Thomas Mann y Herman Hesse, Correspondencia, traducción de Juan José del Solar y Laura Sánchez Ríos, Stirner, 2019. (Todas las notas son de la traductora.)
2 Versos del poema «Waring», de Robert Browning, en The Poems of Robert Browning, Londres, Oxford University Press, 1928.
3Ibid.
1. Síntomas sagrados
Desde lo alto del Molo Audace, la catedral de San Justo domina la ciudad de Trieste junto a un castillo, en la cima de un cerro. Aunque está consagrada a san Justo, también es devota del célebre mártir Sergio, pues cuando lo decapitaban por profesar la fe cristiana en Siria, en el siglo iv, una alabarda cayó del cielo en pleno centro de Trieste y, desde entonces, se encarga de proteger la ciudad, además de aparecer en el escudo de armas. La vista desde el campanario de San Justo es magnífica: un vasto panorama de mar y montaña que se extiende al sur y este hacia Croacia y Eslovenia, al norte hacia Austria y al oeste por el golfo de Venecia. Una noble perspectiva que invita a reflexionar en torno a una definición de Europa.
Cuando vine aquí por primera vez, no pensé mucho en definiciones, más bien consideraba Europa como un simple lugar «extranjero», aún más extranjero que el resto del mundo en su totalidad, el cual, de hecho, contenía enormes franjas británicas. Cincuenta años después, definir el continente me cuesta mucho más. Dispongo los límites en las fronteras de Turquía y la antigua Unión Soviética por una cuestión de prejuicios o conveniencia porque, de todos modos, sigue siendo un lugar inventado. Geográficamente, no es más que una península que sobresale de la masa terrestre asiática, rodeada de islas y archipiélagos. Culturalmente, siempre ha sido un vacilante embrollo de lenguas, pueblos y tradiciones. Políticamente es un variado festín: de los treinta y cinco Estados soberanos europeos que tengo presentes, nueve han surgido o resurgido durante el último medio siglo. Suecia no se consideró un país europeo propiamente dicho hasta el siglo xvii. Grecia, pese a todo su pedigrí clásico, apenas formó parte de Europa antes de obtener la independencia del Imperio otomano. España suele sentirse, como dijo Auden, «clavada en el fondo de Europa». En el norte de Bulgaria aún hay gente que recuerda que ir a Viena se decía «ir a Europa», lo mismo que dicen a día de hoy los británicos cuando cruzan el canal de la Mancha. A mi parecer, solo la religión ha brindado una identidad común y duradera al continente a lo largo de los siglos.
El judaísmo ha llegado a ser muy poderoso en Europa, y la amenaza y presencia del islam han afectado su historia de manera patente, pero el paganismo y la cristiandad han sido los factores definitorios universales del continente, y la segunda dominó al primero hace ya mucho tiempo. «Populus et christianitas una est», declaró el emperador Carlos el Calvo en el siglo ix; nueve siglos después, el Tratado de Utrecht seguía hablando de una «Republica Christiana», y William Gladstone4 contemplaba el concierto europeo como un símbolo de la unidad cristiana en el siglo xix. Europa y el cristianismo eran sinónimos, e incluso ahora, en cualquier espacio al aire libre, no tardará en asomar en el paisaje un chapitel, una cúpula, un campanario o la magnífica silueta de un monasterio. Sin embargo, bien sabe Dios que los templos cristianos erigen sus cruces hacia el cielo con estilos y tonos de voz muy distintos, y al observar la vista de Trieste desde la torre de la catedral, enseguida veremos la desconcertante variedad de creencias que componen el mosaico. La iglesia neoclásica, dotada de una cúpula y que preside un canal repleto de botes, es la iglesia católica de San Antonio de Padua, el taumaturgo que obra maravillas. La de las dos torres es la iglesia ortodoxa griega de San Nicolás. Con un mapa en la mano podremos situar la pequeña iglesia anglicana en su lugar típico, al pie de la montaña; la iglesia evangélica, con su altísimo chapitel neogótico; la iglesia jesuita del siglo xvii de Santa María la Mayor; la iglesia de San Silvestre, construida en el siglo xi, donde rezan los valdenses; la gran iglesia ortodoxa serbia con cúpula bizantina; la iglesia benedictina, la iglesia franciscana y la antigua iglesia de los Padres Armenios, que ahora ofrece servicio católico en alemán; una iglesia metodista en alguna parte y la pequeña y pulcra iglesia privada que el millonario corrupto Pasquale Revoltella construyó como mausoleo para él y su madre. En el otoño de 1995 vine a la catedral con un equipo de televisión en busca de material. El viaje coincidió con la festividad de San Sergio, y sobre el altar lucía la milagrosa alabarda rodeada de policías guardándola mientras el coro cantaba y los sacerdotes vestidos con túnicas doradas trajinaban de aquí para allá, supervisando los preparativos.
¡Esos son los cristianos! En Europa hubo religiones mucho antes de Cristo: creencias paganas de toda clase, cultos griegos y romanos que impregnan nuestros mitos; y antes incluso que todos ellos, la religión mística y megalítica —para mí, mucho más convincente— que, al parecer, estuvo tan extendida como el cristianismo europeo y tal vez perduró más tiempo. Así, al contemplar en retrospectiva este medio siglo en que he conocido Europa y tratar de dar una forma a mis respuestas desde mi posición privilegiada en el tiempo y el espacio, me dispongo a recordar unos cuantos síntomas aleatorios y sin duda mezclados de su santidad.
1. Las rocas
Soy animista o panteísta. Creo que toda la naturaleza es Dios y, al igual que el doctor Zhivago de Pasternak, venero las fuerzas de la tierra y el cielo como mis propios ancestros. Hace muchos años, me conmovió el magnífico poema galés «Offeren y Llwyn» [La masa de bosque], de Dafydd ap Gwilym, que imagina un bosque como lugar de culto, con hojas doradas a modo de techo presbiterial y un ruiseñor elevando la hostia «a charegl nwyf a chariad», con un cáliz de éxtasis y amor. Siempre me he sentido muy conmovida al hallar reliquias de las religiones que precedieron al cristianismo a lo largo y ancho de Europa. En este continente, la gente pasó mucho tiempo explorando los misterios de la teología antes de que llegaran noticias de Cristo desde Oriente, y cuando no contemplaban las sagradas maravillas del sol y la luna, el numen de los bosques o un ídolo de cualquier clase, creo que se dedicaban, sobre todo, a venerar rocas. En Malta y Orkney, Irlanda y Córcega, desde los incontables menhires de Carnac, en Bretaña, hasta el enorme conjunto de Stonehenge, en Inglaterra, las rocas se elevaban al rango de santidad. A veces también se les otorgaba un significado sacerdotal, como intermediarias entre la tierra y los cielos; y mientras que los poderes arcanos de los cuerpos celestes se han reducido mucho, por desgracia —pues resulta que ahora no hay nada menos mágico que la luna—, las rocas desafían cualquier análisis geológico para seguir conservando sus encantamientos. A mi entender, son lo más sagrado que existe en Europa hoy en día. Con reverencia y rebosante de afecto, pongo el pie en las sagradas huellas grabadas en las piedras de Europa occidental —supuestas huellas actuales de santos cristianos o peregrinos, pero, a mi modo de ver, improntas de divinidades mucho más antiguas—. Me encanta la textura de las piedras antiguas, a veces rugosa por la presencia de liquen. Algunas parecen cálidas al tacto, como si contuvieran una leve lumbre en el interior —nada hay tan salvaje como la llama, nada más meditativo que las ardientes cenizas de madera—, y otras —sobre todo en mi tierra galesa— desprenden un dulce y reconfortante olor parecido al de los burros.
2. Cosas palpables
Aún rodeadas de leyenda pagana, muchas rocas sagradas han perdurado hasta nuestros días como paladio o atractivo público, y la pasión por tocar las cosas, una forma moderna de palabrería muy popular en Europa, proviene sin duda de la caricia reverente de esas piedras tan significativas, que pasa también por las reliquias de la cruz cristiana. Hoy en día, la mayoría de los objetos que la gente toca en público para que le den suerte están hechas de bronce o de algún metal funcional parecido, y ya luzcan bien pulidos, ya desgastados, todos provienen de una pétrea genealogía. Disfruto contemplando cómo se lleva a cabo el ritual del tocamiento —cuando no participo en él yo también—. En algunos lugares se toca el objeto sagrado y portador de suerte como parte de la rutina, sin pensar en ello, en otros supone una experiencia genuina y espiritual, y en otros, una especie de broma.
La figura del mítico Cúchulainn en la Oficina Central de Correos de Dublín, foco de rebelión del alzamiento contra el Gobierno inglés en 1916, se convirtió en talismán solo a partir de entonces, y en realidad no tiene más de un siglo de historia, pero ya ha adquirido un aura de santidad gracias a la crédula costumbre de tocarlo —los clientes que acuden a diario a la oficina lo tocan sin reparar en él, como rozan el agua bendita al entrar en la iglesia para oír misa—. «¿Quién es esa figura?», pregunté una vez a una mujer en la cola para comprar sellos, después de fijarme en que la había tocado. «Pues no sé cómo se llama, pero todo el mundo lo conoce porque trae suerte», me respondió. Till Eulenspiegel, granuja arquetípico de la mitología germana, es el personaje que se toca en Mölln, Schleswig-Holstein. Está sentado, todo en bronce, debajo de la iglesia, en la antigua plaza del mercado; un entorno de cuento de hadas tan pintoresco, con sus tejados a dos aguas y sus entramados de madera, que podría ser una ilustración de un libro infantil troquelado. Till solo lleva allí desde 1951, pero el frenesí táctil al que está sometido es tal que ya le asoma el latón en dos dedos de los pies. En la ciudad francesa de Dijon, las mujeres tocan una figurita en forma de lechuza en la homónima rue de la Chouette, en un gesto tan cotidiano como ponerse un guante, si no fuera porque el ave sobresale de un muro a cierta altura, por lo que las más bajitas deben alzarse un poco para alcanzarla; y los niños, por su parte, se suben unos encima de otros sin que sus madres interrumpan en ningún momento el flujo de sus conversaciones. Los bruselenses parecen algo cohibidos ante la figura reclinada del héroe local del siglo xiv Everard t’Serclaes, situada en la Grand Place, cuando se acercan a él, miran alrededor y lo acarician con una sonrisa un poco a la defensiva; y aún más si levantan el brazo para tocar el perrito de la placa de encima, casi tan desgastada como la del héroe.En el puente de Carlos, en Praga, casi todos los visitantes tocan la estatua de san Juan Nepomuceno —mártir que, en 1393, se ahogó en el río que fluye debajo— porque trae suerte. Se trata de uno de los iconos turísticos más importantes de Europa, y es muy entretenido ver cómo todos se apresuran a proclamar su escepticismo: «Es solo por hacer la gracia —parecen decir al unísono mientras posan ante las cámaras—. Desde luego, no nos lo tomamos en serio…». Sin embargo, he visto a jóvenes checos tocando la estatua con gesto reverente a la hora del crepúsculo. Al salir del Rathaus, el Ayuntamiento de Dresde, hay una gran estatua de bronce del dios Baco montando algo parecido a un burrito muy borracho. Un dedo del pie del dios brilla a causa del desgaste provocado por el roce de los devotos, y no me sorprende: durante los horrores de la guerra y las miserias del comunismo, esta figura alegre, montada en su asno embriagado y jovial, debió de ofrecer un recuerdo simbólico de los tiempos felices y de las irresponsabilidades. Nadie suelta una risita, nadie parece cohibido y nadie tiene la cabeza en otra parte cuando se detiene a tocar con la frente la cabeza descubierta del maestro Mateo, arquitecto de la catedral española de Santiago, arrodillado para siempre junto a la puerta oeste. Santiago de Compostela es uno de los principales lugares de peregrinación europeos, y Mateo es el guardián de las puertas situadas al final del peregrinaje, el guardián del sentimiento de realización plena. ¿Quién sería tan necio o desagradecido como para no rozar la cabeza con él, ahí en la puerta del magnífico edificio, mientras el resplandor de los altares aguarda en el interior?Me he percatado de que en Bucarest, en la colina que conduce de la catedral patriarcal a los barrios modernos de hormigón de abajo, mucha gente toca un mismo poste del alumbrado. No sé por qué. Cuando pregunté a un ciudadano el motivo, me preguntó si quería cambiar unos dólares estadounidenses a una tasa de cambio muy favorable.3. La antigua religión
Muchas piedras antiguas son tótems de la fe megalítica, sea lo que fuere tal noción. Al parecer, constituye la religión más extendida, que otorga una engañosa cohesión a la idea de Europa antes de que llegara el cristianismo —engañosa porque los eruditos modernos parecen haber demostrado que, después de todo, tampoco fue una creencia unitaria y muy difundida—. Se dice que aún quedan tantos monumentos megalíticos en el continente como iglesias cristianas. Hoy en día, son todavía más vulnerables a la arqueología y el turismo, dos disciplinas igual de inmunes a la reverencia y el numen que han contribuido más que el tiempo en sí mismo a llevarse la magia de los megalitos. De todos modos, yo sigo aplaudiendo cada vez que triunfa su virtud arcana. Por ejemplo, conozco una roca cerca de Reguengos, en el Alentejo portugués, que ha sobrevivido alegremente a todas las atenciones académicas o burocráticas que se le han prestado. Se trata de un símbolo de la fertilidad de gran altura, con la parte superior plana. Los amantes que logran arrojar una piedra a lo alto tienen la felicidad asegurada, así que la rocha dos Enamorados está abarrotada de guijarros triunfantes y frecuentada por montones de parejas que vienen el fin de semana, aparcan el coche al otro lado de la carretera y se dedican a lanzar piedras desde allí solo medio en broma. En Riga, capital letona, se erigen unas piedras fálicas a orillas del río Daugava, en el centro de la ciudad: no sé si representan una antigua santidad, pero sí estoy segura —porque lo he visto desde la ventana del hotel— de que dos o tres veces al día se acercan las novias, todas vestidas de blanco, para fotografiarse junto a ellas, honrando así, aun de modo inconsciente, los lascivos ritos de sus ancestros.
Una vez me detuve a hacer un pícnic en la carretera entre Vitoria y Pamplona, en el País Vasco español, y mientras desplegaba el queso, el vino y los trozos de pan por la hierba, reparé en cinco o seis pequeños cipreses plantados con gravedad formal en una loma cercana. Empecé a merodear por los alrededores para ver por qué estaban allí plantados, esperando encontrar algún santuario florido católico o bien un recuerdo de la guerra civil española. En lugar de eso, descubrí en la hondonada bajo el montecillo un crómlech de piedra indescriptiblemente antiguo en forma de sapo: grisáceo, achaparrado y salpicado de liquen. Las autoridades lo habían vallado con aquellos cipreses para otorgarle un carácter más prosaico, como un cementerio o una losa conmemorativa, pero ese día el viento soplaba soberbio a través de aquellos grandes y feísimos peñascos, revistiendo a la hilera arbolada de una melindrosa irrelevancia.
4. Los paladines
Para mi gusto, los megalitos más magníficos y extraños son las altas estatuas en forma de menhir de Filitosa, en la isla mediterránea de Córcega. Se llaman paladini, paladines, y tienen una majestuosidad propia e inconfundible. La arqueóloga Dorothy Carrington, que fue la primera en darlos a conocer al mundo, señala que «son, quizá, los primeros retratos de seres humanos individuales en Europa occidental», predecesores de cien mil mariscales a caballo, hombres de Estado marmóreos, Lenins de bronce y llorados soldados anónimos. Carrington cree probable que daten de unos cinco mil años atrás. Cuando los descubrí por primera vez, allá en los años setenta, poco se había hecho para templar su autoridad arcana. Un camino conducía hacia ellos a través del campo, enfangado y escurridizo, poco acogedor para los grupos de turistas; y los terrenos colindantes estaban abandonados, con arbustos espinosos aquí y allá, unas pocas matas de olivos descuidados y un fuerte olor a mar. Parecía, en esencia, un lugar corriente y rutinario donde solo faltaban las vacas —quizá a veces también venían—, pero los cinco pilares estaban allí erigidos, maravillosos y recónditos, tal vez un poco siniestros. Ofrecían un aspecto solitario y desdeñoso. ¿De verdad eran héroes humanos? ¿Acaso eran dioses? ¿Eran emblemas fálicos? ¿Eran buenos o malos? Nadie lo sabía entonces y nadie lo sabe ahora. Mientras cavilaba sobre ellos, una bruma se levantó flotando desde el mar y, por un momento, me parecieron crucifijos retorcidos y desgastados por el tiempo, como tantos otros.
5. Svetovit
Supongo que siempre podemos ver en esos paladines lo que deseamos, y tal vez hayan sido ídolos siempre. La línea que separa un simple megalito de un ídolo es muy fina, como puede apreciar cualquiera que visite el Museo Arqueológico de Cracovia, en Polonia. Ahí vive Svetovit, el último superviviente de los dioses paganos eslavos. Tiene alrededor de mil años, y ninguno de sus camaradas se ha hallado nunca. Permanece en una sala para él solo en el museo, con la fotografía de un bosque de abedules de fondo, y a primera vista es posible que no distingamos más que una piedra erguida de dos metros y pico, como tantas otras. Sin embargo, cuando nos acercamos a él, vemos que ha cruzado la línea que separa la piedra del ídolo. Su cuerpo en modo alguno es un simple pilar pétreo, sino que está tallado con imágenes místicas de animales y personas: la cabeza tiene cuatro caras, una a cada lado, y está coronada por un sombrero en forma de cuenco. Una copia de esta divinidad arcana se encuentra al pie de la colina que conduce al castillo de la catedral cracoviana, el rincón más majestuoso de Polonia, sobre todo cuando el suelo está cubierto de nieve; allí, ver a Svetovit erguido con su silueta gris y enigmática y su bombín mirando a todas partes a la vez, hace pensar que ni siquiera en estos tiempos ha perdido sus poderes.
6. La alegría se cuela
También enigmáticos, pero con un cariz más alegre, son los extraños juegos laberínticos que nos dejaron los antiguos aquí y allá, por todo el continente, y que aún siguen intrigándonos. A veces son lo bastante amplios como para recorrerlos caminando, otras veces son solo unos arañazos en una roca. En casi todas partes están vinculados, por tradición, con la ciudad de Troya, y a veces sus nombres aluden a ese vínculo. Nada más salir de Visby, capital de la isla sueca de Gotland, en el mar Báltico, existe un famoso ejemplo que los lugareños siempre han conocido como Trojeborg —ciudad de Troya— y siempre han aceptado como un parque de atracciones sin ninguna ceremonia. Parece casi nuevo, y a día de hoy montones de niños se entretienen recorriendo sus caminos, y las risas resuenan a través de los bosques y ascienden por la colina trasera. Yo también me aventuré por los caminos una mañana resplandeciente de primavera, y en mi recorrido solitario me sentí muy cerca de sus constructores prehistóricos, los cuales seguro que se divirtieron probándolos, fueran cuales fueran las razones que los llevaron a concebirlos.
En Gotland también hay muchas tumbas barco, esto es, tumbas de notables prehistóricos dispuestas en forma de galeras. También ellas, aunque sean lugares sin duda sagrados, carecen de la melancolía que siempre esperamos percibir en los monumentos megalíticos. Yacen soñadoras en los claros del bosque, llenas de flores delicadas y enredaderas trepadoras, o bien toman el sol satisfechas y felices en las praderas sobre el mar, animando a todo aquel que acude a visitarlas. Me gusta pensar que se debe a que preservan parte del temperamento bullicioso y jovial de los nobles enterrados en su interior, así como la seguridad de sus creencias. Los lugares prehistóricos pueden resultar mucho menos reconfortantes cuando pierden toda su santidad, cuando sus dioses y sus fantasmas los abandonan. Yo me sentí muy turbada en mi única visita —una y no más— a la cueva llamada Ideon, en las faldas del monte Psiloritis, en Creta. En la Antigüedad fue un lugar sagrado muy importante, pues se creía el lugar de nacimiento de Zeus, pero no hallé ningún consuelo en su interior. Aunque llegué a la hora del crepúsculo, no fue la absoluta soledad ni la grisura del escenario lo que me heló la sangre, sino la sensación de que, pese a toda la fe y reverencia allí depositadas a lo largo de los siglos, no quedaba ni una pizca de emoción. El viento había rastreado toda huella para llevársela, y la cueva solo era un agujero en la roca.
7. Música antigua
La música siempre ha sonado en torno a esos lugares sagrados y sus rituales, y en el norte de Europa aún se conservan instrumentos que los sacerdotes o acólitos tocaron mucho tiempo atrás. En Dinamarca han extraído de los pantanos unos treinta ejemplares de lur, el cuerno de bronce que sonaba entre las rocas al menos mil años antes de la era cristiana. Tiene unos tubos largos con forma de gusanos, unas boquillas diseñadas con esmero y unas campanas decoradas y planas. Es obvio que a veces se empleaban como trompetas de guerra, y los platillos sueltos de metal tintineaban para crear un efecto aún más terrorífico. En el Museo Nacional de Copenhague hay varios lures colgados de unos alambres dentro de unas vitrinas, y sus enrevesados tubos, retorcidos aquí y allá, parecen amebas o serpientes de mar. Algunos de ellos salen del museo y se tocan en ocasiones ceremoniales, y en esos momentos se producen los sonidos más antiguos de Europa. Las opiniones sobre su naturaleza difieren en gran medida. El Museo Nacional describe su sonido como profundo y resonante, parecido al de un trombón, mientras que el Grove Dictionary of Music and Musicians —en su edición de 1940— se decanta por los adjetivos estridente y descarado. El escritor francés Marcel Brion hablaba de un reclamo trágico y sombrío, y una señora danesa muy franca me dijo que era horroroso. Sin embargo, todos tenemos la libertad de imaginar cómo sonaba el lur en manos de sus maestros originales, y yo prefiero pensar que su canto era áspero, susurrante, racheado e intermitente, como el sonido del viento marino atravesando la grieta de un acantilado, o la voz de un paladín corso.
8. Dos piedras mágicas
En una sola tarde en Londres visité dos de las piedras más mágicas que existen en Europa. Primero, tomé un taxi y fui a ver la piedra de Londres: «¡A la piedra de Londres!», exclamé con gesto teatral al entrar, y el taxista me entendió enseguida, aunque nadie sabía con certeza qué era o había sido esa piedra. En la Antigüedad quizá fue algo muy sagrado, quizá lascivo, quizá un hito crucial de la Britania romana, quizá una columna a las puertas del palacio del gobernador romano, un símbolo de su autoridad. Durante la Edad Media, la leyenda había crecido hasta afirmar que su posesión garantizaba el dominio de la capital —«¡El nuevo Londres es mío!», gritó el rebelde Jack Cade cuando la golpeó con la espada en 1450—,5 y al final se colocó en un muro de la iglesia londinense de San Swithin, bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy se erige en el sitio una oficina de la Corporación Bancaria China de Ultramar, muy cerca de la estación de tren de Cannon Street, en una de cuyas fachadas se depositó el último fragmento de la piedra con sumo cuidado. Mi taxista sabía muy bien dónde encontrarla. Solo pude verla desde la calle, medio escondida tras una reja de hierro, pero por la parte interior del edificio los banqueros chinos la habían expuesto, no sin cierta reverencia, tras una pared de cristal, lo cual le otorgaba un aspecto de tótem ancestral, o quizá se trataba de algo relacionado con el feng shui.
Luego me dirigí a la abadía de Westminster, y entre toda la caótica parafernalia del orgullo histórico inglés —las estatuas sombrías; los floridos memoriales a poetas, hombres de Estado y generales; el revoltijo de recuerdos monárquicos; la multitud diaria de turistas—, pude encontrar, después de una búsqueda con el ceño bien fruncido para que todos me vieran, la piedra de Scone, también llamada piedra del Destino, de más de ciento cincuenta kilos de tosca roca caliza. Su prehistoria resulta imponente. ¿No era la piedra donde Jacob se sentó mientras se le aparecían los ángeles? ¿No residió durante mil años en la colina de Tara, el asiento místico de los altos reyes de Irlanda? También su historia es extraordinaria. Durante varios siglos, se conservó en el pueblo escocés de Scone, en Tayside, y allí se convirtió en un símbolo tan reverenciado de la identidad escocesa que los reyes se coronaban sobre ella. Cuando los ingleses invadieron Escocia en el siglo xiii, se la llevaron a Londres y construyeron alrededor su propio trono de coronación, sobre el cual se consagraron los reyes y reinas ingleses posteriores. Embrollos ridículos, contradicciones, malentendidos y huidas acompañaron a la piedra de Scone a lo largo de los años, y los escoceses empezaron a creer que se trataba de una copia y que la original estaba escondida en algún lugar de Escocia. Cuando fui a Westminster a verla, fuera o no un auténtico talismán, yacía bajo el asiento del trono como un emblema melancólico y carismático de tantos sueños y resentimientos históricos. Sin embargo, poco después de mi peregrinaje, el Gobierno británico, en un gesto de ridícula farsa inspirado no tanto por el altruismo como por la conveniencia, devolvió la piedra de Scone a los escoceses después de setecientos años —los cuales, con toda prudencia, la depositaron esta vez en el castillo de Edimburgo, la más segura de todas sus fortalezas, y ahora cobran a los visitantes de todos los credos cinco libras y media por entrar a verla—.
9. Aspectos quiméricos
Las antiguas creencias contenían aspectos quiméricos en los que disfruto recreándome, pues tienden puentes en la brecha entre intelecto e instinto. Hoy en día lo llaman criptozoología, pero el monstruo del lago Ness es algo muy sagrado para mí. Ya exista en carne y hueso o solo en nuestras mentes, no puede negarse que encarna una cierta clase de verdad, que nos mira desde el turbio pasado con los ojos saltones de la cigarrita espumadora. Algunos cínicos sostienen que no es más que el recuerdo inconsciente de los dinosaurios, pero para mí no hay duda de que antaño fue un concepto religioso, una figura del bien o el mal surgida de las rocas. En toda Europa se recuerdan criaturas de este tipo: los lagos y ríos desde el Báltico hasta el mar Negro hierven, silban y exhalan vapores repletos de sus azotes legendarios. El último de los dragones galeses pasó sus noches en la cámara para dragones en lo alto de la torre de la iglesia de Llandeilo Graban, y junto al portón de la magnífica catedral de Cracovia cuelga un fardo de huesos extraños, torcidos e inmemoriales que recuerdan a los fieles los animales sagrados de antaño.
La mayoría de dichas santidades se han malgastado en leyendas populares o turismo, y los foráneos se burlan de la quimera del lago Ness, dibujan caricaturas horribles y la llaman Nessie. Sin embargo, para muchos escoceses que viven cerca del lago, la criatura es tan real como las aguas. Mucho antes de que el misterio cayera en las garras de los mecanismos publicitarios, los lugareños se criaron con la convicción común de que existían criaturas en esas aguas. Sus padres y abuelos ya las conocían y nunca dudaron de su existencia, y en la lengua gaélica nunca se refirieron a ellas como monstruos, un término muy insultante, sino each uisce, que significa «caballos de mar». He conocido a varias personas sobrias que afirman haber visto los caballos de mar del lago Ness y la idea no les parece cómica en absoluto; es más, hablan de sus experiencias sin cohibición alguna. En 1985, la directora de la Oficina de Correos de Dores me contó que, en ciertas ocasiones, había visto a una o dos criaturas jugando justo debajo de su casa. De ordinario sucedía a la hora del té, añadió.
10. Buscando brujas
Al parecer, los académicos han descartado la idea de que los cultos megalíticos originaran una brujería benevolente en Europa. Las brujas religiosas y las hechiceras de toda Europa no opinan lo mismo: sostienen que la magia blanca es una fe matriarcal benigna y antigua, heredada de tiempos remotos, que adquirió mala reputación por culpa de los perseguidores cristianos, todos muy varoniles. Yo prefiero creerlas a ellas porque me siento muy afín a lo que he leído sobre sus prácticas: su adoración por las piedras antiguas, su inclinación por los ritos íntimos e inofensivos, su creencia en una madre diosa universal… Todos esos elementos componen una de las religiones organizadas más atractivas que existen, por muy vinculada que esté a los acuarianos, la Nueva Era, los hippies, el dogma feminista y el neotolkienismo. Aun así, claro está, para mucha gente una bruja es una bruja es una bruja, y sin duda todavía perdura la creencia en el maleficium brujo. En la Europa del siglo xx no solo las colegialas clavan agujas en efigies de cera, y nadie niega el poder de la sugestión, ya sea para bien o para mal. En la Normandía de los años setenta, la gente aún echaba la culpa de las pérdidas gestacionales, las enfermedades infantiles o la mantequilla empeñada en no dejarse batir a las brujas malas, y solía invocar a las brujas buenas —conocidas como «bendecidoras»— para que enderezaran lo que se había torcido. Reconocer a nuestra bruja, claro está, siempre plantea un problema. En la Europa del siglo xvi se creía que la única señal infalible era la denominada «marca de las brujas», una especie de pezón en el cuerpo femenino, casi siempre cercano a las partes pudendas, que mostraba el punto donde su compañero diabólico —ya fuera rata, sapo, gato o liebre— le había chupado la sangre. Aún en mis tiempos, mucha gente de diversas zonas del continente seguía aseverando con toda seguridad la presencia de brujas genuinas, de la vieja escuela, en su entorno.
Por ejemplo, hace unos años, en la región española de Sierra Nevada, me aseguraron que la brujería, tanto blanca como negra, estaba floreciendo. Decidí comprobar las habladurías y buscar herboristas y pocioneros mágicos en los montañosos pueblos de la zona, y en efecto, mientras paseaba por una de aquellas aldeas vi un letrero en una ventana que anunciaba curas infalibles y jalea rejuvenecedora, de modo que entré a preguntar. Una oscuridad total reinaba en la estancia, pero, durante un instante, vi un destello de luz de la televisión que me mostró a un joven americano en la cama con dos chicas núbiles. En medio de la penumbra, rodeada de frascos de vidrio oscuro llenos de líquidos y cajas de plantas secas, pude distinguir dos figuras sombrías y antediluvianas: un anciano marchito con un bastón, sentado en un sillón, y una mujer de gesto feroz encorvada sobre una mesa con mantel de terciopelo. Ambos me escudriñaron en mitad de un macabro silencio, y se me quitaron las ganas de preguntarles: «¿Son ustedes brujos de verdad? ¿Por casualidad tienen un pezón cerca de sus partes pudendas?». Decidí que parecían más malos que buenos, así que les compré una bolsa de higos y salí corriendo. Al cabo de un tiempo, volví a escuchar intrigado que un pueblo de Córcega que parecía emitir verdaderas vibraciones muy negras era un foco importante de mazzerismo: una comunidad de videntes y hechiceros tan poderosos como aterradores, capaces de predecir la muerte y estar en dos lugares al mismo tiempo, y dotados de un mundo onírico propio. ¡Qué heladoras y penetrantes eran las miradas —al menos en retrospectiva— de algunos lugareños a quienes estuve preguntando!
En Gales, no muy lejos de donde vivo, hay una mujer que solía dejar las puertas de los prados abiertas para que las ovejas pastaran a sus anchas. Se decía que era una bruja mitad en broma, mitad en serio, pero yo coincido con el sabio inglés Reginald Scot, que en 1584 escribió que la brujería malévola era cosa de «niños, necios y personas melancólicas».6 No debemos temer a las brujas, sino a sus cazadores.
11. Meras supersticiones
«Meras supersticiones», dicen los teólogos cristianos sobre tales ecos y remanentes de los antiguos dogmas, pero no hay duda de que estos también han empapado la conciencia cristiana durante mucho tiempo. Es la creencia lo que surte efecto. Las creencias europeas contemporáneas abarcan desde la confianza en los números de la suerte hasta la convicción de que el pan y el vino eucarísticos, pese al aspecto y sabor que ofrecen, se transmutan de verdad en la sangre y el cuerpo de Cristo mediante una serie de mantras mágicos. En Namur, Bélgica, la gente venera un relicario que se supone que contiene ¡leche de la Virgen María! Y a día de hoy, miles de napolitanos están convencidos de que cada año, para la fiesta de San Genaro, la sangre solidificada del mártir se licúa por milagro, aunque ya hace ciento cincuenta años que el erudito oxfordiano William Buckland cayó de rodillas ante la licuefacción, chupó la sangre y declaró que se trataba de orina de murciélago. Adolf Hitler, europeo dominante en su época, creía a pie juntillas en las bobadas de los astrólogos. En las calles de Bucarest, después de casi un siglo de materialismo dialéctico, era habitual ver a los bien vestidos y muy modernos burgueses santiguarse antes de atravesar un cruce de tráfico; y en Zagreb, los hombres del mercado hacen lo mismo, sin levantar la vista de su puesto, cuando las campanas de la catedral tocan el ángelus. Yo misma llevo años sin pasar por debajo de una escalera, y no dejo de sacar la mano de las mantas para tocar el cabecero de madera de la cama cuando un pensamiento precipitado y complaciente se apodera de mí. También, como casi todo el mundo, suelo ofrecer una plegaria silenciosa en momentos de estrés o frustración, y según he observado, siempre empiezo del modo más arcaico, con la frase «Dios mío, te pido…», un eco imborrable de mi infancia anglicana.
Los encantamientos, los cristales mágicos, los aceites sagrados, las cartas del tarot, la vampirología, los exorcismos, las profecías de los echadores de cartas, las plegarias por la lluvia o la victoria, las reliquias sagradas, las cosas que se tocan para tener suerte… Los europeos perseveran en su fe por todos estos nostrums. En los meses anteriores a la Segunda Guerra Mundial, el entonces famoso astrólogo del diario londinense Daily Express aseguró una y otra vez a sus lectores que no habría guerra en Europa porque así se lo habían dicho las constelaciones. Cuando los alemanes invadieron Polonia y precipitaron la vorágine, en el titular de su columna pudo leerse: «Hitler desafía a las estrellas».
4 Primer ministro británico en cuatro ocasiones entre 1868 y 1894.
5 Jack Cade fue el cabecilla de la rebelión de 1450 contra el Reino de Inglaterra por una serie de agravios locales relacionados con la corrupción, la mala administración y el abuso de poder del gobierno real, así como por las recientes pérdidas militares durante la guerra de los Cien Años.
6 Reginald Scot, The Discoverie of Witchcraft (1584), Boston, Da Capo Press, 1971.
12. Entremedias
Puesto que, en mi caso, se trata de una especie de compromiso permanente, disfruto mucho del sincretismo de la religión europea, de los lugares y rituales donde las antiguas creencias tienen un impacto sobre las nuevas. Gandhi decía que todas las religiones tenían razón y todas estaban equivocadas. Lo cierto es que todas están relacionadas entre sí, por mucho que se detesten, y cuando llegó la hora de imponer el cristianismo, este nunca pudo zafarse por completo de sus herencias paganas. La institución cristiana hizo lo que pudo al respecto, desde luego, y se mostró especialmente severa con las rocas. Encender velas en las piedras, declaró san Martín, obispo de Dumio, en el año 574, no era otra cosa que adorar al diablo, y el Edicto de Nantes de 658 ordenaba a los obispos «desenterrar, quitar y esconder donde no puedan hallarse las piedras que aún se veneran en lugares remotos y boscosos». Siempre me ha encantado encontrar, en iglesias antiguas de toda Europa, figuras élficas, quimeras u hombrecillos verdes traspuestos con gran destreza de una fe a otra, de una secta a otra, puesto que muchas veces se han heredado del modo más caprichoso a través de revoluciones y reformas doctrinales, y es muy divertido verlos asomarse traviesos desde las mamparas del presbiterio y las sillas del coro de las austeras iglesias protestantes. No es raro encontrar una roca de la antigua fe incorporada con angustia al muro de una iglesia, por si acaso, erguida junto a un porche gótico como el fantasma de Banquo7 o convertida en una cruz o un calvario. En Gamla Uppsala, donde están enterrados los reyes primitivos suecos, la pequeña iglesia junto a los túmulos se construyó en el mismo enclave que el último templo pagano activo en Suecia, tal vez sobre los mismos cimientos e incluso a partir de un diseño similar. También en este caso la imaginería de la roca se reveló imborrable. «Sobre esta roca edificaré mi iglesia», dijo Jesús a Simón Pedro.8 «Roca de las edades, partida para mí», cantan hoy las fieles congregaciones anglicanas. «Cuando Dios hizo las rocas, hizo los fósiles en ellas», declaró el valiente poeta fundamentalista John Keble en el siglo xix. Cuando Carlomagno estableció su capital imperial en Aquisgrán en el siglo viii de la era cristiana, su capilla real se construyó a partir de infinitas y sutiles alusiones bíblicas que seguían las proporciones de los números místicos en el Libro de la Revelación, pero pese a que sus propios edictos habían execrado «ante Dios» todas las piedras sagradas en el año 789, su trono, asiento supremo del poder terrenal, estaba hecho de tosca piedra de mármol.
Una vez, en el centro de Portugal, me topé con un pequeño edificio junto a una carretera que parecía hablarme directamente desde las épocas intermedias de la religión europea. En realidad, la capilla de São Brissos era muy conocida, pero yo nunca había oído hablar de ella. Se erigía sobre un antiguo crómlech con tres piedras en forma de trípode y un peñasco encima, pero dentro y alrededor habían construido una iglesia cristiana. Todo estaba enjalbegado, con una franja azul en torno a la base, de modo que lo pagano y lo cristiano forjaban una unión indisoluble. En un lado había una puerta y una ventana con cortinas de encaje que lucía un aspecto de lo más acogedor. En el otro lado, las rocas estaban desnudas, cubiertas por una leve capa de liquen, como si llevaran allí desde la última glaciación. La iglesia prestaba servicios cristianos con regularidad en esa primitiva estructura, tal y como me contaron unos ciclistas que pasaban por allí, por lo que asumí que los sacerdotes de las rocas se habían visto obligados a ceder el paso a los sacerdotes de la cruz. Aun así, no pude evitar preguntarme si la devoción de la actual congregación no sería en parte pagana, y mucho tiempo después de ese episodio leí en una reflexión sobre São Brissos y otros híbridos semejantes en una publicación oficial portuguesa de 1992: «Los lugareños son conscientes del carácter religioso de los dólmenes y […] a quienes detentan el poder en la sociedad les interesaba integrar esos monumentos en el orden oficial».
13. Regresión
Da la casualidad de que quienes han ostentado el poder en la sociedad también suelen haber estado bajo el hechizo de las rocas, al menos en dos de nuestras épocas. La clase humilde europea a menudo usaba los antiguos megalitos como santuarios cristianos, tumbas, graneros, establos e incluso cafés en alguna ocasión. Aún más a menudo, las clases dirigentes construyeron muchos nuevos, porque en los siglos xviii y xix se puso de moda encargar monumentos que imitaran a los megalitos, caprichos de jardinería y ornamentos para las cimas de los cerros, algunos de los cuales resultaron farsas muy convincentes. La mayoría de los foráneos que se adentraban en el llamado templo druida cerca de Masham, en el condado inglés de Yorkshire, lo creían tan antiguo como Merlín. En realidad se construyó en la década de 1820 por encargo de un hacendado local, William Danby, con el fin de dar trabajo a la gente del pueblo en tiempos de escasez. Oculta y secreta entre un pinar del páramo, es una construcción muy parecida a Stonehenge e incluso más elaborada, aunque no tan grande. Dentro de un círculo de piedras verticales con sillares se ven pilares, plataformas, altares y cámaras, y entre los árboles de alrededor surgen dólmenes y trilitos variados. El día que fui a visitar el conjunto, un hombre mayor que lo estudiaba con afán me preguntó qué antigüedad pensaba yo que tenía. Tras hablarle del señor Danby, me respondió que acababa de pisotearle toda la ilusión, sobre todo porque se había pasado dos días enteros buscando el lugar hasta dar con él.
En Alemania, los monumentos megalíticos solían asociarse con espantosas tradiciones paganas, dioses guerreros y leyendas wagnerianas, de modo que gozaron de un especial atractivo para los nazis, que tenían un lado místico de lo más amenazante. Se dice que fue Heinrich Himmler, el comandante de las SS y azote principal de los judíos, quien inspiró la más ambiciosa farsa megalítica: el vasto complejo pagano y ceremonial de Sachsenhain, cerca de Verden, en la Baja Sajonia. Se erigió a mediados de los años treinta con el propósito de conmemorar a los cuatro mil quinientos esclavos sajones asesinados por los francos; es decir, la matanza que los débiles cristianos del sur llevaron a cabo al invadir las tierras de los vigorosos paganos nórdicos. Tal y como correspondía, se llevaron cuatro mil quinientos peñascos al sitio para disponerlos en vertical, en una vasta avenida circular de un par de kilómetros. Supongo que se trata de la mayor neoantigüedad construida en la historia. A veces la avenida se abre en plataformas y otras se une con caminos secundarios construidos a base de roca, todo rodeado de agradables prados de hierba atravesados por un arroyo y salpicados de vacas pastando, cerezos floridos en primavera y matojos de hierba y montículos, ya sean naturales o construidos por el hombre, situados oportunamente en el borde.
Cuando visité Sachsenhain, mi primera impresión fue rendirme a su encanto. Me recordaba los prados de Christ Church, en Oxford, transformados bajo la inofensiva mano de algún erudito excéntrico. Sin embargo, a medida que recorría la avenida —con el canto de los pájaros y un par de mujeres paseando a sus perros de fondo—, empecé a pensar en las ceremonias fanáticas que los nazis celebraban allí en los solsticios, supongo que para proclamar su lealtad a los viriles y antiguos dioses germanos, todos ellos de etnia impecable. Entonces imaginé sus desfiles a la luz de las antorchas, en procesión entre las rocas; retados, siguiendo el ritual, por los miembros de otros cultos en las intersecciones simbólicas; gritando consignas y cantando himnos de odio; deteniéndose en las tarimas para lanzar maldiciones o encantamientos; y en los destellos de las antorchas vi los ojos entrecerrados y relucientes de Himmler, el sacerdote supremo, detrás de las gafas con montura de acero. Incluso los megalitos falsos pueden encerrar un enorme poder evocador.
14. Inscripción en un capricho de imitación megalítica erigido por George Law, obispo de Bath y Wells, circa 1840
Antaño los druidas pisaban este suelo
y manchaban estos altares con la sangre victimaria,
aquí y ahora el cristiano rescatado desde arriba
adora a un Dios amante y misericordioso.
15. Nosotros, druidas
Los druidas aparecieron en algún momento entre el mundo megalítico y los cristianos, y hoy en día nos resultan bastante familiares. Nadie sabe cómo eran los sacerdotes de las religiones megalíticas, pero todos creemos saber cómo era un druida. Los druidas sobrevivieron al curso de la historia y nos dejaron parte de su misterio. Se dice que las formas clásicas galesas del verso aliterado, que los poetas jóvenes y viejos aún manejan con entusiasmo, son un legado de la nemotecnia de los druidas, y unos druidas disfrazados presiden cada año el festival cultural itinerante de Eisteddfod Genedlaethol, al que asisten doncellas del bosque con flores en la cabeza. En dichas ocasiones, yo también me convierto en druida, como miembro de la Orden Blanca del Gorsedd of Bards, la comunidad de bardos galesa. Nuestros rituales y cortesías ceremoniales se remontan, de hecho, a los siglos xviii y xix, y fueron concebidos por un genio literario llamado Iolo Morgannwg y afianzados por el pintor Hubert von Herkomer y el escultor Goscombe John, que diseñaron un glorioso juego de túnicas e insignias neodruídicas —azules, verdes, blancas, doradas, plateadas y de armiño—.