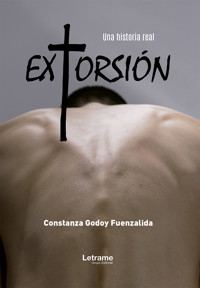
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En los años 80 la mayoría de los grupos scout se formaron bajo el alero de la parroquia de su barrio. Las familias más humildes ubicadas en la periferia de Santiago encontraron en estos lugares su segundo hogar. En una época donde la dictadura militar mantuvo a Chile con su juventud reprimida, este era un espacio de libertad y confianza. Gerardo, hijo natural de la nana de la parroquia, vivió y creció en este ambiente, sin padre y donde fue precisamente «el sacerdote» su mentor e imagen paterna. Para su madre este espacio era una bendición y su hijo no podía estar en mejores manos. Sin embargo, la vida de Gerardo tuvo una «torsión» el día que llegó Alberto Campero, un joven sacerdote argentino (exrugbista y scout) que venía a ocupar el podio de párroco. Con su llegada nace el Grupo Scout Santa Margarita al que Gerardo perteneció. Basada en una historia real, Extorsión es una declaración de la vulnerabilidad de un niño frente al poder que, en este caso, tiene la imagen de un representante de Dios en la tierra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 275
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Constanza Eugenia Godoy Fuenzalida
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de portada: Rubén García
Supervisión de corrección: Ana Castañeda
ISBN: 978-84-1181-595-6
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
Dedicado a Norma, su madre.
.
Torsión:
Rotación traumática que altera la posición original.
Del latín torsio (giro) y ion (acción y efecto).
.
Gerardo y Manuel llegaron esa noche al Giratorio, el restaurante más lujoso de Santiago. Inmediatamente, los dirigieron a la mesa reservada para ellos y llegó el mozo. Mientras hacían el pedido, Manuel se puso evidentemente celoso ante las miradas y sonrisas que un hombre joven y guapo, sentado en una mesa contigua, le manifestaba a Gerardo insistentemente. El atractivo de Gerardo a sus treinta años no pasaba desapercibido ante nadie, hombre o mujer. Eso Manuel, quince años mayor que él, lo tenía claro. De regreso de la tensa comida, que solo los mantuvo en ese lugar durante una hora, Manuel manejó por la autopista sin emitir palabra alguna. Gerardo conocía su temperamento y tampoco quiso llamarle la atención cuando se situó al lado de un Audi a echarle carrera a más de 140 km por hora.
A solas en su departamento de Las Condes, Manuel lo increpó por el descaro del desconocido, señales de interés, que, según él, no habían incomodado a Gerardo. Entonces agarró a Gerardo de los hombros y lo tiró sobre la mesa de centro del living, botando todos los finos adornos que la tapizaban. En cuclillas sobre él, comenzó a golpearlo. Gerardo no opuso resistencia porque Manuel era un hombre corpulento y alto, y sabía que, si se defendía, uno de los dos resultaría muerto. Junto a la golpiza descontrolada, Manuel lo amenazó con que le quitaría todo; metió su mano en el bolsillo derecho del jean de Gerardo, sacó las llaves de su auto y las arrojó por el balcón. Entonces comprendió que en el estado que se encontraba Manuel, de alcohol y droga en el cuerpo, lo podía lanzar a él también desde ese décimo piso. Después de unos minutos, Manuel, que no había parado de golpearlo hasta reventarle la cara, jadeante de rabia con una mirada desquiciada, se detuvo y partió a su dormitorio afirmándose en las paredes del pasillo. Gerardo perdió el conocimiento unos minutos y, al despertar, no pudo abrir los ojos por los hematomas. Apenas logró arrastrarse por el pasillo, se dirigió al baño a lavarse su rostro ensangrentado. Al salir del baño descubrió a Manuel sobre la cama boca abajo, se acercó a él y comprobó que estaba desmayado porque seguía respirando. Gerardo caminó a tientas hasta la entrada, abrió la puerta silenciosamente y huyó del departamento. Bajó rápido por las escaleras, agarrado firmemente de la baranda de fierro, ya que no quiso ser visto por la cámara del ascensor y menos que quedara un registro grabado de su estado. Al llegar a la planta baja, salió del edificio dando la espalda al conserje, que en ese momento cabeceaba de sueño frente a una película que miraba en un pequeño monitor. Gerardo salió a la calle y caminó durante dos horas sin parar. Sin duda, la adrenalina lo mantuvo despierto y con la energía necesaria para llegar a su casa. En el trayecto solo pensaba en su madre, en él, en su infancia juntos. Recordaba sus aventuras de niño en la parroquia y en el grupo scouts… «No puedo parar», se repetía incansablemente, «no puedo parar». Pensaba en la vida que llevaba hasta ese momento y en cómo el destino lo había arrastrado a esa situación. ¿Por qué?, se preguntaba sin encontrar respuesta. ¿Y si las cosas hubieran sido distintas y no hubieran llegado a vivir allá? Pero sabía que ella no tenía culpa ni responsabilidad. Ella siempre hizo todo lo mejor que pudo para ambos. Su madre era el símbolo de vida y fuerza que corría por sus venas.
A las dos y media de la mañana, Gerardo logró llegar a la parroquia y, ya casi sin fuerza, subió la escalera de cemento que lo conducía hasta el pequeño departamento. Ella lo estaba esperando y escuchó su caminar, abrió la puerta y, al ver a su hijo en ese estado, se espantó. Ante el alarido de Norma, Gerardo la abrazó y no tuvo más remedio que mentirle y decirle: «Mamá, me asaltaron».
Gerardo, guía de patrulla scouts
18 años antes
Verano 1981
Los scouts llevaban dos semanas de campamento a orillas del río Calafquén, ubicado en la novena región de Los Lagos, al sur de Chile; una región de paisaje tan exuberante que el propio paraíso debe de haber sido una copia burda de su geografía. Apenas escucharon el silbato scouts, punto-raya-punto-raya, los cuatro chiquillos soltaron los troncos y las cuerdas, y salieron corriendo como condenados. Parecía que hasta el diablo se quedaba atrás de la velocidad con la que sorteaban los obstáculos en medio del denso bosque sureño. Los niños ya se habían orientado entre la masa de árboles y conocían bien el camino, siguiendo cada minuciosa huella que el día anterior procuraron dejar enlazadas en la base de los troncos de los añejos eucaliptos. Uno de ellos, el flaco, había amarrado su cinturón de cuero de vaca a la enorme raíz desnuda de un álamo que era tan alto como un edificio. Por eso, al escuchar el llamado de los jefes scouts, se echó a correr sin percatarse de que arrastraba sus jeans, pisoteándolos inmisericorde hasta romper cada hilo de la basta que, sin duda, su madre días antes se había esmerado en zurcir. Es que ellos sabían que no se podían detener, ya que ante el mínimo atraso recibirían un castigo que solo aguantan los lagartos. Así le llamaban a la posición, «el lagarto»; consistía en ponerse en cuclillas y saltar sin llegar hasta arriba, sin erguirse y volverse a agachar rápidamente. Debían hacer esta contorsión sin detenerse por cincuenta veces seguidas. Por eso corrían como locos, porque, si no llegaban a tiempo a la formación de patrullas, tendrían una larga noche con dolor en las piernas acalambradas, tanto así que hasta lágrimas les saldrían entre el sueño.
Acababan de terminar la reunión de la Alta Patrulla, como se le llama al equipo de guías de patrullas, y desde el otro extremo del campo corría Gerardo, su jefe de equipo, que miraba impaciente, desplazándose colina abajo, esperando ver a sus compañeros de patrulla asomarse por la explanada del llano. Cuando divisó a sus cuatro discípulos saliendo del bosque, sujetó más fuerte aún con su mano izquierda el báculo en cuya corona yacía incrustado un cráneo de zorro y, alzándolo, les indicó la dirección correcta hacia el lugar de formación. Los niños observaron sus señas a distancia cuál radar humano y lo siguieron adelantándose unos con otros. Gerardo observó que la patrulla Puma también se acercaba al lugar y corrió más desesperado aún. Por fin se reunió con sus patrulleros y, alzando el báculo por sobre su cabeza, lo apuntó en dirección al cielo y gritó tan fuerte como un guerrero. Entonces la carrera de los otros scouts se aceleró al escuchar el exagerado bramido de Gerardo, llegando la patrulla Puma en segundo lugar.
Una vez más, la Zorro fue la primera patrulla en llegar al círculo de reunión de la tropa. Todos los demás scouts se dieron cuenta de que, nuevamente, había ganado la formación de la unidad. Habían llegado primero, formado primero, gritado primero y, por lo tanto, ganaban diez puntos más en las competencias de su primer campamento. Las patrullas restantes se sumaron tras ellos al círculo humano y, mientras los demás scouts emitían sus gritos, Gerardo miraba a sus patrulleros con dureza. Observó a cada uno reprochándolos con la severidad impresa en sus obscuros ojos café, porque estuvieron a punto de perder la formación. Supo inmediatamente que algo estaban tramando en el bosque. Los niños bajaron la mirada y tosieron, seguido de una profunda inspiración por la falta de aire en sus pulmones y la sequedad en sus desérticos labios, que mantenían pegados de puro susto. Los cuatro sintieron temor de su mirada inquisidora; sabían que se habían librado por un segundo de la posición del lagarto.
Los chiquillos tenían apenas once años y Gerardo, que recién había cumplido doce, era el guía de su patrulla, la Zorro. Él le puso ese nombre en honor a la cabeza del pobre canino que encontró tirado, cuando era niño, en el campo de su tío Mario, en las afuera de Los Ángeles.
Gerardo tenía escasamente siete años y, mientras perseguía a las gallinas, se detuvo abruptamente ante la mirada de una desgarrada cabeza de zorro que se encontraba tirada en medio del fundo de la familia Pérez Rojas. El niño, aterrado con la imagen, abrió sus grandes ojos cafés, comenzó a respirar cortito y en dos segundos su cara palideció, lo que contrastó más aún con su cabello liso de color negro azulado. Gerardo se echó para atrás mientras el ruido de sus cañuelas temblorosas le avisaba que no diera un paso más. Muerto de miedo por la presencia del animal decapitado, volvió corriendo a gritos con su madre, avisándole de que un monstruo había descuartizado a un zorro. Norma lo tomó en brazos para consolarlo, mientras que su tío se levantó de repente, tomó su escopeta en la mano y salió maldiciendo al chupacabras, ser que desde los años setenta era el culpable de todas las desgracias que le ocurrían al ganado y a los zorros aledaños del lugar.
Desde ese día, el segundo de sus vacaciones en el sur, el niño no había podido olvidar esa cabeza y, luego de ser su pesadilla por varias noches, tomó la decisión de que era mejor tenerlo como aliado para no seguir sufriendo. Su tío lo había tirado por ahí, cerca de donde lo encontró; eso había escuchado la noche del suceso, mientras, a escondidas, posaba su oreja en la puerta del comedor. Al día siguiente, el niño lo buscó por la misma explanada hasta encontrarlo en los pies del sauce al borde del canal de riego y, sin que nadie lo viera, lo tapó con unas ramas secas y le clavó una estaca, dejándola como pista a su tesoro encontrado. El día antes de regresar a la ciudad fue a escondidas de su madre con un saco de harina en la mano y metió la cabeza del zorro dentro, sacudiendo los gusanos y los miles de hormigas que a esa altura habitaban dentro del cráneo del animal.
Cuando Norma descubrió el brutal bulto en la parte de atrás de la camioneta de su hermano Ramón, camuflado entre el equipaje que trajeron de vuelta a la capital, le gritó a su hijo: «¡Te voy a pegar!». El niño, que en ese momento se encontraba a su lado, salió corriendo para evitar recibir una paliza y se puso a dar vueltas, como trompo, alrededor del enorme patio de la parroquia. Ella corrió y apenas él notó que su madre cansada ya no lo perseguía más, se devolvió sigilosamente por detrás de ella y se colgó en su espalda, suplicándole que no le tirara su trofeo a la basura, porque ahora esa cabeza de zorro era su protectora. Norma levantó el bulto al cielo con un gesto de resignación mientras su hijo, como un verdadero mono, pendía de su cuello. Ella sentía pena por Gerardo y sabía que no tenía forma de hacer realidad sus sueños de niño, como comprarle un juguete, ya que el dinero que recibía del párroco solo le alcanzaba para cubrir las necesidades básicas de ambos. Así que, de tanto suplicarle y gracias a su posición de hijo único, el zurdo se salió con la suya. Entonces Norma le arrojó el bulto por encima de su cabeza y le dijo: «¡Hazte cargo de esta porquería!». Gerardo corrió a tomarlo y lo llevó al patio trasero de la parroquia. Apartado del acopio de muebles viejos, cavó un profundo hoyo en la tierra y prendió fuego con un montón de cartones y diarios viejos. Entonces echó la cabeza adentro. Así mataría a todos los gusanos, hormigas y bichos que hasta ese momento seguían deleitándose con la carne podrida del animal descabezado. Desde esa tarde, el chiquillo tuvo colgado sobre su cama el cráneo del zorro, y aunque a Norma no le agradaba el espectáculo, de a poco se le hizo familiar la imagen que contaba con solo tres dientes desperdigados en su mandíbula inferior.
Luego de la formación, Gerardo les dio a sus patrulleros la misión de ir a lavar sus platos y tachos al río. Entonces él aprovechó el momento para introducirse al bosque en busca de una respuesta a lo que intuyó estaban haciendo a espaldas suyas. Los troperos no se percataron de su estrategia, porque Gerardo era muy astuto, escurridizo, y sus movimientos siempre aparentaban otra intención. Ellos ingenuamente pensaron que iba en dirección a la carpa a preparar la actividad que se les había asignado para el juego nocturno.
Cuando volvieron a su refugio para guardar sus pertenencias en la artesanal despensa de ramas y cuerdas tejida en medio del follaje de un canelo que marcaba la posición de su carpa, vieron a Gerardo parado con el báculo en la mano y la cabeza de zorro quemado mirándolos tan ciegamente como se encontraba la mirada poseída de su guía de patrulla. Los niños comenzaron a tiritar porque, al observarlo más agudamente, distinguieron en su mano izquierda las señales que habían dejado como pistas en el bosque.
Gerardo había seguido las huellas dispuestas en el trayecto porque reconocía cada una de las pertenencias que pendían de los árboles: una pirámide de piedras en su base, el cinturón desguañangado del flaco amarrado en una raíz y la marca hecha con carbón en los troncos de corteza desflecada. Con tan evidentes pistas descubrió que estaban ocultando algo. Caminó unos metros más hasta que encontró agrupadas y mal tapadas con ramas secas unas figuras hechas de palos y cordel. Eran recuerdos que los niños habían fabricado para llevar como regalo a sus padres, recuerdo de su primer campamento de verano, que ya llegaba a su fin. Al ver esas significativas figuras comenzó a hervir su sangre, anticipando la erupción de un volcán a punto de estallar y poseído ciegamente; agarró los frágiles utensilios entre sus manos y, con mayor desesperación, volvió al lugar de su patrulla. Al llegar al refugio, entre la carpa y el canelo, dispuso cuidadosamente los recuerdos dentro de un círculo que trazó sobre la tierra con la punta de acero del báculo. Entonces Gerardo aguardó pacientemente frente a la ceremonial figura a que sus súbditos regresaran del río.
Minutos antes, los niños habían emprendido satisfechos el regreso al lugar de su patrulla luego de lavar acuciosamente con la ceniza de la fogata extinta sus tachos y platos metálicos y enjuagarlos en el río. A pocos metros de distancia, distinguieron la patética escena. Al llegar frente a Gerardo, bajaron la mirada hasta sus pies y observaron en la tierra el círculo con sus recuerdos situados adentro. El susto los enmudeció e instantáneamente soltaron los utensilios de metal, sus piernas temblaron y un intenso cosquilleo recorrió todo su cuerpo. El flaco, al ver su cinturón en la mano de su jefe de patrulla, se aferró a la pretina de sus jeans mientras inevitablemente se derramaba entre sus piernas un hilo de orina que terminó depositándose dentro de sus destartaladas zapatillas.
―¡¿Qué es esto?! ―les gritó Gerardo, posesionado de la máxima autoridad que le confería su rango de guía de patrulla. Los niños no emitieron palabra alguna―. ¡Vinimos a este campamento a hacernos hombres, no a ser unos debiluchos mariquitas!
En ese momento clavó el báculo de patrulla a un costado, tiró el cinturón del flaco sobre la tierra y, con su mano izquierda, agarró el machete que se encontraba incrustado en el tronco de pruebas. Lo aventó hacia arriba girándolo por el aire para darse fuerzas y, al momento de atraparlo, con el mismo impulso, se agachó y comenzó a propinar golpes y cortes certeros a los recuerdos que, minuciosamente, los niños habían creado para sus padres. Una y otra vez, Gerardo golpeó con más rabia que fuerza sobre la tierra hasta destrozar por completo los amuletos, cruces y tablitas talladas que durante dos tardes habían procurado armar tras la más secreta, silenciosa y estratégica misión, ya que al día siguiente regresarían a Santiago. Los confeccionaron sin preguntarle a él porque sabían que no se lo permitiría. Pero Gerardo los despedazó casi con maestría frente a sus ojos, junto con sus ilusiones. Cuando se convirtieron en un montón de astillas, los tomó con ambas manos palma arriba incluyendo un buen poco de tierra también y les tiró los restos sobre sus cabezas, tratándolos de mamones y riéndose de ellos. Los niños, con sus cabellos entierrados, se arrodillaron entre los recuerdos destruidos llorando disimuladamente. Las lágrimas marcaron sus mejillas surcando la tierra de la cara como si fueran payasos. Avergonzados del resto de la tropa que, a esa altura, por los gritos, se había asomado a ver qué sucedía con la patrulla Zorro, los chicos corrieron al río a lavarse la cara.
Nora, su madre
Verano 1949
A los diecisiete años, Nora comenzó a viajar a Santiago con la excusa de que trabajaría en la bencinera de su hermano Ramón, pero la verdad para ella era que deseaba arrancar de sus seis hermanas mayores, todas solteronas y feligresas piadosas que a diario visitaban la capilla del pueblo de Paredones. Sin duda, sumado a sus tres hermanos, pertenecía a una numerosa familia, y ella era la menor de todos, hija de don Gerardo Pérez, dueño de la pulpería más grande y completa del pueblo, y doña Carmen Rojas, que afanosamente trabajaba desde el alba codo a codo con su marido en el almacén.
Nora tenía un deseo oculto y no quería que sus hermanas descubrieran cuál era su verdadero sueño. Un joven apuesto llegaría a caballo del otro lado de la cordillera de los Andes, la tomaría entre sus brazos, la besaría con pasión y, sin darle tiempo alguno más que para respirar entre cada suspiro, la raptaría desvergonzadamente frente a sus diez hermanos. Entonces, con una venda en los ojos y amarrada de manos y pies, se la llevaría sobre su corcel. Pasadas varias horas de travesía y cuando ya nadie más los estuviese persiguiendo, su príncipe la tomaría con sumo cuidado, la bajaría del caballo y, entre cardos y arbustos secos, la haría suya. Nora despertaba siempre en esa parte de la escena creada por su mente, porque no sabía con exactitud lo que significaba «la haría suya». Esa exclamación la había escuchado en los radioteatros de su pueblo, pero en verdad nunca había experimentado sexo con un hombre. De solo pensarlo, enrojecía y se sentía pecadora, por lo que siempre ocultaba tras sus pequeños ojos color verde esmeralda alguna posible pista que la delatara, principalmente frente a sus hermanas.
Su belleza era mayor que la de todas ellas juntas. Su color de ojos, de pelo y su delgadez la hacían verse como una delicada muñeca de porcelana y no había ojo varón en el pueblo de Paredones que no suspirara al verla a distancia, aunque rodeada de sus hermanos cual guardaespaldas.
De tanto soñar y esperar a su príncipe azul, por fin, a los 19 años, Nora tuvo un pretendiente que venía del otro lado de la cordillera, o casi. Era un chico alto, desgarbado, rubio y de ojos azules de nombre Darío. Viajaba periódicamente con su padre, un camionero argentino, desde la ciudad de Mendoza. El muchacho estaba hipnotizado con la belleza de Nora desde ese día que la conoció cuando realizaron una entrega de repuestos de autos a su hermano mayor, Ramón, en el autoservicio que tenía en Santiago.
Con Darío ella solo vivió la pasión de los primeros besos. Nora no permitía que el chiquillo le tocara ninguna parte pudenda de su cuerpo que bajara del nivel del cuello. Además, se avergonzaba al sentir el temblor de sus manos mientras le acariciaba las mejillas, y al observar de reojo un poco más abajo de su cintura podía notar un bulto que se empinaba rígidamente por debajo de los jeans ¡Eso la asustaba mucho más! Ese primer amor no prosperó porque el mendocino enfermó de tifus y el amor les duró solo ese verano. Darío nunca más regresó a Santiago porque dicen que el rucio adelgazó tanto con la enfermedad que después no le fue fácil ponerse en pie siquiera y pensaba que frente a Nora su debilidad varonil lo iba a terminar matando de vergüenza. Nora nunca más supo de él y, para decir verdad, tampoco le importó.
Cuando Nora cumplió los 21 años, en otoño del año 1953, sus hermanas le celebraron especialmente con una torta y ágapes, e invitaron a los vecinos del fundo. Ahí apareció un joven que era de la ciudad de Concepción y que veraneaba en el fundo colindante de los Pérez, Francisco Quezada. Con él tuvo una hermosa relación de amigos y algo más. Se acompañaron en pequeñas aventuras de verano que los hacía felices, como cuando les robaban los huevos a las gallinas en el campo de don Ramiro. Escuchaban el cacareo muy temprano de madrugada y, al levantarse, se juntaban en la cerca que unía ambas propiedades y partían a buscar los lugares estratégicos donde las aves ponían sus huevos. A veces era más entretenido descubrir el escondite que sacar los huevos. Ahí se arrastraban entre la zarzamora para alcanzar el cálido tesoro. Dejaban una piedra redonda y lisa que previamente habían pintado de blanco en lugar del huevo para que la gallina no notara la ausencia. Entre risas y malicias, salían corriendo cada uno con un huevo en la mano y, cuando se encontraban lejos, buscaban un buen lugar para cavar un hoyo en la tierra y prendían fuego con guano de vaca, envolvían el huevo en papel mojado y lo sumergían dentro del sahumerio. En tres minutos lo sacaban y comían un huevo cocido de chuparse los dedos. Esos eran los momentos en que, a escondidas de los demás, Nora y Francisco tocaban sus labios y se paseaban tomados de la mano por el borde del cauce del río Duqueco.
Nunca llegaron a ser pareja formalmente porque Francisco estudiaba en la capital y le era difícil llevar una relación a distancia. A Nora le gustaba mucho la compañía y protección del joven, pero el tiempo y sus estudios los alejó. Más aún cuando supo por los chismes de una amiga de los Quezada que Francisco ya se había recibido de abogado y estaba de novio con una santiaguina perteneciente a la alta sociedad.
Pasaron los años y, al finalizar la primavera, cuando Nora ya tenía 24 años, apareció un gringo por el pueblo. Venía del norte, de la ciudad de San Fernando. Estaría por lo menos un año en el país acompañando a un matrimonio amigo de sus padres, que además eran sus padrinos. El chico enloqueció al ver a esta mujer menuda, fina, femenina y delicada. El inglés no hablaba una pizca de español, pero su atontada mirada cada vez que le llevaba acicalados ramos de flores y barras de chocolates eran suficiente señal de un real interés por ella. A sus hermanas les pareció un buen partido y dejaron a la pareja salir juntos a pasear por la polvorienta calle principal del pueblo durante esas tardes de verano. Pasado un mes, el gringo partió con sus padrinos de vuelta a San Fernando y desde allá diariamente le escribía a Nora cartas de amor que se traducían en imágenes de corazones pintados de rojo y frases que decían «I love you». Era lo único que Nora había aprendido en inglés.
Cada vez que podía, el gringo viajaba a Los Ángeles a ver a su amada. Pero asomadas las primeras hojas amarillentas del otoño, Nora se puso extraña y su entusiasmo se asimiló al de los caducos árboles que habitaban en la plaza del pueblo. Entonces buscó motivos para arrancar de su presencia, pero esa dificultad puso más impaciente y ansioso el corazón del inglés. Una tarde, al terminar el otoño, apareció el gringo frente a la puerta de Nora. En una carta anterior le había preguntado con mal escritas palabras en español «¿qieres casamiento conmigo?», Y ante el silencio de una semana entera, el inglés partió impaciente a pedir personalmente la mano de Nora a sus padres y hermanos. Esa tarde ella se vendó el pie y se excusó diciendo que estaba accidentada y no podía recibirlo. Dos, tres y Hasta cuatro tardes seguidas el inglés volvió a su casa, y cada vez ella buscó la forma de evitarlo. Finalmente, el gringo se fue desilusionado y comprendió que Nora no aceptaba su petición y que debía alejarse. Tiempo después, sus hermanas supieron que Nora se había espantado cuando descubrió que el inglés era seis años menor que ella. ¡Grande se veía el gringo! Pero era un imberbe niño de pecho.
Se fue una década y, con ella, varios veranos en los que Nora se sumergió en el quehacer de la casa. Aprendió a cocinar muy bien y a coser minuciosamente, y leía con entusiasmo cuanta revista llegaba a sus manos. También se había acostumbrado a viajar a Santiago durante los meses de invierno para trabajar como cajera en la bencinera de Ramón. Con su sueldo, Nora aprovechaba para comprarse lindos vestidos, sombreros de ala ancha y zapatos de taco aguja para vestir muy femenina y seguir arrastrando las miradas de los hombres, tal como a ella le gustaba. Pero habían pasado los años y ya todos en el pueblo cuchicheaban de boca en boca que la hija menor de los Pérez también se quedaría solterona, ya que se había contagiado con sus hermanas, como si fuera un mal de ojo de la familia.
Era el año 1967 y Nora, que ya tenía 35 años, seguía soñando con un hombre fuerte. Hasta entonces ella nunca había experimentado sexo alguno y sus hermanas jamás le habían hablado de “eso”, ya que ni ellas sabían con detalle cómo era. Además, era un pecado siquiera mencionar esa palabra en su casa. Pero sin perder la esperanza de encontrar el amor de su vida, una tarde de verano apareció un hombre por la pulpería familiar que encandiló su vista y flechó, con su seductora mirada, su enérgico corazón. Alto, imponente, apuesto, de espaldas anchas y manos grandes, era un hombre mayor, muy educado y elegante en el vestir, lo que la embeleso al imaginar su procedencia de buen linaje; un destacado vendedor viajero con evidente dominio del lenguaje que se expresaba con finas y rebuscadas palabras, poseía los ingredientes perfectos para que luego de algunas visitas al almacén de los Pérez se le considerara amigo de la familia y, en especial, de los hermanos mayores de Nora.
Comenzó el cortejo. Nora se sentía una niña adolescente nuevamente porque sus hormonas revoloteaban enloquecidas cada vez que este macho la tomaba entre sus brazos. El hombre le ofrecía el mundo y el oro, todo en bandeja de plata. Ella seguía viajando a Santiago, cada ciertos meses, a trabajar en el servicentro de Ramón, pero su mayor libertad la vivía en Los Ángeles cuando se reunía fugazmente con el vendedor. Hasta que finalmente llegó el mágico momento: una calurosa noche de febrero que se encontraron en el establo a escondidas de los demás sucedió que entre la alfalfa y el estiércol el vendedor la poseyó. Nora no entendía nada cuando comenzó a sentir un miembro cálido, rígido y largo abrirse camino entre sus piernas, pero su humedad impidió detener tal penetración porque todo estaba escrito y al sentir el zarpazo soltó un alarido de dolor y placer al mismo tiempo. Ella le preguntó entre gemidos si eso la podía dejar embarazada y él, con su mirada de serpiente y su penetrante voz, le respondió que lo que estaban haciendo no era para que ella quedara embarazada y que nada debía detener sus impulsos en ese minuto. Y ciertamente nada los detuvo.
Pasaron cuatro meses y a Nora no le llegaba la regla. Ella estaba muy extrañada y hasta un primo le dijo un día: «¿Por qué estas con las caderas tan anchas? ¿No estarás embarazada?». Ella soltó una carcajada porque pensó que era una broma. Es que Nora no imaginaba cómo llegaban los bebes al mundo y solo Dios y ella sabían que su ignorancia e ingenuidad al respecto eran reales. A ninguna de sus castas hermanas se les pasaba por la mente que Nora había perdido su virginidad. Mientras tanto, el hombre seguía visitándola, pero con menor frecuencia. Los viajes al norte y sur del país vendiendo perfumes y artículos de belleza lo mantenían muy ocupado y su instinto de cazador lo alertó cuando supo, de la misma Nora, que no le llegaba su periodo.
―Qué extraño, no me he enfermado aún. ¿Qué será? ―le preguntó ella una tarde.
Llegó el invierno y Ramón buscó a Nora nuevamente para que fuera a trabajar a Santiago, ya que era diestra en el manejo de los números y su hermano necesitaba de alguien de confianza como cajera. Cuando Ramón la recibió en el terminal de buses la encontró muy pálida y le dijo que sabía de una mujer que había tenido un quiste y que probablemente ella estaba igual, que él conocía un médico amigo y le pediría una hora para que la atendiera lo antes posible. Así fue como Nora partió una tarde donde el doctor Andrés Córdova. En ese momento ella sentía mareos y náuseas que le provocaban algunos olores fuertes de la bencinera, pero su malestar se lo atribuyó al quiste que todos le habían vaticinado. Hasta un turco amigo de su hermano observándola una tarde le dijo: «¿No tendrás un quiste?».
El doctor Córdova, luego de examinarla, le dio la noticia:
―Uyyyy, usted tiene un embarazo de cinco meses.
Ella se quiso morir cuando lo escuchó decir esas palabras y repetía en su mente: «No puede ser, no puede ser. ¿Cómo este canalla me engañó? Dijo que no me pasaría nada. ¿Cómo me ha ocurrido esto?».
Cuando el vendedor supo del embarazo le ofreció pagarle un aborto, pero con cinco meses, no, le dijo el doctor. «¡Usted va al cementerio y yo voy a la cárcel!».
Nora inventó a su hermano Ramón que se iba a trabajar donde unos conocidos que le habían ofrecido algo muy bueno. Ramón no entendió nada, pero tampoco podía detener a Nora, que ya era una mujer adulta. Ella no lo pensó más; tomó su bolso, metió su poca ropa dentro y se fue sin contarle de su estado a él ni mucho menos a la señora de Ramón. Definitivamente, tenía mucho miedo a la reacción de ellos y de sus hermanas. Simplemente, ¡huyó!
La pensión
Esa tarde, Nora partió a esconderse a una pensión en el barrio céntrico de Santiago y se quedó allí por varios días. El vendedor viajero le había dejado escrita la dirección en un papel que guardó en su bolsillo luego del último y el menos romántico de sus besos. En el fondo de su afligido corazón, Nora guardaba otro sueño. Comenzaría una nueva vida junto a su amado, que luego de conocer a su hijo se quedaría con ambos. Entonces la familia se presentaría ante sus padres y hermanos para que conocieran a la criatura y todo sería para mejor.
Al llegar a la pensión, la administradora la recibió y le dijo que tenía un mes pagado por el hombre que le solicitó la pieza. La mujer, mal agestada, sacó de entre unos papeles una nota doblada y le dijo a Nora:
―Le dejó esto. ―Y se la entregó.
Nora leyó el papel, que decía: «No tengo más plata, así que tú tienes que arreglártelas». Entonces abrió sus ojos encandilada de miedo y enmudeció. Dobló el papel con sus manos temblorosas y lo guardó en su bolsillo. Luego se dirigió a su pieza, cerró la puerta y se echó sobre la fría cama a llorar.
Pasaron los días y Nora miraba absorta a través de la ventana que daba a la calle con la ilusión que su amado llegaría en cualquier momento, pero por la noche su sueño se desvanecía junto con sus fuerzas, ya que no se alimentaba del todo bien. Era muy poco lo que comía en la pensión, que incluía solo el desayuno, consistente en una taza de té y una marraqueta con mermelada. Y aunque a mediodía olía salir desde la cocina el humeante vapor de la cazuela, que se colaba entre sus entrañas, no podía probar ese exquisito elixir porque no tenía dinero para pagar el almuerzo.
Por eso, luego de unos días, decidió salir a la calle a pedir pan, alejándose lo suficiente para que no la reconociera alguien de la pensión. Estaba como a diez cuadras y tocó la puerta de una casa. Se asomó una mujer grande, de caderas anchas, muy seria, a quien no le agradó ver a una mujer joven, esbelta y de buena presencia pidiendo comida como una indigente. Entonces, de mala gana, le regaló un pan. Para Nora fue vergonzoso recibir migajas, por lo que, decidida, al día siguiente se levantó con mejor ánimo y empezó a caminar por las calles, esta vez buscando trabajo.
Estuvo toda la tarde dando vueltas hasta que leyó un cartel pegado en una ventana de una casa que decía «Se necesita empleada puertas adentro». Nora nunca había trabajado para otra persona que no fuera su hermano Ramón o siempre en su casa, nada más. Pero estaba desesperada, con hambre, y un impulso de supervivencia hacia ella y su bebé la empujó ante esa puerta y la tocó muy tímidamente. Entonces salió una señora alta de aspecto extranjero que la miró de arriba a abajo y Nora le dijo:
―Vengo por el aviso.
Nora siempre andaba bien arreglada y, al observarla, la mujer dudó de su capacidad para trabajar como asesora de hogar. ¿Quién era realmente esta mujer que se presentaba ante su puerta?, pensó.
―¿Esto es para usted? ―le preguntó desconfiada.
―Sí ―le contestó Nora tímidamente.
―Tengo que conversarlo con mi hermano perque yo vivo con él y ahora no está. Si quiere vuelva mañana.
Al día siguiente, Nora se presentó nuevamente y la mujer le dijo:
―Mi hermano quiere hablar con usted, pase.





























