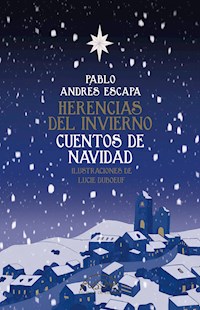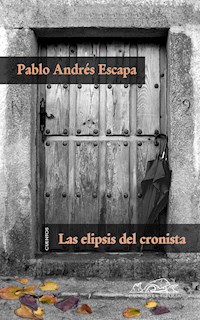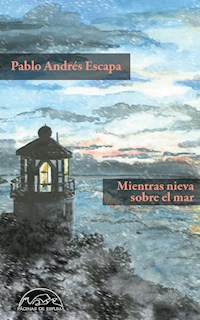7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Páginas de Espuma
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Un pájaro exótico, inmóvil año tras año en la jaula de una barbería, parece extender un hechizo a su alrededor que acabará decidiendo el destino de un viajante de comercio. La obra apenas divulgada de un oscuro poeta provincial esconde secretos que, años después de su fallecimiento, revelarán a su biógrafo una existencia prodigiosa cuya exposición desafía los límites de la realidad. La irrupción de un diablo en la vida apacible de un anciano le llevará a dejar noticia en un diario de la extrañeza que le persigue. Una mañana, dudosa como todas las demás, sale de casa a recoger un paquete a la oficina de Correos. Pero el diablo también… La aventura inesperada y la gran perplejidad recorren las páginas de este libro. Tres historias extraordinarias que, en un juego narrativo sorprendente, llevan a sus propios protagonistas a reescribir lo sucedido para comprender la realidad. Tres relatos intensos, construidos con un pulso magistral donde la ironía y la inquietud, lo insólito y lo común, la reflexión y lo imprevisto se entrecruzan para ofrecer al lector una fábula esencial: la literatura como remedio frente a las insuficiencias de la vida.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Pablo Andrés Escapa
Pablo Andrés Escapa, Fábrica de prodigios
Primera edición digital: febrero de 2019
ISBN epub: 978-84-8393-639-9
© Pablo Andrés Escapa, 2019
© De esta portada, maqueta y edición: Editorial Páginas de Espuma, S. L., 2019
Colección Voces / Literatura 272
Nuestro fondo editorial en www.paginasdeespuma.com
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright.
Editorial Páginas de Espuma
Madera 3, 1.º izquierda
28004 Madrid
Teléfono: 91 522 72 51
Hanse de casar las fábulas mentirosas con el entendimiento de los que las leyeren, escribiéndose de suerte que facilitando los imposibles y suspendiendo los ánimos, anden a un mismo paso la admiración y la alegría juntas; y todas estas cosas no podrá hacer el que huyere de la verisimilitud y de la imitación, en quien consiste la perfeción de lo que se escribe.
Miguel de Cervantes
Pájaro de barbería
Pájaro del olvido,
jamás te tuve más cierto en mi memoria.
José Ángel Valente
1
Pasan las generaciones y sigue inmóvil el pájaro.
Yo lo miro acaso inútilmente, queriendo comprender. A veces sueño que ha girado la cabeza o que entreabre las plumas y me despierto, temeroso de esa señal. Entonces busco en la penumbra su jaula hasta que la presencia recogida del ave en el palo, la misma de ayer y de anteayer y de hace un año y otro, me devuelve la calma. Pero ¿hasta cuándo, me pregunto, se prolongará esta ilusión de eternidad? Ahora cierro los ojos tranquilo mas sé que la inquietud volverá mañana, o tal vez dentro de un rato.
Antes de dormirme pienso en la tiranía insoportable del pájaro: le basta estar inmóvil para mantenerme en vilo.
Nunca pude percibir un solo temblor en el ave, ni siquiera el espejismo de un párpado que se cierra sorprendido por una súbita estridencia. En diversas ocasiones he roto el silencio con una palmada buscando una reacción que nunca se produce. Se diría que la larga clausura hubiera dejado al pájaro anclado a su plumaje, que parece una coraza. También yo me acerqué una primera vez a comprobar ese aire de artificio, y a punto de extender un dedo para provocar una reacción en el pájaro, me detuvo la voz de su dueño: «No lo moleste. Está contando».
Recuerdo obsesivamente aquellas palabras. Tantos años después sigo buscando en ellas un orden, la raíz de una condena que me sujeta al misterio insensato del ave. Y es entonces, en la seguridad de que hay un principio para poner letra a mi desconcierto, cuando siento la urgencia de escribir. Exaltado por el insomnio me enfrento al papel. Pero temo ya ser incapaz de dejar una palabra que no esté encadenada a la obsesión, a la quimera. Si escribo, razono, es para negarla. Advierto entonces que el resultado puede ser peor, porque haré más seguro el desvarío.
El pájaro, entre tanto, vela inmóvil en su jaula, como la mañana que lo vi por primera vez en una barbería sin nombre. Escrito en el albarán que ordenaba la ruta y la clientela que yo debía abastecer, aquel local cabía en media línea cuya seña indicaba únicamente «Casa el Mudo».
2
Como todos los visitantes de la barbería de Belarmino Santos –me negaré siempre a llamarle «el Mudo»–, cedí a la fascinación del pájaro la primera vez que puse el pie en su interior. Fue el día de mi estreno en la ruta que entre los del gremio habíamos empezado a llamar «de la Seda». El nombre hacía poco honor a la verdad de una geografía accidentada, con predominio de gente áspera y sombría adondequiera que se mirase, y por la que no se cruzaba impunemente.
Una de esas fatalidades derivadas del camino le había ocurrido a Eliseo Valbuena, que viajaba artículos de tocador. Según lo veo ahora, lejos de la compasión que nos inspiró el aspecto de Eliseo a la vuelta de su embajada más calamitosa, no cabe achacar a la adversidad lo que se le vino encima, sino a su falta de precaución a la hora de hablar. Eliseo eligió también mal sitio para esparcir su elocuencia: por encarecer el género, cantó ante una barra concurrida y con algún vino de más, las virtudes que cierta crema obraba sobre la piel más celosamente oculta de las mujeres, y se detuvo en una cuyo nombre dejó entender. «Entre los oyentes», acabaría reconociendo Eliseo en sucesivos repasos del episodio, «descubrí tarde al barbero de La Elegante, hombre célebre por afilar la lengua en el mismo cuero que la navaja».
Fue cuestión de un par de horas –las que tardó en comer– que a Valbuena le saliera al paso el marido cornudo cuando se inclinaba a ordenar la mercancía en el maletero y, sin darle tiempo a enderezarse, le sacudiese hasta dejarle, según testimonio del propio paciente, «como la seda». La aventura acabó dejando también a la mujer afecta al ramo de textiles, una vez que el marido la sometió a idéntico tratamiento manual: «como un guante», resumía Eliseo el resultado. Cuando se recuperó de la paliza, lo pasaron a coloniales y le cambiaron de ruta, la de la raya con Portugal. A mí me correspondió su herencia de cosméticos y suspicacias en tierras plenamente nuestras.
Emprendí el primer viaje con recelo. Soy hombre poco animoso, quizá entregado a cavilaciones en exceso. Preveo las cosas con precisión, sin temores arbitrarios, pero jamás he tenido valor para rebelarme contra la necesidad de que acaben siendo ciertos. Aquel nuevo itinerario me incomodaba. Entre tanta curva peligrosa y tanta burla contenida en la mirada de los clientes que iba visitando –no faltó quien preguntara con retintín por Valbuena–, fui a encontrar el mejor reparo a mi ansiedad en la barbería de Santos, mediada la ruta. Había pasado de largo en mi viaje de ida porque encontré cerrado el portal que daba acceso al negocio. Al mirar por la ventana, que renunciaba a la discreción de una cortina o de cualquier otro recurso en favor de la más elemental intimidad, descubrí el único signo de vida interior en aquella barbería: un ave exótica dormida en su jaula.
Nunca olvidaré aquella primera impresión, acaso avivada por un viento furioso que todo lo desordenaba fuera. Visto desde la calle, en pleno azote del torbellino, el reposo del pájaro tenía algo de desafío y su inmovilidad hallaba aún mayor motivo de refuerzo frente a la sombra alborotada que una morera, sacudida por el ventarrón, proyectaba sobre la pared del fondo del local.
A mi regreso, moribunda ya la tarde, apenas había cambiado el escenario salvo por el hecho de que el portal estaba abierto y el viento en calma. A mano izquierda, mediado un zaguán leproso y con olor a humedad, se abría la puerta de la barbería. Entré en aquel recinto más bien austero donde, tras el pasaje oscuro del portalón, volvió a hacerse la luz gracias a su ventanal abierto como un ojo atento a la carretera. Fue suficiente aquel paso para advertir que tras la puerta alentaba un mundo erigido sobre los pilares de la intemporalidad y del silencio. Después de una jornada de ingratas transacciones con clientes suspicaces y propensos a recibir noticias crueles de mi predecesor, casi agradecí la indiferencia con la que me recibió el pájaro cuando me acerqué a la jaula. Pronto tuve ocasión de comprobar la misma falta de interés por parte del barbero, que solo abrió la boca cuando me vio rondar junto a la percha que sostenía al animal. «No lo moleste. Está contando». Volví los ojos y encontré a un hombre sentado que hablaba sin levantar la vista del periódico.
A Santos no le vendí nada en aquella primera visita. Me escuchó con las manos a la espalda, apoyado en un radiador de su local. Con la mirada perdida en sabe Dios qué extraños rumbos, el barbero parecía tan poco interesado en la mercancía que yo le pudiera mostrar, que no llegué ni a abrir el catálogo que llevaba bajo el brazo. Sin afán alguno por incomodarlo ni por corresponder inversamente a lo que juzgué entonces como una manifestación de tacañería por su parte, le pedí que me cortara el pelo y me afeitase. En realidad, lo hice por el mero alivio de prolongar el amparo de aquel refugio donde no se demandaban exposiciones del género ni se hacían preguntas sobre mi predecesor. Santos se limitó a sacudir en el aire el faldón y a indicarme con un gesto que me sentara. El resto del servicio fue un monólogo de la tijera masticando el aire y esa especie de expansión que parece respirar la navaja después de cada viaje tembloroso sobre la piel.
Mientras tanto el pájaro, inmóvil en su jaula, velaba por la quietud de la tarde.
3
Nunca he sabido la edad del pájaro. Sé, en cambio, que no puedo imaginarlo en movimiento, ni siquiera antes de haberlo conocido en la barbería. Desde que su dueño lo instalara dentro de una jaula que podía verse reflejada en el espejo, el ave dio muestras de haber nacido para la cavilación, o para la vida ensimismada de los objetos de tocador. Y aún los aventajaba en su inopia: la brocha de afeitar, erguida en posición de reposo, prometía más vitalidad que aquella criatura de colores; la decantación de la polvera tras una sacudida en la mano del barbero era un alarde de ajetreo y levedad comparado con el plumaje siempre inmóvil, casi plúmbeo, del ave prisionera; y la tijera, recién abandonada sobre una repisa, arrastraba tras de sí una memoria de vuelo sonoro entre los dedos que parecía denunciar con cada dentellada al aire la condición eternamente muda de aquel pájaro. Todo en él conspiraba contra su naturaleza estática solo para confirmarla: el copete de plumas negras a punto del desmayo –pero sin decaer jamás–, la mancha roja envolviendo con su ilusión de brasa ardiente la mirada fija, y la cola airosa, como un péndulo aventurado en el aire que, sin embargo, no oscilaba ni con las corrientes más vivas que se colaban al abrir la puerta de la barbería.
No se entendía aquella conjunción de garbo natural resuelta en la inmovilidad más absoluta. Acaso el cautiverio tuviera que ver con la tristeza del ave, cuyo aspecto exótico invitaba a imaginarla en una vasta libertad de selvas sonoras. Pero ni siquiera los gorjeos de un cantor flamenco en la radio de la barbería, o el chorro del agua invitando desde el grifo a prolongar su voz con un canto, habían logrado nunca arrancar una nota del pájaro. A lo mejor no tenía memoria, o tal vez era un ave tímida hasta confundir la existencia con el silencio. Los años de clausura bien podían haber obrado aquel retraimiento inigualable. Mas lo cierto es que el pájaro se había quedado inmóvil desde el primer día, es decir, desde que las manos del barbero lo dejaran dentro de la jaula una mañana de sol, como quien deposita una memoria colmada en algún punto tan delicado de la existencia que su fragilidad no admite alteraciones.
El adelgazamiento progresivo de un taco de calendario sujeto a la pared, junto a la jaula, era el único signo de cambio de la barbería. Aquella metamorfosis lenta pero rigurosa, contribuía a incrementar la impresión de inmovilidad del ave, que permanecía milagrosamente incólume frente a la carrera del tiempo.
Pasados unos años llegaría a saber yo que el pájaro era capaz de moverse. Lo hacía para beber, siempre de noche. Nunca llegué a verlo pero poco me costaba imaginar aquel mínimo tránsito que apartaría al ave del palo infundiéndole tal pesadumbre que me venía a la cabeza cierta imagen de un estilita lleno de disgusto por abandonar, siquiera momentáneamente, su alcázar de virtud. Para aquella criatura, el refresco del agua, aun en el amparo de la oscuridad, había de resultar una carga oprobiosa de la naturaleza, una necesidad asumida únicamente porque garantizaba la prolongación en el tiempo de la vida inmóvil. Tampoco el barbero hacía más movimientos de los precisos y a fuerza de años de obrar con freno había logrado ejercer su oficio sin apenas tocar la materia ni desplazarse en torno a las cabezas sometidas a su industria.
No sé cuándo llegué a una conclusión sobre aquellas abstinencias que, al menos, tuvo la virtud de justificar mis días de viajante: quizá todo se redujese a una simple afinidad entre los dos inquilinos más ascéticos de la barbería. Aquel había de ser un pájaro místico –me dije–, y en esa inclinación se avenía maravillosamente con el alma de su dueño, al que nunca fui capaz de venderle ni un peine de concha.
4
El sillón de un barbero, sobre todo si este cumple con las exigencias de silencio y decoro que pide Monsieur Villaret en su Arte de peinarse a sí mismo y a los otros sin perder la compostura, es una plaza admirable para la introspección. A instancias de Eliseo Valbuena había leído yo ese manual antes de emprender la ruta que él recorriera tantas veces.
–Te vendrá bien saber a qué te enfrentas en el ramo –me advirtió con voz fatigada, aún convaleciente de su último viaje y tendiéndome el libro desde una cama algo mugrienta.
De poco le había servido a él, la verdad, pero por lo que fui leyendo, la figura del barbero indiscreto que le había atraído la desgracia, poco tenía que ver con el modelo de contención que Villaret ponía como espejo del oficio. «Peluquero novelero o charlatán, inspira desconfianza e importuna, página 32», recuerdo que recitó Eliseo como quien alega la autoridad de un versículo bíblico. Luego terminó advirtiéndome que, por desgracia, no todos los barberos cumplen el precepto y que, si bien lo nuestro era vivir de la palabra, no hiciera alardes para evitar riesgos mayores.
Aquel primer día, sentado en la silla de Belarmino Santos, barbero que encarnaba hasta el extremo las virtudes predicadas por Monsieur Villaret y las extendía incluso en torno suyo, me entregué yo a cavilaciones que mezclaban la voz dolorida de Eliseo con preocupaciones propias, interrumpidas de vez en cuando por el recuerdo de otra barbería a la que me llevaba mi madre de niño. La de mi infancia en nada se parecía a esta por más que ambas compartiesen la condición de ser locales modestos, limpios y luminosos. Y aunque en mi memoria triunfaba un aire de fiesta perpetuo, asentado en los gorjeos que esparcía Juanito Valderrama desde un aparato de radio colgado de la pared, al que se sumaban los trinos muy tenaces de un canario de color naranja que emitía en rivalidad con el transistor desde la cima del perchero, lo cierto es que la mezcla de pensamientos, preocupaciones y recuerdos acababa fatalmente encallando en el marasmo real de la barbería de Belarmino Santos con su ilusión de tiempo detenido. Allí sentado, expuesto a la melodía de la tijera y a la gravitación del barbero alrededor de mi cabeza, todo se concertaba para avivar una curiosidad, casi obsesiva, por saber algo sobre el hombre al que la hoja de ruta aludía como «el Mudo», y sobre el pájaro de especie indescifrable que le acompañaba en su misterio.
Lo que podría considerarse, a la luz de la filología más exigente, como un primer conato de diálogo entre Santos y yo, no se produjo hasta mi tercera o cuarta visita a la barbería. Pero, en honor a la verdad, no fue una conversación espontánea sino inducida por la entrada de una mujer al local. Iba vestida de luto, su gesto era severo y tenía entre las manos una cartera de la que asomaban las cuentas de un rosario. Sentado ante el espejo, yo las veía oscilar entre los dedos nerviosos de la mujer y el reflejo inmóvil de los frascos de loción. Se dirigió a Santos para recriminarle su falta de caridad: por lo visto, se negaba a teñirle el pelo a una hermana que ella tenía a su cargo, postrada tras una caída de la que, a juicio de todos los médicos, nunca se iba a recuperar. «Una inválida en vida», abundaba en la desgracia la mujer, «y a sus años». Luego, rehaciéndose con un suspiro, me miró a mí, como si quisiera involucrarme en su alegación. Sin quitarme ojo, cifró el límite del disgusto sobrevenido en el hecho de que a su hermana le había blanqueado el pelo de golpe, en cuanto ella, con las palabras mejor escogidas, le comunicó que no volvería a andar. Yo no sabía qué decir. En el espejo busqué a Santos y encontré su rostro sin signo alguno de alteración. Con incredulidad le vi mover los labios. Vuelto hacia la mujer, le oí decir que para la recuperación del ánimo convaleciente valía más que se estuviese con la enferma a toda hora, consolándola con su presencia, aunque fuese muda, en vez de andarle buscando tintes para el pelo.
El desplante del barbero me sorprendió tanto como la longitud de su respuesta. La mujer abrió mucho los ojos, que parecían gobernados por una locura repentina que los sacara de sus órbitas, y empezó a hacerse de cruces entre murmuraciones que fueron subiendo de tono hasta convertirse en una suerte de lamento resuelto en reproches encendidos.
De pronto, Santos le dio la espalda para dirigirse a mí. Inclinándose levemente, como quien procede a una confidencia, me pidió que le enseñara el muestrario. Su actitud me desconcertó, pero me levanté del sillón decidido. Sin quitarme el babero, por el que rodaron unos mechones de pelo hasta mis pies, hice un gesto a la mujer para que se apartara de la puerta y me dejase salir. La impasibilidad de Santos, al que imaginé manteniendo la posición de espaldas a la voz reprobadora mientras yo iba en busca del muestrario al coche, debió de sugerirle a la mujer un traslado de las hostilidades. Cuando regresaba, al pasar frente al cristal de la barbería, la oí decir:
–Y ese pájaro de mal agüero, qué, ¿sigue sin hacer nada?
La respuesta del barbero me alcanzó ya en el portalillo que daba acceso a su local.
–Los domingos se santigua con la pata.
Me crucé con la mujer en la puerta en trance de abandonar la barbería con gesto airado. Me miró ásperamente, como si fuera yo un cómplice de las ofensas administradas por el barbero. Entré en el local con el faldón retorcido sobre el cuello, en un torpe intento de echármelo a la espalda para liberar los brazos, y con una maleta en cada mano. Iba deprisa, por sorprender al barbero aún en el trance de la palabra recién ejercida. Quiero decir que llegaba con miedo de que la tregua contra el silencio hubiese ya expirado.
–¿Es verdad eso? –pregunté dando por supuesta una confabulación que nos eximía de ser más explícitos.
–El qué –dijo él.
–Lo del pájaro, que se santigua.
–Es pájara.
Y no dijo más, como si el género bastara para justificar la devoción del animal. Luego no me dejó desplegar la mercancía. Acabó de cortarme el pelo como siempre: con pulcritud y en silencio.
5
Durante mi primer año en la ruta de la Seda me corté el pelo y me afeité tres veces en la barbería de Belarmino Santos. El segundo año dupliqué las visitas. Llegué incluso a hacer peregrinajes en días que me correspondía descanso solo por entrar en aquella casa. Lejos de irse creando una familiaridad entre nosotros que favoreciera el diálogo, la reiteración de mi presencia en la barbería acabó por consagrar una ceremonia de gestos mínimos que, por encima de todo, excluían las palabras.
El ritual que iría asentándose llegó a contagiar los preparativos del viaje. Para el tercer año de servicio en la ruta, estaba yo menos atento a confirmar los pedidos y a ordenar la mercancía que a prescindir de afeitarme desde la semana anterior a mi partida. Y así, con una barba caprichosa que fue motivo de más de una desavenencia conyugal, se iniciaban diversos trámites a muchos kilómetros de una barbería cuyo interior procuraba yo atisbar mientras aparcaba el coche.
Con paso corto, al cruzar ante el ventanal, lo primero era descubrir a su dueño sentado, leyendo la prensa, o a veces sin otra ocupación aparente que no fuera la de extraviar la vista. Proseguían las formalidades tras mi ingreso en el local con un saludo que implicaba un movimiento más bien exiguo de las cabezas, al que sucedía el abandono del periódico en una mesilla, o el regreso de la profunda lejanía, la invitación mediante un gesto a que me sentara, y la sacudida sonora del babero, como una ilusión de alas que reventaran en el aire y, apenas lucidas, replegasen su vuelo falleciente en torno al cuello. Por fin, sometido al imperio de aquel faldón que en su desmayo parecía restaurar la gravedad sobre los cuerpos, buscaba en el espejo al barbero para recurrir a las únicas palabras del trato: «corte y barba». Antes de que el peine me rozara la nuca, echaba yo un vistazo a la jaula, cuyo pájaro hermético era la última impresión del local con la que bajaba la vista hacia el regazo. Cerraba entonces los ojos y la voz metálica de la tijera llenaba el aire inmóvil de la barbería.
Si hago memoria, no logro recordar más clientes que yo mismo en aquel templo de silencio y soledad. Inevitablemente, cada visita derivaba en una inspección que pudiera descubrir rastros de otros parroquianos. Nunca hallé el menor signo de que por el sillón de la barbería hubiera pasado alguien poco antes que yo. Llegué a pensar que si destapaba el pequeño cubo de basura que había en un rincón, junto a la ventana, encontraría exclusivamente los restos del pelo de mi corte anterior.
Tampoco el nivel de alcoholes y colonias, siempre constante, hacía necesario que ofreciera yo la reparación de los frascos recurriendo al muestrario. En la barbería de Belarmino Santos no debía alterarse ni el agua de la cisterna de un minúsculo cuarto de baño que había junto a la entrada. Si alguien tirara de la cadena, preví más de una vez, el agua abandonaría el mundo visible sin el menor ruido. El rociador era otro misterio: siempre estaba en las últimas pero nunca se agotaba. La propiedad inmutable no era exclusiva de los líquidos y contagiaba también a la materia sólida. Por lo que pude ver, Santos prescindía de cuchillas y la navaja de afeitar parecía un instrumento eterno que renaciera con cada pasada por el cuero de afilar. Era una Korff & Honsberg de factura impecable, con las cachas de marfil, una navaja muy superior a cualquiera de las que yo le pudiese ofrecer. Nunca me atreví a hacerlo, de hecho. Todo se mantenía en el local como si el tiempo y la gravedad que dictan el giro de la tierra hubiesen sido abolidos. La evaporación también había de estar proscrita de aquel recinto. Si no pareciera un desatino, llegaría a jurar que hasta las arrugas de la toalla colgada de una percha y la caída del babero en su reposo sobre el respaldo de la silla, eran siempre idénticos.
Aquella invencible inercia no me eximía, sin embargo, de porfiar. Con poquísima convicción –bien es cierto– descargaba yo las maletas en la barbería de tarde en tarde. Solía justificarme ante el barbero alegando novedades en el catálogo. Él iba separándose poco a poco de mí hasta apoyarse en el radiador, como había hecho la primera vez que me puse a exaltar las bondades del género que repartía. Con un recogimiento que parecía poner leguas de distancia entre los dos, Santos me dejaba hablar al tiempo que extraviaba la vista. Entonces yo declaraba objetos en voz alta siguiendo el orden de un catálogo cuya declamación ante aquel interlocutor me hacía sentir ridículo. En sucesivos intentos llegué a padecer un sentimiento de culpabilidad. Lo mío era también una inercia, pero menos convincente –o menos convencida– que la suya. Parece mentira cuando se piensa: un viajante disculpándose por ofrecer su mercancía.
6
De una forma lenta pero inexorable, fui desistiendo de mis impulsos comerciales ante Belarmino Santos. Entrar en el reino de inmovilidad que se respiraba en su local hacía innecesarios mis afanes mercantiles, por no decir que los habría vuelto impertinentes. Fue cuestión de afianzar las visitas para que dejara de remorderme la conciencia de vendedor inútil. Me quedaba el consuelo de saber que obraba con arreglo a una nueva piedad que me iba dominando. Y cuando lo pienso ahora, diría que aquella pulsión secreta empezó a invadirme desde el momento en que entré por primera vez en la barbería. Bajo la luz de un sol que parecía haberse dormido después de que se aplacara el viento, puse el pie en un local hecho de silencio, como quien se adentra por el cuadro de algún diáfano maestro florentino para recibir una revelación. La mía comprendía la quietud inexplicable de un pájaro y el arte livianísimo de Belarmino Santos con la tijera y la navaja de afeitar.
La absoluta reserva y la ausencia de toda necesidad demostrada por el barbero empezaron a insinuarse en mi carácter desde aquella hora lejana. Y visita tras visita, sus modales abstinentes acabarían afianzándose en mi ánimo hasta el punto de inclinarme a la imitación más insensata, teniendo en cuenta que mi crédito como vendedor empezaba a verse comprometido en la compañía. El demérito no dependía de una ausencia permanente de negocio en la entrada que el albarán identificaba como «Casa el Mudo» desde los tiempos de Eliseo Valbuena. Lo grave era que la aparente indiferencia de aquel barbero, ajeno a todo apresuramiento y dueño del mayor desinterés, había empezado a contagiar mi propio sentido de las cosas, haciéndome dudar de la honestidad de mi oficio de charlatán.
Tanto fue así que las amonestaciones periódicas del jefe de ventas por no ganarme a aquel cliente me pesaban menos que la vergüenza de verme ante Belarmino Santos ponderando las virtudes de una jabonera esmaltada o la frescura incomparable de no sé qué ungüento aromático de la casa Carlés. Por no entrar en la declamación de los nombres que don Saturnino, el propietario de la firma comercial, había impuesto sobre cada producto para identificarlo con una imagen, según su criterio, evocadora: el rizador «Sansón» o la polvera «Atómic».
La mera variedad de productos alentada en los catálogos, socorro del discurso menos inspirado del viajante, llegó a ofenderme cuando me hube acostumbrado a la desnudez de la barbería de Santos: un peine, una tijera, una navaja con su cuero de afilar y una brocha; entre los líquidos, un único frasco por especie: alcohol, agua perfumada y aceite mineral. La materia sólida se limitaba al talco invisible de una polvera. Aquella estricta repisa era una condena muda, incorruptible y severamente ordenada, de los excesos materiales de mi oficio, que exigían peinillas y patilleras, rociadores y cepillos, amoladoras, bisoñés, unturas y lociones, esencias, emulsiones y bálsamos de dudosa virtud, cremas capilares, crecepelos áridos y demás potingues que aquel barbero no había necesitado jamás.
La industria silenciosa de Santos se me ofrecía como un camino de perfección, una vía ascética contradictoria con mi ejercicio de embaucador ambulante. Y de su incierto mérito: si la elocuencia es inspirada, no solo se cierra la venta sino que se deja un legado de felicidad en el comprador que bien puede derivar en una inquebrantable lealtad por el producto en lo que le quede de vida. Lejos estaba yo –o empezaba a estarlo– de contagiar ese fervor que promueven los manuales para viajantes. Fuera de la barbería, en los demás negocios de la ruta, aún lograba ejercer mi papel de parlanchín pero la fe en lo que hacía se iba debilitando en cada andanza. Y con ella, el discurso apasionado.
Debió de ser por entonces cuando empecé a contestar a mi mujer con monosílabos.
7
Al cabo del primer año de servicio llegó también la primera queja a la oficina. Fueron sumándose otras, cada vez menos espaciadas, que venían a confirmar además una mengua notable en el volumen de las ventas. Recibí advertencias en el almacén que no me valieron de mucho y fue cuestión de la enésima protesta que don Saturnino Alonso, fundador y soberano dueño de la compañía, me hiciera llamar una mañana a su despacho.
La gota que había colmado el vaso procedía de la carta muy airada de un cliente que se había visto en la necesidad de suplicar –«su-pli-car», enfatizaría don Saturnino frente a mí– que yo le enseñase el muestrario. Aquel año –hablo del tercero en la ruta de la Seda, y tal vez de una veintena de exposiciones a la navaja de Santos bajo la gravitación silenciosa del pájaro–, había llegado yo a tal grado de continencia en el trato que consideraba innecesaria la exhibición de los objetos para convencer al cliente. Era como vender fe en vez de artículos de tocador.
Ante don Saturnino estuve algo menos comedido que con la clientela habitual. Pero para quien sustenta su concepción del mundo en un resultado de máximos de poco vale el discurso, por más que fervoroso, de un defensor de mínimos. Le dije que la confianza del comprador debía estar por encima del producto. Creer sin ver era la mejor prueba de fidelidad en el cliente. Aspiraba yo a educar al público en la práctica del creer sin oír siquiera –me atreví–, es decir, en una fe que excluía la necesidad de que el viajante tuviera que pronunciarse sobre la mercancía. A decir verdad, en aquel despacho, ante los ojos cada vez más atónitos de don Saturnino, cuyo rostro iba visiblemente alborotándose, me faltó ánimo, o quizá resolución para exponer en todo su rigor las virtudes de mi proyecto abstinente. Y si algún rastro de osadía me quedaba, don Saturnino acabó de demolerlo con el tremendo manotazo que dio sobre la mesa para hacerme callar.
–En esta casa estamos orgullosos del muestrario –me aleccionó–. Yo, especialmente. ¿Tiene usted idea de lo que cuesta que se nos identifique por ahí fuera con el cepillo «Almanzor» o con la tijera «Dalila»? ¿Sabe lo que me costó dar con esos nombres para que usted se permita el lujo de ocultarlos como si no valieran nada? La biblia del viajante es el catálogo y por él, abierto y bien abierto encima del mostrador, tiene que jurar: ¡por Almanzor y por Dalila! Para andar jugando al escondite con la mercancía, mejor dedíquese a otra cosa. Por ejemplo a la magia, desapareciendo ahora mismo de mi vista. De momento ya ha hecho desaparecer la confianza de clientes ganados con muchos años de esfuerzo y sacrificios en esta casa.
Antes de echarme de su despacho me advirtió:
–Su puesto en la compañía depende de que recupere lo perdido en el próximo viaje. Y no me refiero solo a las ventas.
Supuse que me exigía la recuperación de cierto crédito ante el cliente ofendido, ese orgullo profesional que, ciertamente, era la marca que don Saturnino reconocía como propia de la casa y exigía a sus representantes, por encima incluso del beneficio comercial. Cuando llegaba a la puerta volvió a detenerme su voz:
–Respecto a esa peluquería que no ha hecho un solo pedido en los últimos tres años, usted verá qué hace. Valbuena, por lo menos, colocó allí un peine.
Antes de que cerrara la puerta de su despacho, don Saturnino extrajo un puro de la americana y llevándoselo a la boca completó la información sobre la venta:
–Modelo «Campeador».
8
Supongo que no debía de estar yo tan maduro como creía en la voluntad de prescindir de la palabra y hasta en la renuncia de todo amor propio, porque la amonestación de don Saturnino me dejó expuesto a la urgencia de hablar con Eliseo Valbuena sin otro motivo más honorable que el de saber cómo había logrado venderle un peine a Belarmino Santos.
De Valbuena no había sabido nada desde que heredara su ruta. Por las oficinas no habíamos vuelto a coincidir porque las pisaba yo siempre como quien entra por casa no del todo propia, y con más prisa por abandonarlas de la razonable en un servidor leal de aquella firma centenaria. Por el almacén, que frecuentaba de mejor gana, Eliseo no tenía que ir: coloniales dependía de un distribuidor que utilizaba otra sede. Era difícil, pues, que nos cruzáramos.
La súbita necesidad de ver a Valbuena me hizo reflexionar sobre el paso del tiempo. Habían transcurrido más de tres años desde que, convaleciente en una cama, me hubiera recomendado prudencia por unos caminos que a él se le habían atragantado. Más de mil días, pensé de pronto con aprensión. Enfrentado a la cifra, me pareció que había vivido en una inercia inútil, desprovista de toda emoción o de todo interés salvo el de la necesidad, periódicamente renovada, de entrar en una barbería atendida por un hombre que jamás pronunciaba una palabra y cuya alma misteriosa, entendía yo, había encontrado donde reflejarse en un pájaro tercamente inmóvil.
Ahora que quería ver a Valbuena con el mezquino propósito de conocer la historia de un peine que acaso él ni recordara, caí en la cuenta de que no le había devuelto siquiera el manual del peinador que con tanta tribulación me había prestado antes de mi primer peregrinaje por la Seda. Busqué el libro en casa, recorriendo en vano habitaciones y estanterías. Fue mi mujer quien me indicó su paradero. «No sabes lo que orienta tener que quitar el polvo a diario», dijo señalando a cierta altura de un aparador. Casi oculto, junto a un álbum de fotos, distinguí el lomo del sufrido ejemplar.
Ojeé el libro como si fuera la primera vez, tan pronto olvida uno lo que ha leído un día con la mejor disposición. Me resultaban insólitas aquellas recetas para teñir el pelo y las virtudes del escarpidor, las precauciones para ponerse el sombrero sin arruinar la paciente obra del peine y el remedio que ofrece el bisoñé a las flaquezas del cuero cabelludo. Convertido a la sobriedad de Santos, todo aquel escaparate de ungüentos y extensiones me parecía grotesco. Ante una línea, volvió a asaltarme el pensamiento sombrío de que tres años bastaban para sembrar el más absoluto olvido en mi memoria. Me sorprendió como nueva una observación que habría tenido que recordar, porque comprometía una interpretación de las canas que llevo años haciéndome ante el espejo: «todo cuanto puede debilitar la organización o disminuir la acción vital, es causa de mudanza en el color del pelo y muy en particular de encanecer». Si ahora recuerdo la frase literalmente no es por haberla leído dos veces en el manual de Villaret, sino porque el hecho de recuperarla avivó en mí una sospecha antigua sobre la manifestación visible de la debilidad del carácter. Sin soltar el libro entré en el cuarto de baño y me busqué en el espejo. Hallé a un hombre de aspecto poco alentador. A juzgar por las conquistas de las canas en mi cuero cabelludo, era evidente que mi carácter no había hecho más que languidecer en los últimos meses.
No se me ocurrió mejor manera de dar con Eliseo Valbuena que llamar a Luis Centeno, una de esas almas nacidas para la reunión universal de las demás y siempre pendiente de las derivas ajenas por muchos accidentes y mudanzas que la fortuna pueda precipitar. Por supuesto, Centeno sabía de Valbuena.
–Si lo ves no lo conoces –me advirtió–. Está que no cabe por esa puerta.
Hablábamos por teléfono y me sorprendí comprobando la puerta que veía más cercana, como si Eliseo forcejease en aquel momento por entrar en mi salón. La voz festiva de Centeno prosiguió desgranando noticias, entre ellas la de la boda inminente de Valbuena. Al parecer había sido espléndido a la hora de mandar invitaciones, «no se salva ni Barriales, y mira que estuvieron siempre peleados». Por lo visto me salvaba yo.
Pensé que, efectivamente, había hecho dejación de mi labor social como viajante y que llevaba siglos sin ver a nadie. ¿Acaso la misantropía del barbero me había influido hasta tal punto? Meses, me dije, sin cruzarme con un compañero y no había hecho nada por reparar las ausencias. Lo cierto es que tampoco nadie había llamado para saber de mí. Me descuidé un momento en estos pensamientos y cuando quise reaccionar ya era tarde: Centeno, al otro lado del teléfono, organizaba un encuentro para tomar unas copas con Valbuena esa misma noche. Le faltaban pocos días para casarse, me previno. Puse objeciones que solo valieron para que él se extendiera en una defensa apasionada de su iniciativa. La ocurrencia de las copas –razonó– podía valerme hasta una plaza en el banquete si la noche se animaba.