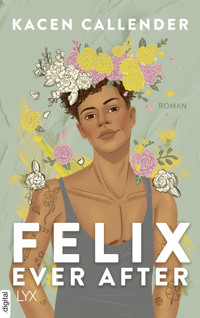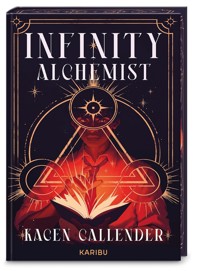Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kakao Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: KAKAO LARGE
- Sprache: Spanisch
Felix Love nunca se ha enamorado y, sí, es consciente de la ironía. Se muere de ganas de vivirlo y se desespera por entender por qué a otros les resulta tan fácil. Y a pesar de estar orgulloso de su identidad —negro, queer y trans—, teme estar demasiado marginalizado para creer de verdad que merece amor. Pero, un día, en el vestíbulo de la escuela de arte aparece una exposición con las fotos privadas de Felix antes de la transición. Alguien quiere hacerle daño y Felix no está dispuesto a aceptarlo. Lo que no sabe es que su plan de venganza le llevará a conocer de formas distintas a otros alumnos y, tal vez, a encontrar ese amor del que tanto duda. Una historia honesta y descarnada sobre la amistad, el amor, las identidades y por qué es vital reclamar el derecho a existir. - Ganador del premio Stonewall (2021) - Finalista de los Goodreads Choice Awards (2020) - Uno de los 100 mejores libros para jóvenes adultos de todos los tiempos según la revista TIME; top 10 de libros para jóvenes adultos según YALSA «Felix para siempre es un libro explosivo y refrescantemente real (...). Está lleno de jóvenes queer que viven, respiran, dicen palabrotas, aman y cometen fallos estrepitosos. Los adolescentes lo necesitan». (Casey McQuiston, Rojo, blanco y sangre azul)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Gracias
¡Te damos las gracias por adquirir este libro electrónico de KAKAO BOOKS! Para recibir información sobre novedades, ofertas e invitaciones, suscríbete a nuestra lista de correo o visítanos en www.kakaobooks.com.
KAKAO BOOKS es un proyecto totalmente independiente. Traducir, editar y distribuir este tipo de libros nos cuesta mucho tiempo y dinero. Si los compartes ilegalmente, dificultas que podamos editar más libros. La persona que escribió este libro no ha dado permiso para ese uso y no recibirá remuneración alguna de las copias piratas.
Intentamos hacer todo lo posible para que nuestros lectores tengan acceso a nuestros libros. Si tienes problemas para adquirir un determinado título, contacta con nosotras. Si crees que esta copia del libro es ilegal, infórmanos en www.kakaobooks.com/contacto.
Felix para siempre
(Felix Ever After)
Kacen Callender
Para la juventud trans y no binaria: Sois hermoses. Sois importantes. Sois válides. Sois perfectes.
UNO
Empujamos la puerta de cristal del edificio y salimos a la luz amarilla del sol, un poco demasiado alegre y brillante. Hace un calor de muerte, esa clase de bochorno que se te pega a la piel, al pelo, a los ojos.
—¿Me recuerdas por qué nos apuntamos a esto? —dice Ezra con voz ronca—. Es prontísimo, con lo bien que estaría durmiendo.
—A ver, que las once no es que sea prontísimo que digamos. Que ya es casi mediodía.
Ezra se enciende un porro ya preparado que saca de no sé dónde y me lo ofrece. Fumamos mientras caminamos. Se oye muy fuerte el reguetón de la zona de barbacoas de un parque cercano. El olor del humo y la carne asada flota en el aire, al igual que las risas y los chillidos alegres de los niños. Cruzamos la calle, deteniéndonos cuando un hombre en bicicleta pasa a toda velocidad frente a nosotros con un radiocasete donde suena hip-hop de los noventa a todo volumen, y bajamos las escaleras, resbaladizas por el moho, de la parada Bedford-Nostrand de la línea G. Pasamos las tarjetas por los tornos justo cuando un metro entra con estrépito en el andén.
Mi primer impulso es poner los ojos en blanco, pero, si soy sincero, lo que siento es envidia. ¿Cómo es querer tanto a alguien que sientas la necesidad de desnudar tu alma públicamente con rotulador negro en el metro? ¿Cómo es amar de verdad? Me llamo Felix Love, pero nunca he estado enamorado. Yo qué sé, a veces la ironía me toca los cojones.
Pillamos un par de asientos naranjas. Ezra se pasa la mano por la cara, bosteza y se me apoya en el hombro. La semana pasada fue mi cumpleaños, y nos acostumbramos a quedarnos despiertos hasta las tres de la mañana y hacer el vago por ahí todo el día. Ahora que he cumplido los diecisiete, confirmo que no hay mucha diferencia entre tener diecisiete años y dieciséis. Los diecisiete son una edad olvidable, un año que está en medio de todo, como el jueves, comprimido entre los dulces dieciséis y la edad legal para hacer un montón de cosas.
Un señor mayor dormita en los asientos de enfrente. Hay una mujer de pie con un carrito de bebé lleno de bolsas de la compra. Un hípster con barbaza roja sujeta su bici para que no se caiga. El aire acondicionado está a tope y Ezra ve que me encojo de frío, así que me pasa el brazo por los hombros. Es mi mejor amigo; mi único amigo desde que empecé en el Saint Catherine hace tres años. No estamos juntos ni remotamente, pero todo el mundo da por hecho que sí. El señor mayor se despierta de golpe, como si oliera la gaycidad, y nos clava la mirada. No la baja ni cuando yo se la devuelvo con el mismo aplomo. El hípster nos dedica una sonrisa beatífica. Dos chicos gays haciéndose mimos en el corazón de Brooklyn no debería ser tan revolucionario, pero de repente lo es.
A lo mejor es la hierba o el hecho de que ya estoy más cerca de ser adulto, pero de pronto me siento envalentonado. Le susurro a Ez:
—¿Quieres darle un espectáculo al tío ese?
Señalo con la cabeza en dirección al viejo, que sigue rehusando apartar la mirada. Ezra sonríe y me acaricia el brazo arriba y abajo, y yo lo abrazo, apoyándole la cabeza en el hombro. Y Ez pasa de cero a cien cuando entierra la cara en mi cuello, y… Digamos que no es que yo tenga mucha experiencia con estas cosas (vamos, que nunca me han besado), así que sentir su boca ahí me vuelve un poco loco. Emito algo entre un jadeo y un gritito embarazoso, y Ezra se ríe, soltándome el aliento en el mismo puto sitio.
Levanto la vista para ver a nuestro público observándonos con los ojos muy abiertos, completamente escandalizados. Agito los dedos para saludar al señor con sarcasmo, pero este se lo toma como una invitación para hablar.
—¿Sabes? Tengo un nieto que es gay —dice con un ligero acento difícil de situar.
Ezra y yo nos miramos con las cejas alzadas.
—Ah, qué bien —respondo.
El hombre asiente.
—Sí, sí. Yo no lo sabía y un día se sentó con nosotros, conmigo y con mi mujer, Betsy, antes de que ella falleciera, y se echó a llorar y nos dijo: «Soy gay». Él lo sabía desde hacía años, pero no nos había dicho nada porque tenía miedo de lo que pudiéramos pensar. No lo culpo por tener miedo, porque se oye cada historia… Y lo de su padre… Un drama. Uno piensa que los padres quieren a los hijos pase lo que pase, pero… —Hace una pausa en su monólogo y mira en derredor cuando el metro comienza a detenerse—. En fin, yo me bajo aquí.
El señor espera a que las puertas se abran.
—Creo que os caería bien mi nieto. Parecéis dos chicos gays muy majos y buenos.
Y después de eso, desaparece entre la gente del andén, seguido por la mujer con el carrito de bebé.
Ezra y yo nos miramos de nuevo y yo suelto una carcajada. Él sacude la cabeza.
—Tío, esto solo pasa en Nueva York —dice—. En serio, la gente está de vuelta de todo en Nueva York.
Nos bajamos en la parada de Lorimer/Metropolitan, bajamos un montón de escaleras y después subimos otras para tomar la línea L. Es 1 de junio, el primer día del mes del Orgullo, así que los muros de azulejos están llenos de pegatinas de arcoíris que rezan Discriminació cero. El andén está plagado de hípsters de Williamsburg de piel rosada y el metro tarda una barbaridad en llegar.
—Joder, vamos a llegar tarde —dice Ezra.
—Qué se le va a hacer.
—Declan se va a rebotar.
A mí me da igual, la verdad. Declan es un capullo.
—Pero no podemos hacerle nada, ¿no?
Para cuando llega el metro, todo el mundo empuja a lo burro para subirse y nos metemos a presión, yo aplastado contra Ezra. El vagón huele a cerveza y a sudor. Arranca de una sacudida y traquetea de forma que cuesta mantenerse en pie hasta que por fin llegamos a Union Square.
Es una tarde típica, con el centro de la ciudad hasta arriba de gente. Las multitudes son lo que más odio del sur de Manhattan. En Brooklyn al menos puedes ir por la calle sin chocarte con veinte hombros y cincuenta bandoleras distintas. En Brooklyn al menos no tienes que preocuparte de ser literalmente invisible por tener la piel marrón. A veces busco a algún blanco y camino justo detrás, para que cuando la gente se aparte a su paso no se choque conmigo.
Ezra y yo nos escurrimos entre la gente y nos metemos por la zona del mercado de agricultores, donde el olor del pescado nos persigue. Vamos vestidos más o menos como siempre: aunque es verano, Ezra lleva una camiseta negra remangada hasta los hombros para mostrar su tatuaje de Klimt, una reproducción del cuadro Judit I y la cabeza de Holofernes. También se ha puesto unos vaqueros negros ajustados que le llegan un poquito más arriba de los tobillos, unas Converse blancas y sucias y calcetines largos con retratos de Andy Warhol. Por último, lleva su septum dorado y el pelo negro, grueso y rizado sujeto en un moño alto, con los lados de la cabeza rapados.
Siempre que estoy con él, nadie se fija en mí, sino que se quedan mirando fijamente a Ezra. Yo tengo el pelo rizado y llevo una camiseta de tirantes, amplia y gris, que muestra las cicatrices de mi pecho, más oscuras que el resto de mi piel marrón dorada. También llevo unos vaqueros cortos que dejan ver mis tatuajes, dibujos pequeños y sin importancia que me hice por veinte dólares en Astor Place (a mi padre casi le da algo la primera vez, pero ya se ha acostumbrado a ellos), y unas deportivas gastadas sobre las que he escrito y dibujado con rotulador negro. Ezra cree que las he estropeado. A él le mola eso de conservar la pureza del concepto del diseñador.
Nos abrimos paso entre las multitudes que curiosean los puestos del mercado, donde venden tarros de mermelada, pan recién horneado y flores de colores vivos, y entre los hombres trajeados, los perros con correa y los niños en triciclo, que amenazan con hacernos tropezar. Logramos salir del barullo y llegar al camino que ataja por el verde césped del parque, donde hay tumbadas algunas parejas sobre mantas. Algunos críos se lucen con skates; en los bancos descansan chicas con vestidos y gafas de sol que sostienen libros que en realidad no están leyendo.
—Recuérdame por qué decidimos acudir al curso este de verano —dice Ezra.
—Para que las solicitudes para la uni nos queden bien pintonas.
—Ya te dije que no voy a ir a la universidad.
—Ah. Entonces sí que no sé por qué lo haces.
Me dirige una sonrisa burlona. Ambos sabemos que, cuando se gradúe, probablemente viva del dinero que le han dejado sus padres. Los padres de Ezra están podridos de pasta, hasta tal punto que le compraron un piso para que viviera en Bed-Stuy, Brooklyn, durante el verano en que iba a hacer el curso de arte. (Y actualmente los pisos como el de Ezra cuestan un millón de dólares). Los Patel son la élite estereotípica de Manhattan. Su vida transcurre entre copas de champán, galas benéficas, fiestas elegantísimas y nada de tiempo para su propio hijo, al que criaron tres niñeras diferentes. Es una puta mierda, pero admito que me da envidia. Ezra tiene la vida entera resuelta, mientras que yo tendré que luchar con uñas y dientes, a puño limpio, por lo que quiero.
Mi sueño siempre ha sido entrar en la Universidad de Brown, pero no es que tenga unas notazas: en los exámenes he quedado por debajo de la media y su porcentaje de admisión está en el nueve por ciento. No es que no lo haya intentado. Me hinché a estudiar para los exámenes y siempre tomo apuntes de todo lo que dicen los profesores en clase para que mi mente no divague. Como dice mi padre, mi cerebro funciona distinto.
El hecho de que seguramente no entre en Brown a veces me hace pensar que no merece la pena intentarlo siquiera. Pero sé de gente que ha entrado con notas mediocres y, aunque mis notas sean una mierda, mis obras no lo son. Tengo talento y lo sé. El porfolio cuenta aún más para los alumnos que solicitan admisión en grados de arte y, como el curso de verano del Saint Catherine también da puntos, quizá pueda engordar un poco mis posibilidades. A lo mejor todavía tengo una mínima probabilidad de entrar.
Leah, Marisol y Declan ya están en las escaleras de Union Square, preparados para la sesión de fotos. El Saint Catherine lleva un programa distinto a la mayoría de centros de Nueva York y el curso de verano empezó hace ya unos días. A esta peña le gusta comenzar con proyectos para que conozcamos a los alumnos de otras clases. Ezra y yo nos apuntamos a una sesión de fotos de moda basadas en diseños suyos. Leah nos está esperando con la cámara preparada; es toda curvas, con el pelo alborotado y rojizo y la piel pálida. Lleva una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos que enseñan un pelín de cachete. Y, por supuesto, la modelo es Marisol, que es tan alta como Ezra, tiene la piel aceitunada, el pelo castaño y espeso, y las cejas igualitas que Cara Delevingne. En cuanto la veo, me pongo nerviosísimo. Tiene un peinado como un nido gigante y se ha puesto plumas verdes en las pestañas para que combinen con su pintalabios. Lleva el cuarto vestido que habíamos planeado: un retrato de Rihanna hecho con lentejuelas.
Declan Keane maneja los hilos como director, lo que me toca bastante las pelotas. No tiene ninguna experiencia como director, pero siempre se las arregla para meter las narices en todo. Tampoco ayuda que se comporte como si su misión en la vida fuera tratarnos como la mierda a Ezra y a mí. Habla mal de nosotros siempre que puede. Nos odia y ha emprendido una cruzada para que el resto del mundo nos odie también.
Declan está hablando con Marisol cuando nos ve llegar. Sus ojos centellean y aprieta la mandíbula.
—Qué bien que estéis aquí —dice bien alto cuando nos acercamos, lo bastante para que algunas personas que están en las escaleras vuelvan la cabeza hacia nosotros—. Muchas gracias por venir, Ezra.
—Te dije que estaría cabreado —murmura Ezra en mi dirección.
Declan da una palmada lenta.
—Es un honor… No, lo digo en serio, me conmueve que asistáis a vuestro propio desfile de moda.
Ezra levanta el puño, hace como si girara una manivela y levanta lentamente el dedo corazón. Declan entorna los ojos cuando nos acercamos a él.
—¿Estás colocado? —espeta, y Ezra vuelve la cabeza—. ¿En serio? Llevamos una hora esperándoos… ¿y venís colocados?
—Coño, relájate un poco. —Intento mediar.
Él ni me mira:
—Cállate mil años, Felix, de verdad.
No merece la pena explicarle que el metro llegó tarde.
—Tienes razón —dice Ezra. Asiente en dirección a Leah y Marisol, que nos miran desde las escaleras—. Perdonad, perdimos la noción del tiempo.
Declan pone los ojos en blanco. «Es ridículo, joder», murmura, como si él jamás hubiera llegado tarde a nada en su vida. Hace mucho tiempo, antes de que Declan decidiera que era demasiado divino para Ez y para mí, los tres llegábamos a clase media hora tarde con un colocón brutal. ¿Y ahora se cree que es el regalo de Dios para el mundo? Joder, es que no lo aguanto.
—De todas formas ya vamos por la mitad —dice Declan mientras se mesa los rizos con la mano, como si le importara tres cojones si estamos allí o no. Declan es mestizo, de madre negra puertorriqueña y padre blanco irlandés. Tiene la piel marrón, más clara que la mía, ojos de color marrón oscuro, y el pelo castaño y rizado con reflejos pelirrojos le cae por las orejas. Es corpulento, de hombros anchos, el típico deportista que va con ropa informal: camiseta rosa con un mensaje supuestamente simpático, vaqueros anchos y desteñidos y chanclas. Nos da la espalda.
—Vamos a darnos prisa y acabar —dice—. No quiero tirarme aquí todo el día. Felix, sostén ese reflector.
No me muevo. No me da la gana de acatar las órdenes de Declan Keane, y mucho menos si es con ese tono de desdén.
—Venga, Felix, que así acabamos —susurra Ezra.
Pongo los ojos en blanco, subo las escaleras y agarro el reflector de la caja de atrezo. Declan sigue sin molestarse en dedicarme una sola mirada.
—Bueno, sigamos —dice—. Marisol, creo que en esta no deberías sonreír. Yuxtaponer el retrato de Rihanna con una cara seria…
Paso de su culo. El 99,9% de las veces, Declan solo habla para deleitarse con el sonido de su voz. La sesión se reanuda: Leah da vueltas con la cámara en torno a Marisol mientras esta posa y mira al cielo (estupendo, porque así me es más fácil no hacer contacto visual con ella), hasta que tiene que ponerse el siguiente vestido. Sostengo una sábana en torno a Marisol, con los ojos clavados en el suelo, mientras Ezra la ayuda a ponerse otro de los vestidos que él mismo ha confeccionado. Este está cubierto de viñetas del manga Ataque a los titanes. Cuando Mari está lista, Declan vuelve a ladrar órdenes:
—Leah, colócate un poco más a la derecha. Felix, sujeta bien el reflector para que no se mueva.
—¿Y puedes no enfocarme con la luz, por favor? —Marisol se tapa la cara con la mano.
Mari y yo salimos una temporada. Bueno, un par de semanas, así que tampoco fue una relación muy larga, pero aun así, siempre me pongo un poco tenso cuando estoy con ella, aunque ya haga meses del tema. Ella hace como si jamás hubiera ocurrido nada entre nosotros, lo que para mí es como echar sal directamente en la herida. La forma en la que lo dejó conmigo tampoco ayuda.
Declan chasquea los dedos en mi dirección. Literalmente, lo juro, chasquea los dedos en mi puta cara.
—Te he dicho que sujetes bien el reflector. Presta atención, joder.
Levanto más el reflector.
—Puto asco —mascullo.
—Perdona, ¿qué has dicho?
Se ve que he hablado más fuerte de lo que creía. Cuando levanto la vista, todos me están mirando. Leah se muerde el labio, Marisol alza una ceja, Ezra niega con la cabeza desde el otro lado. Le veo articular: «No, no, Felix, por favor». Eso también me cabrea. ¿Por qué tengo que dejar que Declan nos trate como la mierda sin quejarme? Ignoro a Ezra y miro directamente a Declan:
—He dicho: puto asco.
Declan ladea la cabeza y se cruza de brazos con un amago de sonrisa.
—¿Qué es un puto asco?
—Esto. —Me encojo de hombros, sacudo el reflector—. Tú.
La sonrisa se convierte en una risotada incrédula.
—¿Yo doy asco?
—No tienes ni puta idea de cómo hacer una sesión de fotos de moda. Solo estás aquí porque tienes pasta y porque tu padre dona un montón de dinero al centro. No es que te lo hayas ganado precisamente.
Ezra mira al suelo y siento una punzada de culpabilidad, pero Declan no se da cuenta. Me sonríe, como si supiera que eso me cabreará más.
—Estás enfadado porque el director no eres tú y no puedes ponerlo en tu solicitud de Brown. «Encargado del reflector» no suena igual de impresionante, ¿verdad?
Odio que tenga razón. Me indigna que no pueda poner que he dirigido algo en mi solicitud, mientras que él sí que podrá añadir esta experiencia a sus notas casi perfectas y al pedigrí de su familia. Sé que también quiere ir a Brown. Sé que es su primera opción, porque cuando éramos amigos ambos planeamos ir a Brown y sacarnos el grado conjunto con la Escuela de Diseño de Rhode Island. Ezra solía intervenir para decir que él se mudaría a Rhode Island para estar con nosotros, para que estuviéramos juntos, como siempre. Pero ese plan no duró mucho tiempo.
Por si fuera poco, la Universidad de Brown tiene la costumbre de concederle una beca completa, y solo una, a un alumno del Saint Catherine. Yo no puedo permitirme ir a la universidad sin beca: mi padre no puede pagarme la matrícula. Para estudiar Arte, tendría que endeudarme hasta las cejas con préstamos estudiantiles que tardaría toda la vida en pagar. En contraste, no se me ocurre una persona que necesite o merezca menos esa beca que el puto arrogante de Declan Keane. La simple idea de que le den la beca a él me da ganas de clavarme lápices en los ojos.
—¿Qué, no tienes nada que decir? —insiste Declan con su sonrisita.
—Déjalo ya —me dice Ezra.
Pero no puedo dejarlo. La gente como Declan está acostumbrada a hacer lo que le da la gana, a comportarse como si fuera mejor y más importante que el resto. Eso es lo que hace conmigo y con Ezra, que actúa como si no le importara, pero a mí me saca de quicio cada vez que veo a Declan y recuerdo cómo nos trató, cómo nos traicionó.
—¿Sabes qué? —le digo—. Que te den. Vas por ahí como si fueras mejor que el resto, pero no eres más que un impostor.
Ezra sacude la cabeza, como si estuviera molesto conmigo, como si pensara que me estoy pasando, por mucho que sepa que Declan se porta como un capullo. Leah y Marisol siguen sin intervenir, incómodas, y miran a Declan para ver lo que hace o dice.
—¿Impostor yo? —Declan aprieta la mandíbula—. ¿Hablas en serio?
Ezra señala a Declan.
—No, Declan, no vayas por ahí.
—Bah. —Declan pone los ojos en blanco—. Si ni siquiera iba por nada de eso.
Pero la insinuación está ahí, la implicación flota en el aire. Declan suelta un suspiro muy largo y vuelve a pasar de mí, y, de todas las muchas broncas que he tenido con Declan Keane, sé que he ganado esta batalla, aunque las últimas palabras que ha dicho me den dolor de estómago. He ganado y, en cualquier otro momento, me encantaría quedarme y disfrutar de mi momento de gloria, pero Marisol y Leah miran a todas partes menos a mí y Ezra tiene ojos de preocupación. Sé que, si me quedo, me preguntará si estoy bien cada cinco minutos.
Dejo el reflector en el suelo.
—Paso de esto.
Ya estoy bajando las escaleras cuando oigo a Declan decir que no le sorprende, que siempre monto estos numeritos. Le hago una peineta sin pararme.
DOS
El trayecto desde Union Square no es tan terrible como desde Bed-Stuy, pero aún tardo una hora en bajarme en la parada de la calle 145, en Harlem. Solo hace seis meses que vivo aquí. Antes mi padre y yo vivíamos cerca de donde está Ezra ahora, en Tompkins. Echo un montón de menos Brooklyn, pero el casero nos subió el alquiler y mi padre no podía permitírselo. Trabaja de portero varios días a la semana en un bloque de pisos de lujo del sur de Manhattan; hay días en los que intenta hacer algún trabajito más, como entregas de paquetería o pasear perros. A pesar de que yo estudio con beca, mi padre se gasta todo su dinero en mí y en el Saint Catherine para que me dedique a mi pasión de ser artista. La presión de sacar mejores notas, de reunir un porfolio impresionante y de presentar una solicitud de universidad que tire de espadas, conseguir que todos los sacrificios merezcan la pena y lograr entrar en Brown… Todo eso me sobrepasa hasta el punto de que a veces me cuesta respirar.
Mi padre me dice que no me preocupe.
—Además, siempre quise vivir en Harlem —añade.
No sé si intenta animarme, pero es cierto que este barrio tiene algo. Langston Hughes, Claude McKay y todos los poetas negros queer crearon aquí sus obras en la época del renacimiento estadounidense. A lo mejor vivir en Harlem me quita de encima el bloqueo creativo este, o lo que sea, y me inspira para presentar una solicitud de universidad que quite el hipo; no solo tan buena como para que me admitan, sino para que me den una beca que cubra todos los costes. Joder, ¡eso sí que sería increíble! Entrar en Brown ya sería hacerle un corte de mangas de nivel Dios a todos los Declan Keane del mundo, la gente que me mira de refilón y decide que no soy lo bastante bueno.
Me pongo los auriculares y me pongo a Fleetwood Mac en la radio de Spotify mientras bajo la colina empinada y dejo atrás el parque que evito a toda costa; o al menos lo hago desde que una rata intentó subírseme por la pierna mientras cruzaba el césped una noche. Dejo atrás el Starbucks —el símbolo definitivo de gentrificación de cualquier barrio— y paso junto a la cadena Dollar Tree, el gimnasio y el puesto de frutas en la acera con limones, uvas, fresas y los mangos más relucientes que he visto nunca. Parecen soles en miniatura. Saco el móvil y hago una foto para Instagram, aunque la etiqueta #foodporn no es que sea mi rollo.
El vendedor me mira mal.
—¿Vas a comprar algo?
Me encojo de hombros.
—¿No?
—Pues lárgate cagando leches.
Paso por la calle del restaurante chino y el Kentucky Fried Chicken. Hay chavales que se divierten haciendo caballitos con la bici mientras gritan calle abajo. A unas manzanas se oyen sirenas de los bomberos. Me cruzo con un hombre sin camiseta que pasea a su shih tzu sin correa. El edificio en el que mi padre consiguió alquilar el piso es de ladrillo rojo, y tiene un patio delante donde unos tipos están sentados en las barandillas de la rampa. Entro al rellano con azulejos marrones y tiestos de plantas en los rincones; una chica chatea con el móvil en las escaleras. El ascensor me lleva al quinto piso y, tras recorrer un pasillo que me recuerda al de El resplandor, abro la puerta y entro.
—¡Hola! —grito.
No sé si mi padre está en casa. Capitana, que me debe de haber oído por el rellano, está esperándome en la puerta. Se me restriega de inmediato en la pierna con el lomo arqueado, ronroneando y moviendo la cola de lado a lado. Me la encontré un día de invierno en Brooklyn, cuando era chiquitísima. Yo volvía al piso de Bed-Stuy con mi padre, antes de mudarnos a Harlem. Iba con Ezra y temía que se muriera si la dejaba a su suerte, así que me la llevé conmigo a casa. Mi padre se cabreó, pero me dejó darle calorcito y leche. Y un día se convirtió en varios, que se convirtieron en semanas, que se convirtieron en meses, hasta que mi padre admitió que él también le había cogido cariño.
Me agacho para tomar en brazos a Capitana, pero se me escurre y va como un rayo hacia la cocina. Este piso es más pequeño que el que teníamos en Brooklyn. Tiene las paredes de color beis y un parqué desgastado de color marrón claro. Un aparato de aire acondicionado tapa la única ventana del salón. En teoría es un piso de una sola habitación, pero también hay un cuartito sin ventanas que es una especie de despacho y que hemos convertido en mi dormitorio. Solo cabe mi colchón, que es de matrimonio, una mesita y un armario bien apretado contra la pared. Le dije a mi padre que me sentía como si durmiera en un armario; estaba de coña, claro, pero me sentí mal en cuanto lo dije. Sé que mi padre se desloma por mí, y quejarme de mi nuevo dormitorio cuando él no hace más que trabajar para mí y para mi formación no fue, digamos, mi momento más brillante.
El parqué cruje mientras voy a la cocina, donde veo una caja de Jacob’s, el sitio de comida para llevar más barato y más delicioso del barrio: carne guisada, guisantes con arroz, plátano frito y macarrones con queso. Eso quiere decir que mi padre está en casa. No me sorprende, ya que tiene que irse al curro dentro de unas horas. Mi padre siempre ha sido el típico que tiene trabajillos ocasionales; una vez me dijo que su pasión no era el trabajo, sino su familia. No habría tenido ningún problema con ser amo de casa. Mi madre trabajaba de enfermera en el hospital y era, supongo, la que traía más dinero a casa; pero cuando se marchó, todo se desmoronó. Ahora mi padre lucha para enviarme a una escuela de niños ricos para que yo cumpla mis sueños y tenga la oportunidad de ir a una buena universidad, y los dos fingimos que no nos cuesta la vida mantenernos a flote. La voz de Declan Keane resuena en mi cabeza. Yo soy el impostor. La putada es que tiene algo de razón.
Me pongo cómodo en el salón; me quito las chanclas, cojo el portátil de la mesita y me despatarro en el sofá. Acabo donde siempre: en la carpeta de mensajes no enviados de mi correo electrónico.
Tengo 472 borradores. Todos para la misma persona: Lorraine Anders. Su apellido de ahora, después de que se divorciara de mi padre y dejara de llamarse Lorraine Love.
Hago clic en Redactar para escribir un mensaje nuevo y escribo en el asunto: «Hola otra vez».
Hola, mamá:
Este es el intento número 473 de escribirte un correo. Son… muchos, ¿no?
Es raro, ¿no? ¿Crees que estoy loco por escribirte un montón de mensajes durante años y luego no enviarlos nunca?
Tampoco voy a enviarte este, eso ya lo tengo claro. Pero quizá algún día reúna el valor de mandarte algo con la esperanza de que lo leas. Esperaré con el portátil encima, actualizando una y otra vez el Gmail para ver si has respondido. Ni siquiera sé lo que dirá ese correo. «¿Cómo estás? ¿Qué tal Florida? ¿Qué tal mi padrastro y mi hermanastra? ¿Piensas en mí, todavía me quieres?».
Pero bueno: para que lo sepas, acabo de empezar el curso de verano y tenía un trabajo en grupo. Por resumir, Declan Keane estaba allí, ya te he hablado de él. Y nos cabreamos, como siempre. Pero, no te lo pierdas, Ezra también se mosqueó conmigo por discutir con Declan. O sea, qué coño me cuentas. Marisol también estaba allí. Siempre estoy incómodo cuando ella está con nosotros, ojalá pudiera… no sé, demostrarle que se equivocaba conmigo. Sé que no puedo forzar a nadie a que haga nada, pero aún me jode una barbaridad que me ignore o que haga como si no le importara nada ni yo ni lo que hago. Me hace sentir… un poco como tú, supongo. Excepto que tú eres diez mil veces peor. Porque, joder, tú eres mi madre.
Bueno, ya vale de autocompasión por hoy. A lo mejor un día voy y te envío los 473 correos solo para inundarte la bandeja de entrada. Pero hasta entonces…
Tu hijo,
Felix
La puerta del dormitorio se abre y sale mi padre con cara de sueño. Cierro el portátil de golpe. Me doy cuenta de que eso hace que parezca que estaba viendo porno o algo, pero mi padre no se fija. Lleva su camisa blanca y su corbata, y la chaqueta colgada del brazo. Tiene el pelo gris y se está quedando calvo; también parece más flaco cada año que pasa.
—Hola, peque —me saluda, porque todavía le cuesta decir mi nombre.
Hace tres días que mi padre y yo no nos vemos. El curso es como un campamento de verano, pero en la ciudad en vez de en el campo. La mayoría de los alumnos se alojan en residencias en el campus para que la experiencia creativa sea «inmersiva», como les gusta decir en el Saint Catherine; y, como las clases se dan en la calle de al lado de donde vive Ezra, intento quedarme con él siempre que puedo. Con todo, mi padre dice que quiere que me quede en casa. Protesté, le dije que era importante que adquiriera habilidades prácticas antes de la universidad y que me acostumbrara a la idea de vivir solo, lo cual era mentira solo a medias, así que llegamos a un acuerdo: me quedaría algunas noches con Ezra y otras vendría a dormir a casa. En general es como un sueño. Muy pocos adolescentes tienen la oportunidad de vivir como adultos antes de ir a la universidad.
—¿Has comido ya? —me pregunta mi padre mientras va a por el recipiente de plástico del Jacob’s.
—No.
Abro el portátil otra vez y me meto en Instagram para ver qué tal va mi publicación de #foodporn de los mangos. Hasta ahora, tengo dos «me gusta»: uno de Ezra y otro de la cuenta falsa de Ezra.
—¿Qué tal todo? —pregunta mi padre con la boca llena de macarrones con queso—. ¿Qué tal Ezra? ¿Comes bien, te vas a dormir a una hora razonable, haces los deberes y todo eso?
Dudo. No creo que quiera saber que me he quedado despierto hasta las tres de la mañana todos los días, fumando hierba, o que sigo luchando contra mí mismo para hacer las cosas de una forma normal. Pero él sigue hablando:
—Si confío en ti, es para que seas responsable. Lo sabes, ¿no? —Y luego—: Ah, mierda. Mierda. La gata ha vuelto a mearse fuera del arenero.
Cojo papel de cocina para ayudarle a limpiar mientras él masculla algo sobre llevar a Capitana al veterinario, y yo le digo que seguramente esté estresada. No le gusta el piso nuevo: no podemos abrir la única ventana del piso y no hay ningún balcón, ninguna salida de incendios, ninguna parte donde tomar el fresco. Yo la entiendo. También me siento bastante atrapado aquí.
Mi padre señala el rollo de papel que sostengo y me llama para que le haga caso, pero no dice mi nombre de verdad. Dice el antiguo. El que me pusieron mi madre y él al nacer. No me importa demasiado el nombre en sí, supongo, pero oírlo dirigido a mí siempre es como una puñalada en el pecho, como si se me encogieran las tripas. Finjo no oírlo hasta que mi padre se da cuenta del error. Nos quedamos unos segundos en silencio, incómodos, y él musita una disculpa rápida.
Nunca hablamos de ello. De que no le gusta decir «Felix» en voz alta. De que siempre se las apaña para confundirse y tratarme en femenino y de que no se molesta en corregirse. De que alguna que otra noche, cuando ha bebido demasiado whisky o demasiada cerveza, me suelta que siempre seré su hija, su niña.
Dejo el papel de cocina y camino los diez pasos que me separan de mi dormitorio. Cierro la puerta suavemente detrás de mí.
—Peque —dice mi padre, pero lo ignoro.
Me tumbo en la cama y observo la bombilla, que titila. Capitana surge de la nada, me salta a la barriga y restriega la cabeza contra mi mano. Y yo intento no llorar, porque por muy enfadado que esté, no quiero que me oiga mi padre.
Espero a Ezra fuera de su edificio gris, férreo y acristalado, con gafas de sol para protegerme de la brillante luz veraniega. Son las siete y en el aire todavía se nota el fresquito de la madrugada. Ez baja las escaleras dando brincos y sale por la puerta del edificio, también con gafas. Odio lo predecibles que somos.
—A ver, ¿qué tripa se te ha roto? —dice inmediatamente.
Lleva el pelo suelto, pero no parece que se haya molestado en pasarse el peine, así que los rizos enredados se le meten en los ojos. Ezra siempre sabe cuándo estoy enfadado o rabioso por algo. Dice que es especialmente empático. Yo creo que se flipa.
—Nada. —Pero clava los ojos en mí mientras caminamos, así que añado—: Mi padre, que me ha vuelto a llamar por el necrónimo.
—Mierda. Lo siento.
Me encojo de hombros. Quiero decirle que no pasa nada, pero sí que pasa. Algunas personas trans siempre han sabido quiénes eran: desde la cuna casi ya decían que eran de un género o de otro, pedían ser tratadas como tal, que les dieran otra ropa, otros juguetes. A mí me llevó un tiempo descubrir mi identidad. Siempre odié que me pusieran vestidos y que me regalaran muñecas, pero ese no era el verdadero problema. El problema vino cuando me di cuenta de que esas eran las cosas que la sociedad asignaba a las chicas y, aunque no sabía lo que era ser trans, había algo en lo de que me impusieran el rol de «chica» que siempre me ha cabreado muchísimo. Siempre intentaba ponerme con los chicos cuando los profesores nos separaban. Seguía a los chicos por el patio del recreo, y me cabreaba cuando me ignoraban o me echaban. A veces soñaba que tenía un cuerpo diferente, el tipo de cuerpo que la sociedad dice que pertenece a los hombres, y me sentía tan feliz que me entraban ganas de gritar; pero después me despertaba y veía que no había cambiado nada. Recuerdo pensar: Si tengo suerte y alguna vez me reencarno, seré un chico.
Cuando tenía doce años, hace ya cinco, leí por primera vez un libro con un personaje trans: I Am J, de Cris Beam. Fue… No sé, no solo como si se me encendiera una bombilla en el cerebro, sino como si saliera el sol de entre unas nubes eternas. Todo dentro de mí resplandecía ante el descubrimiento: soy un chico. Soy un chico.
Me llevó unos meses de flipe total y autodescubrimiento averiguar si de verdad era trans. Unos meses más para saber cómo decírselo a mis padres. Senté a mi padre en el salón de nuestro antiguo piso de Brooklyn. Me pasé todo el rato con ganas de vomitar y estaba tan nervioso que lo único que pude decirle fue: «Papá, tengo que contarte algo, soy trans». Él estaba callado y tenía una expresión rara, como de confusión. Dijo: «Bien». Pero yo notaba que de bien, nada, al menos no para él; yo intuía que todo el rollo de salir del armario no estaba yendo lo que se dice bien. Me dijo que estaba cansado y que se iba a la cama, y ahí acabó nuestra conversación. Al día siguiente le mandé un correo electrónico a mi madre, que lleva viviendo en Florida con mi padrastro y mi hermanastra desde que yo tenía diez años. Nunca respondió. Fue la primera y última vez que me atreví a mandarle uno de los correos electrónicos que le escribía.
Me pasé casi un año rogándole a mi padre hasta que me dejó ir a ver a un médico para el tema de las hormonas. No siempre es fácil empezar un tratamiento hormonal, tengo suerte de que me dejaran. Fue más o menos cuando empecé a demostrar que tenía talento para la ilustración y mi padre decidió enviarme al Saint Catherine, lo que me vino genial, porque así no tenía que estar rodeado de gente que me conociera de antes. No es que tuviera amigos en mi anterior colegio, así que no me supuso ningún problema. Llevó muchas largas conversaciones —y la ayuda de mi médico—, pero hace un año mi padre me ayudó para que pudiera hacerme una mastectomía. También con eso tuve muchísima suerte: no todo el mundo que quiere hacérsela se la puede permitir. Mi padre tuvo que hacer un montón de papeleo en forma de cartas para proveedores y demás, y se las apañó con los del seguro médico, pero aun así tuvo que poner algo de dinero. Por mucho que mi padre me cabree algunas veces, no habría podido iniciar mi transición física sin él. A lo mejor eso es lo más confuso de todo: ¿por qué pagarme las hormonas, la cirugía, las visitas al médico… y luego no llamarme por mi nombre de verdad?
Ezra me conoció al principio de mi transición. Nos sentábamos juntos en clase y a los dos nos hacían gracia los comentarios sarcásticos del otro, hasta que nos encontramos pasando juntos prácticamente todos los minutos del día. Él solo me ha conocido como Felix. No le he dicho —ni a él ni a nadie— mi antiguo nombre. He intentado borrar toda evidencia de mi vida anterior: fotos y vídeos donde tengo el pelo largo, llevo vestidos o todo lo que la sociedad prescribe para las chicas. Eso ya no es lo que yo soy, no es lo que nunca fui. Es gracioso. De alguna manera, es como si me hubiera reencarnado. He iniciado una nueva vida, he adoptado otra forma física. Tengo exactamente lo que deseaba.
Mi padre me pidió que guardara unas pocas fotos antiguas. Dijo: es por el recuerdo, no sabes si uno de estos días querrás recordar quien solías ser. Yo sabía que quería esas fotos para él, como último recordatorio de quien creía que era o quien todavía cree que soy. Esa es suficiente razón para que yo quiera borrar todas y cada una de ellas. Tengo esas fotos guardadas en Instagram y he estado a punto de eliminarlas definitivamente varias veces. Siempre que me aparece en la galería una imagen de cómo era antes, me entran náuseas. Pero las he conservado. Es raro. Mi padre me toca las narices, pero sigue siendo mi padre; no debería sentir que le debo nada por ayudarme con la transición, pero así me siento. Supongo que tampoco importa. Esas fotos están ocultas, solo puedo verlas yo. Tampoco molesta que estén ahí hasta que mi padre por fin me acepte tal como soy.
Pero… incluso después de salir del armario, incluso después de iniciar la transición, a veces siento que algo no termina de cuadrar. Hay preguntas que brotan y tiran de un hilo de inquietud, y temo que, si tiro demasiado fuerte, me desharé y no seré nada. A lo mejor por eso odio más que nada que mi padre me llame por el necrónimo. Me hace preguntarme si de verdad soy Felix, por muy alto que lo grite.
TRES
El trayecto de casa de Ezra hasta el Saint Catherine es bastante corto. Sorteamos las grietas y las cacas de perro de la acera y dejamos atrás las pistas de tenis y baloncesto, el parque, a los tíos que hacen dominadas en las barras y a los niños que chillan y se persiguen mientras sus madres los vigilan desde el banco. Hay una nueva cafetería con paneles de madera en la esquina: no llega a ser un Starbucks, pero todas las señales apuntan a la gentrificación. Le echo un vistazo a Ezra. No será blanco, pero sigue teniendo un piso de un millón de dólares en esta calle. ¿Y yo? Por mucho que seamos pobres como ratas, mi padre y yo hemos hecho algo parecido al mudarnos a Harlem, ¿no?
Los pisos van menguando y se convierten en bares y ultramarinos con banderas arcoíris del Orgullo en la entrada. Ante nosotros aparece el campus vallado, con sus setos y sus árboles. El Saint Catherine pertenece a una escuela de arte que ocupa cuatro manzanas, pero nosotros vamos a un edificio exclusivo en la esquinita del campus, cerca del aparcamiento. Hay unos cien alumnos apuntados al centro, todos gracias al talento, la pasta o ambas cosas.
La mayoría de la gente de mi edad se matricula en el curso de verano para trabajar en su porfolio de cara a las solicitudes para la universidad, y yo necesito toda la ayuda posible con ese tema. Ni siquiera sé cuál va a ser el tema de mi porfolio, mientras que toda la gente ya lo tiene más o menos pensado. Brown tiene uno de los porcentajes de admisión más bajos del país y yo tengo que entrar, y necesito una beca si quiero estudiar allí. Sí, hay otras escuelas de arte buenas y también he echado solicitudes para algunas, pero… no sé. Supongo que quiero demostrar que soy lo bastante bueno para un sitio como Brown.
El edificio del Saint Catherine es el típico de ladrillo rojo, pero con modernos ventanales de vidrios tintados. Ezra y yo llegamos al aparcamiento, donde hay algunos alumnos a la sombra de los árboles. Nos acercamos a Marisol, que está apoyada contra la pared del edificio hablando con Leah y fumando al lado del cartel de Prohibido fumar. Sigo sin poder mirarla a los ojos y lo detesto. Marisol tiene una mirada fría, un amago de sonrisa altanera, y siempre lleva el pelo, el maquillaje y las uñas perfectas. Hay gente que tiene mucho cuidado de mostrar a los demás solo la parte de sí mismos que quiere que vean, y yo sé que Marisol es más compleja de lo que parece. Simplemente, a mí no me muestra sus otras vertientes.
—Dios, necesito cinco horas más de sueño —dice Marisol mientras le pasa el cigarrillo a Ezra—. ¿Por qué coño empiezan tan pronto estas clases?
Ezra le da unos toquecitos al cigarrillo para desprender la ceniza.
—Eso me gustaría saber a mí.
—Leí que un estudio decía que es malísimo para la salud obligar a los adolescentes a levantarse a las siete de la mañana —interviene Leah—. Por no sé qué de nuestro reloj biológico.
—¿Creéis que podríamos presentar una queja al decanato? —dice Ezra—. O montar una protesta.
—Una sentada hasta que las clases comiencen a mediodía —sugiere Leah.
Marisol contiene una risa mientras juguetea con varios mechones de su espeso cabello rizado.
—Ya me contaréis si tenéis resultados.
Siguen hablando, pero estoy demasiado ensimismado como para prestarles atención. Cuando conocí a Marisol en clase, me impresionó y me intimidó. Había algo en su seguridad que era… no sé, adictivo. Marisol sabe que es guapa, que es inteligente, que tiene talento. No se cuestiona si se merece el respeto o el amor de los demás. Cuando le pedí salir el verano pasado, un par de meses después de hacerme la mastectomía, todavía me estaba adaptando a mi nuevo cuerpo y me sentía un poco inseguro con las miradas y con la clara confusión de alguna gente sobre mi género… y supongo que esperaba que se me pegara algo de la seguridad de Marisol. Ante la pregunta, ella se limitó a encogerse de hombros.
—Vale —dijo, como si no fuera nada del otro mundo… y a lo mejor para ella no lo era.
Marisol ya había salido con otras personas, pero para mí era la primera vez. Las tres veces que quedamos no fueron incómodas, sino lo siguiente. No sabíamos de qué hablar sin Ezra haciéndonos de puente, y yo notaba que Marisol se aburría conmigo y que miraba fijamente al infinito mientras yo le hablaba de mis técnicas de acrílicos. No la culpo: estaba nervioso, hablaba demasiado, estaba desesperado por llenar los silencios. Finalmente, en nuestra tercera cita, en un Starbucks, Marisol dijo de pronto:
—A ver, hasta ahora no sabía bien por qué no me interesabas, pero creo que por fin lo entiendo. Al final, no puedo salir con un misógino y punto.
Me sorprendí y noté que el miedo se apoderaba de mí. Temía haber dicho o hecho algo terriblemente sexista sin darme cuenta. Pedí perdón automáticamente y luego añadí:
—¿Por qué soy misógino?
—Has decidido ser chico en vez de chica. Eso es algo misógino de por sí. —Y añadió—: No puedes ser feminista y decidir que ya no quieres ser mujer.
El miedo se convirtió en perplejidad, después en enfado y luego en vergüenza.
—Vale —dije, porque no sabía qué otra cosa decir.
Nos despedimos y no volvimos a hablar desde aquel día. No le he contado a nadie lo que me dijo, me da demasiada vergüenza. Y una parte de mí —afilada como una espina en el pecho— temía, y todavía teme, que tenga razón. Supongo que es irónico. Quise salir con ella para demostrar que merezco que me quieran. En vez de eso, Marisol se las apañó para darle forma a mi creciente y terrorífica sospecha de que no lo merezco.
—Yo entro ya —les digo.
Pero Ezra no me oye porque sigue hablando con Marisol. La conversación se ha convertido rápidamente en un debate sobre si Hazel y James quedan para liarse en el armario de las fregonas (Leah está segura de que sí). Ezra nunca deja pasar un buen cotilleo y, como no tiene ni idea de lo que Marisol me soltó, sigue pasando con ella buena parte del tiempo.
Cruzo las puertas corredizas de cristal y una ráfaga de aire acondicionado me golpea en la cara (en serio, ¿por qué ponen el aire acondicionado a nivel infinito en verano?). Doy unos tres pasos sobre el linóleo blanco antes de alzar la vista.
En las paredes del vestíbulo hay una exposición de arte. Siempre hay exposiciones de alumnos durante el curso escolar, así que no me sorprende. Lo que sí me sorprende son las imágenes. Fotos ampliadas a 16×16. Fotos de…
Mi Instagram.
De quien yo era antes.
Pelo largo, vestidos. Fotos de mí con sonrisas forzadas, expresiones que muestran la incomodidad que siempre sentía. El dolor físico se refleja en mi rostro en todas esas fotos.
Un dolor que no iguala, ni por asomo, al que siento ahora.
No puedo respirar.
Camino hasta una de ellas, parpadeando para aclararme la vista, como si no estuviera seguro de lo que veo. En el cartel de debajo está escrito mi necrónimo y el año de la foto. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones, en serio? Eran fotos que tenía ocultas en el Instagram. ¿Quién coño ha hecho esto? ¿Cómo hostias han accedido a mi cuenta?
Alargo la mano e intento descolgar la foto enmarcada que tengo delante. No puedo ni mirarla sin que se me revuelva el estómago y me da vergüenza, pero noto que estoy a punto de llorar. No llego al gancho, no puedo quitarlo, y aún hay siete fotos más…
La puerta se abre y, por encima del hombro, veo que entran varios alumnos que se paran un momento a mirar, confusos, antes de que (gracias a Dios) sigan avanzando.
—¿Felix?
Me giro y veo entrar a Ezra, que mira a izquierda y derecha, y articula las palabras: «¿Qué coño…?».
—¿Eres… eres tú? —me pregunta.
—No, joder, no soy yo —digo, más alto de lo que pretendía.
Me mira a los ojos, consciente de su error.
—Mierda, perdona. No, ya sé que no eres tú.
Sin más palabra, se acerca sin titubear y alarga el brazo sobre mí para agarrar el marco de la foto y descolgarla. Se apresura hacia la siguiente y yo me derrumbo; me siento en el suelo con la espalda apoyada en la pared, observándolo. Entran unos pocos alumnos que creo que son de Escultura, miran las fotos y después me miran a mí.
—Andando, joder —les ladra Ezra, y ellos dan un bote antes de caminar más rápido por el vestíbulo.
Ezra va cada vez más deprisa, hasta el punto de que literalmente corre de una foto a otra hasta haberlas descolgado todas. Coge todas las fotos a la vez, busca un lugar donde tirarlas y al final las oculta detrás del mostrador de seguridad, donde no hay nadie. El vigilante no viene en verano. Quienquiera que haya organizado la exposición debe de haber esperado este momento preciso.
Cierro los ojos y me aprieto las rodillas contra el pecho. Oigo que Ezra se sienta a mi lado. Noto el roce de su camiseta contra mi brazo y el de su mano insegura en mi hombro.
—¿Estás bien? —pregunta en voz baja.
Niego con la cabeza.
—Creo que voy a potar.
—¿Quieres que te lleve al lavabo?
Sacudo la cabeza otra vez.
—No. Solo… No hables. Espera un momento a que…
Nos quedamos sentados, no sé cuánto tiempo. Vuelven a oírse las puertas corredizas, más voces, pasos. Alguien le pregunta a Ezra si estoy bien y él no responde, pero por el movimiento de su cuerpo a mi lado, creo que igual les hace señas para que vayan tirando.
—Creo que no lo ha visto mucha gente —me susurra frotándome el hombro con la mano.
En vez de potar, una oleada de dolor me arrolla y me inclino hacia delante. Siento un deseo muy profundo de gritar. Él me frota la espalda. Suena el timbre y nos quedamos exactamente en el mismo lugar.
Abro los ojos, tomo una bocanada de aire y apoyo la nuca contra la pared. Ezra me observa, preocupado y con el ceño fruncido. Traga saliva con dificultad. Cuando por fin siento que puedo hablar, le digo:
—