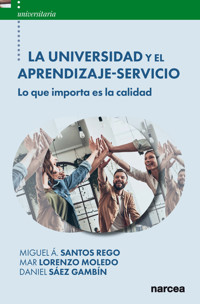Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Educación Hoy Estudios
- Sprache: Spanisch
Si algún axioma es digno de alta consideración en la Pedagogía es el de la fuerza que pueden llegar a ejercer las relaciones sociales en la construcción del conocimiento. De ahí la importancia de analizar la experiencia de estudiantes pertenecientes a familias en situación de vulnerabilidad. Bajo la premisa de que también en esas familias y en sus entornos comunitarios existen recursos educativos valiosos, con los que hemos de contar y saber aprovechar en las escuelas para beneficio de la infancia y de sus progenitores en un ejercicio de empoderamiento que puede alcanzar a un más completo sentido de desarrollo profesional en el profesorado. La innovadora propuesta que se desarrolla en este libro, es una invitación de viaje al interior de los hogares de niños y niñas en riesgo de exclusión, en los que urge probar estrategias de reconocimiento desde el registro de capacidades en las propias unidades familiares.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Fondos de Conocimiento Familiar e intervención educativa
Comprender las circunstancias sociohistóricas de los estudiantes
Miguel Á. Santos Rego Mar Lorenzo Moledo Gabriela Míguez Salina
NARCEA, S. A. DE EDICIONESMADRID
Miguel Á. SantoS Rego ha publicado en NARCEA
• La transferencia de conocimiento en educación. Un desafío estratégico
Índice
PRÓLOGO.Norma E. González. Profesora emérita de University of Arizona (USA)
INTRODUCCIÓN
1. Teoría e historia de los Fondos de Conocimiento en el ámbito social y educativo
Qué son los Fondos de Conocimiento. Breve apunte histórico de su origen y desarrollo en Norteamérica. Cultura e identidad como ejes centrales en los Fondos de Conocimiento Familiar. El uso de los Fondos de Conocimiento en la Educación Reglada. Implicaciones extracurriculares. Grupos de trabajo docente y Fondos de Conocimiento en la escuela.
2. Fondos de Conocimiento y familia. Una alianza educativa
El compromiso y la responsabilidad familiar en la educación. La relevancia de la familia en el rendimiento académico de la infancia. La familia, los profesores y las políticas del currículo. Socialización familiar y desarrollo infantil. Fondos de Conocimiento y familias en situaciones de riesgo. La mediación necesaria.
3. Fondos de Conocimiento. El valor de la experiencia social
Sobre el valor de la experiencia social. Algunas experiencias pensando en términos de justicia y cambio social. La experiencia desde el diálogo con otros enfoques epistémicos: los profesores, las familias, las comunidades, los estudiantes y los investigadores como agentes. Experiencias desde la ampliación de perspectiva en los Fondos de Conocimiento: Nueva Zelanda. España. Australia. Uganda. Los Fondos de Conocimiento en la Educación Superior.
4. Los Fondos de Conocimiento y la acción educativa
Origen y estructura de un programa de intervención. Los socios (partners) del Programa Fondos-Conocimiento-Familias. Metodología y evaluación del programa. ¿Qué ha dado de sí el trabajo con familias y centros escolares?
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AUTORES
Prólogo
Este libro supone una grata incorporación a la creciente literatura académica que reafirma las prácticas culturales cotidianas del alumnado marginalizado como fondos de conocimiento válidos que pueden sostener y expandir sus ecologías de aprendizaje.
A partir de métodos basados en la etnografía, el estudio abre una vía de conexión con las familias gitanas bajo una perspectiva comunitaria en la que se vinculan directamente conocimiento y experiencia. Además, implicando a maestros, madres y estudiantes en un espacio co-construido, en el que germinan distintas perspectivas sobre las prácticas escolares y domésticas, la monografía proyecta una visión alternativa y logra involucrar a las comunidades en un diálogo receptivo y respetuoso.
A medida que las instituciones educativas adoptan pedagogías basadas en activos comunitarios, los discursos sobre el “déficit” que han dominado las narrativas sobre la escolarización y el éxito académico pueden ser cuestionados y reconceptualizados. Este tipo de discursos que rodea a las comunidades desatendidas suele construir estereotipos negativos que se sedimentan en el imaginario público. A este respecto, el enfoque de los Fondos de Conocimiento puede contraponerse a las limitaciones asumidas y las perspectivas perjudiciales sobre las familias. Viendo el tema en clave etnográfica, es posible descubrir las prácticas de creación de significado en el ámbito familiar, junto al modo en que otorgan sentido a sus contextos históricos. Como observadores gradualmente críticos de las prácticas culturales, buena parte de los maestros/etnógrafos pueden llegar a apreciar la complejidad y las competencias múltiples en las familias de sus estudiantes.
Las madres gitanas, con las que se ha contado para llevar a cabo un programa de notorio interés educativo, estaban dispuestas a compartir experiencias profundamente personales que habían impactado sus vidas y las vidas de sus hijos. Tales subjetividades compartidas mejoran su toma de conciencia acerca de sus circunstancias vitales, al tiempo que proporcionan un marco para que los docentes puedan acceder de manera reflexiva a sus prácticas sociales. Las narrativas que surgen de relacionar estas historias de vida proporcionan un marco generativo susceptible de expandir los Fondos de Conocimiento para llegar a un aprendizaje más inclusivo.
Estamos ante un libro desafiante pues no en vano llama a explorar aquellos recursos culturales de la comunidad que no se pueden separar de la controversia inherente a los contextos sociopolíticos, imposibles de olvidar en la producción y la transferencia del aprendizaje. ¿Cómo conceptualizamos ecologías complejas de aprendizaje? ¿Cómo validamos las experiencias de los estudiantes y sus familias sin caer en esencializaciones y reificaciones? La ciencia del aprendizaje está inseparablemente vinculada a los contextos socioculturales, socio-históricos y/o sociopolíticos que deben referenciarse. Desde luego, no podemos asumir que los estudiantes llegan a las puertas de nuestras escuelas desprovistos de tales antecedentes.
Si el “pasado es prólogo”, no podemos dejar de lado las formaciones y transformaciones que van unidas a las experiencias vitales de los estudiantes. Se trata, en definitiva, de narrativas, prácticas y experiencias que un enfoque como el de los “Fondos de Conocimiento” busca incluir como posibilidades pedagógicas.
Considerando la hibridación pluralista de los flujos globales en los tiempos que vivimos, los educadores deben mirar activamente más allá del aula, buscando un tipo de aprendizaje más profundo y rechazando los “binarios” que devalúan el aprendizaje que se produce fuera de las escuelas. No olvidemos que lo que sostiene, epistemológica y pedagógicamente hablando, a una propuesta como la de los “Fondos de Conocimiento” es que los docentes y las instituciones educativas han de buscar recursos de enseñanza y aprendizaje respetuosamente relacionados con las comunidades. Y este libro es un ejemplo importante de cómo se pueden dar estos primeros pasos, con resultados gratificantes en aras a favorecer pedagogías de la inclusión.
Profesora Dra. Norma González University of Arizona
Introducción
A medio camino entre la antropología, la psicología y la pedagogía, el enfoque de los Fondos de Conocimiento ha venido desplegando, desde finales del pasado siglo, todo su potencial educativo en pos de más y mejores rutas de formación para la infancia, y aun la juventud, sometidas ambas a condiciones de vida “deficitarias” en sus hogares. Si algún axioma se puede traer a colación es el de la fuerza de las relaciones sociales en la construcción del conocimiento. Y la multidimensionalidad a tener en cuenta cuando hablamos de la experiencia de los estudiantes.
Sobre la teoría y la práctica de tan novedosa perspectiva es de lo que va este libro. Bajo la premisa fundamental de que en las familias y en las comunidades existen recursos educativos valiosos, con los que hemos de contar y saber aprovechar en las escuelas para beneficio de los niños y sus progenitores en un ejercicio de empoderamiento que puede alcanzar, en su efectivo proceder, a un más completo sentido de desarrollo profesional en docentes convertidos, por momentos, en singulares etnógrafos y analistas comprensivos del escenario social en el que se mueven. Un caso prototípico es el que deviene con frecuencia de los flujos de inmigración en los países con más elevados niveles de renta.
El supuesto de partida no era complicado, y así lo expresaban quienes iniciaron este recorrido intelectual en una zona de permanente tensión geopolítica como es la frontera mexicano-estadounidense. Aprender sobre la vida cotidiana de los estudiantes y de sus comunidades, venían a decir, es tan importante como aprender sobre una materia de estudio y sus contenidos básicos. Además, este par de objetivos no son, en realidad, demandas contrarias u opuestas para los educadores y los maestros ya que pueden funcionar en conjunto a medida que esos profesionales van percatándose más profundamente del modo en que el conocimiento cultural comunitario puede ser de valía para docentes y discentes (González, Moll, y Amanti, 2005).
Por descontado que el método para lograrlo no podría ser ajeno a una antropología de la educación y a una etnografía colaborativa en idéntica dirección exploratoria de la vida en comunidades segregadas o en alto riesgo de estarlo, haciendo de las visitas domiciliarias, a cargo de los maestros, una fuente de datos útiles y de reflexión sistemática acerca de posibles fortalezas de las que echar mano en las escuelas, donde es recomendable priorizar dinámicas de lectura y escritura.
Es un hecho que la investigación sobre los Fondos de Conocimiento (FdC) ha contribuido a una gradual transformación de los discursos “deficitarios” vinculados a cuestiones de privación cultural. Ahora bien, los estudiantes que proceden de minorías no son pobres en capital cultural, sino que son los puntos de vista acerca de la cultura los que se han venido empobreciendo. ¿O es que acaso la ignorancia de la educación inherente a las prácticas familiares cotidianas no es síntoma de una óptica deteriorada de los procesos educativos en determinados contextos?
De lo que se trata es de entender que la innegable importancia de contenidos y conocimientos discretos en un plano curricular no ha de ponerse de espaldas a otras posibilidades instructivas. Y de ahí la pertinencia del capital y las redes sociales, en dimensión relacional, para abrir otra senda de indagación en ambientes abandonados a su suerte desde el establishment.
Lo que implica una visión como la que este volumen resume es el estudio de la manera en que llegan a usarse los fondos de conocimiento para lidiar con circunstancias sociales y económicas cambiantes, siempre difíciles. Consiguientemente, el interés radica en ver cómo las familias desarrollan vínculos sociales que las interconectan con sus entornos (sobre todo, con lo que acontece en otros hogares más o menos próximos), y cómo tal relacionabilidad facilita el desarrollo y el intercambio de recursos, lo mismo que habilidades y empleos susceptibles de mejorar su capacidad para sobrevivir y, en el mejor de los augurios, prosperar.
Estamos ante un tipo de investigación que puede ayudar a que los padres comprendan qué fondos de conocimiento pueden ser ventajosos al tratar con las escuelas. Naturalmente, el énfasis no circulará en una dirección única. Es la reciprocidad lo que ha de procurarse. Y estamos persuadidos de que las comunidades de práctica ayudarán. Si los padres pueden adaptarse a ciertas rutinas escolares, también se espera que las escuelas se adapten a sus necesidades, deseos y condiciones.
Conviene, desde luego, calibrar las oportunidades del enfoque cuando permite a los profesionales iniciar relaciones de confianza con las familias, documentar experiencias vividas en y con los hogares poseedores de amplios activos, o incitarles a participar en pesquisas evaluativas centradas en la utilidad de los hallazgos pensando en las prácticas de aula. No puede sorprender que el diálogo y la interacción cara a cara en las entrevistas etnográficas sea clave para tender puentes entre comunidad y escuela, o entre padres y maestros.
Con lo ya comentado, hacemos votos para que quienes se asomen a estas páginas encuentren una meditada serie de argumentos sinérgicos, en un relato de lo que en las ciencias sociales podemos referir como el inagotable esfuerzo por trasladar, con un guion didáctico, la importancia de comprender las circunstancias socio-históricas que se hacen presentes en la vida ordinaria de la gente, junto al laberinto de factores que, descontrolados o faltos de edificante gestión, siguen marcando la existencia de las personas.
De ahí que en el mundo académico precisemos de modelos en cuyo seno puedan germinar formas de alimentar análisis sólidos para que la reflexión sea el preámbulo de opciones optimizadoras en el espacio social. Dicho telegráficamente, nos conviene disponer de teoría y de método. En la propuesta de los Fondos de Conocimiento lo que se hace es una invitación de viaje al interior de las familias y/o de los hogares de niños en riesgo manifiesto por una serie de causas, algunas obviamente estructurales, vinculadas a marcos vitales en los que urge probar estrategias de reconocimiento desde el registro de capacidades en las unidades familiares, representables como resortes de apoyo en una sistemática búsqueda de anclajes cognitivo-sociales a los que remitir tentativas de cálculo escolar y curricular donde monitorizar la esperanza de mayor éxito educativo para los más jóvenes de la comunidad.
Desde su origen, la intención de los autores ha sido la de ofrecer al público interesado en temas socioculturales y educativos una versión comedida y prudente, más cercana al ensayo que al riguroso informe científico, de un enfoque bastante desconocido en el panorama editorial español e iberoamericano, al igual que en la literatura pedagógica de más probable consumo entre los profesionales que desarrollan su labor en las escuelas de nuestros alrededores.
Es palmario, pues, que nos mueve el deseo de ensanchar la audiencia a la que, creemos, se han hecho merecedores los Fondos de Conocimiento, y promover, si fuese el caso, la proyección interdisciplinar de su potencial epistémico.
La estructura de la obra es inequívocamente reticular y pretendidamente integrada, a base de cuatro capítulos que se engarzan según un patrón discursivo suficientemente previsible. La secuencia parte de lo más teórico y camina ordenando puntos de vista, al tiempo que va desbrozando postulados de interés antropológico-educativo, hasta llegar a experiencias de aplicación práctica. Pensamos que esa configuración permite una lectura más fluida y agiliza la comprensión de lo que ha dado de sí el enfoque y las líneas que apenas se están abriendo en distintos escenarios con esa herramienta teórico-metodológica.
En los dos primeros capítulos de la obra se tocan los Fondos de Conocimiento desde una perspectiva histórica, esto es, su origen y fundamentos, para a continuación aterrizar en experiencias de trabajo concretas, que muestran la complejidad y el alcance de esta propuesta antropológico-educativa, que puede ajustarse a entornos muy diversos, con características distintivas, como es el caso de la narración de experiencias sobre su aplicación en diferentes países, recogidas en el capítulo tres. Finalmente, en el cuarto presentamos y desarrollamos el Programa Fondos-Conocimiento-Familias.
Antes de cerrar esta introducción queremos hacer constar nuestro expreso agradecimiento a la Fundación Secretariado Gitano de la ciudad de Pontevedra y, particularmente, a la labor que allí realizan Mayte y Begoña, lo mismo que a las madres y profesorado participantes en el programa, sin olvidar la ayuda prestada en todo momento por los Dres. Francisco X. Cernadas (Fuco) y Cristina Varela, ambos del Grupo de Investigación Esculca, de la Universidad Compostelana.
Los Autores Octubre 2021
1Teoría e historia de los Fondos de Conocimiento en el ámbito social y educativo
QUÉ SON LOS FONDOS DE CONOCIMIENTO
Hablar de los Fondos de Conocimiento (FdC) implica explorar una serie de campos y ámbitos de trabajo social que suponen el estudio de las prácticas culturales y las estrategias de supervivencia de las poblaciones más vulnerables. Esto no significa que solo estos segmentos de la sociedad sean los poseedores de tales fondos, pero sí reconoce que el origen de sus pesquisas tuvo lugar explorando las dinámicas de convivencia de los mismos, máxime teniendo en cuenta que las prácticas sociales de las familias pertenecientes a las clases medias altas han venido contando, en general, con la distinción de “capital cultural”. El profesor Julio Cammarota, de la Universidad de Arizona, definía los Fondos de Conocimiento como “el capital cultural de los pobres”, pero esa es una cuestión que aún no es del caso en estas páginas de arranque.
Concretamente, el término “Fondos de Conocimiento”, se remonta a principios de los años 60 del pasado siglo, cuando el antropólogo Wolf (1966), lo utilizó para describir recursos y conocimientos que los hogares campesinos manejaban para llegar a fin de mes en la economía del hogar. Bajo esta concepción se incluyen también los fondos calóricos, fondos para alquiler, fondos de reemplazo, fondos ceremoniales y fondos sociales. Por la propia naturaleza del estudio, al enfoque de los Fondos de Conocimiento se le reconocen sus raíces en la antropología, disciplina que juega un papel muy importante en su desarrollo, puesto que la principal metodología de investigación asociada al mismo es la etnografía.
Precisamente, gracias a ese vínculo con la estructura doméstica, Wolf (1966) propuso cinco fondos, con los que la gente debía contar:
Los
fondos calóricos
, necesarios para mantener la vida.
Los
fondos de alquiler
, que son un cargo sobre la producción del hogar resultante de un reclamo superior sobre la tierra o la vivienda.
Los
fondos de reemplazo
, que son la cantidad necesaria para reparar o mantener el equipo para la producción y el consumo.
Los
fondos ceremoniales
, aquellos que sostienen aspectos simbólicos de las relaciones con los otros.
Los
fondos sociales
, que son los recursos utilizados para mantener tales relaciones.
Las prácticas y actividades de las personas derivadas de cada fondo pueden resultar en la adquisición de ciertos cuerpos de conocimientos y habilidades. Siguiendo esta perspectiva, los fondos funcionarían como una especie de manual de operaciones de información esencial junto a estrategias que utilizan los hogares para mantener su bienestar (Tapia, 1991).
A raíz de tales estudios, referidos a poblaciones que afrontaban situaciones económicas adversas, germinaron nuevas investigaciones centradas en grupos de personas que, históricamente, habían tenido que luchar contra las adversidades políticas, sociales, económicas y culturales, al vivir en una región fronteriza tan problemática como la mexicano-estadounidense.
Y fue el también antropólogo Carlos Vélez-Ibáñez (1988) quien desarrolló la pesquisa más importante hasta ese momento, sobre las comunidades mexicanas económicamente vulnerables, que habitan esas regiones transfronterizas. Basándose en la definición de Wolf, exploró los abundantes Fondos de Conocimiento en el interior de las comunidades, ampliando su alcance a información y fórmulas que incorporaban matemáticas, arquitectura, química, física, biología e ingeniería para la construcción y reparación de viviendas, la reparación de la mayoría de los dispositivos mecánicos, incluidos automóviles, electrodomésticos y máquinas, así como métodos de cocinado, o aun otros para mejorar las plantaciones o el cultivo de los huertos. Asimismo, en esos fondos se incluía información acerca del acceso a asistencia institucional, programas escolares, ayuda legal, rutas de transporte, oportunidades ocupacionales y lugares más económicos para la compra de bienes varios (Hogg, 2011).
Fueron esas prácticas, por lo tanto, las que moldearon de algún modo la primera definición “oficial” del enfoque, que Vélez-Ibáñez asoció a los recursos culturales e intelectuales (histórica y socialmente constituidos) utilizados por las personas en sus prácticas cotidianas para su mantenimiento y reproducción. Que incluyen, por supuesto, valores, ideas y creencias que dan sentido al mundo (Tapia, 1991). Y añadieron a la investigación preguntas del tipo: ¿cómo se formaron históricamente tales conjuntos? ¿Qué tan variables son? ¿Cómo se transforman al pasar de un contexto a otro? ¿Cómo se aprenden y se transmiten? ¿Cómo se distribuyen socialmente? (Vélez-Ibáñez y Greenberg, 1992).
Conviene destacar en este punto que Vélez-Ibáñez ya contaba con un background de estudio sobre las relaciones de créditos rotativos tanto en el centro como en el suroeste de México, que recoge en su libro Bonds of mutual trust (1983), lo cual le aportó un soporte de naturaleza teórica para la posterior concepción de una perspectiva acerca de las “relaciones de confianza mutua” en el enfoque de los Fondos de Conocimiento.
Siguiendo este punto de vista, la acción juega un papel clave en la teoría práctica. A todos los efectos, es posible afirmar que “práctica” es todo lo que hacen las personas. No obstante, no se la considera como un conjunto de acciones aleatorias llevadas a cabo por individuos, sino como rutinas regularizadas y pautadas. Esta concepción es compartida por Bourdieu (1977), quien observa de cerca las pequeñas rutinas que la gente aplica, una y otra vez, al hecho de comer, de trabajar, o de dormir, así como las reglas que se suceden de un modo constante en las interacciones sociales (Tapia, 1991).
Otro elemento a considerar, en consonancia con lo anterior, es la relación entre la agencia humana y el sistema, resultando en formas regularizadas de actuar y comportarse de la primera. En otros términos, la socialización diferencial dentro de la familia y la tipificación del género en las escuelas y el mercado laboral tienen efectos importantes en las percepciones de los miembros del hogar sobre sus respectivas actividades “propias” dentro del mismo, la comunidad, la oficina o la fábrica. Tales percepciones se refuerzan mutuamente y van dando lugar a ideas sobre el comportamiento adecuado para las personas en función de las categorías que ocupan en el sistema social. Es una suerte de ideología que mantiene y recrea, en cierta medida, las interacciones cotidianas de los individuos.
Cuando se trata de los más pequeños, el enfoque de los Fondos de Conocimiento apoya la evidencia de que los infantes deben ser considerados como “iniciadores” activos y pueden ser los principales responsables del aprendizaje en casa. En esta línea, Wood (1986) sugiere que en el hogar la mayoría de los encuentros entre los niños y sus padres son iniciados por los primeros, esto es, los niños tienden a “solicitar” todo tipo de intercambios en las familias, más que ser inducidos a ellos.
Tal modalidad de interacción constituye uno de los aspectos más estudiados en las familias mexicanas de la frontera con el vecino del norte. En respuesta a las circunstancias sociales y políticas derivadas de la inmigración, muchas familias desarrollaron una serie de cuerpos estratégicos de conocimientos y habilidades transmitidos a los niños a partir de los citados procesos de aprendizaje en el hogar, permitiéndoles asegurar un grado de bienestar y de desarrollo para sus familias (Vélez-Ibáñez y Greenberg, 1992).
Por cuestiones como las que vamos relatando, poco puede extrañar que esta aproximación teórica tuviese sus comienzos en la ciudad de Tucson, en el estado limítrofe de Arizona, donde la mitad de la población es de origen mexicano. Un estado, el de Arizona, caracterizado históricamente por políticas coercitivas contra la inmigración que han llevado, por ejemplo, a la prohibición de la lengua materna en la instrucción escolar, la aprobación de la polémica Ley SB1070 o la prohibición del Social Justice Education Project1 (Moll, 2015; Moll y Ruiz, 2002).
Es en este contexto, caracterizado por una visión del déficit asociado a la población de origen extranjero, en el que Vélez-Ibáñez y Greenberg (1992) plantearían que todas las familias, más allá de su condición económica, lingüística y cultural, disponen de habilidades y saberes, fraguados en sus prácticas y modos de vida (González, Moll y Amanti, 2005). No obstante, tales recursos intelectuales son invisibles, incluso negados, en la práctica escolar y estructura curricular debido a la existencia de relaciones asimétricas de poder entre distintos grupos sociales:
Las escuelas públicas a menudo ignoran los recursos culturales y estratégicos de los que disponen los hogares de los estudiantes y que hemos llamado Fondos de Conocimiento (Vélez-Ibáñez y Greenberg, 1992, p. 314).
Partiendo de este escenario, los citados autores se propusieron documentar estos Fondos de Conocimiento e incorporarlos en la práctica escolar. Para ello, contaron con la colaboración del profesor Luis Moll, en un trabajo que se extendería a la par que las ideas de la psicología históricocultural de Vygotsky (1978) —especialmente su concepto de “mediación cultural”—, como parte de una serie de estudios en los que se abordan las consecuencias educativas de la investigación sobre Fondos de Conocimiento (Moll, 2005).
El diseño práctico del enfoque implicaba de lleno a los docentes, quienes, previamente formados en estrategias cualitativas (como la etnografía), asumían la tarea de visitar los hogares de las familias de algunos de sus alumnos, con el objetivo de establecer relaciones basadas en la confianza mutua, así como materializar innovaciones pedagógicas a partir de la creación de nuevas unidades didácticas basadas en los Fondos de Conocimiento detectados en dichas visitas. Como afirmaron los investigadores:
El propósito fundamental consiste en modificar o mejorar la enseñanza escolar a partir de los conocimientos y las habilidades incrustadas en las familias analizadas (Moll, Tapia y Whitmore, 2001, p. 185).
Puede apreciarse, por lo tanto, que la finalidad de esta aproximación teórica no es otra que la de mejorar el rendimiento escolar del alumnado en riesgo de exclusión social, esto es, aquel que muestra una mayor discontinuidad entre los códigos, prácticas y culturas escolares. Y ello se pretende a través de una transformación en las relaciones tradicionales de poder entre los docentes y las familias. Lo cual se traduce en que estas, las familias, ya no se ven como meras depositarias de información por parte del docente, “experto” en las trayectorias académicas de sus hijos, sino como referentes intelectuales que el profesorado puede utilizar con objeto de contextualizar el currículum. Ese proceso será posible al vincular los contenidos de diversas asignaturas, tales como matemáticas, ciencias, lengua, etc., con aspectos familiares de las trayectorias culturales que los discentes llevan a las aulas.
En este punto, es fundamental destacar el trabajo de los investigadores con docentes y familias, a fin de transformar las creencias mutuas, tantas veces alimentadas por falsos prejuicios y estereotipos, en relaciones que se alimenten de comunicación, aceptación, valoración y confianza mutua (Esteban-Guitart y Vila, 2013; Whyte y Karabon, 2016). Ello ha de suponer que los profesores acudan a los hogares concienciados de que están allí como aprendices de las familias, pues son ellas, en su medio, donde ejercen el rol de expertas en conocimiento.
En lugar de referir un lenguaje técnico sobre el rendimiento de sus hijos, lo que se hace es desarrollar una conversación sobre la experiencia laboral familiar, la historia migratoria, sus concepciones educativas, y sus prácticas cotidianas.
Se trata, entonces, de entender el aprendizaje como proceso social, es decir, todas las ideas y conceptos surgen y se transmiten dentro de una esfera cultural. No se basan solo en la “pedagogía”, apelando a su definición más precisa y utilitaria, sino que conservan las relaciones invisibles y, a menudo, ajenas a tal proceso.
Luego del éxito de las experiencias de investigación de Vélez-Ibáñez, poniendo de manifiesto la gran potencialidad del enfoque de los Fondos de Conocimiento, la profesora Norma González, de la Universidad de Arizona, al lado del profesor Luis Moll y otros investigadores de la universidad, comenzaron a desarrollar nuevas acciones de trabajo junto a varios docentes en diversos distritos de la ciudad de Tucson. Específicamente, Moll y González (1994) utilizaron el enfoque para estudiar las prácticas de alfabetización de los niños de clase trabajadora. Teniendo como referente a Vélez-Ibáñez, ampliaron la definición de los Fondos de Conocimiento, pasando a verlos como:
Cuerpos de conocimiento y habilidades acumulados históricamente y desarrollados culturalmente, que son esenciales para el funcionamiento y el bienestar del hogar o la persona. A medida que los hogares interactúan dentro de los círculos de parentesco y amistad, los niños son “observadores-participantes” del intercambio de bienes, servicios y capital simbólico que forman parte del funcionamiento de cada hogar (Moll y González, 1994, p. 443).
La investigación fue planteada como un estudio de carácter etnográfico, que se interesa por el análisis del origen, uso y distribución de los FdC entre hogares de comunidades de origen mexicano, afroamericano y nativo americano. Los docentes de las escuelas primarias participantes formaron parte del proyecto de forma voluntaria. Una vez incorporados, recibieron capacitación en métodos de observación participante, técnicas de entrevista y redacción de notas de campo (González et al., 2005). En este marco, es posible resumir los componentes principales del proyecto. Son los que siguen: comunidad, grupos after/school y escuelas.
Comunidad
Se enfatizan las dimensiones históricas locales de los hogares dentro de contextos sociopolíticos y económicos regionales, posibilitando una visión más amplia de la ecología política de estos, reconceptualizándolos, no como una fuente de barreras para el logro educativo, sino como depósitos de recursos que pueden aprovecharse estratégicamente. Se entrevistaba a los miembros del hogar sobre sus orígenes e historial laboral, revelando algunos de los Fondos de Conocimiento acumulados (González et al., 2005). Al hacerlo, descubrieron que el conocimiento del hogar es amplio y diverso, y puede incluir información sobre la ganadería, la agricultura o la cría de animales, entre otras, asociadas con los orígenes rurales de los hogares; o conocimientos sobre construcción y edificación, relacionados con ocupaciones urbanas, así como sobre muchos otros asuntos, como comercio, negocios y finanzas a ambos lados de la frontera. También se pudo estudiar el modo en que las familias desarrollaban redes sociales que las interconectaban con sus entornos (y, lo más importante, con otros hogares), y cómo estas relaciones sociales facilitaban el desarrollo y el intercambio de recursos, incluidos los Fondos de Conocimiento. Una clave de estos intercambios es su reciprocidad. Es así que las redes sociales proporcionan contextos en los que puede ocurrir el aprendizaje; contextos, sin ir más lejos, donde los niños tienen amplias oportunidades de participar en actividades con personas en las que confían.
Grupos after/school
Se trata de espacios para compartir y reflexionar sobre los hallazgos en los hogares, a fin de planificar, desarrollar y apoyar innovaciones en la educación. En estas reuniones de grupos de estudio, la etnografía emergió como algo más que una serie de técnicas. Se convirtió en el filtro a través del cual los hogares fueron conceptualizados como entidades multidimensionales y vibrantes. Aunque se presentaron técnicas específicas en observación participante, redacción de notas de campo, entrevistas y obtención de historias de vida, la atención se centró sistemáticamente en las propiedades constitutivas y discursivas de la construcción conjunta del conocimiento.
Escuelas
Se trata de llevar a cabo actividades específicas en las aulas, al objeto de examinar los modelos de enseñanza, buscando la implementación de innovaciones basadas en el estudio de los Fondos de Conocimiento previamente conceptualizados en las reuniones after/school.
Como resultado de la combinación entre los tres elementos principales de este proyecto, a saber, análisis de la comunidad etnográfica, grupos de estudio formados por maestros e investigadores, y su aplicación en el aula, ha sido posible que tanto docentes como investigadores hayan desarrollado sus propias teorías sobre los procesos sociales y culturales de los hogares, sobrepasando un paradigma del déficit.
Así, al considerar los hogares dentro de una visión procesual de la cultura, es decir, arraigada en los contextos vividos por sus estudiantes, podríamos destacar un componente de aquella que remite a una especie de negociación entre dominios en disputa. El énfasis de González et al. (2005) en la importancia de este ámbito radica, al igual que las primeras pesquisas en el tema, en el estudio del concepto de “práctica” establecido por Bourdieu (1977), junto a los escritos de Foucault sobre las “relaciones de poder” (1970, 1980), donde se profundiza en el análisis sobre qué es lo que las personas realmente hacen, y qué es lo que dicen sobre lo que hacen. Fue así como investigadores-docentes pudieron indagar y reflexionar sobre las prácticas de vida de sus estudiantes.
BREVE APUNTE HISTÓRICO DE SU ORIGEN Y DESARROLLO EN NORTEAMÉRICA
Para un enfoque como el de los Fondos de Conocimiento, cuyo origen y extensión depende en gran medida del estudio de las prácticas sociales y las particularidades de familias que tienen que hacer frente a desafíos de diversa índole para subsistir, es fundamental conocer en función de qué y de quiénes se establece su reconocimiento.
Ya hemos dicho que su origen tuvo lugar a partir del estudio de las comunidades mexicanas que habitan la región transfronteriza que une México con Estados Unidos a través del desierto de Sonora. No obstante, para comprender la importancia de los Fondos de Conocimiento en relación con la población mexicana de los Estados Unidos es primordial discutir aspectos como su desarrollo histórico, su creación, la presencia de relaciones de intercambio recíproco entre hogares, la importancia de la “confianza” en las relaciones de intercambio, y la transmisión y adquisición de los Fondos de Conocimiento dentro del hogar.
Todo lo anterior aporta una visión epistemológica que desafía los clichés etnocéntricos que describen a la población mexicana en ambos lados de la frontera como apolítica, no histórica, inadaptada, y pasiva (Barrera, 1979; Vaca, 1970). Por el contrario, el enfoque que nos ocupa pone de manifiesto el hecho de que las poblaciones mexicanas habitantes de las regiones transfronterizas responden dinámicamente y crean redes mediadoras de intercambio entre ellas y fuerzas sociales y ambientales más amplias. Y es, en tal espacio, donde empieza a tomar forma el enfoque de los Fondos de Conocimiento.
Teniendo en cuenta las variables implicadas, podemos decir que se trata de un concepto complejo, ya que involucra a la “totalidad” del conocimiento empleado por un hogar para su mantenimiento y reproducción. No hablamos solo de conocimientos y habilidades que las personas utilizan para sus actividades de subsistencia, sino que también aludimos a un conjunto de pautas y expectativas para guiar el comportamiento.
Hemos referido, igualmente, la relevancia del trabajo realizado por Vélez- Ibáñez (1983). Este comenzó con una investigación cuyos resultados permitirían legitimar los recursos culturales de las familias de la frontera mexicano- estadounidense como Fondos de Conocimiento. A partir del trabajo de la antropóloga mexicana Larissa Lomnitz (1977), desarrolló un análisis detallado de las redes de intercambio y confianza que tenían lugar en las asociaciones rotativas de créditos. Maticemos que, bajo esta perspectiva, el término “confianza” significa una ideación cultural en la que se encuentran contenidos numerosos factores; entre ellos, la buena voluntad de personas dispuestas a establecer una relación recíproca.
Ahondando en su estudio, se da cuenta del modo en que, tanto en los Estados Unidos como en México, la actividad ritual y la donación forman parte importante de las asociaciones, y que estas no se encuentran simplemente vinculadas a los motivos económicos de sus miembros. De hecho, una consideración destacable en el análisis de las diversas formas asociativas fundada en esta investigación es que, sin la anuencia o el compromiso con relaciones recíprocas generalizadas de confianza, la asociación no podría funcionar. Tanto es así que uno de los informantes se refirió a las asociaciones rotativas de crédito como una “unión de confianza”, lo que es muy significativo, pues aunque se den transacciones económicas específicas, la base de las asociaciones es el intercambio social.
Así pues, la concepción cultural de la confianza se materializa en una descripción subjetiva, que guarda relación con la construcción analítica de Polanyi (1957) acerca del modo de intercambio recíproco, y a la constitución de la “reciprocidad generalizada” de Sahlins (1969). Entre los habitantes de la frontera entre México y Estados Unidos, el constructo “confianza” encarna generosidad e intimidad, así como una inversión personal en los otros. Además, este constructo ha estado muy presente en la incorporación e integración de la población mexicana al crecimiento económico y desarrollo de la región fronteriza de los Estados Unidos, resultando en una serie de prácticas utilizadas por la población para optimizar sus oportunidades de supervivencia.
Una vez concluida la guerra mexicano-estadounidense, que supuso la anexión por los Estados Unidos de los territorios mexicanos que hoy forman los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y Colorado, una minoría de la población mexicana que quedó “desplazada” continuó viviendo de la actividad agropecuaria, aunque la mayoría de ellos se convirtieron en mineros, trabajadores del ferrocarril, lavanderos y pequeños empresarios. La mayoría de los mexicano-estadounidenses dominaban varios oficios y, para sobrevivir, tenían que hacer un poco de todo. Una situación de inequívoca inestabilidad que afectó a la mayoría de la población mexicana a principios del siglo XX (Sheridan, 1986).
Desde luego, antes de 1929, el movimiento de personas hacia el norte y el sur entre las comunidades fronterizas era constante. Las familias transfronterizas, con grandes redes de parientes extendidos o residentes a ambos lados, eran comunes (Álvarez, 1988). Aún hoy, no son infrecuentes los casos de padres que, residiendo en un pueblo o ciudad cercana a la frontera, envían a sus hijos a escuelas primarias y secundarias en territorio de Estados Unidos. No olvidemos que los sistemas de parentesco transfronterizo son, en realidad, un conjunto de hogares y redes relacionados de forma bilateral y dispersos entre tipos similares de vecindarios a ambos lados de la frontera (Vélez-Ibáñez y Greenberg, 1992).
Ahora bien, la fluidez de ese movimiento de personas se vio afectado por diversas circunstancias, ya que en función de la época histórica y la situación económica de los EE.UU., los habitantes de las regiones fronterizas se ocuparían como mano de obra barata o, simplemente, iban a ser deportados sin ningún tipo de compensación.
La consecuencia más grave de la Inmigration Reform and Control Act (IRCA) fue la de crear una mayor división entre mexicanos/as elegibles y no elegibles. Incluso dentro de la misma familia extensa, la legalización de un miembro de esta contrastaba con la ilegalización en la que permanecían otros. Así, cada redacción de esta Ley pone su énfasis en la “extranjería” de la población que fue deportada a México, diferenciándola, aún más, si cabe, de aquella que permanece legalmente en los Estados Unidos. En suma, este proceso niega la continuidad cultural entre estas poblaciones.
Se entienden, sin duda, las razones que han contribuido a que esta población haya experimentado importantes cambios demográficos, amén de trastornos económicos y sociales, obligando a idear mecanismos para mitigar el efecto de esas fuerzas cambiantes. Dichos mecanismos incluyen ajustar, aprender, crear, manipular, resistir y experimentar con nuevas formas de ganarse la vida, y/o hacer uso de recursos y habilidades, con reciprocidad nítida en el intercambio de competencias y herramientas laborales y de información (Vélez-Ibáñez, 1986).
Así, es posible inferir que a pesar de las divisiones políticas y culturales surgidas, las familias transfronterizas y los hogares agrupados (households) continuaron equilibrando el efecto de la alteración de la identidad. En consecuencia, los hogares mexicanos se representaban a partir de extensas redes de parentesco que seguían suponiendo una implicación activa en la vida de parientes a ambos lados de la frontera. Debido a que muchos mexicanos trabajaban en mercados laborales altamente inestables, no solo estaban obligados a cruzar las fronteras nacionales, sino que también dependían unos de otros para acceder a los recursos en cada uno de los países vecinos (Vélez-Ibáñez y Greenberg, 1992).
La naturaleza de los Fondos de Conocimiento se arma en el uso que hace la población mexicana de la mano de obra y los recursos de su entorno, reaccionando a las fuerzas económicas, políticas y tecnológicas de la sociedad en general. Concretamente, la mayoría de los hogares mexicanos en Tucson (Arizona) surgieron de la agricultura rural y la ganadería, la industria en pueblos pequeños como las minas, la especialización artesanal y la construcción urbana, sin olvidar el empleo en servicios (Officer, 1987, Sheridan, 1986). Esa acumulación de experiencia resultó en la adquisición de un amplio conjunto de conocimientos y habilidades en sectores como construcción, reparación, invención y producción, que siguen constituyendo una parte importante de los fondos económicos de los hogares contemporáneos.