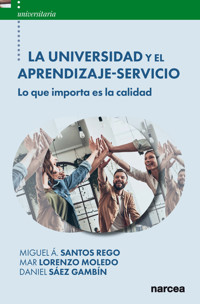
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narcea Ediciones
- Kategorie: Bildung
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
Sin duda, una de las metodologías educativas innovadoras en la universidad actual es el Aprendizaje-Servicio (ApS). Con una orientación epistémica de corte pragmatista, conecta currículo y necesidades existentes en la comunidad, de modo que articula una pedagogía esencial para que el alumnado avance vinculando la construcción de conocimiento a un compromiso de tipo social. Ahora bien, su proliferación en la educación superior ha servido también para advertir de que los proyectos de ApS han de servir a propósitos de calidad en su elaboración, implementación y evaluación, dentro y fuera de las aulas. Esa, y no otra, es la clave de bóveda del presente volumen, a fin de que la búsqueda de calidad en tales iniciativas exija ir más allá de objetivos o metas superficiales en la tarea de formar, en y desde la universidad del siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Universidad y el Aprendizaje-Servicio
Lo que importa es la calidad
Miguel Á. Santos Rego
Mar Lorenzo Moledo
Daniel Sáez Gambín
NARCEA, S. A. DE EDICIONES
MIGUEL Á. SANTOS REGO ha publicado en NARCEA
Fondos de conocimiento familiar e intervención educativ
La transfe encia de conocimiento en educación
Índice
INTRODUCCIÓN
1. El Aprendizaje-Servicio: Origen, Influencias e Historia
Notas introductorias
1.1. John Dewey y la Gran Comunidad
1.1.1. El potencial educativo de la experiencia
1.2. La teoría del aprendizaje experiencial
1.2.1. El modelo de David Kolb
1.3. La interacción social como clave del aprendizaje
1.3.1. Piaget y el cognitivismo
1.3.2. Vygotsky y la perspectiva sociocultural
1.3.3. El socioconstructivismo y el construccionismo
1.3.4. El aprendizaje situado
1.3.5. La teoría de la actividad
1.3.6. El aprendizaje transformativo
1.4. Algo de historia del Aprendizaje-Servicio
1.4.1. El origen del término y la institucionalización de la metodología
1.4.2. Internacionalización del aprendizaje-servicio
2. El Aprendizaje-Servicio y la Universidad del siglo XXI
Notas introductorias
2.1. Conceptualizando el Aprendizaje-Servicio
2.1.1. Las perspectivas sobre la metodología
2.1.2. Formas de llevar el Aprendizaje-Servicio a la práctica
2.1.3. Las diferencias entre el Aprendizaje-Servicio y otras educaciones experienciales
2.1.4. Las fases de un proyecto de Aprendizaje-Servicio
2.1.5. Los ámbitos de aplicación del Aprendizaje-Servicio
2.2. El Aprendizaje-Servicio en la Universidad actual
2.2.1. La Responsabilidad Social de la Universidad
2.2.2. La Universidad como promotora activa de empleo
2.2.3. La acogida del Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior
2.2.4. El Aprendizaje-Servicio y el desarrollo de la RSU y los ODS
2.3. Los beneficios del Aprendizaje-Servicio para el alumnado universitario
2.3.1. El modelo por competencias
2.3.2. El Aprendizaje-Servicio como vía para el desarrollo de competencias
2.3.3. Las críticas al Aprendizaje-Servicio
3. La Calidad en el Aprendizaje-Servicio
Notas introductorias
3.1. Duración e intensidad de los proyectos
3.1.1. Cuando la cantidad importa: la relación entre la duración y los beneficios de los proyectos de Aprendizaje-Servicio
3.2. El rigor académico
3.2.1. Incorporando el conocimiento en la acción: el equilibrio entre adquirir y aplicar conocimientos en proyectos de Aprendizaje-Servicio
3.2.2. La comunidad como pieza clave en la definición de objetivos
3.2.3. Los resultados de una buena integración del servicio y la materia de estudio
3.3. El servicio significativo
3.3.1. Más allá del aprendizaje: el valor de la atribución de significado en experiencias educativas
3.3.2. De la teoría a la acción: los factores que hacen que una experiencia sea significativa
3.3.3. Algunos consejos para seleccionar el servicio
3.4. La reciprocidad
3.4.1. Los principales obstáculos a la reciprocidad
3.4.2. Las motivaciones en la comunidad
3.4.3. El tránsito a un Aprendizaje-Servicio con mayor nivel de reciprocidad
3.5. La autonomía del alumnado
3.5.1. Trabajar en grupos como facilitador de la autonomía
3.5.2. Peligros y virtudes de fomentar la independencia en proyectos de Aprendizaje-Servicio
3.6. El profesorado como supervisor y guía
3.7. La reflexión
4. El Valor de la Calidad en los Proyectos de Aprendizaje-Servicio
Notas introductorias
4.1. Una panorámica sobre la medición de la calidad en el Aprendizaje-Servicio
4.2. Resumiendo los beneficios de la participación en el Aprendizaje-Servicio
4.3. Las dimensiones de calidad como mediadoras de resultados
4.4. La calidad, clave de futuro para el Aprendizaje-Servicio
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
INTRODUCCIÓN
Pocas veces en la historia de la educación superior en España, y nos atreveríamos a decir lo mismo a propósito de otras demarcaciones europeas, se ha prestado tanta atención en las instancias académicas a propuestas de alcance pedagógico, como viene siendo el caso desde el diseño y puesta en marcha del llamado proceso de Bolonia, que es sinónimo de Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).
Lo que afirmamos no está exento de controversia, ni siquiera de prejuicios en despachos rectorales, decanales o departamentales, ya que toda apelación a la necesidad de cambios de perspectiva en una institución docente que hace gala de un liderazgo en materia de investigación científica, no siempre encuentra, por paradójico que parezca, idéntico eco cuando se trata de aceptar otras visiones del aprendizaje menos convencionales, susceptibles de beneficiar el desarrollo personal y social de los y las estudiantes en una parte del sistema educativo como es la universidad.
La resistencia al cambio es algo consustancial a la condición humana y por ello, ciertamente, el devenir de las innovaciones ha tenido que moverse por terreno pedregoso, hasta que las evidencias han ido poniendo las cosas en su sitio, propulsando de paso nuevas miradas procedimentales desde los programas oportunos en cada etapa formativa.
Ahora bien, las modulaciones relativas al diseño pedagógico-didáctico de cualquier propuesta de innovación docente en la educación superior ha de estar ajustada a la estructura disciplinar de un campo y/o materia de estudio, y contar no solo con la conveniente formación del profesorado sino con las adecuadas condiciones del contexto de referencia, dentro y fuera de los campus.
Precisamos, desde luego, estrategias que activen la implicación del alumnado como protagonista de su propio aprendizaje, en una dirección de desarrollo personal y de compromiso socio-comunitario. No es otra cosa lo que se ha ido comprendiendo, y asumiendo, en los últimos tiempos, a través del aprendizaje-servicio, una metodología educativa dimensionada en el currículo del estudiante universitario para que, después de identificar una necesidad en su entorno mediato o inmediato se ponga en marcha un dispositivo de acción, congruente con algún núcleo temático de una materia de estudio, en aras a su resolución y consiguiente mejora del aprendizaje en el individuo y en el grupo.
Si el auténtico aprendizaje es el que tiene lugar en la intersección comunicativa sujeto-medio, procurar el uso gradual del aprendizajeservicio como metodología activa en la educación superior es dar una oportunidad a la articulación experiencial de una dinámica formativa de calidad, en tanto que aumenta la probabilidad de una toma de decisiones basada en el análisis (crítico) de problemas previamente identificados en un contexto de vida, y sobre los que se plantean proyectos que conectan currículo y necesidades existentes en una comunidad, asociadas con temas o núcleos de un programa académicamente reconocido.
A esos efectos, la extensión y expansión del aprendizaje-servicio (ApS) en el sistema universitario, con cierta proyección en normas y reglamentos académicos, es el reflejo de una mayor sensibilidad, en una parte apreciable del profesorado (y no solo entre los de acceso reciente), hacia una formación más integral de los y las estudiantes, sugiriendo vínculos entre su preparación como futuros profesionales y el compromiso que supone la pertenencia a una comunidad de individuos libres y responsables.
Tal estado de cosas no es ajeno tampoco a la proliferación de planes de formación e innovación docente en los campus, con destacada presencia, en tal oferta, de cursos acerca de la pedagogía del ApS, o la convocatoria general de proyectos sobre la misma, incluyendo un mínimo de recursos para su implementación. Hablamos de una dinámica que se ha ido notando en forma de una sostenida presencia de profesoras y profesores en una gama de eventos organizados al respecto por iniciativa de las universidades, o mediante consorcios de estas con redes nacionales e internacionales centradas en la promoción de la metodología.
Como era previsible, teniendo en cuenta la indefinición de requisitos presentes en no pocas convocatorias, las contribuciones observadas pusieron de relieve una calidad muy desigual, no atribuible en principio a su procedencia de unas u otras áreas de conocimiento. Nos tomamos la licencia de afirmar que el factor diferencial resultaba inequívoco, esto es, la existencia, o no, de algún tipo de investigación detrás de la propuesta o del trabajo presentado. Creemos que es suficiente señal de alerta para no entrar ahora en mayores detalles.
Pero sí debemos señalar que, justamente, esa gradual constatación de una deriva poco edificante es la que dio origen a una línea de estudio sistemática en nuestro grupo de investigación (GI Esculca, USC), a fin de advertir sobre la amenaza de banalización que se cierne sobre el aprendizaje-servicio si cualquier iniciativa sin fundamento heurístico ni valor empírico, puede hacerse pasar por tal, e hipertrofiar un cauce de referencias sin medida ni evaluación.
Es razonable, pues, que en nuestro alegato en favor de la calidad como clave de bóveda para el ApS en la universidad advirtamos contra la simple retórica discursiva proclive a transmitir unas bondades pedagógicas que han de mostrarse sin más durante el proceso de implementación, obviando el cuidado debido de las condiciones y criterios que elevarán las probabilidades de una dinámica de éxito controlado, bajo una perspectiva de interacción comunicativa entre las dimensiones académicas y cívico-sociales de un enfoque que, siendo innovador en las formas, no deja de ser convencionalmente pragmático en el modo de buscar aprendizajes de mayor calado cognoscitivo y socio-comunitario.
Porque, además, es en ese terreno donde se ha de hacer notar la construcción de una ciudadanía a la altura de ideales democráticos que, hoy más que nunca, es preciso revitalizar. Baste recordar que un gran indicador de calidad en los operativos de tal proceder educativo es el modo en que animamos la reflexión del estudiante sobre lo que va aconteciendo en si mismo, y a su alrededor, en términos de saber y de responsabilidad individual y colectiva.
No estamos por representar en las páginas que siguen un optimismo irredento sobre el ApS en la educación superior, sometido como está a todo tipo de presiones y aún conflicto de intereses en la esfera pública de la sociedad civil. Las creencias han de compadecerse aquí con pruebas fehacientes que avalen una pedagogía esencial (que no “esencialista”) ligada a cambios sosegados y graduales en los procedimientos, o de hacer que las y los estudiantes en la universidad del siglo XXI tengan más protagonismo en sus vidas como aprendices y futuros profesionales.
Ingenuidad supina sería la de solicitar confianza en el aprendizajeservicio sin apelar a programas de formación del profesorado, del acompañamiento experto para quienes desean comprometerse en el diseño y realización de proyectos, o del imprescindible apoyo en la evaluación de las iniciativas. En definitiva, sin aclarar los patrones de calidad que conviene verificar antes de sancionar las virtudes del ApS en una determinada circunstancia universitaria, sea cual sea la materia de estudio o el área de conocimiento que podamos referir a la hora de expresar un optimismo metodológico de esta índole, acorde con el sentido renovador que todas y todos esperamos de una institución imprescindible para el desarrollo, material y moral, de la comunidad.
Tal reclamo de confianza lo hemos de formular sin imperativos categóricos en el orden de las ideas, pero también advirtiendo contra prejuicios ridículos acerca de pedagogías basadas en la experiencia y su científico escrutinio. Hay declaraciones de pretendidos guardianes de las esencias educativas en contra de todo lo que suene a pedagogía, que causan vergüenza ajena por su encubierto, y deletéreo, mensaje de que lo mejor en educación es volver al siglo diecinueve.
Con todo, la invitación a la búsqueda de calidad en el aprendizajeservicio supone atreverse a ir más allá de objetivos o metas superficiales en la tarea de formar en y desde la universidad, pues de lo que se trata es de que estudiantes y profesorado acrecienten una toma de conciencia del mundo real, al que han de referir, más temprano que tarde, conocimiento y capacidades con un mínimo de potencial transformativo en una comunidad.
Y puesto que en una comunidad los valores importan, entonces lícito será preguntar si la virtud cívica, al lado de un aprendizaje más auténtico, han de impulsarse desde la universidad, haciendo uso de un ApS de calidad en su diseño, implementación y evaluación. Aunque nuestra respuesta sea básicamente afirmativa, la sensatez recomienda un matiz. Una cosa es que las universidades acentúen la necesidad de renovar los formatos pedagógico-didácticos con los que se aspira a optimizar el aprendizaje, y otra, que no debería ser tan comprometedora en el marco del respeto a la libertad de conciencia, vincular ciegamente esos formatos a virtudes que son, diáfanamente, las propias de una educación para el avance de la democracia y en sintonía con el bien común, cuestiones que también incumben a la universidad.
La calidad de una democracia es un asunto harto complejo. Eso nadie lo discute. Pero no deja de ser cierto que depende, en un considerable grado, de la filosofía con la que se forma a una ciudadanía que, al fin y a la postre, fortalecerá o debilitará los cimientos principales de tal modo de vida asociada, según disponga de conocimiento y competencias en línea con los requerimientos de un desarrollo que siempre acaba por basarse en reglas de convivencia sólidas.
Es incontestable que una universidad ha de procurar personas graduadas bien habilitadas para cumplir con lo que se espera de su conocimiento en una determinada esfera de actividad. Pero, igualmente, debería estar más claro que en la universidad algo de cuidado hemos de poner en el modo de articular estrategias favorecedoras de valores en los que se asienta una comunidad, empezando por la misma comunidad universitaria.
Hablamos de una comunidad que, independientemente de la metáfora expresiva del vínculo entre los miembros de la Academia, y al margen del área y centros de referencia en su seno, alude a teóricos lazos identitarios en el cuerpo docente, o en el personal administrativo de una institución, sin olvidar esa misma representación en los y las estudiantes, que llegan a sentir cierto orgullo cuando rememoran, una vez lejos de las aulas, su casa de estudios.
La erosión de no pocas universidades en este tiempo, cuando ya ha transcurrido un cuarto de la actual centuria, es sinónimo de pérdida de un sentido de comunidad entre quienes trabajan, estudian o investigan en tan privilegiados recintos del saber humano. Lo cual se agrava en el caso de la educación del alumnado, debido a la exigua red de comunicación y relación con agencias externas, donde buscar complemento y soporte para un proceso formativo que —no solo pero también— necesita de feedback en la comunidad circundante, con programas conveniados que beneficien el lado académico, en tanto que este sirve, o debe servir, a intereses u organizaciones comunitarias.
Dicho telegráficamente, la dimensión comunitaria de la universidad es demasiado importante para ser ignorada, máxime en una perspectiva generativa de más valor educativo a través de estrategias docentes innovadoras que, como es el caso del aprendizaje-servicio, llegan a marcar diferencias en el crecimiento cognitivo-social del alumnado. De ahí la “razón de calidad” como gran exponente de su relevancia y pertinencia en una universidad que se reconoce como parte del sistema educativo, al tiempo que atenta a los desafíos de la sociedad a la que sirve.
LOS AUTORES Santiago de Compostela Diciembre de 2024
1 El Aprendizaje-Servicio: Origen, Influencias e Historia
Notas introductorias
Estudiar en profundidad qué es el Aprendizaje-Servicio (ApS) no constituye una tarea sencilla. Esto se debe principalmente a que su construcción ha venido dada por un entramado histórico, filosófico, político y social que ocupó más de cien años y derivó en lo que hoy día reconocemos como una metodología educativa de concepción heterogénea. Resulta sencillo identificar notables diferencias de opinión, e incluso algo de confusión a la hora de delimitar los criterios por los que se debe regir su aplicación. Es así como vemos una amplia dispersión entre los objetivos que persigue o la manera en la que la encontramos en la literatura, e incluso integrada en currículos de distintos niveles educativos.
Con el fin de establecer una línea de partida para proceder con una conceptualización plena de la metodología y sus implicaciones, es necesario partir de una definición que ilustre las coordenadas principales que orientan estas propuestas educativas. Someramente, las actividades de ApS se basan en la experiencia y la responsabilidad social, enlazando la vertiente académica con un servicio a la comunidad. Naval et al. (2011) ofrecen una perspectiva que incluye los principios básicos que las caracterizan, lo que ha de servirnos de hoja de ruta teórico-filosófica en los siguientes epígrafes. Entienden el aprendizaje-servicio como:
Una propuesta pedagógica que se dirige a la búsqueda de fórmulas concretas para implicar al alumnado en la vida cotidiana de las comunidades, barrios, instituciones cercanas. Se conceptualiza dentro de la educación experiencial y se caracteriza por lo siguiente: a) protagonismo del alumnado; b) atención a una necesidad real; c) conexión con objetivos curriculares; d) ejecución del proyecto de servicio y e) reflexión (p. 88).
No obstante, una buena definición no es suficiente para comprender plenamente una metodología con el calado e historia como la que nos ocupa. A fin de ensanchar su marco comprensivo y habilitar propósitos más ambiciosos, se requiere de un conocimiento de sus influencias más directas: la filosofía de John Dewey y las bases de la teoría del aprendizaje experiencial. También resultará útil exponer algunas otras teorías relacionadas con la metodología que, aun no siendo tan ampliamente citadas como las anteriores, sí que se vinculan con el modo en el que el alumnado puede aprender cuando interactúa con otros en actividades significativas. Una vez establecida la relación de esta amalgama de teorías con el ApS, aludiremos a las principales personalidades, y contextos políticos y socioculturales asociados a su nacimiento, desarrollo e internacionalización.
Con esta aproximación, esclareceremos factores que han propiciado su origen, pero también el complejo entramado en su utilización y diseminación. Trataremos de aportar perspectiva cuando en los siguientes capítulos se definan los diferentes enfoques en los que se basa su aplicación. Por ahora, lo que hacemos es crear un sustento teórico, susceptible de rescate más adelante, en el que apoyarnos a la hora de justificar a qué elementos conviene prestar atención al llevar a cabo experiencias de este alcance.
1.1. John Dewey y la Gran Comunidad
Tratar de aunar el aprendizaje, la experiencia y el servicio cívico no es, desde luego, una invención de finales del pasado milenio. Sin embargo, pocas figuras hay más citadas para hablar de esta cuestión en la sociedad moderna que la de John Dewey (1859-1952) (Maddux y Donnett, 2015). A pesar de las discrepancias que pueden darse sobre los diferentes orígenes que tuvo el aprendizaje-servicio, su filosofía es ampliamente aceptada como el terreno sobre el que se edificó la metodología en los Estados Unidos de América (Hatcher y Erasmus, 2008; Lim y Bloomquist, 2015).
La entrada al siglo XX estuvo marcada en USA por unas circunstancias culturales y sociales muy concretas, a las que Dewey no era ajeno. La coyuntura de la época tuvo como máximo exponente del progreso la industrialización de la sociedad, hecho que influyó sobremanera sus escritos. Su obra se impregnó de la idea de cómo estos avances, que sin duda supondrían un crecimiento tecnológico sin precedentes, podían llegar a impactar negativamente en las relaciones sociales, al reducirse las posibilidades de interacción entre las personas, con sus consecuencias perniciosas para la cooperación y el entendimiento.
Resulta procedente mencionar que su pensamiento también abarcaba preocupaciones acerca del rumbo que estaba tomando la educación, fuertemente condicionada por las normas establecidas y, de alguna manera, impuestas en torno a pruebas de alto nivel. Naturalmente, es innegable que la guerra y otras tensiones políticas entre los líderes del primer mundo motivaron, en gran medida, el pensamiento y obra de Dewey (Lake et al., 2015).
El pedagogo de Chicago expresó de forma explícita cómo tales circunstancias motivaban el desplazamiento de las relaciones dentro de las comunidades locales en un sentido más impersonal, el cual solo podría derivar en apatía, desconfianza y debilitamiento de lazos entre ciudadanos (Hatcher y Erasmus, 2008).
En su respuesta a tales inquietudes, Dewey se esforzó por teorizar sobre cómo el ser humano podía sobreponerse y combatir esta suerte de deshumanización de la población que acarreaba el delicado entorno social. Afirmó que el conjunto de la sociedad debía transitar a lo que el llamaría la “Gran Comunidad”, adoptando el pensamiento de que el sentimiento y la conformación plena de la comunidad se posiciona antes que todo individualismo, puesto que los valores y prácticas realizadas en ella son precisamente los que tienen más potencial para el desarrollo humano.
Desde este punto de vista, un individuo que ha crecido ajeno a la vida en comunidad no ha tenido la oportunidad de desarrollarse en plenitud. Es en el tránsito a la Gran Comunidad donde la vida humana alcanza su culmen, con sus miembros trabajando codo con codo resolviendo conflictos (Dewey, 1938). Este postulado lo abordó ampliamente en su libro The public and its problems: An essay in political inquiry (Dewey y Rogers, 2012). Ahí subraya condiciones y líneas de actuación que debe adoptar una comunidad para crecer de forma cohesionada y libre. Según Bishop (2014) estas ideas se pueden resumir en seis características básicas:
La comunicación a través de señales y símbolos comunes.
Para favorecer la cooperación entre personas, resulta imprescindible estar en sintonía respecto a los objetivos, es decir, promover el sentimiento de que vivir en comunidad implica compartir consecuencias. Lo que importa es mantener signos y símbolos comunes que permitan utilizar los mismos modelos al otorgar significados a los eventos, y que habiliten una sólida comunicación entre los diferentes miembros.
La confianza de una asociación natural
. Una condición indispensable para formar una comunidad es que existan un grupo de individuos coordinados y organizados, no necesariamente cercanos geográficamente. Es precisamente esta noción de trabajo conjunto lo que diferencia una verdadera asociación de un mero conglomerado de individuos. La convivencia en estas coordenadas posibilita que las personas reconozcan intereses comunes, que pueden estar basados tanto en la más pura instrumentalidad como en la formación de vínculos.
La libertad y la seguridad que proporciona la vida en sociedad.
Dewey señala como única libertad significativa aquella que permite controlar las condiciones para conseguir lo deseado. Aunque la vida comunitaria puede llegar a restringir libertades relativas a un comportamiento indiscriminado, se produce un aumento del control al tener, como colectivo, una mayor potencia de actuación y logro, a la par que un aumento de la seguridad ante diversas creencias. De lo que se trata es de aceptar las normas del asociacionismo para romper las limitaciones y trabas inherentes al afrontamiento del mundo en soledad.
La posesión y distribución de conocimiento social.
Considerado como parte del capital social, el conocimiento es un elemento transferible. En gran variedad de ocasiones, los individuos necesitan herramientas o conocimientos desarrollados por otras personas para conseguir sus propios objetivos. En una comunidad esta red de relaciones es tejida de una manera libre, donde el conocimiento y la investigación se motiva, se distribuye y nunca se prohíbe.
La participación activa de los miembros en beneficio de la comunidad.
De manera acorde a sus capacidades, los sujetos ponen a disposición de la comunidad aquello que se les da mejor, motivándose siempre a través de la responsabilidad individual y no por la presión colectiva. Así pues, se pone de manifiesto que la perspectiva comunitaria basada en la reciprocidad es lo que concede a las personas el sello que les acredita como miembros de la comunidad.
La integración plena y cooperación de los grupos internos.
Dentro de una comunidad, favorecer el interés de unos sectores no puede ir en detrimento de otros. Ahora bien, sería utópico esperar que todos los miembros de la comunidad tuvieran los mismos valores; por ello, lo que de verdad importa es la flexibilidad y la igualdad a la hora de resolver conflictos, puesto que el bien común debe ser el principio rector de la convivencia.
Los beneficios pueden sentirse en cada uno de los miembros de una comunidad. Ahora bien, para Dewey, lograr este nivel de asociacionismo no era posible si no se actuaba desde las bases, concretamente, desde el sistema educativo (Bishop, 2014). No en vano uno de los grandes pilares en su discurso sobre la Gran Comunidad es la educación, elemento esencial para garantizar la integración comunitaria de los jóvenes. Y no es para menos, ya que la educación está presente en cualquier ser humano, en cualquier país y en cualquier lugar; nos ayuda a pensar, continuar y trascender, y también a analizar los problemas y a buscar soluciones.
Desde este enfoque, no resulta descabellado situar a la escuela como eje, no solo en la formación académica de las personas, sino también en la construcción del carácter cívico y en su futura influencia social:
[…] a través de la educación la sociedad puede formular sus propios fines, puede organizar sus propios medios y recursos, y así configurarse con precisión en la dirección en la que desea moverse (Dewey, 1897, p. 80).
El origen de esta perspectiva integradora está en su concepción de la realidad como un proceso fluido, en constante movimiento (Pérez- Ibáñez, 2018). Tanto es así que el concepto clave en su filosofía educativa es precisamente el crecimiento, cuyo logro depende exclusivamente de la comunicación y la interacción entre personas. Con todo, para el pensador estadounidense, la realidad educativa de su época distaba de motivar estos procesos, reparando específicamente en su ineficiencia respecto de los valores morales, en gran medida por su enfoque aislado de la vida real (Lake et al., 2015).
En resumidas cuentas, Dewey (1938) consideraba que la formación en su época tenía únicamente el cometido de hacer que la juventud acumulara conocimientos a través de procesos eminentemente memorísticos. Ese planteamiento suponía malgastar el tiempo de niños y niñas en muchas ocasiones, dado que eran incapaces de explicar o relatar de manera crítica las experiencias fuera de la escuela. Y fueron precisamente sus ideas de asociación comunal, que fomentaban la intelectualidad, la moralidad y otros aspectos más emocionales, junto a la consideración de la democracia (Giles y Eyler, 1994), las que favorecieron una educación más progresista y con una aplicación real, donde la experiencia en los centros escolares emulase la vida en sociedad, como si de un microcosmos se tratase:
Cuando la escuela introduzca y forme a cada niño de la sociedad para que sea miembro de una comunidad tan pequeña, saturándolo con el espíritu de servicio y brindándole los instrumentos de una autodirección efectiva, tendremos la mejor y más profunda garantía de una sociedad más digna, hermosa y armoniosa (Dewey, 1910, p. 29).
Por este motivo, no basta con formar para integrar en la sociedad, sino que la propia escuela debe ser un ejemplo de modelo de vida del mundo real. Desde esta óptica, las interacciones, estrategias educativas u otros procesos desarrollados en el centro escolar se enfocan de manera que sean un reflejo del contexto social, permeado por la instrucción en diversas disciplinas (Dewey, 1910). A propósito de esta visión, Hatcher (1997) estableció tres dimensiones morales, interconectadas e igualmente importantes, que definieron la filosofía educativa de Dewey, y que se proyectan en las características más sociales del ApS:
La educación debe desarrollar las capacidades individuales
. Desde un paradigma democrático, el objetivo de la educación no es otro que el perfeccionamiento de las capacidades del individuo a lo largo de su vida. Este proceso no debe estar sujeto a discriminación por razón de etnia, sexo, o nivel socioeconómico. La reconfiguración constante del saber es el único camino para crear una sociedad crítica, en contraposición a otra sumisa o incapaz de renovarse.
La educación debe involucrar a los ciudadanos en asociación con otros
. El desarrollo de las capacidades individuales debe realizarse en compañía, con el soporte de la comunidad educativa, como institución encargada de nutrir de herramientas a las personas para que se puedan desempeñar en su vida diaria en comunidad. En resumidas cuentas, de lo que se trata es de aplicar un enfoque constructivo sobre el que las habilidades personales adquiridas puedan ser aplicadas en la sociedad.
La educación debe promover condiciones humanas y sociales.
Las habilidades que se desarrollen en la escuela deben ser útiles para la comunidad. Se plantea así la configuración de una sociedad en la que cada nueva generación se impregna de la aspiración al bien común, y es capaz de transformar el mundo en el que vive, según las necesidades que se identifican. En este sentido, la educación se convierte en una poderosa arma para luchar en favor de la justicia social.
Considerando en conjunto la perspectiva moral y cívica de la enseñanza, se puede discernir una tendencia hacia una educación democrática destinada a la acción, y no solo a un componente más utilitario, sino hacia un saber que persigue el bien común. Esta idea de la adquisición de destrezas con un enfoque instrumentalista a través de un conocimiento puesto en práctica se vincula con la adopción de una filosofía pragmática por parte de Dewey.
A principios del siglo XX, John Dewey era el director del departamento de filosofía en la Universidad de Chicago (Hironimus-Wendt y Lovell-Troy, 1999). Junto a sus asociados, entre los que se encontraba el profesor George Herbert Mead (considerado uno de los pioneros de la psicología social), desarrollaron el movimiento conocido como pragmatismo americano, a fin de explicar y afrontar varios aspectos de la sociedad moderna. La escuela pragmática fue esencial en el cambio de siglo, como una herramienta para pensar sobre muchas dificultades propias de la época, en gran medida debidas a la crisis de fé ocasionada por el Darwinismo, movimiento que le influyó a Dewey en su visión de la naturaleza cambiante de la mente humana, como una suerte de evolución debida a las interacciones y estímulos externos. Esta corriente rechazaba una confianza excesiva en la lógica y la abstracción, centrándose más en el proceso de adaptación del ser humano a sus contextos de vida (Hironimus-Wendt y Lovell-Troy, 1999).
De esta forma, el pragmatismo, término que deriva del griego pragma o acción, conecta de manera directa e inseparable los pensamientos con las acciones, otorgándole valor a la idea según las consecuencias que se producen cuando se actúa sobre el entorno. Así, una nueva idea o pieza de conocimiento tendrá más valor o menos según las consecuencias que produzca cuando se aplica en el entorno. De hecho, el propio Dewey afirmaba que el proceso de razonar es equivalente a poner la teoría a prueba, actuando, de un modo empírico, sobre ella y observando los cambios que produce en el mundo real, para aceptarla como válida, o rechazarla y repetir el proceso (Dewey, 1916). Indudablemente, es sencillo advertir un cierto paralelismo de esta corriente con el método científico de contraste de hipótesis.
La pertinencia de situar a Dewey dentro del movimiento pragmático reside en enmarcar y delimitar su visión de la reflexión y por qué sus ideas son las precursoras de lo que conocemos como aprendizaje-servicio. La forma de entender su posición en esta corriente filosófica en el panorama educativo puede verse reflejada en su énfasis favorable a la participación activa del alumnado, destinada a forzar procesos reflexivos y de resolución de problemas para una mejora de la condición social (Hatcher y Erasmus, 2008). Según Maddux y Donnet (2015) existen cuatro conceptos principales en el pragmatismo de Dewey directamente relacionados con las bases del ApS:
El origen del aprendizaje y el pensamiento comienzan en la incertidumbre, en contextos diversos donde se provoca un choque que genera pensamiento de ambigüedad o duda.
La duda se solventa por medio de una serie de procesos mentales que incluyen reflexión sobre la misma.
El hecho de resolver la duda contribuye a la generación de hábitos mentales, susceptibles de volver a aplicarse en situaciones posteriores que construyen conocimiento.
Adquirir conocimiento es algo productivo que da como resultado comportamientos y creencias con un reflejo real en la cotidianeidad de la vida, así como en la vida mental y social de los demás.
En definitiva, el objetivo de la educación no es otro que el de formar personas que comprendan la complejidad y las implicaciones de los problemas sociales (Pérez-Ibáñez, 2018), todo ello a través de la resolución de problemas mediante procesos de aprendizaje participativo, en contextos reales, que impliquen una disonancia cognitiva en los educandos. El desafío que se propone es que la educación contribuya al desarrollo del máximo potencial en las personas, lo que, en última instancia, dentro de una perspectiva comunitaria, beneficiará también a la sociedad en su conjunto (Hatcher y Erasmus, 2008). Para hacer efectiva esta tarea, veremos, a continuación, el modo en que introdujo Dewey la noción relativa a la adquisición de conocimiento a través de la experiencia.
1.1.1. El potencial educativo de la experiencia
A pesar de que la escuela deba constituirse como un microcosmos de lo que supone vivir en sociedad, Dewey también propuso que, recíprocamente, la propia vida en comunidad debía ser una extensión de la escuela, entendiéndola como el terreno donde los y las jóvenes han de ser capaces de trasladar lo aprendido en el centro educativo (Saltmarsh, 1996). Esta fue la vía de acción por la que apostó para conectar escuela y comunidad: compaginar las experiencias educativas con el servicio a la comunidad, para así desempeñar papeles interactivos en la reconstrucción social (Hironimus-Wendt, y Lovell-Troy, 1999). Por ello, la escuela no debe verse como un añadido a la comunidad, sino formando parte activa de la misma (Saltmarsh, 1996).
La filosofía tradicional de la educación se basaba en la adquisición de hechos y principios, los cuales, una vez dominados, servirían como base para resolver futuros problemas. Este enfoque, caracterizado por procesos anclados en lecturas y memorización se opone al propuesto por Dewey, para quien la adquisición de conocimiento es parte de un mecanismo para resolver los desafíos que presentan situaciones concretas. Considerando este enfoque utilitarista del aprendizaje, resulta inevitable plantear la enseñanza con un componente activo, y esta parte activa debe centrarse en los beneficios que provoca la experiencia sobre situaciones de la vida real (Speck y Hoppe, 2004). Tal fue su preocupación para que el ser humano fuese activo en su desarrollo, que Allport (1960) hablaba de Dewey en los siguientes términos:
Él, más que cualquier otro erudito, pasado o presente, ha establecido como un problema psicológico la necesidad del hombre común de participar en su propio destino (p. 180).
Y es que la filosofía de Dewey sobre la experiencia es una parte central de su obra (Giles y Eyler, 1994). Este modo de pensar motivó a los y las docentes a utilizar el aprendizaje a través de prácticas reales para que el conocimiento que adquirían sus estudiantes se enmarcara en actividades más significativas. Se rechazaba, por tanto, la adquisición indiscriminada de los contenidos —con la mente como contenedor—, abogando por seleccionarlos con el foco puesto en su posterior aplicación para el bien comunitario. Con ello, defendió que teoría y práctica no pueden representarse de modo disociado, impulsando por un lado la acción y los hechos y, por otro, el conocimiento y el entendimiento.
En su filosofía se postulaba que el profesorado tiene dos deberes bien diferenciados; el primero consiste en encargarse de crear contextos para el aprendizaje, y el segundo poseer la capacidad de identificar qué actitudes conducen a la mejora del alumnado, reconociéndolos como individuos con diferentes potencialidades (Hironimus-Wendt y Lovell-Troy, 1999). Todo ello aleja al docente de la tradicional figura autoritaria, deviniendo su rol hacia el de acompañante o guía en el proceso educativo.
Dicho de manera sucinta, para Dewey: 1) el aprendizaje es un constructo que requiere de experiencia, y 2) la experiencia debe adquirirse en intreacción directa con el entorno. Pese a ello, conviene aclarar que insertar de cualquier manera al alumnado en un contexto real no es la panacea, dado que no toda interacción con el entorno implica un aprendizaje significativo.
La creencia de que toda educación genuina se produce a través de la experiencia no significa que todas las experiencias sean genuina o igualmente educativas (Dewey, 1938, p. 25).
En esta dirección, Giles (1987) remarca que, bajo este paradigma, la relación de experiencia y educación no es de igualdad, y que no todas las experiencias son educativas per se. Tanto es así, que incluso una mala experiencia puede detener o distorsionar el futuro éxito de las posteriores, causando una falta de sensibilidad u obstaculizando la capacidad de respuesta, considerándose estas prácticas como anti educativas (Dewey, 1938). Por esta razón, es imperativo que la experiencia se acompañe con procesos de reflexión, que faciliten el aprendizaje y reduzcan el peligro de dañar al alumnado (Saltmarsh, 1996).
Cerrando ya esta aproximación a la filosofía deweyana, y conectándola finalmente con lo que supondría el aprendizaje-servicio, se presentan los dos principios que, según él, proporcionan a las experiencias ese componente que determinan su calidad y pertinencia: el principio de continuidad y el principio de interacción (Giles, 1987; Giles y Eyler, 1994):
Principio de continuidad.
También llamado el continuo experiencial, se refiere a que toda experiencia se enfoca y construye sobre las anteriores y, por tanto, influirá en los eventos próximos. Esta evaluación de las vivencias va más allá del presente y se basa en el modo de determinar el crecimiento y el desarrollo, permitiendo así cuidar el modo de enfocar las experiencias actuales y poniendo en valor las futuras. Dentro del continuo experiencial: a) el estudiante aprende mediante experiencias que pueden ser más o menos reflexivas e inteligentes; b) aumenta su capacidad para entender el mundo que les rodea; y c) prepara a los estudiantes para hacer frente a futuras situaciones.
Principio de interacción
. Centrado en cómo se comunican los aspectos internos y los objetivos de la experiencia con el individuo. Para Dewey el aprendizaje era situacional, es decir, la adquisición del conocimiento depende del contexto, por lo cual la calidad de la transición o interactuación entre ambos repercute de alguna manera en la calidad de la experiencia. El principio de interacción estipula que no es posible comprender totalmente los conceptos de las diferentes disciplinas si no se sabe aplicarlas a situaciones concretas, con todas las complejidades y casuísticas que pueden darse en un contexto dado.
Sin embargo, el trabajo de Dewey, aunque adelantado a su tiempo, no estuvo exento de limitaciones o ambigüedades, en parte debido al carácter pionero de su pensamiento. Lo que referimos es una cierta falta de respaldo sobre cómo debía, exactamente, la educación pasar a la acción. Este hecho resulta sorprendente y, de alguna manera, paradójico, pues su filosofía se refería a la acción como la clave para producir conocimiento. Pero el autor nunca especificó detalladamente cómo el profesorado debía realizar su labor educativa (Fishman y McCarthy, 2010). La manera de llevar a cabo esa transición fue, sin duda, una limitación de su enfoque, lo que podría verse como una carencia a la hora de poner en marcha la reforma social que propugnaba. Según Hironimus-Wendt y Lovell-Troy (1999) este “fracaso” se dio en parte por la deposición de una excesiva confianza en la capacidad de las escuelas para desarrollar esta misión de manera autónoma, hecho que se ajusta perfectamente al pragmatismo que defendía:
Esto encaja con el espíritu pragmático de Dewey en la medida en que no querría precisar hábitos o pautas específicas fuera de contextos particulares de la vida real (Stitzlein, 2014, p. 61).
El resultado fue que no siempre los y las estudiantes establecieron tales vínculos con las experiencias ni fueron capaces de ver la conexión entre el entorno educativo y la participación activa en la sociedad.
Finalmente, esta confianza de Dewey en la competencia de los centros educativos se vio mermada al final de su vida, mostrando en sus últimos escritos una óptica más pesimista en cuanto a la competencia de la escuela, y llamando a la acción política para poder crear el cambio social que tanto anhelaba (Saltmarsh, 1996). Él nunca relacionó explícitamente la educación con el servicio educativo, ni mucho menos escribió directamente sobre ApS. Pese a ello, la propensión del autor y de su trabajo dentro de la filosofía pragmática hacia la creación de una ciudadanía crítica y la educación democrática orientada a valores, supusieron la configuración de un caladero del que otros muchos pensadores e investigadores se abastecerían. En esta línea, Saltmarsh (1996) destaca las cinco áreas de estudio que motivaron a contemporáneos y sucesores y que, junto al principio de continuidad y al de interactuación ya mencionados, convergerían finalmente en la creación del ApS: a)enlazar educación con experiencia, b) la comunidad democrática, c) el servicio social, d) la investigación reflexiva; y e) la educación para la transformación social.
Un análisis más extenso sobre la aportación de Dewey a la metodología es el de Giles (1987), para quien fue esencial en tres grandes puntos:
La definición del propio concepto
, desde un punto de vista dialéctico, Dewey lo concebiría como “Aprendizaje y Servicio” donde la conjunción “y” implica una relación entre las dos y muestra el carácter inseparable del conocimiento y la acción, la teoría y la práctica.
La medida de la calidad de los proyectos
, consecuencia directa de la aplicación de los principios de continuidad e interacción. Prestar atención tanto a las relaciones entre los que sirven y los servidos, y evaluar la experiencia en un sentido amplio supone aplicar una dosis de rigor a la hora de hacer efectivo el aprendizaje derivado del servicio.
La forma de entender el aprendizaje-servicio
, no solo como una experiencia interactiva entre el mundo académico y el entorno, sino también como una filosofía de aprendizaje que se niega a tener un fin menos amplio que la construcción de una verdadera comunidad.
La filosofía de Dewey no tendría por qué tomar exclusivamente la forma de aprendizaje-servicio para ser aplicada en las aulas: otros tipos —caso del aprendizaje basado en problemas— podrían ser utilizados como un medio de aprender desde los problemas reales (Speck y Hoppe, 2004). Sin embargo, cuando entran en la ecuación los otros aspectos de su filosofía, como su particular entendimiento de la vida en comunidad, el ApS se posiciona como la iniciativa que mejor se adapta a sus ideas, justificando la consideración de Dewey como su más notable precursor.
Con todo ello, sobran razones para pensar que Dewey vería en nuestros días con buenos ojos muchas de las iniciativas que existen en la educación superior (Hatcher, 1997), no solo con respecto a las metodologías educativas construidas bajo influencia del pragmatismo, sino por su filosofía integradora, alejada de prejuicios y centrada en el bien común.
1.2. La teoría del aprendizaje experiencial
Una vez expuestas las ideas de Dewey sobre cómo debe conformarse la comunidad y la importancia de la educación, más puramente experiencial, para el tránsito efectivo hacia ella, es pertinente profundizar en la teoría de aprendizaje experiencial, a fin de acercarnos a una visión holística de lo que implica la dualidad experiencia y conocimiento. Para ello el eje del discurso será la idea deweyana de que es insuficiente tener conocimiento pleno sin aplicación. De lo que se tratará es de discernir cuales son algunas de las más notables teorías y reflexiones sobre la interacción con el entorno como catalizador del aprendizaje.
No resulta difícil encontrar menciones a los beneficios que pueden tener las experiencias activas a la hora de alcanzar un aprendizaje mucho más profundo y significativo que el obtenido a través de la mera exposición y transmisión pasiva de conocimientos. Como muestra, procede mencionar que, ya desde el siglo V a. C., se atribuye la siguiente frase al pensador chino Kǒng Qiū (comúnmente conocido como Confucio): “Dime y lo olvidaré, muéstrame y tal vez lo recuerde; involúcrame y entenderé”.
Sin embargo, no es tanto el objetivo de esta aproximación realizar un metaanálisis de la evolución en la valoración de la experiencia real en el aprendizaje, sino poner en valor las principales teorías experienciales que suponen una participación activa en sociedad y que han podido influir en la construcción del aprendizaje-servicio.
Para ello, y buscando un discurso de influencia más directa de estos pensamientos en la educación moderna, permítasenos hacer un viaje al año 1762, que es cuando Jean Jacques Rousseau publicó su obra Émile ou De l’éducation, que él mismo tenía como el más importante de toda su obra. Allí hablaba sobre cómo creía que se debía realizar una educación más efectiva. Rousseau elaboró un discurso sobre como educar a un niño imaginario, llamado “Emile”, que serviría de ejemplo para exponer sus ideas (Rousseau, 1894). El texto convertiría a su autor en uno de los fundadores del pensamiento ético de la sociedad moderna, al plantearse un método de enseñanza más auténtico, en el que la experiencia desempeñaba un papel protagonista. Él indicaba que el aprendizaje se adquiere gracias a tres “profesores”: la naturaleza, otras personas, y las circunstancias:
El desarrollo interno de nuestras facultades y de nuestros órganos es la educación que nos proporciona la naturaleza; el uso que se nos enseña a hacer de este desarrollo es la educación que recibimos de otros hombres; y qué aprendemos, por nuestra propia experiencia, sobre cosas que nos interesan constituye la educación de las circunstancias (Rousseau, 1894, p.12).
Salvando la distancia a propósito de las condiciones y características sobre las que no se tienen influencia y son innatas al ser humano, para Rousseau el proceso de la educación implica, por una parte, interactuación y, por otra, vivencias. Para ilustrarlo, el pensador definiría cuatro estadios de la educación, desde la infancia a la adultez.
En los dos primeros se priorizaría el desarrollo físico, la actividad y la libertad, en un principio sin dirigirse a una explícita misión cognitiva o a provocar un desarrollo moral, pero progresivamente introduciendo un aprendizaje puro de la experiencia asimilada a través de los sentidos, sin procesos. La tercera etapa comienza propiamente por la pura instrucción intelectual, con la curiosidad como palanca y motor y con conocimientos dirigidos a la práctica. Es en la última etapa cuando se introducen componentes morales, pero no ha de ser un conocimiento que venga dado, sino que se conformará como el producto de la experiencia directa en el entorno y con los demás.
El resultado de este proceso es un joven educado dentro de un sistema social cuya esencia se acerca a la Gran Comunidad de Dewey, en tanto que el individuo debe sumergirse, de una manera proactiva, en una cultura común para adaptarse a la vida social, reconociendo como suyos los éxitos o fracasos del conjunto.
Antes de continuar, conviene conceptualizar debidamente qué es el aprendizaje a través de la experiencia (Boud, Cohen y Walker, 2011). Para ello, señalemos que, en la literatura, los términos “aprendizaje experiencial” y “educación experiencial” se han utilizado indistintamente en ocasiones, lo que constituye un error semántico. A grandes rasgos, se podría decir que el primero de ellos es un proceso filosófico que guía el desarrollo de experiencias de aprendizaje. Dicho de otra manera: el aprendizaje experiencial actúa bajo las metodologías o técnicas específicas de la educación experiencial.
El pistoletazo de salida que determinó el auge de la educación experiencial en la Academia se puede situar alrededor del año 1960, época en la que se apoyaba un mayor uso de las metodologías que apostaban por provocar un aprendizaje bajo el lema “aprender haciendo” (Kendall, 1990). Desde entonces, la propia visión de esta teoría ha ido cambiando a lo largo de los años. En el año 1994 la “Association for Experiential Education” establecía que “la educación experiencial es un proceso a través del cual un alumno construye conocimiento, habilidad y valor a partir de la experiencia directa” (Association for Experiential Education [AEE], 1994, p.1). Años después, la misma asociación la define de una manera más ambiciosa, pero en la que se perfila un factor de complejidad, toda vez que cuando el alumno o la alumna adquieren conocimientos se implican procesos singulares, como el de la reflexión. Así, la educación experiencial es:
Una filosofía de enseñanza que informa muchas metodologías en las que los educadores se involucran deliberadamente con los alumnos en una experiencia directa y una reflexión enfocada a aumentar el conocimiento, desarrollar habilidades, clarificar valores y desarrollar la capacidad de las personas para contribuir a sus comunidades (AEE, 2021, p. 1).
La instrucción tradicional refería un proceso de transferencia entre personas (con un posible apoyo de instituciones); por el contrario, el aprendizaje experiencial se ve como un proceso cuya meta es la obtención de conocimiento, habilidades o valores en un individuo, a través de la participación directa en un evento o series de eventos. De este modo, la diferencia radica en que para un aprendizaje significativo no es imprescindible la presencia de un docente, sino que el proceso se lleva a cabo en el interior del individuo. En definitiva, la educación experiencial pone a disposición los recursos necesarios para que se produzcan sus pertinentes efectos.
A fin de responder a la pregunta de qué es necesario para una correcta integración de esta forma de enseñanza en los centros educativos, Obenchain e Ives (2006) condensaron las principales definiciones y perspectivas filosóficas al respecto, concluyendo que son tres elementos los esenciales, y que además podemos complementar con los principios del aprendizaje experiencial propuestos por la “Association for Experiential Education” (2021):
Momentos de autonomía y dirección del estudiante
. En la educación experiencial el profesor comparte poder con el estudiante, pues ya no asume un rol dominante, de modo que el estudiante pueda participar en un proceso democrático y social. Así, los alumnos y alumnas pueden plantear preguntas, investigar, experimentar, ser curiosos, resolver problemas, asumir responsabilidades, ser creativos y construir sentido. De lo que se trata es de que todas las partes puedan tener su propia iniciativa y de que los recursos disponibles favorezcan el proceso educacional.
Integrar elementos de reflexión.
Desde el paradigma experiencial, la reflexión se considera el proceso racional y analítico mediante el que el ser humano extrae conocimiento de su experiencia. Es por ello que, sin reflexión, análisis crítico y síntesis, no habría aprendizaje experiencial.
Estar situado en un mundo real
. Dado que la educación experiencial busca permear en el alumnado una cosmovisión dentro de situaciones localizadas en la cotidianeidad del día a día (Pinzon, 2015), para forzar reacciones en el alumnado que le hagan reflexionar, es imprescindible otorgar la misma importancia a lo que se enseña como al contexto donde se hace. Por tanto, desde el diseño de la experiencia de aprendizaje se deben incluir posibilidades para que se aprenda de las consecuencias naturales, de los fallos y de los aciertos.
La pertinencia de introducir este tipo de enfoque en la contextualización del ApS no solo reside en que la misma metodología se vincule a la educación experiencial, sino que la investigación sobre ApS se proponga perseguir objetivos similares. Este nexo común entre las dos áreas es señalado por Moore (2000) en los siguientes puntos:
Añadir un componente utilitario a las teorías aprendidas dentro de las aulas, al otorgar la posibilidad de aplicar el conocimiento en situaciones reales y explorando todas sus implicaciones.
Desarrollar habilidades y conocimientos prácticos propios de un contexto específico.
La mejora de las carreras universitarias, incluyendo prácticas que enriquezcan el currículum de las universidades y proporcionen diversidad de herramientas al profesorado.
Desarrollar habilidades transversales en el alumnado, como las relacionadas con la comunicación interpersonal, el trabajo en red, capacidad de resolución de problemas u otras habilidades personales, emocionales y éticas.
Ampliar la capacidad y la propensión a participar eficazmente en la actividad cívica y en procesos democráticos.
Por supuesto, el peso dado a cada uno de estos objetivos varía según el tipo de programa; en particular, el ApS contribuiría especialmente al último de los mencionados más que cualquier otra forma de aprendizaje experiencial.
1.2.1. El modelo de David Kolb
Sin lugar a duda, uno de los investigadores que más contribuyó a la investigación sobre aprendizaje experiencial, hasta el punto de convertirse en el estandarte de los programas que integran una educación experiencial, es el teórico educativo estadounidense David Kolb, cuya vida es contemporánea a la creación y definición del aprendizaje-servicio, y fue quien desarrolló rigurosamente los mecanismos que rigen este tipo de procesos (Lim y Bloomquist, 2015). Kolb se basó en las teorías de los pensadores más importantes de su siglo, que otorgaban importancia a la experiencia como un elemento central en el desarrollo educativo. A pesar de que, evidentemente, Dewey es una influencia notable, también toma ideas de Kurt Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo Freire, y Carl Rogers, entre otros (Pinzon, 2015). Esta confluencia de autores contribuyó a la construcción de su teoría, sustentada en seis pilares básicos (Kolb y Kolb, 2009):
El aprendizaje no es un resultado, sino un proceso





























