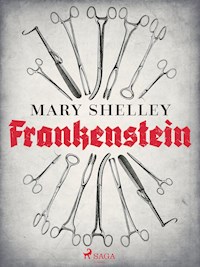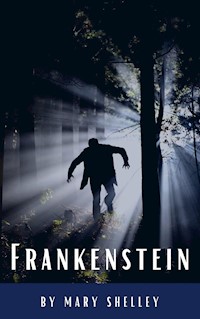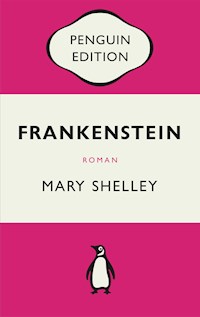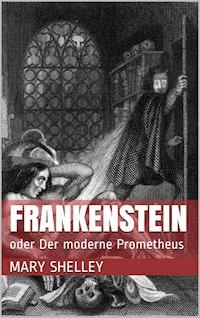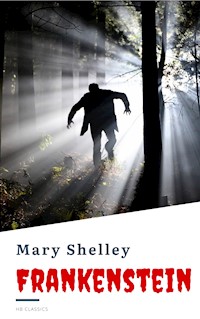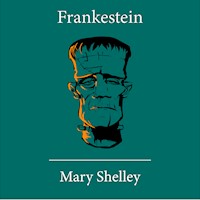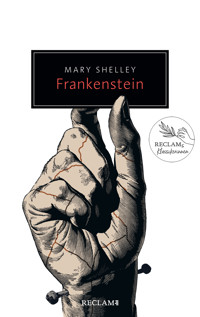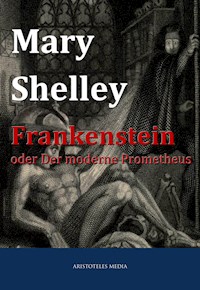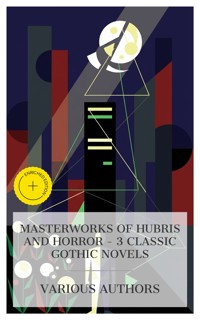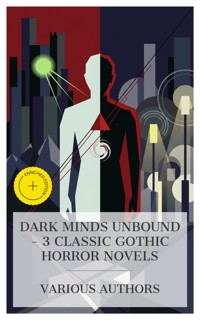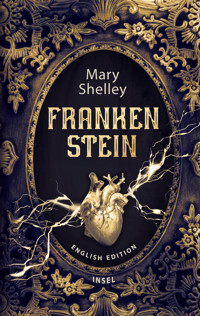Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ilustrados
- Sprache: Spanisch
En el verano de 1816, Lord Byron invita al poeta Percy Bysshe Shelley y a su joven esposa, Mary, a su casa de Suiza. Los días son lluviosos y el anfitrión propone que cada uno escriba un relato de fantasmas. Así surgirá Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818 y considerada la primera novela del género de ciencia ficción. Atrapado en los hielos del Ártico, Victor Frankenstein es rescatado por el capitán Walton. Dedicará sus últimos días a narrarle la trágica historia de sus experimentos en búsqueda del poder de dotar de vida a la materia inerte y cómo el ser que creó se rebelaría contra él. En esta edición destaca especialmente el trabajo gráfico de Elena Odriozola, quien ha hecho una personal lectura del texto clásico. Su teatrillo de papel es un escenario que abre las puertas a nuevas posibilidades de narración visual.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANKENSTEIN
O EL MODERNO PROMETEO
Mary Shelley
Ilustraciones de Elena Odriozola
Título original: Frankenstein
© De las ilustraciones: Elena Odriozola
© De las fotografías: Perdinande Sancho
© De la traducción: Francisco Torres Oliver
Edición en ebook: julio de 2015
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: ISBN 978-84-16440-153
Diseño de colección: Diego Moreno
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Did I request thee, Maker, from my clay
To mould me man? Did I solicit thee
Contenido
Portadilla
Créditos
Cita
Autor
Ilustraciones
Introducción de la autora para la edición de Standard Novels
Prefacio
Carta primera
Carta segunda
Carta tercera
Carta cuarta
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Continuación de Walton
Contraportada
Mary Shelley
(Londres, 1797-1851)
Mary Wollstonecraft Godwin, conocida como Mary Shelley, fue una narradora, dramaturga, ensayista, filósofa y biógrafa británica, reconocida sobre todo por ser la autora de la novela gótica Frankenstein o el moderno Prometeo (1818). También editó y promocionó las obras de su esposo, el poeta romántico y filósofo Percy Bysshe Shelley. Su padre fue el filósofo político William Godwin y su madre la filósofa feminista Mary Wollstonecraft.
En Nórdica hemos publicado su novela corta Mathilda, acompañada de dos obras de su madre, Mary y Maria.
Elena Odriozola
Nació en 1967 en San Sebastián, ciudad en la que ha vivido siempre. Empezó ilustrando libros de texto hace unos veinte años mientras trabajaba en una agencia de publicidad. Luego, una cosa llevó a la otra, y ahora lleva unos cien libros publicados, la mayoría de literatura infantil y juvenil. En esta misma colección ha publicado ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Y Cenicienta.
PREMIO NACIONAL DE ILUSTRACIÓN 2015
Introducción de la autora para la edición de Standard Novels
Los editores de Standard Novels, al seleccionar Frankenstein para una de sus colecciones, me han pedido que les facilite algún dato sobre el origen de este relato. Accedo a ello con mucho gusto, porque así daré una respuesta general a la pregunta que tan frecuentemente me han hecho: «¿Cómo, siendo yo una jovencita, llegué a pensar y dilatar una idea tan tremenda?». Es cierto que soy muy contraria a ponerme a mí misma en letra impresa; pero como esta nota va a aparecer como apéndice de otra anterior, y se va a limitar a cuestiones relacionadas con mi calidad de autora solamente, apenas puedo culparme de cometer una intrusión personal.
No es extraño que, como hija de dos personas de distinguida celebridad literaria, pensara muy pronto en escribir. De pequeña, ya garabateaba: mi pasión predilecta era «escribir cuentos». Sin embargo, tenía un placer más querido que este: hacer castillos en el aire, dedicarme a soñar despierta, seguir aquellos derroteros del pensamiento que tenían por tema la formación de una secuencia de incidentes imaginarios. Mis sueños eran a la vez más fantásticos y más agradables que mis escritos. En estos, yo no era sino una estricta imitadora que hacía lo que habían hecho otros, más que consignar las sugerencias de mi propia mente. Lo que escribía iba destinado al menos a otros ojos: los de la amiga y compañera de mi niñez; pero mis sueños eran totalmente míos; no se los contaba a nadie: eran mi refugio cuando me enfadaba... y mi mayor satisfacción cuando me sentía libre.
De niña viví principalmente en el campo, y pasé bastante tiempo en Escocia. Visité con frecuencia los lugares más pintorescos; pero tenía mi residencia habitual junto a las orillas vacías y lúgubres del Tay, cerca de Dundee. Ahora las califico de vacías y lúgubres; entonces no eran así. Eran el nido de la libertad, la región placentera donde, inadvertida, podía conversar con las criaturas de mi fantasía. En aquel entonces escribía..., pero con un estilo de lo más vulgar. Fue bajo los árboles de los parques pertenecientes a nuestra casa, o en las peladas faldas de las cercanas montañas, donde nacieron y se criaron mis auténticas composiciones, los vuelos etéreos de mi imaginación. No me erigí en heroína de mis cuentos. La vida me parecía un motivo demasiado vulgar en lo que a mí se refería. No podía imaginar que fueran jamás a tocarme en suerte desventuras románticas ni acontecimientos maravillosos; pero no me sentí reducida a mi propia identidad; podía poblar las horas con creaciones mucho más interesantes para mí, a esa edad, que mis propios sentimientos.
Después, mi vida se hizo más ajetreada, y la realidad ocupó el lugar de la ficción. Mi marido, no obstante, estaba desde un principio muy ansioso por que demostrase que era digna de mi familia y me inscribiese en las páginas de la fama. Me incitaba constantemente a que alcanzase prestigio literario, cosa que en aquel entonces me gustaba; aunque después me he vuelto infinitamente indiferente a todo eso. En aquella época, él quería que escribiese, no tanto con idea de que produjese algo digno de llamar la atención, sino a fin de poder juzgar hasta dónde prometía yo mejores cosas para el futuro. Sin embargo, no hice nada. Los viajes y los cuidados de la familia me ocupaban todo el tiempo, y toda la actividad literaria que acaparaba mi atención se reducía al estudio, bien en forma de lecturas, bien perfeccionando mis ideas al comunicarme con su mente muchísimo más cultivada.
En el verano de 1816 visitamos Suiza y fuimos vecinos de Lord Byron. Al principio, pasábamos nuestras horas agradables en el lago, o vagando por la orilla; y Lord Byron, que estaba escribiendo el canto tercero de Childe Harold, era el único que pasaba al papel sus pensamientos. Estos, tal como nos los iba exponiendo sucesivamente, vestidos con toda la luminosidad y armonía de la poesía, acuñaban como divinas las glorias del cielo y de la tierra, cuyas influencias compartíamos con él.
Pero el verano resultó húmedo y riguroso, y la incesante lluvia nos confinó a menudo durante días. En nuestras manos cayeron algunos volúmenes de relatos de fantasmas traducidos del alemán al francés. Entre ellos estaba la «Historia del amante inconstante», el cual, creyendo abrazar a la desposada a la que había dado su promesa, se descubría en brazos del pálido fantasma de aquella a la que había abandonado. Estaba el cuento del malvado fundador de su estirpe cuya desdichada condena consistía en dar un beso mortal a todos los hijos de su predestinada casa, precisamente al llegar estos a la pubertad. Su figura gigantesca y sombría, vestida como el fantasma de Hamlet, con armadura completa, pero con la visera levantada, fue vista a medianoche, bajo los oportunos rayos de la luna, cuando avanzaba lentamente por la avenida. Su silueta se perdió bajo la sombra de las murallas del castillo, pero poco después chirrió una verja, se oyó una pisada, se abrió la puerta de la cámara, y avanzó hasta el lecho de los sonrosados jóvenes, sumidos en saludable sueño. Un dolor infinito se acumuló en su rostro al inclinarse a besar la frente de los niños, que al punto empezaron a marchitarse como flores tronchadas sobre el tallo. No he vuelto a ver esos relatos desde entonces, pero tengo sus peripecias tan frescas en la memoria como si las hubiese leído ayer.
—Vamos a escribir cada uno un relato de fantasmas —dijo Lord Byron; y aceptamos su proposición. Éramos cuatro. El noble autor comenzó un cuento, cuyo fragmento publicó al final de su poema «Mazeppa». Shelley, más inclinado a plasmar sus ideas y sentimientos en el esplendor de la brillante imaginería y la música del más melodioso verso que adorna nuestra lengua que a inventar el mecanismo de una historia, empezó un relato basado en experiencias de la primera etapa de su vida. Al pobre Polidori se le ocurrió una idea terrible sobre una dama con cabeza de calavera, castigada de ese modo por espiar por el ojo de una cerradura. He olvidado qué es lo que vio; algo tremendamente espantoso y maligno, por supuesto; pero, una vez reducida a una condición peor que la del famoso Tom de Coventry, no sabía qué hacer con ella, y no tuvo más remedio que mandarla a la tumba de los Capuleto, único lugar apropiado. Los ilustres poetas, incómodos con la trivialidad de la prosa, abandonaron enseguida su antipática tarea.
Yo también me dediqué a pensar una historia; una historia que rivalizase con aquellas que nos habían animado a abordar dicha empresa. Una historia que hablase a los miedos misteriosos de nuestra naturaleza y despertase un horror estremecedor; una historia que hiciese mirar en torno suyo al lector amedrentado, le helase la sangre y le acelerase los latidos del corazón. Si no lograba estas cosas, mi historia de fantasmas sería indigna de tal nombre. Pensé y medité... pero sin resultado. Sentía esa vacía incapacidad de invención que es la mayor desdicha del autor, cuando a nuestras ansiosas invocaciones responde la penosa Nada.
—¿Has pensado una historia? —me preguntaban cada mañana; y cada mañana me veía obligada a contestar con una mortificante negativa.
Todo debe tener un principio, para decirlo con palabras de Sancho, y ese principio debe estar vinculado a algo que lo precede. Los hindúes afirman que el mundo lo sostiene un elefante, pero hacen que al elefante lo sostenga una tortuga. La invención, hay que admitirlo humildemente, no consiste en crear del vacío, sino del caos; en primer lugar hay que contar con los materiales; puede darse forma a oscuras sustancias amorfas, pero no se puede dar el ser a la sustancia misma. En todas las cuestiones de descubrimiento e invención, aun en aquellas que pertenecen a la imaginación, se nos recuerda continuamente la historia de Colón y su huevo. La invención consiste en esa capacidad de aprehender las posibilidades de un tema; y en poder moldear y formar ideas sugeridas por él.
Muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Shelley, de las que fui oyente fervorosa aunque casi muda. En el curso de una de ellas discutieron diversas doctrinas filosóficas, entre otras la naturaleza del principio vital, y la posibilidad de que se llegase a descubrir tal principio y conferirlo a la materia inerte. Hablaron de los experimentos del Dr. Darwin (no me refiero a lo que el doctor hizo verdaderamente, o dijo que hizo, sino, más en relación con mi tema, a lo que entonces se decía que había hecho), quien tuvo un fideo en una caja de cristal hasta que, por algún medio extraordinario, empezó a moverse merced a un impulso voluntario. No era así, sin embargo, como se infundía vida. Quizá podía reanimarse un cadáver; el galvanismo había dado pruebas de tales cosas; quizá podían fabricarse las partes componentes de una criatura, ensamblarlas y dotarlas de calor vital.
La noche menguó durante esta charla, e incluso había pasado la hora de las brujas, antes de que nos retirásemos a descansar. Cuando apoyé la cabeza sobre la almohada, no me dormí, aunque tampoco puedo decir qué pensaba. Mi imaginación, espontáneamente, me poseía y me guiaba, dotando a las sucesivas imágenes que surgían en mi mente de una viveza muy superior a los habituales límites de la ensoñación. Vi —con los ojos cerrados, pero con la aguda visión mental—, vi al pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al ser que había ensamblado. Vi el horrendo fantasma de un hombre tendido; y luego, por obra de algún ingenio poderoso, le vi manifestar signos de vida, y agitarse con movimiento torpe y semivital. Debía ser espantoso; pues supremamente espantoso sería el resultado de todo esfuerzo humano por imitar el prodigioso mecanismo del Creador del mundo. El éxito aterraría al propio artista; huiría horrorizado de su odiosa obra. Confiaría en que, abandonada a sí misma, se apagaría la leve chispa de la vida que había infundido; en que este ser que había recibido tan imperfecta animación se resolvería en materia inerte; y así pudo dormir, en la creencia de que el silencio de la tumba extinguiría para siempre la existencia efímera del horrendo cadáver al que había juzgado cuna de la vida. El estudiante está dormido, pero se despierta; abre los ojos; mira, y descubre al horrible ser junto a la cama; ha apartado las cortinas y le mira con sus ojos amarillentos, aguanosos, pero pensativos.
Abrí los míos con terror. La idea se apoderó de tal modo de mi mente que me recorrió un escalofrío de miedo, y quise cambiar la horrible imagen de mi fantasía por realidades de mi alrededor. Todavía las veo: la misma habitación, el parque oscuro, las contraventanas cerradas con la luna filtrándose a través, y la impresión que yo tenía de que el lago cristalino y los blancos y elevados Alpes estaban más allá. No pude librarme tan fácilmente de mi espantoso fantasma; seguía presente en mi imaginación. Debía tratar de pensar en otra cosa. Recurrí a mi historia de fantasmas... ¡mi tediosa, desafortunada historia de fantasmas! ¡Oh! ¡Si al menos lograra inventar una que asustase a mi lector como me había asustado yo esa noche!
Veloz y animada como la luz fue la idea que se me ocurrió. «¡La encontré! Lo que me ha aterrado a mí aterrará a los demás; solo necesito describir el espectro que ha visitado mi almohada a medianoche.» A la mañana siguiente anuncié que había pensado una historia. Empecé ese día con las palabras: «Una lúgubre noche de noviembre», consignando solo estrictamente los tremendos terrores del sueño que me despertó.
Al principio pensé escribir unas pocas páginas, un cuento corto; pero Shelley me insistió en que desarrollase más la idea. Ciertamente, no debo a mi esposo la sugerencia de una sola idea, ni siquiera de un sentimiento; sin embargo, de no ser por su estímulo, jamás habría recibido la forma en que ha salido a la luz. De esta aclaración debo exceptuar el prefacio. Que yo recuerde, lo escribió enteramente él.
Y ahora, una vez más, pido a mi horrenda criatura que salga al mundo y que prospere. Siento afecto por ella, pues fue el fruto de unos días felices, en que la muerte y el dolor no eran sino palabras que no encontraban verdadero eco en mi corazón. Sus diversas páginas hablan de muchos paseos, muchos viajes y muchas conversaciones, cuando yo no estaba sola; y mi compañero era alguien a quien no veré más en este mundo. Pero esto es para mí; a mis lectores no les incumben estas asociaciones.
Solo añadiré unas palabras sobre las alteraciones que he introducido. Son principalmente de estilo. No he cambiado parte alguna del relato ni he introducido ideas ni circunstancias nuevas. He corregido el lenguaje donde era tan soso que mermaba el interés del relato; estos cambios aparecen casi exclusivamente al principio del primer volumen. En los demás, se limitan a aquellas partes que son meras adiciones a la historia, dejando intactos su fondo y su sustancia.
M. W. S.
Londres, 15 de octubre de 1831
Prefacio
El suceso en el que se basa este relato no es considerado imposible por el Dr. Darwin y algunos tratadistas alemanes de fisiología. No debe suponerse que yo esté ni lo más remotamente de acuerdo con semejante fantasía; sin embargo, al adoptarla como base para una obra de ficción, no he pensado limitarme a tejer una serie de terrores sobrenaturales. El hecho del cual depende el interés de la historia está exento de las desventajas del mero relato de espectros o de encantamientos. Está avalado por la novedad de las situaciones que desarrolla y, aunque imposible como hecho físico, proporciona a la imaginación un punto de vista desde el cual delinear las pasiones humanas de manera más amplia y vigorosa de lo que puede permitir cualquier relación de hechos verídicos.
Así, he procurado conservar la verdad de los principios elementales de la naturaleza humana, si bien no he vacilado en innovar sus combinaciones. La Ilíada, la poesía trágica de Grecia, Shakespeare en La tempestad y El sueño de una noche de verano, y muy especialmente Milton en El paraíso perdido se ajustan a esta regla; y el más humilde novelista que aspire a proporcionar u obtener alguna distracción con su trabajo puede aplicar en las creaciones en prosa, sin presunción, esta licencia, o más bien esta regla, de cuya adopción han resultado tantas combinaciones exquisitas de sentimientos humanos en los más altos ejemplos de la poesía.
La circunstancia en la que se apoya mi narración surgió de una conversación casual. Empezó en parte como un modo de distracción, y en parte como un recurso para ejercitar todas las parcelas inexploradas de la mente. A medida que avanzaba la obra, vinieron a incorporarse otros motivos. No soy en absoluto indiferente al modo en que afectan al lector las tendencias morales existentes en los sentimientos y personajes que en ella se contienen, cualesquiera que sean; sin embargo, mi mayor interés a este respecto se ha centrado en evitar los efectos enervantes de las novelas de hoy día, y en poner de manifiesto la bondad del afecto familiar, y la excelencia de la virtud universal. No debe suponerse de ningún modo que las opiniones que emanan naturalmente del carácter y situaciones del protagonista corresponden siempre a mis propias convicciones; ni hay que extraer la conclusión de que las páginas que siguen presuponen doctrina filosófica alguna.
También le interesa a la autora resaltar que empezó este relato en la majestuosa región donde se sitúa principalmente su escenario, y en compañía de aquellos a los que no puede dejar de echar de menos. Pasé el verano de 1816 en las cercanías de Ginebra. La estación era fría y lluviosa, nos reuníamos por la tarde en torno a un buen fuego de leña, y a veces nos distraíamos con algunos relatos alemanes de fantasmas que habían caído en nuestras manos. Esos cuentos despertaron en nosotros un deportivo deseo de imitación. Otros dos amigos (cualquier relato debido a la pluma de uno de ellos sería infinitamente más aceptable para el público que lo que yo pueda llegar a crear jamás) y yo acordamos escribir un relato, cada uno fundado en algún suceso sobrenatural.
El tiempo, sin embargo, mejoró de repente; y mis dos amigos me dejaron, emprendieron un viaje por los Alpes, y en esos grandiosos escenarios se olvidaron por completo de sus visiones fantasmales. El relato que sigue es el único que ha quedado completo.
Marlow, septiembre de 1817
Carta primera
A la Sra. Saville, Inglaterra
San Petersburgo, 11 de diciembre, 17…
Te alegrará saber que no ha acompañado ninguna desgracia al comienzo de una empresa que tú veías con tan malos augurios. Llegué aquí ayer; y lo primero que hago es confirmarte, querida hermana, mi bienestar y mi confianza cada vez mayor en el éxito de esta misión.
Me encuentro ya muy al norte de Londres; y, al pasear por las calles de Petersburgo, siento en las mejillas la fría brisa que me vigoriza los nervios y me llena de satisfacción. ¿Comprendes este sentimiento? Esa brisa, que ha recorrido las regiones hacia las que me dirijo, me anticipa el sabor de esos climas helados. Alentado por este viento de promesa, mis sueños se vuelven más fervientes y vívidos. En vano trato de convencerme de que el Polo es la morada de los hielos y la desolación; la imaginación siempre me lo presenta como la región de la belleza y el deleite. Allí, Margaret, el sol es eternamente visible, con su ancho disco orillando justo el horizonte y difundiendo un constante resplandor. Allí —pues, con tu permiso, hermana, quiero depositar alguna confianza en los anteriores navegantes— no existen la nieve ni las heladas; y, navegando por un mar en calma, podemos arribar a una tierra que supera en maravillas y belleza a todas las regiones del globo habitable hasta ahora descubiertas. Sus productos y peculiaridades pueden no tener igual, dado que los fenómenos de los cuerpos celestes acontecen indudablemente en esas soledades ignotas. ¿Qué no puede esperarse de un país de días eternos? Quizá pueda descubrir allí la fuerza portentosa que atrae la aguja y pueda calibrar mil observaciones celestes que solo requieren un viaje para volver coherentes para siempre sus supuestas extravagancias. Saciaré mi ardiente curiosidad contemplando una parte del mundo jamás visitada, y tal vez pise una tierra que nunca ha hollado la planta del hombre. Estas son mis tentaciones, suficientes para hacerme vencer el miedo al peligro y a la muerte, y animarme a iniciar este difícil viaje con el alborozo que siente el niño al embarcar en un bote con sus compañeros de vacaciones y emprender una excursión de descubrimiento por su río natal. Pero, aun suponiendo que sean falsas todas estas conjeturas, no puedes negar que proporcionaré un beneficio inestimable a la humanidad entera, hasta la última generación, descubriendo un acceso próximo al Polo para llegar a esos países cuya comunicación requiere hoy tantos meses de viaje, o averiguando el secreto del imán, cosa que, de ser posible, solo puede llevarse a cabo mediante una empresa como la mía.
Estas reflexiones han disipado la agitación con que había empezado la carta, y siento que el corazón me arde ahora con un entusiasmo que me eleva a los cielos; pues nada contribuye tanto a sosegar la mente como un propósito firme, un punto en el que el alma pueda fijar su mirada intelectual. Esta expedición ha sido el sueño predilecto de mis años jóvenes. He leído con ardor los relatos de los diversos viajes que se han hecho con idea de llegar al océano Pacífico Norte a través de los mares que rodean el Polo. Quizá recuerdes que la biblioteca de nuestro buen tío Thomas se reducía a una historia de todos los viajes de descubrimiento. Mi formación ha sido descuidada; sin embargo, he tenido una apasionada afición a la lectura. Estudié esos volúmenes noche y día, y el conocerlos hizo que me aumentase la tristeza que había sentido de niño, al saber que la última voluntad de nuestro padre prohibía a tío Thomas concederme permiso para abrazar la vida de marino.
Sin embargo, estas visiones se borraron cuando leí por primera vez a aquellos poetas cuyas efusiones me transportaron el alma, elevándome a los cielos. Me convertí en poeta yo también, y durante un año viví en un Paraíso de mi propia creación: imaginé que también yo podría conseguir una hornacina en el templo donde están consagrados los nombres de Homero y de Shakespeare. Conoces muy bien mi fracaso y lo duro que me resultó el desencanto. Pero precisamente por entonces heredé la fortuna de nuestro primo, y mis pensamientos volvieron al cauce de su antigua inclinación.
Han transcurrido seis años desde que decidí acometer mi actual empresa. Aun ahora puedo recordar el momento a partir del cual me consagré a esta gran misión. Empecé por acostumbrar el cuerpo a las penalidades.
Acompañé a los balleneros en varias expediciones al mar del Norte; soporté voluntariamente el frío, el hambre, la sed y la falta de sueño; a menudo trabajaba más que el resto de los marineros durante el día, y dedicaba mis noches al estudio de las matemáticas, de la teoría de la medicina, y de aquellas ramas de las ciencias físicas de las que puede sacar provecho práctico un aventurero de la mar. Dos veces me enrolé como segundo piloto en un ballenero de Groenlandia, desempeñando admirablemente mi cometido. Debo confesar que me sentí orgulloso cuando el capitán me ofreció el segundo puesto de su barco, y me pidió con el mayor interés que me quedase; tan valiosos consideraba mis servicios.
Conque, querida Margaret, ¿no me merezco realizar un gran viaje? Mi vida podría transcurrir en la comodidad y el lujo; pero he preferido la gloria a todas las tentaciones que la riqueza ha colocado en mi camino. ¡Ah, ojalá me contestase que sí alguna voz alentadora! Mi valor y mi resolución son firmes; pero las esperanzas vacilan, y el ánimo decae con frecuencia. Estoy a punto de proseguir un viaje largo y difícil, cuyas vicisitudes requerirán toda mi fortaleza; me veo obligado no solo a elevar el ánimo de los demás, sino a mantener muy alto el mío cuando desfallezca el de mis compañeros.
Esta es la época más favorable para viajar por Rusia. Aquí los trineos vuelan veloces por la nieve; estos tienen un movimiento delicioso, y en mi opinión, son muchísimo más agradables que las diligencias inglesas. El frío no es excesivo, si uno se abriga con pieles... indumentaria que he adoptado ya, pues hay una gran diferencia entre andar por cubierta y permanecer sentado durante horas, sin hacer ningún ejercicio que evite que la sangre se le hiele a uno en las venas. No tengo ningún deseo de perder la vida en el trayecto de San Petersburgo a Arkangel.
Dentro de un par de semanas o tres saldré para esta última ciudad; tengo intención de fletar allí un barco, cosa que puede hacerse fácilmente pagando un seguro al armador, y contratando a los marineros necesarios entre aquellos que estén acostumbrados a la pesca de la ballena. No tengo intención de hacerme a la mar hasta el mes de junio; ¿cuándo regresaré? ¡Ah, querida hermana, cómo poder contestar a esa pregunta! Si tengo éxito, pasarán meses, muchos meses, quizá años, antes de que volvamos a vernos. Si fracaso, me verás pronto, o no me volverás a ver.
Adiós, mi querida y excelente Margaret. Que el Cielo derrame bendiciones sobre ti, y me proteja, a fin de poder testimoniarte una y otra vez mi gratitud por todo tu cariño y tus bondades.
Tu afectuoso hermano,
R. Walton
Carta segunda
A la Sra. Saville, Inglaterra
Arkangel, 28 de marzo, 17…
¡Qué despacio pasa el tiempo aquí, cercado por el hielo y la nieve! No obstante, he dado un segundo paso hacia la realización de mi empresa. He fletado un barco y estoy dedicado a reunir la tripulación; los marineros que tengo ya contratados parecen hombres de fiar, y sin duda poseen gran valor.
Pero noto una gran necesidad que hasta ahora no he podido satisfacer; necesidad que ahora siento como el más riguroso mal. No tengo ningún amigo, Margaret; cuando arda con el entusiasmo del éxito, no tendré a nadie con quien compartir mi alegría; si me invade el desencanto, nadie se esforzará por sostenerme en el abatimiento. Confiaré mis pensamientos al papel, es cierto; pero ese es un pobre medio de transmitir los sentimientos. Deseo la compañía de un hombre capaz de congeniar conmigo, cuyos ojos respondan a los míos. Puede que me juzgues romántico, mi querida hermana, pero siento hondamente la falta de un amigo.
No tengo junto a mí a nadie que sea dulce aunque animoso, dotado de una mente amplia y cultivada, cuyos gustos coincidan con los míos, y que apruebe o corrija mis proyectos. ¡Cómo repararía un amigo así las faltas de tu pobre hermano! Soy demasiado ardiente en la ejecución y demasiado impaciente en las dificultades. Pero aún tengo un mal peor, y es el de haberme formado yo solo: pues durante los primeros catorce años de mi vida andaba a mis anchas por los campos comunales y no leía otra cosa que los libros de viajes de nuestro tío Thomas. A esa edad me familiaricé con los poetas famosos de nuestro país; pero solo cuando ya no estaba a mi alcance beneficiarme de tal posibilidad, me di cuenta de la necesidad de conocer otras lenguas, distintas de la de mi país natal. Ahora tengo veintiocho años y soy más ignorante que muchos escolares de quince. Es cierto que he pensado más, y que mis ilusiones son más extensas y grandiosas, pero les falta (como dicen los pintores) consistencia; y siento la inmensa falta de un amigo con suficiente sentido como para no menospreciarme por romántico, y lo bastante afecto a mí como para esforzarse en moderar mi mente.
Pero todo esto son lamentaciones inútiles; evidentemente, no voy a encontrar amigos en el anchuroso océano; ni siquiera aquí en Arkangel, entre mercaderes y marineros. Sin embargo, incluso en esos pechos rudos laten sentimientos ajenos a la hez de la naturaleza humana. Mi lugarteniente, por ejemplo, es un hombre de admirable energía y valor; está terriblemente deseoso de gloria; o, para decirlo con más propiedad, de ascender en su profesión. Es inglés y, aparte de sus prejuicios nacionales y profesionales, sin pulir por la cultura, conserva algunos de los dones más nobles de la humanidad. Le conocí a bordo de un ballenero; al enterarme de que estaba sin empleo en esta ciudad, le contraté inmediatamente para que me ayudase en mi empresa.
Este oficial es una persona de excelente disposición, y se distingue a bordo por su afabilidad y la suavidad de su disciplina. Esta circunstancia, unida a su conocida honradez y denodado valor, me ha hecho sentir vivos deseos de contratarle. Mi juventud transcurrida en soledad, los mejores años pasados bajo tus amables y femeninos cuidados han refinado de tal manera el fondo de mi carácter que no puedo vencer la intensa aversión que me produce la brutalidad que normalmente se practica a bordo de los barcos: nunca me ha parecido necesaria; y al enterarme de que había un marino que se distinguía tanto por su bondad de corazón como por el respeto y la obediencia que le tributaba su tripulación, pensé que me sentiría especialmente afortunado si podía conseguir sus servicios. Había oído hablar de él por primera vez, de un modo más bien romántico, a una dama que le debe su felicidad. Su historia, en pocas palabras, es esta: hace unos años, se enamoró de una joven rusa de modesta fortuna; y, dado que él había acumulado una considerable suma de dinero en recompensas ganadas en hazañas navales, el padre de la joven consintió en esta alianza. Antes de la ceremonia fue a ver a su amada un día y la encontró hecha un mar de lágrimas; se arrojó esta a sus pies, y le suplicó que la perdonase, confesándole al mismo tiempo que amaba a otro, pero que era pobre y su padre no consentiría jamás en que se casara con él. Mi generoso amigo consoló a la suplicante; e, informado de cómo se llamaba el amado, al punto abandonó su pretensión. Había comprado ya con su dinero una granja en la que proyectaba pasar el resto de su vida; pero la donó a su rival, junto con el resto de aquel dinero, para que comprase ganado, y luego pidió al padre de la joven que la permitiese casarse con aquel a quien amaba. Pero el anciano se negó de forma terminante por considerarse obligado a mi amigo, el cual, al ver que el padre se mantenía inflexible, abandonó el país y no volvió hasta que se enteró de que su antigua amada se había casado conforme a sus inclinaciones. «¡Qué noble persona!», exclamarás. Así es; pero, en cambio, carece completamente de formación: es mudo como un turco, y tiene una especie de ignorante indiferencia que, si bien hace que su conducta sea de lo más asombrosa, le resta interés y simpatía, que de otro modo predominarían en él.
Pero no vayas a suponer, porque me queje un poco, o porque piense en un consuelo a mis fatigas que tal vez nunca llegue a conocer, que flaquea mi decisión. Es tan firme como el destino, y el viaje solo se retrasará hasta que el tiempo permita que zarpemos. El invierno ha sido terriblemente crudo, pero la primavera promete ser buena, y dicen que viene sensiblemente adelantada, de forma que quizá pueda hacerme a la mar antes de lo que había pensado. No cometeré ninguna temeridad: me conoces lo bastante como para confiar en mi prudencia y mi sensatez cuando corre a mi cargo la seguridad de otros.
No puedo describirte lo que siento ante el inminente comienzo de mi empresa. Me es imposible darte una idea de esa sensación trémula con que me dispongo a partir. Voy a regiones inexploradas, a la «región de las brumas y las nieves», pero no mataré ningún albatros!;1 así que no te inquietes por mi seguridad, ni pienses que volveré a ti consumido y lleno de aflicción como el «Viejo marinero». Sonreirás ante esta alusión, pero te revelaré un secreto. A menudo he atribuido mi afición, mi apasionado entusiasmo por los peligrosos misterios del océano, a esa obra del más imaginativo de los poetas modernos. Hay algo que me hierve en el alma, que no logro comprender. Prácticamente soy laborioso, cuidadoso, un artesano que trabaja con perseverancia y esfuerzo; pero, aparte de esto, siento un amor por lo maravilloso, una fe en lo prodigioso, que se entreteje en todos mis proyectos y me aleja del camino ordinario de los hombres, arrastrándome incluso hacia esos mares apartados y esas regiones desconocidas que estoy a punto de visitar.
Pero volvamos a reflexiones más queridas. ¿Te veré otra vez, después de cruzar mares inmensos y regresar doblando el cabo más meridional de África o de América? No me atrevo a esperar tanta fortuna, aunque no soporto tampoco contemplar el reverso del cuadro. De momento, sigue escribiéndome siempre que puedas: quizá reciba tus cartas en los momentos en que más las necesite para sostener mi ánimo. Te quiero con todo mi cariño. Recuérdame con afecto si no vuelves a saber de mí.
Cariñosamente, tu hermano,
Robert Walton
1 Referencia a un famoso poema de S. T. Coleridge, en que un viejo marinero, al matar un albatros, atrae la maldición sobre su barco y toda la tripulación. (N. del T.)
Carta tercera
A la Sra. Saville, Inglaterra
7 de julio, 17...
Mi querida hermana:
Te escribo unas líneas apresuradamente para decirte que estoy bien... y que el viaje va muy adelantado. Esta carta llegará a Inglaterra por medio de un mercader que ahora regresa de Arkangel; es más afortunado que yo, ya que quizá no vea mi país durante muchos años. Sin embargo, me siento animado: mis hombres son valerosos y, al parecer, de firme resolución; no les desalientan los témpanos que continuamente pasan junto a nosotros y anuncian los peligros de la región hacia la que avanzamos. Hemos alcanzado ya una latitud muy alta; pero estamos en pleno verano y, aunque no hace tanto calor como en Inglaterra, los vientos del sur, que nos empujan velozmente hacia esas costas que tan ardientemente deseo alcanzar, traen una tibieza vivificante que no me esperaba.
Hasta ahora no ha sucedido ningún incidente digno de figurar en una carta. Un ventarrón o dos y una vía de agua son percances que los navegantes apenas se acuerdan de consignar, y me daré por satisfecho si no acontece nada peor durante el viaje.
Adiós, mi querida Margaret. Ten la seguridad de que por mí, y por ti también, no arrostraré peligros temerariamente. Seré frío, perseverante y prudente.
Pero el éxito coronará mis esfuerzos. ¿Por qué no? He llegado hasta aquí, trazando un rumbo seguro por mares jamás surcados, con las estrellas por únicos testigos y espectadores de mi triunfo. ¿Por qué no continuar por el proceloso pero obediente elemento? ¿Qué puede detener al corazón decidido y a la voluntad resuelta del hombre?
Estas no son más que efusiones involuntarias de mi corazón. Pero debo terminar. ¡Que el Cielo bendiga a mi querida hermana!
R.W.
Carta cuarta
A la Sra. Saville, Inglaterra
5 de agosto, 17…
Ha ocurrido un incidente tan extraño que no puedo por menos de consignarlo, aunque es muy probable que me veas antes de que estos papeles lleguen a tus manos.
El lunes pasado (31 de julio) nos quedamos casi cercados por el hielo que rodeaba el barco por todos lados, dejando apenas libre el agua en la que flotaba. Nuestra situación era un poco peligrosa, sobre todo teniendo en cuenta que nos envolvía una niebla muy espesa. Así que permanecimos al pairo en espera de que se produjese algún cambio en la atmósfera y el tiempo.
Hacia las dos, despejó la niebla, y vimos, extendiéndose en todas direcciones, inmensas e irregulares llanuras de hielo que parecían no tener fin. Algunos de mis camaradas dejaron escapar un gemido; y empezaba yo mismo a sentirme asaltado por inquietantes pensamientos, cuando una extraña visión atrajo súbitamente nuestro interés disipando la angustia de nuestra propia situación. Divisamos un vehículo bajo, ajustado sobre un trineo y tirado por perros, que avanzaba hacia el norte a media milla de nosotros; un ser con figura de hombre, pero de una estatura verdaderamente gigantesca, iba sentado en él y guiaba los perros. Observamos el rápido avance del viajero con nuestros catalejos, hasta que desapareció entre las lejanas irregularidades del hielo.
Este espectáculo nos produjo un asombro indecible. Según creíamos, nos encontrábamos a centenares de millas de tierra firme; pero esta aparición indicaba que en realidad no estábamos tan lejos. Cercados por el hielo, no obstante, nos era imposible seguirle el rastro, que habíamos observado con la mayor atención.
Unas dos horas después de este incidente, notamos mar de fondo, y antes del anochecer el hielo se rompió, quedando libre nuestro barco. Sin embargo, seguimos al pairo hasta la mañana siguiente, por temor a chocar en la oscuridad con aquellas grandes masas desprendidas que quedaron flotando a la deriva tras romperse el hielo. Aproveché ese tiempo para descansar unas horas.
Por la mañana, tan pronto como amaneció, salí a cubierta y encontré a todos los marineros asomados a un costado del barco, al parecer hablando con alguien que había en el mar. Efectivamente, se trataba de un trineo como el que habíamos visto anteriormente, el cual, navegando a la deriva sobre un gran témpano de hielo, se nos había arrimado durante la noche. Solo le quedaba un perro; pero dentro iba un ser humano, a quien los marineros trataban de convencer para que subiese a bordo. No era, como parecía el otro viajero, un habitante salvaje de alguna isla ignorada, sino un europeo. Al salir yo a cubierta dijo el oficial:
—Aquí está nuestro capitán, que no consentirá en dejarle perecer en mar abierto.
Al verme, el desconocido se dirigió a mí en inglés, aunque con acento extranjero:
—Antes de subir a bordo de su barco —dijo—, ¿tendría la bondad de indicarme hacia dónde se dirige?
Puedes imaginar mi asombro al oír semejante pregunta en labios de un hombre al borde de la muerte, para quien mi barco debía suponer un recurso que nadie habría querido cambiar por el tesoro más precioso de la tierra.
Contesté, sin embargo, que íbamos en viaje de exploración hacia el Polo Norte.
Al oír esto pareció tranquilizarse, y accedió a subir a bordo. ¡Válgame Dios! Margaret, si hubieses visto al hombre que consentía de este modo en salvarse, tu sorpresa no habría tenido límites. Sus miembros estaban casi helados, y tenía el cuerpo espantosamente extenuado por el cansancio y el sufrimiento. Jamás había visto a un hombre en tan miserable estado. Intentamos trasladarle al camarote, pero en cuanto dejó de recibir aire fresco se desmayó. Así que le volvimos a sacar a cubierta y le reanimamos frotándole con coñac y obligándole a tragar una pequeña cantidad. Tan pronto como mostró señales de vida le envolvimos en mantas y le instalamos junto al fogón de la cocina. Lentamente, se fue recuperando, y tomó un poco de sopa, cosa que le reanimó de forma sorprendente.
Así pasó dos días, antes de poder hablar, y a menudo temí que sus sufrimientos le hubiesen privado de sus facultades mentales. Cuando se hubo recuperado un poco, le trasladé a mi propio camarote y le atendí todo lo que me permitían mis obligaciones. Jamás he visto criatura más interesante: sus ojos tienen generalmente una expresión de fiereza, incluso de locura; pero hay momentos en que, si alguien tiene un gesto de amabilidad con él o le rinde el más pequeño servicio, se le ilumina el semblante, por así decir, con un resplandor de bondad y de dulzura como jamás he visto. Pero, por lo general, se le ve melancólico y desesperado, y a veces rechina los dientes, como impaciente por el peso de las aflicciones que le agobian.
En cuanto mi huésped se hubo recobrado un poco me costó mucho trabajo mantenerle apartado de los hombres, que deseaban hacerle mil preguntas; pero no consentí que le atormentasen con su vana curiosidad, dado que se encontraba en un estado corporal y mental cuya recuperación dependía evidentemente del completo reposo. Una de las veces, no obstante, el lugarteniente le preguntó por qué se había adentrado tanto en los hielos con aquel extraño vehículo.
Su semblante adoptó al punto una expresión de profunda tristeza, y contestó:
—Para perseguir al que huye de mí.
—¿Viaja de la misma manera el hombre al que persigue?
—Sí.
—Entonces creo que le hemos visto, porque el día antes de recogerle a usted avistamos un trineo tirado por perros, con un hombre.
Esta noticia despertó la atención del desconocido, que hizo una multitud de preguntas sobre la dirección que el demonio, como él lo llamó, había tomado. Poco después, cuando se quedó a solas conmigo, dijo:
—Sin duda he despertado su curiosidad, así como la de esta buena gente; pero usted es demasiado discreto para hacer preguntas.
—Desde luego; sería muy impertinente e inhumano por mi parte importunarle ahora con preguntas.
—Sin embargo, me ha rescatado de una extraña y peligrosa situación; me ha devuelto benévolamente a la vida.
Poco después de esto, preguntó si creía que al romperse el hielo habría sido destruido el otro trineo. Le dije que no le podía contestar con seguridad, ya que el hielo no se había roto hasta cerca de medianoche, y que el viajero podía haber llegado a lugar seguro antes de esa hora; pero que no me era posible asegurar nada.
Desde ese momento, un nuevo soplo de vida animó el debilitado cuerpo del desconocido. Expresó los mayores deseos de subir a cubierta a vigilar, por si surgía el trineo que había aparecido antes; pero le he convencido para que permanezca en el camarote, pues está demasiado débil para soportar la crudeza del aire. Le he prometido que habrá alguien vigilando por él y que le avisará inmediatamente si aparece cualquier nuevo objeto a la vista.
Este es mi diario en lo que se refiere a este extraño suceso hasta el día de hoy. La salud del desconocido mejora poco a poco, pero es muy reservado y se muestra muy inquieto cuando entra en el camarote alguien que no sea yo. Sin embargo, sus modales son tan conciliadores y afables que todos los marineros se interesan por él, aunque habla muy poco con ellos. Por mi parte, empiezo a quererle como a un hermano, y su profunda y constante aflicción me llena de simpatía y ternura. Ha debido de ser una noble personalidad en tiempos mejores, y aun ahora es un atractivo y afable derrotado.
Te decía en otra de mis cartas, mi querida Margaret, que no encontraría a ningún amigo en el inmenso océano; sin embargo, es aquí donde he descubierto a un hombre al que, si la desgracia no hubiese quebrantado su espíritu, me habría encantado considerarle como el hermano de mi corazón.
Seguiré el diario sobre el desconocido a intervalos, si surge algún nuevo incidente que consignar.
13 de agosto, 17...
Mi afecto por el huésped aumenta cada día. Me inspira a la vez admiración y compasión hasta un grado asombroso. ¿Cómo contemplar a un ser tan noble destruido por el dolor sin sentir una profunda pena? Es bondadoso, e instruido; tiene una mente cultivada; y cuando habla, sus palabras, si bien escogidas con la mayor exquisitez, fluyen sin embargo con rapidez y elocuencia sin igual.
Ahora se encuentra muy repuesto de su debilidad y está continuamente en cubierta, vigilando evidentemente por si aparece el trineo que iba delante del suyo. Sin embargo, aunque desventurado, no se sume por completo en la desdicha, sino que se interesa vivamente por los proyectos de los demás. Con frecuencia hablamos de los míos, que yo le he confiado sin reservas. Ha escuchado atentamente todos los argumentos que avalan mi éxito final y cada pormenor de las medidas que he adoptado para conseguirlo. Ganado por su simpatía al oírle emplear el mismo lenguaje de mi corazón, no me ha importado exteriorizar el inflamado ardor de mi alma, contándole, desbordante de entusiasmo, con qué alegría sacrificaría mi fortuna, mi existencia, y todas mis esperanzas al progreso de mi empresa. La vida o la muerte de un hombre no son sino un precio pequeño que pagar por la adquisición de los conocimientos que yo busco, dado el poder que alcanzaría, y transmitiría después, sobre los enemigos elementales de nuestra raza. Mientras hablaba de esta manera, una sombra oscura invadió el semblante de mi interlocutor. Al principio observé que trataba de reprimir sus emociones; se puso las manos delante de los ojos; y a mí me tembló y me falló la voz al descubrir que le corrían abundantes lágrimas entre los dedos; un gemido escapó de su pecho agitado. Callé; al fin habló él, con voz quebrada:
—¡Infeliz! ¿Acaso quiere compartir mi locura? ¿Ha bebido también de esa bebida embriagadora? ¡Escúcheme; permita que le revele mi historia, y verá cómo arroja la copa de sus labios!