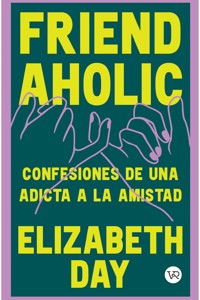
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VR Editoras
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Spanisch
Como sociedad, existe una tendencia a elevar el amor romántico. Pero ¿qué pasa con las amistades? ¿No son iguales o más importantes? Entonces, ¿por qué es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que significan para nosotros estos vínculos? En Friend Aholic: confesiones de una adicta a la amistad, Elizabeth Day se embarca en un viaje para responder estas preguntas. Elizabeth creció creyendo que cantidad es igual a calidad. Tener muchos amigos significaba que eras amado y popular. Estaba decidida a convertirse en una buena amiga. Y, en muchos sentidos, lo hizo. Pero en la edad adulta poco a poco se dio cuenta de que a menudo esto iba en detrimento de sus propios límites y su salud mental. Luego, cuando se produjo una pandemia mundial en 2020, tuvo una revelación: sus verdaderos amigos no siempre fueron con quienes había pasado más tiempo. ¿Por qué era así? ¿Existe algo así como... tener demasiados amigos? ¿Y era ella realmente la amiga que pensaba que era? Friendaholic analiza el signifcado y la evolución de la amistad en un mundo en el que cada vez más personas privilegian compartir momentos clave de la vida con su familia elegida. Elizabeth se pregunta por qué todavía no existe un lenguaje que pueda expresar su influencia crucial en nuestro presente. ¿O, acaso, un amigo no puede también rompernos el corazón?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 534
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
“Siempre creí que tenía que dar un motivo: una prueba válida, argumentada de forma convincente que pudiera ser comprensible para ambas partes. Pero quizá baste con sentir que una amistad ya no es la fuerza nutritiva que necesitas que sea. Tal vez, al igual que en una relación romántica, esté bien dejar de estar enamorado. El amor –y el final del amor– no siempre tiene explicación. Es lo que es.”
Como sociedad, existe una tendencia a elevar el amor romántico. Pero ¿qué pasa con las amistades? ¿No son iguales o más importantes? Entonces, ¿por qué es difícil encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que significan para nosotros estos vínculos? En Friendaholic: confesiones de una adicta a la amistad, Elizabeth Day se embarca en un viaje para responder estas preguntas.
Elizabeth creció creyendo que cantidad es igual a calidad. Tener muchos amigos significaba que eras amado y popular. Estaba decidida a convertirse en una buena amiga. Y, en muchos sentidos, lo hizo. Pero en la edad adulta poco a poco se dio cuenta de que a menudo esto iba en detrimento de sus propios límites y su salud mental.
Luego, cuando se produjo una pandemia mundial en 2020, tuvo una revelación: sus verdaderos amigos no siempre fueron con quienes había pasado más tiempo. ¿Por qué era así? ¿Existe algo así como… tener demasiados amigos? ¿Y era ella realmente la amiga que pensaba que era?
Friendaholic analiza el significado y la evolución de la amistad en un mundo en el que cada vez más personas privilegian compartir momentos clave de la vida con su familia elegida. Elizabeth se pregunta por qué todavía no existe un lenguaje que pueda expresar su influencia crucial en nuestro presente.
¿O, acaso, un amigo no puede también rompernos el corazón?
ELIZABETH DAY es autora de cinco novelas y tres obras de no ficción, entre ellas, Magpie, best seller del Sunday Times, y sus memorias, How to Fail. Como periodista, escribió en medios como The Observer, The Times, The Guardian, New York Magazine, Harper’s Bazaar, Vogue, Grazia y Elle. Es la creadora del premiado podcast How to Fail with Elizabeth Day y copresentadora de Best Friend Therapy.
Índice
Introducción1. La pandemia. Lo que el confinamiento me enseñó sobre la amistad2. Tener amigos. ¿Por qué lo hacemos?3. Joan. Amistades con diferencia de edad4. El ghosteo. Cuando los amigos desaparecen5. Sathnam. Amigos varones, ¿importa el género? y el dilema de Cuando Harry conoció a Sally6. Los contratos. Armar tu CV de la amistad, con ayuda de The Real Housewives7. Sharmaine. Los encantos de la claridad8. Los amienemigos. Cuando los amigos no quieren lo mejor para ti9. La fertilidad. Cuando todos tus amigos tienen hijos y tú, no10. Clemmie. ¿Puede la amistad sobrevivir a cambios importantes en la vida?11. Pon un “me gusta”. Las amistades en la era digital12. Emma. Mejores amigos13. Los finales14. Lo que aprendí sobre la amistadNotas finalesINTRODUCCIÓN
Una vez me hablaron de un hombre que detestaba las conversaciones triviales. Si estaba en una fiesta, jamás le preguntaba a la gente sobre sus trabajos, ni hacía comentarios sobre el clima, ni indagaba sobre cuánto había tardado un invitado en llegar, qué ruta había tomado o si había evitado el tráfico de la carretera A40. En lugar de eso, su estrategia inicial era preguntar: “Además del trabajo y la familia, ¿cuál es tu pasión?”.
Cuando me contaron esa historia por primera vez, admiré el ingenio del hombre. Pero no se me ocurría cuál sería mi respuesta rápida. ¿Cuál era mi pasión?
En la adolescencia, me habían enseñado la importancia de tener pasatiempos para agregar al currículum y así poder mostrar que eras una persona polifacética. Me había esforzado por sumar algunos. Fui a una clase de salsa y la odié, pero la metí a la fuerza en mi currículum para tranquilizar al orientador vocacional. Cuando era chica, mi papá me había llevado a hacer rapel, así que agregué eso a la mezcla. Toqué la trompeta y también lo anoté. Tipeé “Cine”, porque es verdad que me gustaba ir al cine y pedir un balde mediano de palomitas de maíz con azúcar y sal. Como resultado, cualquier potencial empleador me consideraría una rapelista, bailarina de salsa, trompetista y aficionada al cine bien capacitada.
Pero no podía decir que sentía pasión por ninguna de esas cosas (excepto por las palomitas de maíz). Además, una pasión no es lo mismo que un pasatiempo, ¿no es cierto? Lo primero puede ser un concepto, un sentimiento, una persona; lo segundo incluye algún tipo de actividad, por lo general, con crampones.
Después, hace dos años, la respuesta me llegó con una claridad súbita. Estábamos atravesando una pandemia y, como millones de personas en todo el mundo, pasé de tener una vida social activa a carecer por completo de vida social. Extrañaba a mis amigos con una intensidad alarmante. Extrañaba sus rostros, sus abrazos, el olor del perfume de cada uno. Extrañaba nuestras charlas. Extrañaba hablar con ellos para encontrarles sentido a las cosas.
Había descubierto mi pasión: era la amistad.
Mis amigos me habían acompañado en las vueltas inesperadas de la vida. Me habían contenido durante separaciones, problemas de fertilidad, matrimonio, divorcio, pérdidas de embarazos, cambios laborales, mudanzas de casa y más. Habían sido generosos, me habían dado su apoyo y buenos consejos. Y cuando las cosas habían salido bien, habían celebrado conmigo. Nos habíamos reído y llorado, y habíamos caminado codo a codo tanto en la adversidad como en el éxito.
No había ningún idioma al que pudiera recurrir para describir con exactitud qué significaban para mí. La mayor parte del vocabulario sobre el amor había sido cooptada para hablar de relaciones románticas. A mis amigos les decía todo el tiempo que los amaba. Pero, obviamente, no estaba enamorada de ellos. Había más matices. Sentía pasión por mis amigos.
Como muchas otras pasiones, había crecido hasta obsesionarme. Al repensar el pasado, me di cuenta de que amaba tanto la sensación de conexión que terminé por depender de ella. Salía a buscar amistades nuevas una y otra y otra vez. Cuando conocía a una persona, quería generar una conexión inmediata, aunque fuera por un detalle. Al entablar una conversación con alguien, sabía que si escuchaba con suficiente atención, podría encontrar algo en común: un sentido del humor compartido o un interés mutuo por un libro, canción o programa de televisión. Ese momento de intercambio me dejaba eufórica; un subidón de pura adrenalina de la amistad. En ese momento, me sentía interesante y gustada y aceptada. Quería volver a sentirlo. Después lo necesitaba. Después se convirtió en algo de lo cual dependía mi propia autoestima. Este era mi razonamiento: Debe estar bien. ¡Tengo tantos amigos!
En algún momento, cuando me acercaba a los cuarenta años, empecé a sentir que la situación era insostenible. Encontré que no podía estar al día con todas mis amistades como quería. No alcanzaba el tiempo para estar disponible para todos y, a la vez, mantener una vida funcional. Eso me convirtió en una amiga notablemente peor, porque quería abarcar demasiado. Intentaba no decepcionar a nadie, lo cual garantizaba que inevitablemente lo hiciera. Aceptaba invitaciones y cenas y viajes de compras y casamientos y cumpleaños y baby showers porque me preocupaba decepcionar a algún amigo si no lo hacía. Mi cortesía era indiscriminada. Lo más importante era, a mi entender, seguir diciendo que sí para mantener las amistades a flote. Si no lograba hacerlo, me considerarían una persona desagradable. Me excomulgarían del círculo de personas sociables. Y si no tenía amigos, tendría que mirarme a mí misma con franqueza. Tendría que enfrentar la soledad existencial de las personas difíciles de amar. Eso me daba miedo.
Resulta que no solo sentía pasión por la amistad: tenía una adicción. Tenía una dependencia física y emocional. Tenía la necesidad de perseguirla, aunque el precio fuera el daño a mi propia paz mental. En resumen, yo era una adicta a la amistad.
Tal vez leas esto y pienses: “Digamos que tener demasiados amigos está lejos de parecer un problema”. Tal vez vayas a buscar tu violincito metafórico y tu cocodrilo imaginario para llorar las lágrimas de rigor. Y, en parte, tendrías razón: tener un círculo amplio de conocidos puede ser algo maravilloso, en especial cuando la alternativa es el aislamiento forzoso. Están quienes padecen una ansiedad social incapacitante, que tienen problemas de comunicación o viven con toda clase de trastornos mentales. Pueden tener dificultades para salir de su casa, ni que hablar de entablar amistades. Según un informe de 2017, publicado por el centro de asesoramiento psicológico Relate, el 13 % de las personas no tiene ningún amigo.1 La falta de interacción social puede ser tan dañina para la salud como fumar quince cigarrillos diarios, y puede ser dos veces más perjudicial para tu expectativa de vida que la obesidad.2
Pero si no tener amigos atenta contra la calidad –y duración– de la vida, tener demasiados amigos también tiene un impacto negativo. Los investigadores que estudian las amistades en la adolescencia descubrieron que tanto las personas con un círculo de amistades demasiado grande como aquellas con un círculo demasiado pequeño presentan mayores niveles de síntomas de depresión.3 En las personas de cincuenta años o más de diferentes partes de Europa se revela un patrón similar: la depresión se reduce cuando los individuos tienen entre cuatro y cinco relaciones cercanas y participan de actividades sociales en forma semanal. Si ese número o esa frecuencia aumentan, los beneficios se reducen, desaparecen por completo o se convierten en una desventaja concreta. Esa caída en espiral es especialmente marcada en aquellas personas que tienen siete relaciones cercanas o más. Se encontró una relación entre las exigencias de mantener esas amistades y un aumento en los síntomas de depresión.4
Y aunque existe una creencia generalizada de que una persona que tiene muchos amigos debe ser alguien del que vale la pena ser amigo, la verdad resulta ser lo contrario: las personas prefieren hacerse amigas de personas con un círculo social relativamente pequeño, porque intuyen, acertadamente, que si una persona tiene un exceso de amigos, su capacidad de corresponder al vínculo de forma significativa o confiable queda limitada drásticamente.5
Todo ese tiempo, había estado ocupada entablando y manteniendo conexiones y, en realidad, había socavado lo que más me importaba. En mi desesperación por ser aceptada por los muchos que apenas conocía me había convertido en una peor amiga para los pocos que importaban de verdad.
En realidad, el problema no era que tuviera demasiados amigos sino que había malinterpretado el concepto clave de la amistad: debería ser estable, recíproca y considerada. Y, en aras de aportar claridad, mi definición de amigo es alguien con quien quieres pasar tiempo en forma voluntaria, a quien no te une un parentesco y con quien no tienes una relación sexual o romántica. Una amistad genuina, a mi entender, está fundada en el respeto, el apoyo, el cariño y la generosidad mutuos. No hay manera de hacer eso con todas las personas que entran en tu órbita, a menos que antes descubras un modo de reconstruir el continuo espaciotemporal.
Pero comprender que podrías tener una adicción a la amistad no quiere decir que sepas cómo curarte. Yo no tenía idea de cómo corregir el rumbo. No sabía dónde buscar recursos, comprensión o un léxico para hablar sobre la amistad. No sabía realmente lo que era la amistad. Era un término tan difuso que casi carecía de sentido. Sin embargo, para mí, contenía en simultáneo todo aquello que consideraba más valioso, y eso también hacía que fuera inalcanzable con la simple mediación de la palabra.
Así que hice lo que siempre hago cuando quiero entender el mundo: hablé con mis amigos. Este libro es el resultado de esas conversaciones. Es un intento por llenar algunos vacíos y ofrecer algunas palabras. Es un viaje de descubrimiento, con la curiosidad como punto de partida y, como tal, no tendrá todas las respuestas. Puede que no tenga ninguna. Pero mi deseo es que plantee algunas preguntas interesantes y que contenga algunas reflexiones que sirvan de trampolín para llegar a conversaciones más amplias.
Hay tantas formas de ser amigo que es imposible hacerles justicia a todas, en especial porque las actitudes hacia la amistad divergen según el contexto, la crianza, la edad y la geografía. Por ejemplo, es más probable que los ghaneses recomienden cautela a la hora de entablar amistades y que hagan énfasis en la necesidad de tener asistencia práctica. Los estadounidenses, en cambio, tienen redes de amistad más grandes y mayor tendencia a hacer énfasis en el compañerismo y el apoyo emocional.6 Los adolescentes chinos están preocupados por la moralidad de la amistad cercana, mientras que sus homólogos occidentales se concentran principalmente en la interacción, la cercanía y en cumplir las promesas.7 Los británicos y los australianos valoran a los amigos que comparten sus puntos de vista, con quienes pueden vincularse a través de sus semejanzas. En India, Medio Oriente y el sudeste asiático, es más probable que las personas digan que “un círculo de amistades grande” es una cualidad esencial en un buen amigo.8 En relación con cómo reconocer el verdadero compañerismo, Abay Qunanbayuli, poeta y filósofo kasajo del siglo XIX, afirmó: “Un amigo falso es como una sombra: cuando el sol te ilumina, no puedes deshacerte de él, pero cuando las nubes te cubren, no aparece por ninguna parte”.9
La amistad está muy valorada en varias tradiciones religiosas. En el islam, la importancia de rodearnos de buena compañía se subraya como una construcción social y espiritual necesaria. El hadiz nos alienta a “tratar de tener la mayor cantidad posible de amigos verdaderos, porque son el alimento en tiempos de alegría y el refugio en tiempos de infortunio”.10 Uno de los principios fundacionales del cristianismo es “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan”.11 En los Evangelios, para preparar a sus discípulos ante su arresto y muerte inminentes, Jesús les dice que “nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos”.12
En el budismo, un amigo verdadero es alguien que tiene la compasión y el coraje necesarios para decirnos incluso aquellas cosas que preferiríamos no oír, y hay una cita de Buda que dice: “La amistad admirable, el compañerismo admirable, la camaradería admirable, en realidad, es la totalidad de la vida santa”.13
Pero si la mayoría de las religiones concuerdan en la virtud de la amistad, su acercamiento a la amistad difiere según la edad del grupo. Los integrantes de la Generación Z (nacidos entre 1996 y 2006) y los millenials (nacidos entre 1979 y 1995) tienen más experiencia en el arte de las amistades por internet: el 33 % de ellos se sienten queridos después de interactuar con un amigo por internet, mientras que solo el 18 % de las personas nacidas entre 1944 y 1964 siente lo mismo.14
No existe una sola obra sobre la amistad que pueda transmitir con precisión esta magnitud multifacética, por lo que este libro es, indefectiblemente, una interpretación personal.
Eso significa que mis percepciones se nutren de mi vida, que –en términos generales– ha sido muy afortunada. Agradezco vivir en una época en la que las injusticias y las desigualdades sistémicas del pasado están empezando a ser atendidas y apoyo incondicionalmente la idea de que las personas como yo debemos ser conscientes de nuestro privilegio y de las ventajas que nos dio. Parte de ese privilegio implica admitir que no puedo transmitir la totalidad de las experiencias de la vida con la misma autoridad (e intentarlo sería torpe de mi parte). Cuando fue necesario, recurrí al aporte de personas que pueden hablar sobre algunos temas con mucha mayor elocuencia que yo.
Todos deberíamos tener la oportunidad de contar nuestras historias. Y las historias son, por naturaleza, específicas. De modo que sí, este es un libro personal, con reflexiones, percepciones e investigaciones personales. Sobre la marcha, tuve la suerte de entrevistar a muchas personas geniales, que tenían muchas cosas inteligentes e interesantes para contar, incluidos cinco de mis amigos más queridos: conocerás a Joan, Sathnam, Sharmaine, Clemmie y Emma. También hay miradas en primera persona sobre el significado de la amistad para otros: desde una mujer iraquí neurodivergente, pasando por una cineasta treintañera parapléjica, hasta una mujer de ochenta años con una enfermedad terminal. Todos ellos tienen sus propias historias extraordinarias sobre la amistad para contar. Como tú. Tal vez los próximos capítulos te inspiren a contarlas.
Con todo esto quiero decir: espero que este libro sea abarcativo, inclusivo, generoso y sincero; que te acompañe y te entretenga. Espero que te veas reflejado en sus páginas y que te ayude a entender tus propias pasiones. Espero, en resumen, que sientas que estás en la mejor de las compañías.
¿Y si eso no sucede? No hay problema. Estoy aprendiendo que no hace falta que seamos amigos.
1.LA PANDEMIALo que el confinamiento me enseñó sobre la amistad
Hay un estacionamiento en un Starbucks para comprar desde el auto que tendrá un lugar especial en mi corazón para siempre. Está ubicado justo a la salida de la A3, una de esas carreteras modestas de las afueras de Londres con pretensiones: no es exactamente una autopista, pero es algo más sofisticada que una autovía normal. El Starbucks en sí mismo es un edificio bajo, de una sola planta, pintado de un color gris pizarra que una marca de pintura elegante probablemente llamaría “Aliento de paloma”. Si lo buscas en internet –cosa que tuve que hacer para saber cómo llegar–, verás que tiene 2.5 estrellas de puntaje en Tripadvisor. Las reseñas que los clientes se tomaron el trabajo de escribir tienen un tono bastante disparatado. Una se llama “Un desastre de cafetería”. Otra critica el pancito del desayuno y afirma: “El Olor [mayúscula del reseñador] al abrirlo fue asqueroso”. Si sigues desplazándote hacia abajo por la pantalla encontrarás a un hombre que está encantado de que haya “mucho lugar para estacionar, incluso para camionetas largas”, así que supongo que todo depende de las preferencias personales.
Puede que no haya dejado una reseña en internet para este Starbucks, pero, de hacerlo, sería un elogio. Porque fue ahí, en mayo de 2020, que vi a mi mejor amiga Emma por primera vez en dos meses y medio. Como a tantas otras personas, nos había separado la pandemia del COVID–19. El primer confinamiento nacional se había impuesto unas semanas antes. El 16 de marzo, el gobierno anunció que todos los contactos sociales innecesarios deberían suspenderse. El 23 de marzo, el entonces primer ministro Boris Johnson dio un discurso televisado en el que ordenaba al pueblo británico “quedarse en casa”. Nos dijo que solo podíamos salir una vez por día a hacer algún tipo de ejercicio. Se prohibían las reuniones de más de dos personas de diferentes hogares. Los comercios no esenciales debían cerrar. Las bodas y los funerales se cancelaron de inmediato. Esa noche, cerramos nuestras puertas a un mundo muy diferente. Lo peor era que nadie sabía lo que estaba por venir.
En tiempos de crisis, siempre recurrí a mi mejor amiga. Pero esta era una situación en la que sabía que no podría abrazarla por tiempo indeterminado. No podría simplemente subirme al tren para ir a visitarla, con la seguridad de que ella ya habría llenado las alacenas con mis comidas favoritas (es decir, bollos y Marmite).15 No podría venir a verme y pasar la noche en la habitación libre que proclamaba –con razón– suya y luego ofenderse cada vez que otros invitados dormían ahí. No podríamos sentarnos juntas en el sofá para analizar los matices más sutiles del reality show Casados a primera vista: Australia mientras una de las dos alargaba el brazo para sentir el contacto suave de los dedos de la mano de la otra. Saber que eso no sería posible en un futuro previsible nos hacía sentir a las dos desconectadas, incluso un poco aterradas.
Emma y yo somos amigas desde que nos conocimos en la semana de los ingresantes a la universidad. Emma era divertida, inteligente, mitad sueca y popular. Yo era insegura y me había torcido el tobillo después de que el equipo de lacrosse me hiciera comer demasiadas gelatinas de vodka y me alentara a correr para buscar la pelota, con botas de taco alto por el patio de cemento del bar de la universidad (lo cual, por si algún lector se ve tentado de probarlo, definitivamente no es una buena idea).
Emma tenía pelo largo, rubio y rizado. Yo tenía pelo negro, con un rapado poco feliz –legado de una peluquera excesivamente entusiasta de Ciudad del Cabo que había conocido en mi año sabático–. Ese rapado me tardó varios años en crecer y, para ese momento, ya había gastado aproximadamente 570 clips para pelo de la tienda de accesorios Claire’s, y Emma y yo habíamos entablado un vínculo gracias a nuestro talento compartido por recordar a la perfección los diálogos de la película Austin Powers.
Sigo pensando que conocer a Emma fue un golpe extraordinario de buena suerte, sin mencionar que, de alguna manera, la engatusé para que se convirtiera en mi mejor amiga. ¿Qué probabilidad había de que el azar extraordinario del universo nos pusiera a las dos en ese lugar? ¿Qué magia fortuita garantizó que sus antepasados escandinavos transmitieran una cadena de cromosomas genéticos a su madre Ingrid, que se mezclarían tan perfectamente con el ADN de Keith, su padre veterinario y británico, para formar la estructura básica de este ser humano tan único y especial? ¿Cómo era posible que, a pesar de nuestros contextos diferentes, de haber sido criadas en zonas del país completamente diferentes, de querer prepararnos para exámenes preuniversitarios diferentes y estudiar carreras diferentes, nos hubiésemos conocido y enamorado platónicamente?
Era una casualidad preciosa, como lo es para cualquiera que tenga la suerte de conocer a un espíritu afín, y la frecuencia con la que eso ocurre tiene, en sí misma, algo de belleza. Porque, mientras que la mayoría de nosotros solo esperamos conocer un puñadito de compañeros amorosos (e, idealmente, una sola alma gemela según la editorial Mills & Boon16 y el legado del puritanismo victoriano), se espera que nos lancemos de lleno a un gran número de amistades en el transcurso de nuestra vida.
La amistad no necesita ser monógama. De hecho, se consideraría algo extraño. Imagina una conversación en la que alguien dijera: “Tengo un solo amigo”. Probablemente pensarías que esa persona es un poco rara, ¿no? Sin embargo, decir en cualquier contexto que solamente tienes un cónyuge no solo es socialmente aceptable sino la opción occidentalizada por defecto, a menos que practiques el mormonismo.
Mi amistad con Emma me sostuvo durante algunos de los períodos más difíciles de mi vida –pérdida de embarazos, divorcio, enfermedad– y también fue una de las fuentes más grandes de felicidad. Antes de conocer a mi esposo, Emma era la persona con la que más tiempo quería pasar. Me entiende mejor que yo misma, en parte porque me conoce desde antes que la mayoría de las personas y en parte porque es psicoterapeuta, de modo que está capacitada profesionalmente para llamarme la atención cuando digo estupideces. Obviamente, la vida avanza y nosotras también. Cuando Emma tenía 27 años, se casó con un hombre adorable con el cual sigue estando en pareja. Yo salté de una relación a otra antes de terminar divorciada a los 36 años. Después de mi divorcio, para aprovechar todo lo que había aprendido sobre relaciones disfuncionales, lo ignoré y caí en una relación por despecho que duró dos años y que terminó dramáticamente justo antes de mi cumpleaños número 39. Cuando conocí a Justin, mi actual esposo, en una aplicación de citas,17 había perdido tanto la confianza en mis propias opiniones que una de las primeras cosas que hice después de un par de semanas de salir con él fue invitarlo a cenar conmigo y Emma. De ese modo, ella podía echarle el ojo y contarme lo que pensaba. Me la imaginé subiendo o bajando el pulgar en silencio, como un senador romano, mientras Justin pedía lo que quería comer de entrada. En realidad, Emma no hizo eso, pero me mandó el emoji de “pulgar arriba” al día siguiente, que era lo único que yo necesitaba saber. Justin no se dio cuenta de que estaba rindiendo un examen. (Yo no se lo iba a decir, ¿qué te crees? No, simplemente lo olvidaría un par de años y después lo escribiría en un libro). Pero, por suerte, aprobó el examen, y yo me sentí capaz de seguir conociéndolo con plena confianza.
En todo caso, Emma y yo nos hemos vuelto más íntimas con los años, aunque hay cosas que nos distancian. Una es la geografía –no vivimos en la misma ciudad–. Después están la familia y las responsabilidades: Emma tiene dos hijos, yo tengo un gato anaranjado. Ella volvió a su pelo de color natural, más oscuro, así que ya no es rubia. Pero algo lindo es que yo sigo teniendo el pelo castaño y, con el paso de los años, cada vez más personas nos dicen que parecemos hermanas.
No es que antes del confinamiento nos viéramos todos los días. Ni siquiera hablábamos todos los días, porque a ninguna de las dos nos gusta hablar por teléfono cuando un mensaje de texto largo o un mensaje de voz alcanzan. Pero saber que podíamos vernos si queríamos nos daba a ambas una sensación de seguridad. Cuando comenzó el confinamiento, nos arrancaron esa red de contención que teníamos debajo. No podíamos vernos aunque quisiéramos hacerlo. Y queríamos hacerlo. Lo anhelábamos. Nos extrañábamos con una tristeza entumecida y brumosa. De hecho, nos extrañábamos tanto que rompimos nuestras propias reglas de comunicación y empezamos a hacer videollamadas por FaceTime. Al final, no estaba tan mal. Podría decirse que era bastante agradable.
Incluso empezamos a hacer la misma clase de yoga online juntas los sábados a la mañana, pero después de un tiempo, el placer dio paso al aburrimiento. Resultó que el atractivo de mirar cuadrados de Zoom para ver los perros boca abajo y las posturas del cuervo de la otra mientras Bart, el instructor, poco a poco se ponía más nervioso por nuestra falta de atención al detalle llegó a su fin.
“Rachel, pierna izquierda adelante”, lo oía decir mientras intentaba flotar con mucho esfuerzo para llegar a la postura de la media luna. “No, la pierna derecha no, Rachel. La izquierda”. La voz de Bart se volvía más tensa y entrecortada. Al mirarlo a través de la pantalla, podía sentir su intento por proyectar un zen exterior mientras sus órganos internos se derretían en una lava de indescriptible furia. “La izquierda. Eso es. Mírame. No, Rachel, esa no. La izquierda”. Para ese punto, tanto Emma como yo queríamos gritar “LA PUTA PIERNA IZQUIERDA, RACHEL”, y cualquier esperanza de terminar la clase renovadas e iluminadas quedaba frustrada. De corazón espero que Rachel haya logrado entenderlo al final.
Emma y yo nos sentíamos un poco tontas por extrañarnos tanto, porque lo que pasaba no era tan diferente de nuestro nivel habitual de interacción. Pero supongo, si miro en retrospectiva desde el presente, que teníamos miedo. Nunca habíamos vivido una pandemia mundial, con un virus desconocido que se movía en forma desenfrenada por todo el planeta y mataba a millones de personas con una ferocidad inexplicable. Nadie lo había vivido. Y cuando sientes miedo, incluso si no puedes admitirte a ti mismo ese temor, recurres a las personas que más amas y en las que más confías en el mundo.
Para mí, esa persona era Emma. Lo que nos devuelve, poéticamente, al Starbucks para comprar desde el auto de Cobham. Tras seis semanas de confinamiento casi absoluto, las restricciones se relajaron un poco. Algunas cafeterías abrían solo para comprar y llevar. Emma sabía cuánto extrañaba yo mi clásica taza de té de jazmín de Starbucks,18 y empezó a buscar en internet un lugar en el que pudiéramos encontrarnos que fuera equidistante para ambas, que ofreciera algún refrigerio y que después nos permitiera pasar un rato en el estacionamiento como dos adolescentes enamoradas. Por eso me encontraba ahí en una mañana de sábado ventosa, después de conducir casi una hora para llegar, con el corazón golpeteando ilusionado. Estaba ansiosa. Estaba sensible. Me atrevo a decir que estaba nerviosa. Todos esos sentimientos que nos dicen que debemos esperar del amor romántico se habían trasladado aquí, a la amistad platónica. Era como tener una primera cita con un antiguo amante con el que te reencuentras después de una ausencia prolongada, pero sin ninguna de las molestias de decidir qué ponerte para causar una impresión de sensualidad despreocupada y disponibilidad enigmática. No importaba qué me ponía para encontrarme con Emma. Lo único que importaba era que iba a verla.
De pronto, ahí estaba ella. Conduciendo detrás de mí en ese auto de persona mayor tamaño familiar que siempre me había impactado cuando la veía al volante, porque me recordaba que éramos adultas. Compramos nuestras bebidas. Estacionamos una al lado de la otra (y ese reseñador de Tripadvisor tenía razón: era verdad que había mucho espacio para camionetas largas). Nos sentamos respetando la distancia social en un bloque de hormigón hasta que aceptamos tácitamente que hacía un poco de frío y volvimos a nuestros autos, para hablarnos con las puertas abiertas. Me abrumaba la alegría de estar con ella, pero también era raro y forzado. Estoy acostumbrada a llegar y abrazarla apenas la veo. Si bien Emma es menos dada que yo a las demostraciones táctiles (“Necesito que no me toquen por un rato”, recuerdo haberla oído decir una vez después de una mañana de manoseos de sus hijos pequeños), le pareció raro que yo no pudiera hacer lo que siempre hacía. Así que nos sentamos ahí, incómodas, queriendo tocarnos pero no pudiendo hacerlo, y hubo un momento de emoción en el que a ambas se nos llenaron los ojos de lágrimas por la confluencia de la alegría de estar juntas y la incapacidad de expresarla físicamente.
Hablamos de todo y de nada, como solíamos hacer: cómo el confinamiento había afectado a nuestras familias, lo odiosa y trágica que era la pandemia, la suerte que teníamos de estar relativamente seguras y resguardadas, cómo había caído en picada nuestra autoestima porque las tácticas de embellecimiento habitual que usábamos estaban fuera de nuestro alcance y que teníamos que amigarnos con nuestras canas (o al menos fingir que estábamos amigadas con nuestras canas), si pensábamos que Bart estaba bien, porque parecía estar al borde de un ataque de nervios la última vez que casi le había gritado a Rachel durante la plancha lateral, también si Rachel estaba bien y si tal vez había algún tipo de coqueteo ilícito entre ambos. Y así seguimos. El fluir gozoso y sin límites de la conversación, la risa, el compañerismo. Seguimos hablando mucho después de haber terminado nuestras bebidas, hasta que por fin nos dimos cuenta de que no podíamos estar en ese estacionamiento para siempre, por mucho que lo deseáramos. Había otras personas que iban a comprar y necesitaban lugares para estacionar, incluido un camión para transporte de mercancías que era aún más largo que una camioneta larga. Así que cerramos las puertas de nuestros autos, pusimos las llaves en contacto, nos sonreímos a través del parabrisas (digo “nos sonreímos”, pero en realidad Emma hizo una cara triste cómica) y volvimos a nuestras casas, inseguras sobre lo que nos deparaba el destino pero más seguras que nunca sobre nuestra amistad.
Me quedé con el vaso descartable de Starbucks. Me lo llevé a casa, lo lavé y lo apoyé en la mesada de la cocina. Todos los días, durante varias semanas posteriores, me preparaba un té en ese vaso descartable. Al beberlo, me sentía más cerca de Emma. Después de un tiempo, el vaso se puso blando y asqueroso y tuve que tirarlo, pero el alimento mental que había incorporado en ese par de horas en el estacionamiento de Starbucks me nutrió por mucho, mucho más tiempo.
Tras unos cuantos días de confinamiento, mucho antes de quedarme con el vaso de té descartable y de descubrir las clases de yoga online, recibí un mensaje de Facebook de una amiga llamada Ella. Era una forma rara de contactarme, porque también tenía mi número de teléfono y solíamos hablar por WhatsApp y porque, sinceramente, ¿quién tiene tiempo ahora de revisar sus mensajes de Facebook? A pesar de la ambición manifiesta de Facebook de conectar al mundo, en lugar de eso se ha convertido en el caldo primigenio de la irritación y la desinformación: el equivalente online de esas recepciones de bodas que transcurren en un barco, en las que, literalmente, no hay escapatoria de Bob, el primo del novio, que cree que los medios de comunicación dominantes le mienten sobre la eficacia de las vacunas.
Como sea, Ella había sido víctima de ese inquietante algoritmo de internet, los Recuerdos de Facebook. Una foto de las dos, tomada en una fiesta unos años antes, le había aparecido en el muro como un hongo que crece de la noche a la mañana en el césped húmedo de un jardín. Mi amiga me había enviado la foto, acompañada de este mensaje: “Antes de que te obsesionaras con los bebés y decidieras que ya no querías seguir divirtiéndote conmigo”, escribió. Tuve que leerlo un par de veces antes de entender que Ella no hablaba en broma. Lo decía con una maldad deliberada. No solo me sorprendió el contenido sino también el hecho de que Ella hubiese apretado “Enviar”. Estoy segura de que todos nos fastidiamos con la mayoría de nuestros amigos muchas veces durante nuestra vida, pero dejarlo por escrito y luego decidir que quieres que la otra persona vea lo enojada que estás… me pareció un exceso. Y la verdad es que hacerlo por Facebook parecía demodé.
Pero razoné que la pandemia nos estaba haciendo sentir un poco inestables a todos. Puede que fuera solamente una mala decisión de su parte. Y tal vez yo habría podido dejarlo pasar si no se tratara de uno de los muchos agravios que Ella me había lanzado a la ligera desde que nos conocíamos.
Nos habíamos conocido por trabajo, como empleadas temporales en la misma agencia de contratación durante unas vacaciones de verano. Ella era divertida. Era una amiga para salir de fiesta. Salíamos y bebíamos demasiado alcohol en la cena, y un hombre sentado en la mesa adyacente del restaurante intentaba seducirla (está extremadamente buena), y después íbamos a bailar a un club, y más hombres intentaban seducirla mientras yo bailaba sola, tomando un vodka con tónica tibio en un vaso de plástico, fingiendo que no me molestaba que nadie me prestara atención, fingiendo que estaba absoluta y definitivamente pasándola bomba, fingiendo que sabía cómo bailar “Toxic” de Britney Spears con un estilo desenfadado hasta que por fin tenía que reconocer que, probablemente, no estaba divirtiéndome tanto como debería. En ese momento, sabía poco. Había caído en la trampa de asumir que la diversión aprobada culturalmente –esa diversión heteronormada, carente de imaginación, consagrada por un millón de comedias de televisión y de películas de chicos estadounidenses miembros de fraternidades– era el tipo de diversión que yo necesitaba. Si no lo disfrutaba, ¿entonces la culpa seguramente era mía?
Seguimos así mucho tiempo. Y luego, a los treinta y pico, las dos nos casamos. Y Ella, que nunca había querido tener hijos, siguió divirtiéndose, yo me alegré por ella, y luego se mudó a otro país por un tiempo. Ese fue el primer síntoma que expuso las fisuras de nuestra amistad. Ella me pedía todo el tiempo que fuera a visitarla –y lo hice varias veces–. Pero nunca parecía suficiente. De hecho, Ella lo decía explícitamente, y yo comencé a sentir que estábamos tratando de alimentar a una bestia hambrienta cuyo apetito nunca se saciaría.
Ella volvió a mudarse a Londres más o menos en la época en la que yo intentaba quedar embarazada. No podía concebir en forma natural. Después, la fertilización en vitro tampoco me funcionó. Unos meses después y en forma totalmente inesperada, quedé embarazada, y Ella me convenció de ir un fin de semana a Cracovia porque la habían invitado a una despedida de soltera a la que no quería asistir sola. Así que fui, sin cuestionarme si gastar dinero en una despedida de soltera de una mujer que no conocía, en una ciudad extranjera sin poder beber alcohol sería divertido para mí. Fui porque Ella me lo había pedido, lo había descripto como algo Divertido con “D” mayúscula, y yo definitivamente quería ser Divertida con “D” mayúscula para ella. Lo que pasó fue que me sentí incómoda la mayor parte del tiempo, rodeada de un grupo que tenía muchos chistes internos impenetrables. Por lo general, llegaba exhausta a la medianoche, momento en el que me arrastraba de regreso hasta nuestro Airbnb, perdiéndome por el camino, hasta que Ella me despertaba cuando subía las escaleras sin estabilidad a las cuatro de la mañana porque se había olvidado las llaves. Cosa que, por supuesto, era exactamente lo que debía hacer en la despedida de soltera de su amiga. El tema era que yo no entendía por qué estaba ahí. El domingo, empecé a tener un sangrado.
–Seguramente no sea nada –dijo Ella en tono tranquilizador.
Pero, en el fondo, yo sabía que no era así. Volví a casa esa noche, me sentía ansiosa y sin fuerzas. Para ese momento, había atravesado tantos tratamientos de fertilidad que ya estaba muy nerviosa por este embarazo natural. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Busqué en internet “sangrado irregular en el primer trimestre del embarazo” y leí que era común y que se iría solo. El sangrado duró una semana más. El viernes, fui al hospital para una ecografía de urgencia. El corazón del bebé había dejado de latir.
Mientras yo lloraba, la ecografista me dijo que me agendaría un turno para hacerme un procedimiento en unos días, que eliminaría lo que ahora se nombraba espantosamente como “restos de embarazo precoz”. Al final, el aborto espontáneo se desató al día siguiente. Pasé un fin de semana solitario y doloroso en el hospital. Estaba adormecida por la angustia. En ese momento, pensaba que tardaría algunos días en reponerme. Ahora me doy cuenta de que fueron años. Ahora entiendo que una parte de mí aún se está reponiendo y que una parte de mí siempre seguirá haciéndolo. Tras ese aborto espontáneo, mi matrimonio colapsó. Me divorcié. Mi vida estaba en decadencia. Pero como me había acostumbrado tanto a fingir y como, equivocadamente, le daba un valor desmedido a las nociones británicas anticuadas de mantener la compostura y perseverar, es probable que nadie se diera cuenta a simple vista. Es probable que pensaran que le estaba haciendo frente muy bien a la situación. Solamente lo habrían sabido si hacían el esfuerzo por escuchar lo que yo no decía o hacía, por comprender los silencios y las ausencias. Era pedirle demasiado a una amistad.
Una de las cosas que hice inmediatamente después del final de mi matrimonio fue salir mucho de fiesta. Era una técnica de distracción. También creo que una parte de mí quería que mi vida exterior reflejara el caos de una tristeza interna que yo no estaba expresando en su totalidad. Ponerle fin a un matrimonio, en mi experiencia limitada, casi siempre se sentía como un fracaso. Aunque una parte de ti se dé cuenta de que es lo correcto, nunca puedes tener la seguridad absoluta. En ese lugar intermedio entre la acción y la certeza, echa sus raíces el autodesprecio. De modo que salir de fiesta y derrumbarme en la cama en las primeras horas del día y estar cansada y no dormir lo suficiente y no comer ordenadamente y llegar un poco tarde a todas partes era un modo, creo yo, de castigarme por no haber logrado que mi matrimonio funcionara. No merecía sentirme bien. Así que me dispuse a hacerme sentir mal activamente.
Como salía mucho de fiesta, tenía sentido recurrir a la amiga que siempre estaba disponible para hacer exactamente eso. Ella estaba lista para la diversión sin ningún reparo. Esa diversión incluía sushi y vodka y habitaciones oscuras y encuentros casuales con hombres y más vodka y vomitar por el exceso de vodka y momentos de soledad encerrada en el cubículo de un baño en los que me largaba a llorar sin aceptar plenamente que tal vez estaba triste. A la mañana siguiente, Ella se iba y yo esperaba que pasara la resaca. Con el tiempo, me di cuenta de que lo que me daba resaca no era el alcohol. Era esa amistad.
Con los años, me había dado cuenta poco a poco de que cada vez que Ella y yo nos reuníamos, la conversación se enfocaba más que nada en ella. Eso no era algo malo de por sí. Estoy segura de que le pasaban muchas cosas y, además, ¡estaba cuando la necesitaba! ¡Nos divertíamos! O, al menos, creo que nos divertíamos… ¿o no? Entonces caí en la cuenta: creo que no nos divertíamos. Creo que ambas usábamos la diversión para evitar mirar lo que le faltaba a cada una en los demás planos de su vida.
Después de perder mi primer embarazo y de mi subsiguiente divorcio, empecé a darme cuenta de a poco que había pasado un tiempo largo de mi vida intentando ser alguien que no era. Perdía el tiempo tratando de complacer a otras personas sin entender jamás quién habitaba bajo ese deseo insaciable por agradar. Había permitido que cualquiera que tuviese una voz más resuelta silenciara mis propias necesidades. En resumen: le había vendido una mentira a mucha gente. Si bien era algo inconsciente, estaba interpretando un papel en mi propia vida. Y era sumamente creíble. Digo, lo mío no era el método Stanislavski de Daniel Day-Lewis en Mi pie izquierdo o de Marlon Brando en Apocalipsis Now, pero era lo suficientemente buena como para convencerme a mí misma la mayor parte del tiempo durante más de 39 años.
Fue Emma quien me hizo confrontar con esa dualidad y me enseñó que sentir tristeza y llorar en el cubículo cerrado de un baño a veces puede ser una máscara que encubre una emoción más compleja que da miedo mostrar. Una emoción como la ira. Una emoción como la desolación. Fue Emma quien me hizo comprender que tal vez podría ser yo misma –la real, no la que intenta complacer las expectativas que los demás proyectan en mí–, y que eso estaría bien. Más que bien, de hecho. Podría ser mejor.
Como era de esperarse, Ella y yo nos distanciamos. Yo estaba cambiando. No era la persona de la que se había hecho amiga. Ella tampoco era la misma, pero, aunque podía aceptar los cambios en su propia vida, no parecía haber mucho lugar en nuestra amistad para los míos.
En su libro Big Friendship (La gran amistad), Aminatou Sow y Ann Friedman hablan sobre el concepto de “estiramiento”. Sostienen que, así como nuestros músculos necesitan estirarse para mantenerse flexibles y resilientes, lo mismo ocurre con las amistades.
“Hay estiramientos pequeños que afloran al comienzo de una amistad, como aceptar que tu amigo tarde siempre un día entero para responderte un mensaje o admitir que no les gusta la misma música”, escriben. “Y hay estiramientos un poco más grandes, que suelen presentarse más adelante. Quizás vivían en el mismo vecindario y ahora viven más lejos y tienen que decidir en qué terreno se encuentran. O estiramientos más grandes, como si antes sentían paridad a nivel financiero y luego alguno de los dos comienza a ganar mucho más dinero, y de pronto las cosas se ponen incómodas cada vez que llega la cuenta.
»Y, por último, hay estiramientos enormes, como la renegociación de los términos de la amistad cuando alguno de los dos se muda, se convierte en madre o padre o le detectan una enfermedad crónica. Durante años, una amistad puede necesitar solamente de un par de estiramientos cómodos y conocidos, y luego uno de los dos empieza a trabajar en turno nocturno, se convierte en el sostén principal de un hogar o conoce a su futuro cónyuge, y entonces hay que aprenderse un repertorio completamente nuevo”.19
Para que una amistad sea sana, debe haber un estiramiento recíproco que se adapte a las necesidades cambiantes de ambas partes. Pero no tenemos que estirarnos si no lo deseamos. Algunas relaciones valdrán la pena y otras, no. Si el estiramiento es demasiado pronunciado en una sola dirección, los músculos de la amistad quedan desencajados.
Eso fue lo que pasó entre Ella y yo. El estiramiento ya estaba presente, porque habíamos vivido en diferentes países y ahora transitábamos diferentes etapas de la vida. Y cuando el hecho de que yo hubiese cambiado (según su mirada) y me hubiese convertido más en mí misma (según mi mirada) exigió otro estiramiento, quedó en evidencia que era demasiado. Los músculos se habían tensado tanto que estaban a punto de provocar una rotura de ligamentos.
A su favor, Ella me había enviado un mensaje en el que me preguntaba qué había pasado. Pero yo, una adicta a la amistad que le huía al conflicto, no había sabido qué responder. Era un tema de etapas de la vida, insistí. Seguía ocupada en buscar activamente un compañero para formar una familia. Ella, que era feliz sin hijos, no podía comprender mis preocupaciones en toda su dimensión. En realidad, eso no era lo único. Era un tema de etapas de la persona. Yo no era la misma y, al dejar de ser la misma, sentía que había decepcionado a Ella. De alguna manera, era como otro divorcio.
Seguíamos viéndonos, pero más que nada en grupo, y la tensión no expresada crujía cada vez que nos reuníamos. Notaba que Ella hacía comentarios para menospreciarme delante de los demás. Nunca se lo reproché, y probablemente debí haberlo hecho. En lugar de hacerlo, mi dolor recrudeció como un leño pequeño y seco en un fuego que crecía lentamente.
Así que cuando, en los primeros días de pandemia, recibí ese mensaje de Facebook, no me sorprendí tanto. En algún punto, era una confirmación de lo que sospechaba hacía mucho. Además, tal vez la verdad era que yo ya no era tan divertida –al menos en el sentido que Ella quería que lo fuera–. Y si Ella pensaba eso de mí, ¿por qué querría ser mi amiga? ¿Y por qué querría yo ser amiga de alguien que tenía una opinión tan pobre sobre mí? Es el final, pensé. Es la puerta de salida de nuestra amistad, la rampa de salida de una carretera en la que una pone la luz de giro para doblar mientras que la otra sigue conduciendo recto. Podía dejarla ir con elegancia. Por un tiempo, habíamos compartido un sendero, habíamos viajado hacia el mismo destino. Ahora nuestros destinos eran diferentes y eso no tenía nada de malo. Así debían ser las cosas.
Sentí alivio. Alivio porque ya no tendría que esforzarme. Alivio porque era mi tarjeta de “Salir gratis de la cárcel”. Alivio porque ahora había un motivo claro para no seguir estirándome por nuestra amistad. A la mierda con el estiramiento, pensé. Es aburrido y doloroso aunque lo hagas en forma correcta, y ya no estoy dispuesta a hacerlo por esta persona.
Pero nunca es tan simple. Junto a todos los momentos complicados de nuestra amistad, había también grandes recuerdos. Que yo ya no buscara diversión en los mismos lugares que Ella no era culpa suya. Que Ella nunca hubiese deseado tener hijos no era culpa suya. Que yo necesitara alejarme para lidiar con mis propios problemas no era culpa suya. Nada de todo eso era culpa suya. Tal vez tampoco era culpa mía. Tal vez no había culpas. Lo que pasaba simplemente era que nos habíamos distanciado.
Son cosas que pasan pero, así y todo, hay una sensación de vergüenza adherida a una amistad que se nos escapa de las manos que no existe en otras esferas. En las relaciones románticas, los finales son mucho más frecuentes. Tengo seis exparejas serias. O bien yo terminé la relación o lo hicieron ellos, y nadie nos trató de sociópatas por ponerle fin a una relación que no funcionaba. Puede que hayamos estado en desacuerdo. Puede que uno de los dos haya querido aguantar un poco más. Pero, en definitiva, nos amigamos con la decisión e hicimos lo que había que hacer. Por mucho cariño que les tenga a mis ex, hoy por hoy no querría estar en ninguna de esas relaciones.
No por eso es más sencillo lidiar con la angustia inmediata, pero sí implica que existe una forma de expresarla. Si Ella y yo hubiésemos sido una pareja y hubiésemos estado juntas diez años, con muchos momentos buenos y algunos malos, y hubiésemos entendido que queríamos cosas un tanto diferentes y decidido separarnos, sería mucho más aceptable para la sociedad. Si las rupturas en la amistad se consideraran una parte noble de la evolución necesaria de la individualidad, y si hubiese una aceptación más generalizada de que algunas amistades durarán toda la vida mientras que otras nos acompañarán durante un período finito pero significativo, sería mucho más fácil lidiar con todo esto. No proyectaríamos expectativas poco realistas en nuestros amigos. Nos estiraríamos para amoldarnos al crecimiento del otro. Y diríamos adiós aunque siguiéramos sintiendo amor si no funcionara.
Pero cuando Ella y yo nos separamos, cosa que terminó sucediendo, sentí vergüenza. No le respondí el mensaje de Facebook. Después, me escribió para pedirme perdón, y yo le respondí que se lo agradecía. Nos enviamos algunos mensajes más de vez en cuando, pero me di cuenta de que ya no me sentía segura con su amistad. No sabía cuándo volvería a decirme algo cruel. Ahora entiendo que nunca llegaría a saber qué pensaba de verdad sobre mí.
El confinamiento me hizo reevaluar cómo quería pasar mi tiempo. A nivel filosófico, no hay nada como una pandemia mundial para recordarte que la vida es brevísima. A nivel práctico, que mi agenda se vaciara de la noche a la mañana de obligaciones sociales me hizo entender a quién quería ver de verdad y compararlo con las personas con las que compartía la mayor parte de mi tiempo. Había muy pocas coincidencias. En términos generales, dedicaba mis noches prepandémicas a las personas más demandantes de mi vida: las que no paraban de pedirme que nos viéramos, insistían en que de verdad teníamos que ponernos al día y me llenaban de culpa cuando me hacían creer que era una mala amiga porque, aunque aceptara el encuentro, nunca les parecía que las veía lo suficiente. Alguien podría pensar: Qué situación privilegiada la tuya, miserable desagradecida. Y tal vez fuera cierto.
Pasé gran parte de mi adolescencia sin muchos amigos. Con el correr de los años, me sorprendía una y otra vez al descubrir que podía caerle muy bien a alguien. Que alguien que conocía por azar en un evento laboral o en una clase de yoga de pronto quisiera pasar tiempo conmigo me hacía sentir especial. Lo más crucial era que me hacía sentir agradable. Me apuntalaba la autoestima. Según mi razonamiento, siempre y cuando tuviera muchos amigos, ¡nunca estaría sola! ¡Alguien me querría!
A los treinta y tantos, mi atracón de amistades alcanzó su pico de frenesí. Para ese entonces, era una mujer divorciada entrada en años y aún no tenía hijos, y uno de mis miedos más genuinos era terminar abandonada y sola si no hacía el esfuerzo de tejer la red de conexiones sociales más grande posible. De ese modo, si algunas amistades quedaban a medio camino, tendría otras para ocupar su lugar. Mis amigos proliferaban como calcetines en un cajón. Y a mí me caían todos muy bien, de verdad. Pero, con el paso del tiempo, me di cuenta de que muchos de esos nuevos amigos tenían estándares para la amistad distintos a los míos. Querían verme para almorzar y que habláramos por teléfono con regularidad, y respuestas a sus mensajes de texto en una hora como máximo. Se ofendían si yo no era capaz de cumplir los términos de sus contratos imaginarios. Me acusaban de estar “demasiado ocupada” y me decían cosas como: “¡Me entero de lo que pasa en tu vida porque lo veo en Instagram!”. (A lo cual yo respondía en silencio: “¿No es genial eso? ¡Vivimos en una era tecnológica en la que puedes ver un poco de lo que pasa en la vida de tu amiga aunque no se encuentren! ¡Iupi!”). Esas eran las obligaciones sociales que obstruían el desagüe del calendario de mi teléfono como mechones de pelo húmedo. Y quiero volver a recalcar que esas personas me caían bien. Me caían muy bien. Pero no tenía un tiempo ilimitado para compartir cara a cara con la regularidad que ellos deseaban, ni disfrutaba del desborde de culpa que experimentaba cada vez que tenía que rechazar sus invitaciones.
Por eso, el confinamiento me permitió ver lo desincronizada que estaba mi agenda. Dedicaba todo mi tiempo a intentar satisfacer a cada persona que me pidiera algo, mientras que casi nunca veía a mis amigos más queridos. Esos eran los amigos que anhelaba ver durante el confinamiento: los que me nutrían e irradiaban buena energía, los que me hacían sentir bien tras una charla, los que nunca esperaban nada de mí, que me valoraban a pesar de mis limitaciones, que siempre pensaban en mí con un corazón generoso. Si estaba agobiada, eran aquellos que nunca se lo tomaban como algo personal, que sabían que me contactaría cuando pudiera y que comprendían mi aversión francamente excesiva a las llamadas telefónicas. Dios, cómo los quería. Y me di cuenta de que tal vez no les había demostrado cuánto los quería porque había estado tan ocupada complaciendo a todos los demás. Quizás necesitaba empezar a hacerlo. Y por “quizás” quiero decir “definitivamente”. Si quería tener lugar para mis seres queridos, primero tenía que generar ese espacio. La verdad es que era bastante simple. Implicaba eliminar en forma paulatina las cosas que sistemáticamente le robaban algo a mi vida en lugar de enriquecerla.
Así que a la hora de la verdad, le envié un mensaje a Ella en el que decía (con toda sinceridad) que estaba resolviendo algunos problemas personales y que eso me obligaba a cuidar mi energía y tomar decisiones acerca de cómo quería y necesitaba sentirme. “Te envío todo mi amor”, escribí. Me despedí con besos.
No voy a fingir que fue fácil. Tardé meses –literalmente meses– para llegar a ese punto. Me sentí pésimo cuando apreté “Enviar”, asqueada del miedo. Me parecía muy indescriptiblemente antinatural terminar una amistad en lugar de retorcerme en todas las direcciones para que funcionara. Y claro, sentía vergüenza. Mucha vergüenza. ¿Cómo podía haber sido tan desagradable? ¿Qué clase de monstruo era para deshacerme así de Ella sin el coraje de confrontarla cara a cara para decirle lo que sentía? Era una cobarde. Era un fraude. No había sido capaz de cumplir con mis propios estándares para la amistad. Esos eran los pensamientos que me rondaban en la cabeza como hienas.
Yo los dejaba dar vueltas. Con el tiempo, se calmaron un poco. Unas semanas después, seguían ahí, pero al menos las hienas estaban sentadas sobre sus ancas en lugar de estar desmembrando el cadáver de un animal con los dientes. (Puede que sea un fracaso como amiga, pero que nunca se diga que no sé exprimir una metáfora hasta sacarle todo el jugo).
Pasaron varios meses. Se levantó el confinamiento. Las hienas se escabulleron en la oscuridad. Elegí con más atención a los amigos con los que compartía mi tiempo. Empecé a sentirme mejor. Entonces, de la nada, renació el cariño. Cariño por Ella, en su imperfección gloriosamente perfecta. Cariño por lo que habíamos vivido juntas, las noches que habían terminado en ataques de risa histérica, las comidas compartidas. Cariño por nuestra amistad alocada y multifacética. Cariño por las personas imperfectas que éramos y por el recorrido que ambas habíamos hecho para convertirnos en lo que somos –aún imperfectas, pero tal vez más conscientes de nuestros defectos–. Quizás, a pesar del fin de nuestra amistad, habíamos crecido gracias a la otra, y no a pesar de la otra. Quizás, en el acto de dejarnos ir, habíamos entendido algo esencial sobre nosotras mismas. Quizás las cosas estaban bien. Quizás se trataba de un tipo de amor.
Con esto no intento decir que dejé de entablar amistades nuevas. No bajé el puente levadizo que permite entrar en el castillo de mi compañía. Aún se puede atravesar el foso; simplemente me volví más selectiva. Antes, aceptaba ser amiga de cualquiera que mostrara interés, por mínimo que fuera, porque agradar a los demás me importaba más que valorarme tal como era cuando nadie me miraba. Me importaba mucho que la gente me considerara “amable”. O “buena”. O “confiable”. O “agradable”. O “generosa”. Y todas esas virtudes son admirables, eso está claro. Pero deberían sentirse internamente en lugar de depender de la validación externa para seguir existiendo.
En síntesis, supongo que la pandemia me hizo ver que primero hay que ser uno mismo y luego elegir a las amistades bajo la premisa de poder seguir siendo con ellos exactamente la persona que somos. Y eso no es todo: deberían querernos por ser quienes somos, aceptando todas nuestras neurosis como parte del trato. De hecho, la regla fundacional de la amistad es igual a la frase que suele atribuirse erróneamente al juramento hipocrático para los médicos: “Lo primero es no hacer daño”. Para mí, una amistad equitativa debería fundarse sobre un compromiso tácito de evitar actuar con maldad y de pensar siempre en el otro desde la generosidad.
Parece sencillo, pero tardé 43 años en entenderlo. De todos modos, eso no es necesariamente algo malo. Como afirma Cicerón en su ensayo más trascendental, Sobre la amistad, escrito en el año 44 a. C.: “Como regla general, no deberíamos comprometernos en amistades hasta alcanzar una edad en la que nuestro carácter y modo de vida se hayan fortalecido y afirmado”.
En el mismo ensayo, que inspiró a muchas personas, del Dante a Thomas Jefferson, Cicerón también escribe sobre la conveniencia de contar con un período de prueba en la amistad: “El problema reside en la dificultad de determinar quién tiene las cualidades deseables en un amigo sin ponerlo a prueba –y la única manera de hacerlo es siendo su amigo–. Por ende, la amistad precede al juicio y elimina la posibilidad de un período de prueba. De modo que es prudente limitar una acometida de buena voluntad precipitada, tal como frenaríamos un equipo de carros. Así como siempre probamos a los caballos antes de hacerlos correr, deberíamos poner a prueba el carácter de los amigos potenciales”.20
El aislamiento forzoso de la pandemia me dio la oportunidad de reevaluar mi relación con la amistad, tomar un poco de distancia y preguntarme qué quería de verdad en un amigo y, con igual importancia, qué tenía para ofrecer. Supongo que se trató de un período de reflexión de las características que Cicerón sugería, pero aplicado en retrospectiva. Necesitaba evaluar a mis caballos antes de dejarlos atados a mi carro. En resumen, necesitaba descubrir por qué era adicta a la amistad y qué podía hacer al respecto. Y si quería entender mi obsesión con la amistad, tendría que volver al origen de todo: la primera amistad de mi vida.
GRABACIONES SOBRE LA AMISTAD LIBBY
Libby Hall, 80 años, exfotógrafa de prensa, ahora confinada casi por completo en su casa debido a una enfermedad terminal
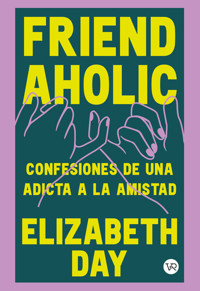














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













