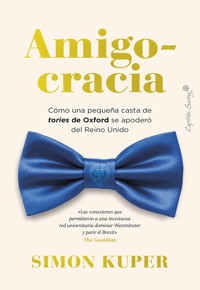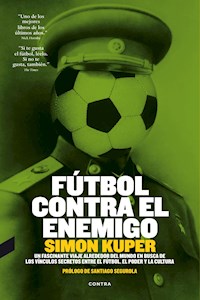
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Contra
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
El fútbol no es solo el deporte más popular del mundo. Como dijo Bill Shankly, el mítico entrenador del Liverpool: "el fútbol no es una cuestión de vida o muerte; es mucho más importante que eso". Y no le faltaba razón: durante años ha fraguado guerras, ha alimentado revoluciones e incluso ha contribuido a mantener a dictadores en el poder. Por algo se le conoce como "el deporte rey". Simon Kuper viajó a veintidós países, de Argentina a Camerún, de Ucrania al Zaire, de Brasil a Sudáfrica, de Alemania o España, para investigar la poderosa influencia que el fútbol ejerce en la política, en la cultura y en la sociedad. El resultado, a medio camino entre un libro de viajes y un ensayo sociopolítico, es un fascinante y divertido relato de las complejas tramas ocultas de ambición y poder, de pasiones individuales y nacionales, de su historia y, cómo no, de la belleza del deporte más popular del mundo. ELEGIDO EL MEJOR LIBRO SOBRE FÚTBOL POR LA REVISTA FOUR FOUR TWO GANADOR DEL WILLIAM HILL SPORTS BOOK OF THE YEAR
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Simon Kuper nació en Kampala (Uganda), en 1969, y se crió entre Londres, los Países Bajos, Estados Unidos, Suecia y Jamaica. Realizó sus estudios universitarios en Oxford, Harvard y en la Technische Universität de Berlín. Además de Fútbol contra el enemigo (por el que ganó el William Hill Sports Book of the Year, el galardón literario más importante de libros de temática deportiva) también ha publicado Ajax, The Dutch, The War: Football in Europe During the Second World War (2003) y The Football Men (2011). También es coautor, junto con Stefan Szymanski, de Soccernomics (2009). Como periodista, ha escrito en The Observer, The Guardian y en Financial Times. En 2007, obtuvo el Premio Internacional de Periodismo Manuel Vázquez Montalbán. En 2011, fue galardonado con el premio al Mejor Comentarista Cultural Británico en los Editorial Intelligence’s Comment Awards por sus escritos en Financial Times. Simon Kuper reside en París con su mujer y tres hijos.
Football Against the Enemy
© 1994, 2012, Simon Kuper
Publicado originalmente por Orion, Londres
Dirección editorial: Didac Aparicio y Eduard Sancho
Traducción: David González Raga y Fernando Mora Zahonero
Revisión: Eduard Sancho y Begoña Martínez
Corrección: Javier Bassas
Diseño: Pablo Martín
Composición digital: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Marzo de 2012
Primera edición digital: Julio de 2017
© 2017, Contraediciones, S.L.
C/ Elisenda de Pinós, nº 22
08034 Barcelona
www.editorialcontra.com
© 2012, David González Raga, Fernando Mora Zahonero, de la traducción
© Getty Images, de todas las fotografías, excepto la fotografía de cubierta y la de la página 269
© Bettmann/CORBIS, de la fotografía de cubierta y la de la página 269
ISBN: 978-84-946833-5-0
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual.
A mi familiay en memoria de Petra van Rhede
AGRADECIMIENTOS
Este libro solo pudo ser escrito gracias a las conversaciones que mantuve con cientos de personas de todo el mundo. Muchas otras hicieron de intérpretes (algunas remuneradas; otras, no) o de contactos. Algunas simplemente me ayudaron a comprar billetes de tren (lo que en Rusia es un acto de clemencia). Quiero agradecer a las personas con las que me encontré y que cito en el libro, y también:
En Inglaterra, a Debbie Ashton y Francisco Panizza; en Amnistía Internacional, a Henry Atmore, Rachel Baxter, Joe Boyle, Nancy Branko, Jordi Busquet, Rachel Cooke, Shilpa Deshmukh, Gillian Harling, Matt Mellor, Simon Pennington, Celso Pinto, Keir Radnedge, Gavin Rees, Katrine Sawyer y a Simon Veksner.En Escocia, a Raymond Boyle, Mark Dingwall, Gerry Dunbar, Jimmy Johnstone, Mark Leishman y a John Scott.En Irlanda del Norte, a Thomas «D.J.» McCormick y a su familia, y a John McNair.En Irlanda, a John Lenihan, y a Marina y Pauline Millington-Ward.En Holanda, a Willem Baars, Rutger y Jan Maarten Slagter, y a las redacciones del Nieuwe Revu y del Vrij Nederland.En Alemania, a la famila Klopfleisch, y al club de fans del Hertha BSC.En los países Bálticos, a la Oficina de Información Noruega de Vilnius y a Markus Luik.En Rusia, a Julia Artemova, Ana Borodatova, Vladimir Shinkariov, Mark Rice-Oxley, Carey Scott, Sasha, y a Irina. En Ucrania, a Peter Lavrenjuk.En la República Checa, a Václav Hubinger, Karel Novotny, Jan Tobias, y al Centro de Información y Prensa para Periodistas Extranjeros.En Hungría, a Krisztina Fenyö y a Gabor Vargyas.En Italia, a la familia Herrera, Isabelle Grenier, y a Virginie.En España, a Elisabet Almeda, Salvador Giner, y a Nuria.En Camerún, a la gente de la embajada británica.En Sudáfrica, a todos mis parientes, Raymond Hack, Doctor Khumalo, Steve Komphela, y a Krish Naidoo.En Botsuana, a la familia Masire.En EE UU, a Michelle Akers-Stahl, Joy Bifeld, Sue Carpenter, Julie Faudi, Duncan Irving, Leo Kuper, Dean Linke, Celestin Monga, John Polis, Michael Whitney, Mike Woitalla, Ade, Ruth Aguilera, Andres Cavelier, Chris Cowles, Frank dell’Apa, Gus Martins, Meghan Oates, Derek Rae, Kristen Upchurch y a Bea Vidacs.En Argentina, a Rafael Bloom, Estela de Carlotto, Peter Hamilton, Fabian Lupi, Nathaniel C. Nash, Daniel y Pablo Rodríguez Sierra, y a Eric Weil.En Brasil, a Ricardo Benzaquem, Cunca Bocayuva Cunha, Marcio Moreira Alves, Adam Reid, y a Herbert de Souza.Quiero agradecer también a Peter Gordon y a Nick Lord de la televisión de Yorkshire que produjeron en 1990 una maravillosa serie sobre el fútbol alrededor del mundo titulada The Greatest Game y me dejaron utilizar toda la información y entrevistas que quise de su ingente archivo. De ahí saqué mucho.
Estoy especialmente en deuda con Bill Massey y Caroline Oakley, mis editores de Orion.
PRÓLOGODE SANTIAGOSEGUROLA
Guardo como un tesoro una vieja edición de Fútbol contra el enemigo, el libro de Simon Kuper que tanta polvareda levantó entre los aficionados en los años 90, cuando el mundo empezaba un proceso de transformación política, económica y tecnológica que ha desembocado en el tumultuoso planeta que ahora habitamos.
A mediados de los 90, la aparición de un buen libro de fútbol en el mundo anglosajón significaba dos cosas: había comprarlo y había que viajar a Londres para adquirirlo. España, un país obsesionado por el fútbol, era un páramo editorial, un lugar para la emoción, no para la reflexión. A falta de idea y estilo, la divisa futbolística era la furia, que es exactamente lo contrario del pensamiento.
En aquellos días, la fuente de ideas había que encontrarla en los periódicos, tanto nacionales como extranjeros, y en las publicaciones que se editaban en el Reino Unido, donde el fútbol había dejado de ser «una basura de deporte para una basura de seguidores» y se había convertido en un fenómeno novedoso, abrazado por escritores, políticos y jóvenes intelectuales.
Nunca faltaron excelentes libros futbolísticos en el mercado británico. Leímos con entusiasmo Glory Game, la minuciosa y brillante obra de Hunter Davies, referida a su temporada como observador privilegiado del Tottenham Hotspurs, cuando aún era posible un gramo de humanidad en el fútbol y los periodistas podían compadrear cotidianamente con técnicos y jugadores.
Aquellos libros abrieron el apetito de una generación de lectores y aficionados. Queríamos más y no los encontrábamos. Un chaval de ahora se sorprenderá con esta dificultad. Le basta con teclear una dirección, escribir una contraseña, añadir los datos de la tarjeta de crédito y esperar una semana para recibir el libro, la película o el más raro de los discos. Aunque parezca mentira, hubo un tiempo sin internet. Y eso exigía un considerable compromiso con los objetos deseados.
Había leído y escuchado toda clase de elogios a Fútbol contra el enemigo. Corría el año 94 y el Mundial de Estados Unidos anunciaba un cierto anticipo de la globalidad que poco después presidiría nuestro tiempo. El tenaz intento del fútbol por penetrar en la reticente Norteamérica señalaba un nuevo camino que coincidía con el prodigioso efecto de los canales planetarios de televisión, la multiplicación tecnológica y la configuración de un potentísimo mercado de consumidores.
Nadie lo interpretó mejor que Rupert Murdoch a través de su empresa Sky, que acababa de adquirir los derechos de la recién nacida Premier League inglesa. Ese movimiento salvó a Sky Television de la quiebra. En muy pocos años, la cadena contaba con ocho millones de abonados en el Reino Unido. Tiempo después, Simon Kuper dedicaría gran parte de su carrera periodística a investigar las intrincadas relaciones entre la economía y el fútbol, pero en aquella época acababa de publicar su magnífico Fútbol contra el enemigo.
Kuper tenía 23 años cuando decidió embarcarse en una aventura con un resultado fascinante. Reunió 5.000 libras para viajar por el mundo durante un año y explicar las conexiones, más o menos intensas, del fútbol con la política, la religión, el nacionalismo, la mafia, los agravios históricos, el infinito universo, en fin, que se despliega alrededor de un juego que hace décadas abandonó su ingenuo propósito —el divertimento— para convertirse en uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y XXI. Lo dice el propio Kuper en el capítulo de introducción: «Cuando un juego moviliza a miles de millones de personas deja de ser un mero juego».
Kuper comenzó su viaje iniciático alrededor del mundo armado con dos preguntas que necesitaban contestación. 1ª ¿De qué manera el fútbol se refleja en la vida de un país? 2ª ¿De qué forma la vida de un país se refleja en el fútbol? Estas dos sencillas cuestiones presiden el contenido de un libro que en su día se ganó el crédito de fronterizo: hay un antes y un después de Fútbol contra el enemigo. En este sentido, el trabajo de Kuper puede compararse con el célebre Fever Pitch, de Nick Hornby, publicado en el Reino Unido apenas dos años antes.
Si Hornby aproximó tanto el fútbol a la buena literatura que lo transformó en un fenómeno chic, Kuper señaló las infinitas posibilidades de un juego que puede observarse desde cualquier vertiente, porque si algo distingue al fútbol es su condición camaleónica. Se adapta como un guante a cada situación y adquiere la forma que le conviene en todas las circunstancias. Eso quiere decir que también hay algo de perverso en su naturaleza.
Simon Kuper visitó 22 países en nueve meses. Administró el presupuesto con sabiduría y elaboró un relato que tiene la doble virtud de describir perfectamente una época y de mantener su vigencia, razón que permite saludar con entusiasmo la publicación del libro en España, a través de la editorial Contra.
Lo que ofrece el autor es un brillante calidoscopio que nos informa del fútbol de un modo parecido al de la antropología social, pero rebajado de cualquier pompa, con la vieja técnica periodística del reportaje y todo lo que eso significa: datos, sentido del ritmo, humanidad y un toque de humor que recorre el libro de la primera a la última página.
La fascinación de Kuper, un irredento hincha del Ajax, por el fútbol holandés se manifiesta en el capítulo que inaugura el recorrido, dedicado a la rivalidad con todas sus consecuencias. En este caso, al profundo desprecio de los holandeses hacia los alemanes, manifestado especialmente en la semifinal de la Eurocopa de 1988.
Aquella Holanda de Koeman, Rijkaard, Gullit y Van Basten se impuso a su tenaz y mecánico adversario con un fútbol a la altura de la célebre Naranja Mecánica en la década anterior, con una consideración añadida: mientras en el Mundial de 1974 las relaciones entre los dos equipos eran soportables y hasta amistosas, el odio presidió el enfrentamiento en la Eurocopa 88. De repente se ha reabrieron en Holanda las viejas heridas de la ocupación nazi y desde entonces cada partido entre las dos selecciones se convirtió en un recordatorio de afrentas que solo podían ser remediadas en un campo de fútbol.
Kuper relata los episodios de esta rivalidad en el Mundial de 1990 y en las Eurocopas de 1988 y 1992. Son importantes las fechas porque nos trasladan a un mundo convulso y bastante reciente, si es cierto que 20 años no son nada. Sin embargo, parece que de todo aquello han pasado mil años: la caída del muro de Berlín, la desintegración del imperio soviético, la guerra de los Balcanes, la liberación de Mandela y el final del apartheid en Sudáfrica o el apogeo de la violencia en Irlanda del Norte. Con un fino olfato, Kuper comprende que todo ese turbulento periodo tiene derivadas futbolísticas que ayudan a explicar la realidad de aquel tiempo.
Descubrimos por ejemplo el papel de la Stasi en la RDA por medio de un antológico personaje, Helmut Klopfleisch, habitante en el Berlín comunista, feroz enemigo del Dinamo de Berlín, el equipo de los servicios secretos, y fanático del Hertha del Berlín Occidental. Demasiados ingredientes para pasar inadvertido a los ojos y oídos de la policía secreta de la RDA. Sin pretenderlo, el capítulo tiene el trazo previo a lo que años después desembocaría en La vida de los otros, la película que mejor nos informa de aquel miserable modelo represivo.
Desde ahí, Kuper recorre el viejo universo de la Unión Soviética, cuarteado tras la caída del muro de Berlín. Visita los países bálticos y en Moscú nos habla del siniestro Lavrenti Beria, el temible capo de los servicios secretos en la época de Stalin, y su pasión por el fútbol, con todo lo que eso podía significar en los años más férreos del régimen comunista. En Kiev nos traslada la decisiva importancia que tuvo el técnico Lobanovski en el fútbol ruso y también los curiosos privilegios del gran equipo de la ciudad, el Dinamo, autorizado a vender partes de misiles nucleares, dos toneladas de oro por año y algunos metales de gran valor en el mercado.
El recorrido del autor por el viejo imperio soviético resulta especialmente atractivo por inquietante y novedoso. Lo que Kuper nos cuenta apenas era conocido en su tiempo. Nos descubre el inestable mundo que irrumpe de un sistema monolítico. Eran años turbulentos, complejos, descritos admirablemente en una serie de capítulos que sirven para recordarnos el tipo de periodismo que se practicaba en los años anteriores a internet, periodismo de suela desgastada, fuentes cuidadosamente trabajadas y escasas herramientas tecnológicas.
En ese paisaje, Simon Kuper nos aparece con un punto aventurero muy británico, con la capacidad que les caracteriza para moverse por el mundo y trazar los mapas correspondientes a cada época. Kuper no es Richard Burton pretendiendo descubrir las fuentes del Nilo, pero su viaje sí define una nueva clase de relación entre el fútbol y su vasto entorno. Lo consigue sin ninguna pedantería, con una emoción verdadera que alcanza magníficos momentos cuando entra en acción el factor humano.
Tres capítulos son particularmente hermosos, los dedicados a Gascoigne y su tormentosa aventura en la Lazio, a Bobby Robson y su fallido recorrido con el PSV Eindhoven y, muy especialmente, su retrato del último Helenio Herrera, con quien se reúne en Venecia para recordarnos a un personaje que ha sido mil veces imitado, pero nunca superado, se pongan como se pongan algunos entrenadores que se consideran especiales.
Es curioso cómo sin saberlo, Kuper anticipa a través de Bobby Robson lo que sucederá dos años después en el Barça. Su estancia en el PSV Eindhoven acaba por representar las peculiaridades del carácter holandés, producto de un calvinismo que se niega al mandato imperativo tan habitual en el fútbol, representado en dicho capítulo por la relación entre el técnico británico y el jugador rumano Gica Popescu, capitán del equipo. Mientras Popescu, procedente de un régimen totalitario, es un firme defensor de la escala jerárquica que encabeza el entrenador, los jugadores holandeses son hijos de una cultura que promueve el debate. Al fin y al cabo, Calvino alentó a sus devotos a ignorar a los curas e interpretar la Biblia por sí mismos. Trasladada esta naturaleza al fútbol, los jugadores holandeses se caracterizan por sus expresivas opiniones, ajenas al rigor militarista que tanto se aprecia en otros países.
Tiempo después, Bobby Robson llegó al Barcelona con Popescu, a quien convirtió inmediatamente en capitán de un equipo en el que figuraban la mayoría de los portavoces del Dream Team: Guardiola, Amor, Bakero, etc. Esa parte no figura en el libro de Kuper, pero su descripción del paso del técnico inglés por el PSV Eindhoven explica algunos de los problemas que Robson encontraría para identificar las peculiaridades del Barça.
El valor de todas estas historias nos llegaba a los aficionados por medio de los comentarios que se dedicaban al libro de Kuper en la prensa anglosajona. Fútbol contra el enemigo se convirtió en una revelación. Era necesario conseguirlo, y no había mejor manera que dirigirse a un pequeño callejón de Charing Cross, donde se ubicaba la inolvidable Sportspages, la librería que hizo un servicio colosal a los aficionados al deporte. Para los españoles fue el santuario donde gente experta y amable, como el gran David Luxton, nos recomendaba libros que de ninguna manera podíamos encontrar en nuestro país. Por desgracia, aquella librería mítica cerró sus puertas hace algunos años. No resistió el empuje de la venta a través de internet.
Con el tiempo, Fútbol contra el enemigo se ha erigido en un referente indispensable entre las obras dedicadas al fútbol. En las tradicionales votaciones sobre los mejores libros de deportes, figura habitualmente ente los 50 mejores de la historia. En mi caso, lo tengo por un libro indispensable, ajeno al paso del tiempo. Si acaso, los años han mejorado el libro porque el fútbol ha profundizado, para bien y para mal, en todos los factores que Simon Kuper nos reveló en aquel recorrido de nueve meses y 5.000 libras. Publicarlo en España era un deber para los aficionados al fútbol y a las obras de calado. Llega ahora y solo hay motivos para celebrarlo.
Madrid, marzo de 2012
INTRODUCCIÓNA LA EDICIÓNESPAÑOLALA APARICIÓNDE UN NUEVO TIPODE HINCHA
Entrar en coche en una base de las fuerzas aéreas es como trasladarse a un pueblecito de los Estados Unidos de mediados de los 50. Amit y yo avanzamos lentamente, a unos 10 kilómetros por hora, y dejamos atrás las casitas de madera donde viven los oficiales. Hay niños jugando en la calle y los peatones saludan a los forasteros que pasan por allí. Amit aparca, deja las ventanillas abiertas y ni siquiera cierra el coche con llave. Todo esto tiene lugar bajo el sol de enero, cálido y sureño, de Alabama. Podía tratarse perfectamente de una vieja película de serie B protagonizada por Ronald Reagan.
No suelo frecuentar bases de las fuerzas aéreas. Vivo en París y mi medio natural son los liberales insípidos, pero Amit, profesor del Air War College, me había invitado a impartir un seminario sobre deporte a sus oficiales de las fuerzas aéreas. Nos vimos por primera vez cuando mi avión aterrizó en el aeropuerto de Montgomery, pero lo conocía por sus e-mails. Es un fanático del fútbol holandés y lleva años comentándome todo lo que escribo sobre el tema. La verdad es que sospecho que se esmera más en escribir esos correos que sus publicaciones sobre el Ejército indio.
Esa primera noche me lleva a comer chuletas a un restaurante junto a la carretera y me cuenta sus ideas para la selección holandesa. Para empezar, Marco van Basten, el entrenador de Holanda por aquel entonces, debe rescatar a Dennis Bergkamp de su retiro.
—¿Qué más da que esté retirado? —dice Amit con un cerdo más que muerto en las manos—. Será suficiente con que Van Basten le diga: «Aquí tienes un billete de tren. Vendrás a cada partido y sustituirás a alguien a media hora del final. Los rivales se pondrán como locos».
Amit tiene muchas ideas y sabe bien de lo que habla, no en vano es el entrenador del equipo de fútbol de la base. (Algunos de sus jugadores quieren copiar el 3-4-3 del gran Ajax de los 70, pero él les dice que antes deben aprender a tocar el balón con precisión.) Lo único que le falta es tener línea directa con Van Basten.
—Tendría que abrir un blog con un apartado en el que pudieran dejarse sugerencias para el equipo —dice Amit.
Amit siempre ha sido un gran admirador de Van Basten, hasta el punto de rebautizar a su perra Mabel con el nombre de Mabel van Basten… De todas formas, ahora ya no tiene las cosas tan claras.
Mi amigo solo ha pasado un par de semanas en Holanda, pero ha visitado el museo del Ajax, en el mismo estadio del club, y la tumba de Guillermo el Taciturno y su fiel carlino, en la ciudad de Delft. Guillermo dirigió a los holandeses durante la guerra por la que consiguieron la independencia de España en el siglo XVI o, como dice Amit, «ese carlino permitió que Holanda fuese libre y pudiera desarrollar su propio estilo de fútbol. De otro modo, sus equipos se llamarían hoy Real Ámsterdam o Celta Alkmaar».
Seguro que a los millones de aficionados de los «nuevos países del fútbol» les suena alguna versión de la historia de Amit. Ahora, en los Estados Unidos, China, India, Australia y en todas partes, la gente se levanta a horas intempestivas para animar a equipos de países que jamás visitarán. Se podría incluso decir que este pequeño y risueño indio representa un nuevo tipo de aficionado. Como todos los nuevos aficionados que hay por el mundo, Amit es de un equipo que nada tiene que ver con él desde el punto de vista histórico. En los últimos años, el modelo de aficionado que describí en este libro ha empezado a desmoronarse. Los aficionados locales que conocí en mis viajes a comienzos de los 90 en ciudades como Glasgow, Barcelona o Buenos Aires están dejando paso a nuevos aficionados como Amit, lo que por supuesto revela una verdad sobre este mundo cambiante que trasciende el ámbito futbolístico.
Tras acabar este libro a las dos de la madrugada de una noche de 1993, mi intención era dejar de escribir sobre fútbol. Quería dedicar mi carrera periodística a cuestiones importantes como la economía, por ejemplo. Y como los dioses castigan concediéndole a uno lo que pide, no tardé en convertirme en el responsable de la sección de divisas del Financial Times. Así fue como empecé a seguir las triunfales admisiones de la lira, la peseta y el dracma en lo que iba a ser el euro. ¡Bienvenido al nuevo mundo! Sin embargo, al cabo de un par de años, el tedio me obligó a renunciar a ese trabajo y pasé a ser columnista de «fútbol mundial» en el periódico británico The Observer.
Luego volví al Financial Times, donde ahora me dedico a escribir sobre temas trascendentales, como la votación de «El belga más importante». De todas formas, nunca he dejado de escribir sobre fútbol. He pasado años escribiendo una columna semanal que a menudo era una suerte de actualización de Fútbol contra el enemigo, y es que este deporte continúa siendo una forma buena y nada desdeñable de entender el mundo. De todas formas, aunque el fútbol me sigue pareciendo hoy tan importante como cuando hice el viaje que acabó dando forma a este libro, ahora llama mi atención de modos muy diferentes.
Para empezar, el mundo era un lugar mucho mayor cuando en junio de 1992 abandoné Inglaterra en ferry con una máquina de escribir en la mochila. Antes de internet, era difícil saber algo de Ucrania o Camerún, por ejemplo, sin haber viajado hasta allí. El aislamiento de esos países los hacía también mucho más distintos del resto que ahora. Y desde luego, sus culturas futbolísticas también eran mucho más variadas. Cuando ahora viajo por el mundo para ver partidos, advierto la repetición de los mismos fenómenos en todas partes: las caras pintadas de los aficionados, las camisetas del Barcelona y un estilo de juego cada vez más parecido. Ahora ya no hay tanta diferencia entre el juego de ingleses, americanos, japoneses y cameruneses.
El significado de ser aficionado también ha cambiado. Cuando escribí este libro, el fútbol europeo enfrentaba regularmente a una tribu contra otra tribu: holandeses contra alemanes, catalanes contra castellanos o católicos escoceses contra protestantes escoceses. Los estadios de fútbol eran todavía un lugar en el que se ponían de relieve las tensiones reprimidas de índole étnica, religiosa, regional y de clase de la Europa Occidental.
Un buen día de 1999 conocí en Glasgow a un ultra del Celtic que me mostró que las cosas habían cambiado. Cuando el Celtic «católico» jugaba contra sus rivales «protestantes», el Rangers, él insultaba desaforadamente a los prods (protestantes). Había llegado incluso a llamar a su segundo hijo con el nombre de todos los jugadores titulares del Celtic que ganó la Copa de Europa de 1967. (Se lamentó de que «los nombres de los suplentes no cupiesen en la partida de nacimiento».) Parecía una historia normal… si no fuera porque estaba casado con una protestante. Mientras su mujer se recuperaba del parto en el hospital, se escapó para inscribir al hijo en el registro civil y, cuando ella se enteró, rompió a patadas una puerta de la impotencia.
—Dicho de otro modo —concluyó con tono triunfante el padre—, el chaval jamás jugará en el Rangers.
Ese hombre no tenía ningún problema con los protestantes. Para él, como para tantos otros aficionados del Celtic y del Rangers, el enfrentamiento entre los dos equipos había dejado de ser una cuestión religiosa. Casi la mitad de los habitantes de Glasgow que se casan lo hacen sin tener en cuenta la religión de la pareja y pocos acuden ya a la iglesia. En otras palabras, aunque los aficionados del Celtic y del Rangers sigan gritando los cánticos sectarios de siempre en el estadio, por lo general ya no los sienten.
Y podríamos decir que pasa lo mismo en toda Europa Occidental. En la época en la que escribí este libro, los conflictos futbolísticos europeos todavía reflejaban pasiones regionales, religiosas o de clase. De la misma forma que el FC Barcelona solía utilizarse como bandera del nacionalismo catalán, el derbi Milan-Inter enfrentaba en el pasado a las clases trabajadoras inmigrantes con las clases medias locales y los holandeses de 1992 todavía arrastraban el trauma con los alemanes por la guerra. Pero hoy estas pasiones se han debilitado. Los europeos están dejando de creer en Dios, las divisiones de clase son menos acusadas y resulta difícil ser tan fanático de una determinada región cuando países como España son ahora democracias descentralizadas y, si realmente lo quisiera, Cataluña podría ser independiente.
Así pues, cuando los aficionados del Barcelona ondean banderas catalanas o los del Glasgow Rangers entonan canciones sectarias, solo están usando símbolos tradicionales para expresar una rivalidad futbolística. Para el padre de Glasgow, su pasión por el pasado futbolístico del Celtic era más fuerte que cualquier sentimiento sectario que se llevara al estadio. Lo que actualmente escuchamos en los campos de fútbol europeos ha dejado de ser el eco de pasiones políticas o religiosas. Es más, el fútbol se ha convertido en una causa en sí misma. Aunque a los aficionados del Madrid y del Barcelona les importe tanto su rivalidad como en la época de Franco, la naturaleza de este antagonismo ha cambiado y en la actualidad no tiene que ver con cuestiones políticas sino futbolísticas: el orgullo del Barcelona por su estilo de juego, el rencor del Real Madrid hacia la autosuficiencia del Barça, el odio del Barcelona hacia José Mourinho y, a fin de cuentas, por la longevidad del enfrentamiento. La retórica y las banderas catalanas sirven hoy para «decorar» el conflicto futbolístico, engalanarlo y engrandecerlo. Por supuesto, el catalanismo sigue existiendo, pero ahora pesa más el elemento nostálgico. Por más que protesten sus adeptos, no puede significar tanto hoy como en los días de Franco. Y apenas significa nada para los centenares de millones de seguidores del Barça de otros países.
Cuando escribí este libro, el fútbol no era todavía un deporte global. En 1992 no me importaba no tener dinero para viajar por todo el mundo y llevar a cabo mi investigación. Podía pasar por alto Asia, porque los asiáticos apenas jugaban al fútbol. Pero con la globalización —especialmente en forma de televisión por cable—, el juego llegó hasta los rincones más remotos. Entre 1993 y 1996, Japón, los Estados Unidos, China e India crearon ligas nacionales de fútbol profesional. Y cada vez eran más las personas de esos países que empezaban a ver fútbol. La diferencia es que ya no eran hinchas de «sangre y patria», como los seguidores del Celtic y del Barcelona que había conocido y que seguían al equipo local de su grupo étnico. Los nuevos aficionados del mundo globalizado, personas como Amit, admiraban por lo general a los hinchas de sangre y patria, pero no tenían equipos locales propios. Y lo cierto es que tampoco los necesitan. ¿A quién puede interesarle llevar la camiseta de un equipo de tercera de Alabama si puede ser aficionado del Ajax?
Frente a un capuchino de la única cafetería de Montgomery, fundada por un refugiado de Nueva York, Amit me habló de los nuevos seguidores que había conocido en todo el mundo. Es gente que vive en Shanghái, Melbourne o Saitama, en Japón, y a quien nunca le había interesado el fútbol hasta que descubrió los partidos europeos en la televisión por cable. (Amit ve en la televisión americana los partidos de la liga holandesa en directo, pero cuando yo era un niño apasionado del fútbol en la Holanda de los años 80 jamás vi un partido de Liga en la televisión holandesa.) Algunos de los nuevos aficionados son del Manchester United sin saber siquiera que Manchester es una ciudad inglesa y, según Amit, muchos eligen a sus equipos por razones tan aleatorias como el color de la camiseta.
Cuando le pregunté por qué se había enamorado de los gloriosos equipos de Holanda de los 70 y los 80, me respondió:
—La verdad es que no tuvo mucho que ver con el fútbol. Cuando vi el Mundial de 1974, vuestros apellidos me parecieron preciosos. ¿Van der Kerkhof? ¿En qué otro país las personas tienen tres apellidos? Y, además, eran mellizos.
Los motivos de los nuevos aficionados varían en función del lugar en el que viven. Un amigo que analizó la profunda brecha que divide a la sociedad tailandesa —seguidores del Liverpool contra seguidores del Manchester United— me dijo que, en gran parte, se debía al deseo que tiene la gente de un país en vías de desarrollo de identificarse con instituciones que son, sin ningún atisbo de duda, «de talla mundial».
Para muchos nuevos aficionados de Asia, las apuestas son, en parte, el motivo. Hay que tener en cuenta que la industria global de las apuestas futbolísticas es mucho mayor que la del fútbol. Una consecuencia evidente de esta situación es que algunos nuevos aficionados se dedican a amañar partidos del viejo deporte. Por ejemplo, en los estadios prácticamente vacíos de la segunda división holandesa no es extraño ver a orientales con móviles y auriculares que informan de cada lanzamiento de córner a alguien que escucha desde cualquier rincón del planeta. El escándalo del amaño de partidos ha salpicado también a la Liga española.
Si algo puede acabar con el avance global de la afición al fútbol son los partidos amañados. Pero eso es algo que todavía no ha ocurrido. Durante un viaje que hice a Toronto en 2009, descubrí una ciudad de inmigrantes muy culta que, con discreción, va apasionándose por el fútbol. Ese mes, durante el sorteo para el Mundial de 2010, el exceso de visitas acabó colapsando por primera vez el sitio web de la revista canadiense Globe & Mail. Yo estaba en la ciudad para asistir a una conferencia sobre fútbol global en la Universidad Cork —el tipo de evento que no existía en ningún lado, y menos en Canadá, cuando escribí este libro— y fue allí donde me enteré de la aparición de este nuevo tipo de aficionado incluso en una zona con tanta tradición futbolística como África.
Esta información la obtuve en una conferencia que dio en Toronto un encantador profesor universitario nigeriano llamado Muhammad Musa. Él mismo es un producto de la globalización, ya que imparte clases sobre comunicación de masas en la Universidad de Canterbury de Nueva Zelanda. Durante la Copa Africana de Naciones de 2008, regresó a Nigeria y descubrió que sus compatriotas estaban alejándose del fútbol africano.
Según nos explicó Musa, en los últimos años se han abierto por toda Nigeria «salas de exhibición» que con frecuencia no son más que simples cobertizos donde los asistentes pagan una entrada para ver por televisión partidos de la liga inglesa tan modestos como un Fulham-Bolton. «Esos lugares», nos dijo Musa, «están abarrotados todos los fines de semana.»
Musa había visitado esas salas durante la Copa Africana de Naciones para observar las multitudes, «pero para mi sorpresa», dijo, «no había mucha gente». Ni siquiera aparecía gente cuando jugaba la selección nacional. La Copa de Naciones, según dijeron a Musa los propietarios de las salas, los llevaba a la ruina: «Estamos deseando que esto acabe para volver a dar partidos de la Premier League».
A Musa le sorprendió especialmente algo que ocurrió con el telediario nacional. El informativo empezaba a las nueve de la noche desde tiempos inmemoriales y había contribuido a cohesionar la nación, puesto que congregaba a todos los nigerianos frente a los televisores. Ahora, sin embargo, la hora de emisión de las noticias cambia si hay un partido entre dos de los cuatro principales equipos ingleses. «¡La identidad colectiva de Nigeria», exclamaba un asombrado Musa, «gira ahora en torno al resultado del Liverpool-Chelsea!».
El abandono del fútbol africano en favor de las variedades inglesa y española se había extendido, alimentada por la televisión por cable e internet, por buena parte del continente. Una semana después de ver a Amit en Alabama, volví a mi país de origen, Uganda, por vez primera desde que era un niño y me sentí rodeado, como nunca me había sentido en Inglaterra, por los símbolos del fútbol inglés. Muchos de los taxis colectivos de Uganda (los matatu) estaban pintados con los colores de los grandes equipos ingleses. «You’ll Never Walk Alone: Liverpool Football Club» es un adorno típico. Un día, paseando por un camino de tierra de una aldea, detuve al enésimo ugandés que llevaba una camiseta falsificada del Arsenal.
—¿Sabrías decirme por qué a los ugandeses les gusta tanto el Arsenal? —le pregunté.
—Yo soy del Manchester United —me respondió.
—Pero si llevas una camiseta del Arsenal… —maticé.
—Esto no es más que ropa —me explicó.
Quizá este nuevo seguidor vea un día cómo le cae una bomba estadounidense sobre la cabeza, pero al menos él y el piloto tendrán algo en común.
Puede que el lector desdeñe todo esto como algo meramente anec-dótico: por supuesto que los ugandeses, los tailandeses y la gente de Alabama siguen el fútbol inglés, es mejor que su liga nacional. Pero Musa cree que este apoyo también nos revela algo sobre un cambio de lealtades fuera del fútbol. Según él, la gente abandona sus símbolos nacionales y se identifica con los transnacionales. El ugandés aficionado al Manchester United, el yemení que se identifica con Al Qaeda o el español que se siente europeo por encima de todo son, en cierta medida, sujetos posnacionales. Musa mide estas lealtades, en parte, mediante la violencia. Durante partidos europeos importantes, señala, pueden desencadenarse tensiones en ciudades nigerianas. Sus propios padres le dijeron que el día que jugaba el Real Madrid no debía aparcar el coche en una plaza concreta por el proverbial vandalismo de los seguidores nigerianos del equipo blanco. Solo en una ciudad de Nigeria hubo nueve muertos durante el enfrentamiento entre el Chelsea y el Manchester United de la final de la Champions de 2008. Y cuando el Barcelona venció al Manchester United en la final de 2009, un aficionado del United mató a cuatro personas en la población de Ogbo al atropellar con su furgoneta a una multitud de seguidores del Barça. De hecho, Musa dijo en la conferencia: «No hemos visto a nadie que defienda con sangre a la selección nacional, pero sí que vemos a gente que pierde la vida por equipos que son empresas. La importancia de la nación se reduce y se sustituye por la fidelidad a clubes corporativos».
Esto puede parecer una exageración, pero en buena parte del continente el concepto de nación no cobró importancia hasta el siglo XX. En muchos países africanos, la institución nacional de mayor éxito es la selección nacional de fútbol. Cuando a la gente deja de importarle eso, el interés por la nación se resiente. Es muy probable que alguna versión de este principio pueda aplicarse también a los nuevos seguidores de Japón, Estados Unidos, Australia y otros países. Cuando la gente crea lealtades a través de la televisión por cable y no en el estadio de su ciudad, se vuelve más global y menos local.
Aunque en la última década se ha hablado mucho del aspecto económico de la globalización, apenas se ha mencionado la globalización emocional. Suele decirse que en la era del ciberespacio y del comercio global el estado-nación está perdiendo importancia. Pues bien, si ese es el caso, cabe esperar también una disminución del nacionalismo.
La sangre y la patria están perdiendo terreno frente a la televisión por satélite y lo mismo ocurre con el nacionalismo frente a la globalización. Si volviese a tener veintidós años y estuviera dispuesto a dormir en un vagón de tren, todavía querría viajar por todo el mundo —aunque ya no cargaría con una máquina de escribir— para redactar un libro como Fútbol contra el enemigo, porque sigo creyendo que el fútbol nos proporciona claves para entender el mundo. De todas formas, mi libro sería hoy muy diferente y no tendría tanto que ver con tribus y enemigos, sino con la experiencia tan característica del siglo XXI de enamorarse por internet.
Simon Kuper. París, 13 de noviembre de 2011
CAPÍTULO 1PERSIGUIENDO ELFÚTBOL ALREDEDORDEL MUNDO
Nadie sabe la cifra exacta de aficionados al fútbol que hay en el mundo. Según un folleto publicado por la organización del Mundial de Estados Unidos de 1994, la audiencia televisiva del Mundial de Italia había sido de 25.600 millones de espectadores (cinco veces la población mundial) y se esperaba que 31.000 millones viesen el Mundial de Estados Unidos.
Quizá estas cifras sean absurdas. Para cualquier final reciente de la Copa del Mundo hay estadísticas de audiencias con diferencias de miles de millones de espectadores y en el citado folleto se sostiene que a Striker (el perro que fue mascota del Mundial de Estados Unidos) lo habían visto un billón de veces a finales de 1994. ¿Un billón exactamente? ¿Cómo pueden estar tan seguros?
Lo innegable, como se afirma en el citado folleto, es que «el fútbol es el deporte más popular del mundo». En Nápoles se dice que cuando un hombre tiene dinero, primero come, luego va al fútbol y, si le sobra algo, busca un lugar para vivir. Los brasileños afirman que hasta en el pueblo más pequeño hay una iglesia y un campo de fútbol… aunque luego puntualizan que «iglesia no siempre, pero campo de fútbol sí». Y es que, si bien hay más gente que va a misa que al fútbol, no hay acontecimiento público que pueda equipararse a este deporte. Del lugar que ocupa el fútbol en el mundo trata precisamente este libro.
Cuando un juego moviliza a miles de millones de personas deja de ser un mero juego. El fútbol no es solo fútbol: fascina a dictadores y mafiosos, y contribuye a desencadenar guerras y revoluciones. Cuando me puse a escribir este libro, tenía solo una vaga idea de cómo lo hace. Sabía que cuando en Glasgow se enfrentan Celtic y Rangers, aumenta la tensión en el Úlster y que la mitad de la población de Holanda se lanzó a la calle para celebrar la victoria sobre Alemania en la Eurocopa de 1988. También había leído que el triunfo de la selección brasileña en el Mundial de 1970 contribuyó a que el Gobierno militar se mantuviera unos años más en el poder —lo que resultó ser falso— y que la guerra que enfrentaba a Nigeria con Biafra se detuvo durante un día para que Pelé, que estaba de visita en el país, jugase un partido. Y todos hemos oído hablar de la Guerra del Fútbol entre El Salvador y Honduras.
La primera pregunta que me formulé fue el modo como el fútbol influye en la vida de un país y, la segunda, de qué manera la vida de un país influye en su fútbol. En otras palabras, ¿por qué Brasil juega como Brasil, Inglaterra como Inglaterra y Holanda como Holanda? En cierta ocasión, Michel Platini comentó en L’Équipe que un equipo de fútbol «representa una forma de ser, una cultura». ¿Es realmente así?
Cuando empecé este libro yo no pertenecía al mundo del fútbol profesional. Había vivido y había jugado y visto fútbol en Holanda, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, y también había escrito algunos artículos al respecto en revistas, pero jamás me había sentado en una tribuna de prensa ni había entrevistado a un futbolista profesional. Para escribir el libro, viajé por todo el mundo, asistí a partidos y hablé con entrenadores, políticos, mafiosos, periodistas, aficionados y también con algún que otro jugador. Los grandes nombres me asustaban. Cuando entrevisté a Roger Milla, por ejemplo, apenas pude levantar la mirada del cuestionario que había preparado. Pero poco a poco las estrellas dejaron de intimidarme y ahora, diez meses después de visitar el famoso estadio de Maracaná, casi echo de menos, sentado en mi casa de Londres, la vida que rodea al fútbol.
Viajé durante nueve meses y visité veintidós países, de Ucrania a Camerún y de Argentina a Escocia. Fueron unos meses desconcertantes. Hoy en día puedo decir «soy un periodista inglés» en varios idiomas, aunque en estonio y lituano eso fue todo lo que aprendí. Fueron muchos los amigos que me ayudaron y también conté, cuando pude permitírmelo, con el apoyo de algún que otro intérprete.
Y a esto hay que añadir los desplazamientos. En una ocasión volé de Los Ángeles a Londres, donde pasé un par de días. Luego fui a Buenos Aires y, desde allí, a Río. Un mes después volví a Londres, donde estuve solo 48 horas. Luego volé a Dublín, tomé un autocar al Úlster y luego un ferry hasta Glasgow. Llegué a Escocia a la semana de haber salido de Río y, cinco días después, estaba de nuevo en casa. Debo añadir que mi limitado presupuesto, 5.000 libras para todo el año, complicó el viaje bastante más de lo que sugiere el itinerario.
Viajar por el mundo, perderme el invierno inglés y ver fútbol no era un mal plan, pero jamás viví en la opulencia, excepto en la antigua Unión Soviética, donde cualquier persona con dinero occidental es un millonario que puede moverse en taxi. Sin embargo, en cuanto regresaba a Occidente, volvía a los albergues juveniles. A mí no me preocupaba en absoluto, claro, pero sí que me importaba lo que pudiese pensar la gente del fútbol. Los directivos, los entrenadores y los jugadores son ricos y respetan la riqueza ajena. Siempre se interesaban por el hotel en que me hospedaba y en sus ojos podía advertir que se preguntaban si mi chaqueta raída sería una decisión estética. Una vez Josef Chovanec, del Sparta de Praga, me pidió 300 libras por una entrevista. Todos van a las peluquerías más caras —razón que sin duda explica su necesidad de ganar tanto dinero— y, a su lado, solía sentirme sucio.
En todas partes me decían: «¡Fútbol y política! Has venido al lugar adecuado». Resultó que el fútbol importa bastante más de lo que había imaginado. Di con un club de fútbol que exporta oro y materiales nucleares, y otro que está creando su propia universidad. Mussolini y Franco se dieron cuenta de la importancia del juego, y también la entienden Silvio Berlusconi, Nelson Mandela y el presidente de Camerún Paul Biya. Por culpa del fútbol, Nikolai Starostin fue deportado a un gulag soviético, pero también fue el fútbol lo que, una vez allí, le salvó la vida. Le sorprendió, según escribe en sus memorias, que aquellos «jefes de campo de concentración, dueños de la vida y la muerte de miles y miles de seres humanos, fuesen tan indulgentes con cualquier cosa relacionada con el fútbol. Su desenfrenado poder sobre la vida humana no era nada comparado con el poder que el fútbol ejercía sobre ellos». Y por más cosas que se hayan escrito sobre los hooligans, debo decir que hay aficionados mucho más peligrosos.
CAPÍTULO 2EL FÚTBOLES LA GUERRA
Puede que las cosas cambien cuando Serbia juegue contra Croacia por primera vez, pero el partido de mayor rivalidad del fútbol europeo es, de momento, el que enfrenta a Holanda y Alemania.
Todo empezó en Hamburgo una noche de verano de 1988, cuando los holandeses ganaron a los alemanes por 2 goles a 1 en la semifinal de la Eurocopa. En la aburrida Holanda, nadie salía de su asombro: nueve millones de holandeses, más del 60% de la población, se había lanzado a la calle para festejar la victoria. Aunque era un martes por la noche, supuso la manifestación pública más numerosa desde el día de la Liberación. «Parece que al final hemos ganado la guerra», declaró por televisión un antiguo combatiente de la resistencia.
En Tegucigalpa, Ger Blok, un holandés de 58 años que entrenaba a la selección de Honduras, lo celebró corriendo por las calles de la ciudad y enarbolando una bandera holandesa. «Histérico e intensamente feliz», dijo, aunque luego agregó: «pero al día siguiente me avergonzé de un comportamiento tan ridículo.»
En la plaza Leidseplein, los habitantes de Ámsterdam lanzaban bicicletas (¿las suyas?) al aire al grito de «¡Hurra! ¡Nos han devuelto las bicicletas!». Y es que los alemanes, durante la ocupación, habían confiscado —en el mayor robo de bicicletas de la historia— todas las bicicletas de Holanda.
—Cuando marca Holanda, bailo por toda la habitación —me dijo el profesor L. De Jong, un hombre menudo y canoso que ha pasado los últimos cuarenta y cinco años de su vida escribiendo la historia oficial de Holanda durante la Segunda Guerra Mundial en tropecientos volúmenes.
—El fútbol me vuelve loco —reconoce—. ¡Es obvio que lo que han hecho esos chicos tiene que ver con la guerra! Me extraña que haya gente que lo ponga en duda.
Willem van Hanegem, que jugó con Holanda en la final del Mundial de 1974 contra Alemania, declaró a la revista Wrij Nederland:
—En general no puedo decir que los alemanes sean mis mejores amigos, aunque Beckenbauer tenía un pase. Parecía arrogante, pero era solo por la manera de jugar. Para él todo resultaba sencillo.
—Pero, entonces, ¿cuál es el problema? —preguntó el periodista.
—Sus antepasados, obviamente —replicó Van Hanegem, usando la palabra holandesa fout, que significa «equivocado» aunque también tiene una acepción que significa «colaboracionista».
—Pero eso no es culpa suya —apostilló el periodista, ejerciendo de abogado del diablo.
—Quizá no —concluyó Van Hanegem—. Pero eso no cambia las cosas.
Hay que decir que Van Hanegem había perdido a su padre y a dos hermanos por culpa de una bomba durante la Segunda Guerra Mundial, en la época en que Vrij Nederland («Holanda Libre») empezaba su singladura como periódico clandestino. «¡Qué pena que los japos no jueguen al fútbol!», se lamentó irónicamente el periódico.
Parece que Hamburgo alivió las frustraciones de gente de todo el mundo. En la rueda de prensa celebrada después del partido, ciento cincuenta periodistas extranjeros se pusieron en pie para ovacionar a Rinus Michels, el seleccionador holandés. Un corresponsal del periódico holandés De Telegraaf (colaboracionista durante la guerra) escribió que un periodista israelí le había confesado en la tribuna de prensa que iba con Holanda, para añadir luego: «Usted ya sabe por qué».
Los futbolistas profesionales se muestran siempre educados al hablar de sus rivales porque saben que volverán a encontrarse con ellos en algún otro momento. Pero los holandeses no fueron demasiado cordiales con los alemanes. Ronald Koeman estaba furioso porque no les habían felicitado después del partido. En su opinión, el único jugador alemán que se comportó de manera correcta fue Olaf Thon, con quien intercambió la camiseta. El entrenador holandés Rinus Michels, la persona que acuñó la expresión «el fútbol es la guerra», admitió experimentar «un plus de satisfacción por razones en las que ahora no voy a entrar». Al salir del túnel de vestuarios tras el descanso, Michels alzó el brazo e hizo una imponente peineta ante los abucheos de la afición alemana y Arnold Mühren afirmó que ganar a Alemania era como que Irlanda ganara a Inglaterra, pero se quedó corto.
Pocos meses después, se publicó en Holanda un libro con el título Poesía en el fútbol: Holanda contra Alemania. Algunos de los poemas fueron escritos por poetas de verdad, pero otros los escribieron futbolistas profesionales.
A.J. Heerma van Voss escribió:
Los alemanes querían ser campeones del mundo.Desde que tengo uso de razóny antes de esolos alemanes han querido ser campeones del mundo.
Por su parte, el poeta de Róterdam Jules Deelder finalizaba un poema titulado «21-6-88» aludiendo al gol de Van Basten con los siguientes versos:
Se alzaron aplaudiendo de sus tumbas.Los que cayeronse alzaron aplaudiendo de sus tumbas.
Hans Boskamp, por su parte, escribió:
Y entonces, aquella noche increíblemente hermosa.Estúpidas generalizaciones sobre un puebloo una nación, las desprecio.El sentido de la proporción espara mí muy querido.Dulce revancha, pensé, no existeo dura solo un instante.Y entonces, aquella increíblemente hermosanoche de martes en Hamburgo.
Los poemas de los jugadores son de una calidad desigual. Los peores son los de Arnold Mühren, Johan Neeskens y Wim Suurbier. El poema de Jan Wouters es el más complejo de todos, verso libre con encabalgamientos en un lenguaje despojado de clichés. El poema de Ruud Gullit, de solo dos líneas e intraducible, es el mejor de todos los escritos por los jugadores y también uno de los mejores de toda la antología. El poema de Johnny Rep acaba así:
Esa camiseta nueva solo valeP.D.Esa camiseta nueva solo valepara limpiarse con ella el culo.
Aunque el poeta se refiere a las horrorosas camisetas holandesas con rayas atigradas, también alude a las declaraciones hechas por Ronald Koeman después del partido en las que afirmó haber empleado como papel higiénico la camiseta alemana que le dio su amigo Thon. Casi todos los poemas hacen referencia a la guerra.
Es tentador pensar que Van Basten —que se niega a hablar alemán en las entrevistas— liberó los traumas enterrados durante cuarenta y tres años de posguerra con el gol que marcó en Hamburgo, pero no fue así. En esta gran rivalidad que mantienen Holanda y Alemania, la mayor de Europa, lo que pasó en la guerra no tiene tanta importancia como uno podría pensar. De hecho, eran pocos los holandeses que antes de la final de Hamburgo pensaran mucho en los alemanes.
Ciertamente existía antipatía. Yo había vivido en Holanda diez años, en la ciudad de Leiden, cerca del mar del Norte, y pude observar las pocas simpatías que despertaban los turistas alemanes. Como decía un chiste de esa época: «¿Cómo celebran los alemanes la invasión de Europa? Invadiéndola de nuevo cada verano». Pero también recuerdo que, cuando Inglaterra jugó contra Alemania Occidental en 1982, la mayoría de mis compañeros de clase querían que ganase Alemania. El poema de Jaap de Groot, «Holanda contra Alemania», recuerda que no solo él, sino todo el mundo, lloró la derrota alemana en la final del Mundial del 66. Incluso la final del Mundial de 1974 discurrió tranquilamente a pesar de que, por aquel entonces, la guerra era una tragedia relativamente reciente. Aunque Van Hanegem abandonó el campo entre lágrimas —aquel partido era más importante para él que cualquier final anterior— no se respiraba el ambiente de 1988. En 1974 los jugadores de ambos equipos eran muy parecidos. Beckenbauer y Johan Cruyff, los dos capitanes, eran amigos, y Rep y Paul Breitner sortearon la norma de la FIFA que prohibía el intercambio de camisetas en el campo intercambiándose las chaquetas y las corbatas durante el banquete posterior al partido. El veterano guardameta holandés Jan Jongbloed escribió luego en su diario: «Experimenté una breve decepción que no tardó en transformarse en satisfacción por haber logrado la plata».
Los primeros sorprendidos por la euforia desatada tras el triunfo de Hamburgo fueron los propios holandeses. La transformación nacional que tuvo lugar ese día (21 de junio para ser exactos) se aprecia de maravilla en la actitud de Jongbloed, quien a pesar de haber manifestado el día anterior al partido que no existía hostilidad alguna entre holandeses y alemanes, envió un día después al equipo de 1988 un telegrama en nombre del equipo de 1974 que decía así: «Nos habéis liberado de nuestro sufrimiento». Después de Hamburgo, cada vez que Holanda se enfrentaba a Alemania, los holandeses se emocionaban.
Por lo visto, durante esa noche en Hamburgo la opinión que los holandeses tenían de los alemanes cambió a peor. Y los hechos lo confirman. En 1993, el Instituto Holandés «Clindengael» de Relaciones Internacionales elaboró un informe sobre la actitud de los adolescentes holandeses hacia los alemanes. Cuando les pidieron que elaboraran una lista de los países europeos que mejor les caían, los adolescentes colocaron a Alemania en último lugar (la República de Irlanda quedo penúltima, probablemente porque los holandeses creen que es ahí donde son más frecuentes los asesinatos entre facciones históricamente enfrentadas. Gran Bretaña quedó antepenúltima. España era, después de Holanda, la nación más popular, seguida de Luxemburgo). El informe mostraba que los adolescentes holandeses odian a los alemanes mucho más que la mayoría de adultos. Solo los que vivieron la ocupación muestran semejante hostilidad. La conclusión del informe era que había razones para preocuparse. Se había producido un cambio y la causa no era otra que el fútbol.
En su poema «Lo profundo que me llega», Erik van Muiswinkel se pregunta por el mejor modo de explicarle el bien y el mal a su hija.
Mira, cielo, mira la tele:¿Adán, Eva, la manzana?¿Hitler, Florence Nightingale?No lo sé, soy agnóstico.O mejor dicho, amoral.
El Bien y el Mal.Mira, cielo, mira la tele:Naranja, Gullit, Blanco.Blanco, Matthäus, Negro.
Dicho de otro modo, los jugadores alemanes eran malos y los holandeses eran buenos. O los alemanes eran alemanes y los holandeses, holandeses.
Esto ya era evidente mucho antes del pitido inicial. El periódico sensacionalista alemán Bild envió a un reportero al hotel holandés para enterarse de cotilleos que pudiesen afectar a la moral. En 1974, antes de que Holanda y Alemania se enfrentasen en la final del Mundial, Bild había hecho circular una noticia sobre las presuntas andanzas de la concentración holandesa con el titular «Cruyff, champagne y chicas desnudas», lo que descentró por completo a Cruyff. Alemania ganó la final y el capitán holandés decidió no participar en el Mundial del 78. En 1988, en un intento de evitar a los periodistas del Bild, los holandeses apenas salieron de las habitaciones del hotel. Aun así, no lograron la tranquilidad deseada porque la Federación Holandesa aceptó alegremente la invitación alemana de intercambiar hoteles y los holandeses acabaron en el ruidoso Hotel Intercontinental, en pleno centro de la ciudad.
A la una de la madrugada de la noche anterior al partido, un periodista alemán llamó por teléfono a la habitación de Gullit, el capitán holandés, para preguntarle en qué club había jugado antes de fichar por el AC Milan. Poco después, el teléfono volvió a sonar y, según Gullit, «alguien hizo un comentario ridículo». Por si fuera poco, un periodista alemán llamó después a su puerta.
Cuando al día siguiente los dos equipos inspeccionaban el terreno de juego antes del partido, los jugadores holandeses se percataron de que los alemanes, disimuladamente, miraban a Gullit intimidados. Cuando el defensa alemán Andy Brehme, que conocía un poco a Gullit, fue a hablar con él, el resto de alemanes se quedaron boquiabiertos. «Son, sin la menor duda, peores que nosotros», dijo Ronald Koeman, y luego añadió en tono pesimista: «Pero la cosa se complica cuando tienes que jugar contra ellos». Nosotros (mis simpatías no estaban con los alemanes) compartíamos esta desconfianza.
Durante la primera parte, Holanda jugó el mejor fútbol que se vio en Europa en la década de los 80. Dominada por Holanda, Alemania parecía Luxemburgo, pero los holandeses no consiguieron marcar ningún gol. En la segunda mitad, los alemanes cambiaron de táctica y empezaron a repartir patadas a diestro y siniestro. Los holandeses respondieron y el partido se volvió más tenso todavía. Entonces Jürgen Klinsmann tropezó con las piernas de Frank Rijkaard —decir que se tiró a la piscina sería un elogio para un jugador tan torpe— y el árbitro rumano, Ion Igna, pitó penalti. «¿Los rumanos estuvieron en el bando alemán en la guerra?», se preguntó un periodista del Het Parool. (Pues sí.) El teatrero y gris Matthäus, con su cara de malas pulgas, anotó el tanto. Alemania se adelantaba 1-0 gracias a un dudoso penalti transformado por el más alemán de sus jugadores. La historia volvía a repetirse.
Sin embargo, minutos más tarde Marco van Basten cayó en el área alemana e Igna señaló otra vez penalti. La UEFA debería haberse dado cuenta antes de la deficiente capacidad de observación del árbitro porque cuando a él y a sus jueces de línea les dieron, por error, billetes de avión para Stuttgart en lugar de Hamburgo, el trío voló a la ciudad equivocada sin rechistar. Suerte tuvieron de llegar a tiempo a Hamburgo para desvirtuar el partido.
Entonces, en el minuto 87, en esa fase del partido en que Alemania suele marcar el gol de la victoria, Van Basten marcó para Holanda. Inesperadamente se hizo «justicia», como dijo Gullit. Don Howe sufrió un ataque al corazón viendo el partido, aunque ignoro en qué momento.
Holanda contra Alemania, el bien contra el mal. Nuestras camisetas eran alegres, aunque por desgracia las rayas eran feas; los alemanes, en cambio, iban de blanco y negro. Nosotros teníamos a varios jugadores de color, entre ellos al capitán, y nuestros aficionados llevaban gorras de Gullit con melenas rasta. En cambio, todos sus jugadores eran blancos y sus aficionados emitían sonidos simiescos. Nuestros jugadores eran divertidos y naturales y, como todo el mundo sabe, Mil años de humor alemán es el libro más corto del mundo… por no hablar de la ridícula permanente de Rudi Völler. Nuestros jugadores eran individuos y a los alemanes solo los podías distinguir por el número de la camiseta. Además, eran unos piscineros. Un par de días después del partido, un periodista alemán se enfrentó a Ronald Koeman por unas declaraciones en las que supuestamente confesaba su odio al pueblo alemán. «Yo nunca he dicho eso», respondió Koeman. «Lo único que dije es que los alemanes se tiraban al suelo por nada, nos provocaban y no dejaron de pedir tarjetas amarillas, y eso nos irrita», añadió. En cierto modo, el periodista tenía razón, porque lo que Koeman estaba haciendo era criticar viejas costumbres alemanas.
Los dos equipos resumían el modo como los holandeses querían verse a sí mismos y el modo como veían a los alemanes. Los holandeses éramos como Ruud Gullit y ellos eran como Lothar Matthäus. Pero esta visión también tenía errores evidentes, pues solo funcionaba si los holandeses pasaban por alto el hecho de que ellos eran igual de disciplinados, serios e intolerantes con los turcos, marroquíes y surinameses como Gullit. «Deberíamos explicar a los alemanes que no solo los odiamos a ellos, sino a todos los extranjeros», sugirió Vrij Nederland, aunque nadie, por cierto, lo hizo. Los alemanes eran los malos y nosotros los buenos.