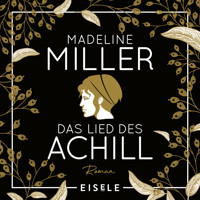Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: AdN Alianza de Novelas
- Sprache: Spanisch
De la autora de Circe y La canción de Aquiles, una mujer en lucha por su libertad. Un arrebatador relato ilustrado donde se recrean audazmente los mitos de Galatea y Pigmalión. En la Antigua Grecia, Pigmalión, un talentoso escultor de mármol, ha sido bendecido por una diosa, que otorga el don de la vida a su obra maestra, la mujer más hermosa que jamás se haya visto en el lugar: Galatea. Una vez que el tallista la convierte en su esposa, espera que lo complazca y sea obediente, la personificación de la humildad, pero ella tiene sus propios deseos y anhelos de independencia. En una apuesta desesperada de su obsesivo marido por controlarla, acaba recluida bajo la constante supervisión de médicos y enfermeras, pero, con una hija a la que rescatar, Galatea está decidida a liberarse a cualquier precio.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 33
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Resultaba casi tierna la forma en que se preocupaban
por mí.
—Está usted muy pálida —observó la enfermera—. Debe guardar reposo hasta que recupere el color.
—Es el mío de siempre —respondí—, porque antes estaba hecha de piedra.
La mujer esbozó una sonrisa ambigua mientras estiraba la manta hacia arriba. Mi esposo le había advertido de que yo era fantasiosa y que la enfermedad me impelía a decir cosas que iban a sonarle extrañas.
—Recuéstese. Voy a traerle algo de comer —dijo.
Tenía un lunar sobre el labio y me gustaba mirarlo mientras hablaba. Algunos lunares resultan bellos y distintivos, como motas en el pelaje de un caballo, pero, en cambio, otros tienen pelos y son carnosos como gusanos; el de
ella pertenecía a esta segunda clase.
—Recuéstese —repitió, pues yo no lo había hecho.
—¿Sabe qué creo que me vendría bien para recobrar el color? Un paseo.
—Ah, no —replicó ella—. No hasta que se encuentre mejor. ¿No nota lo frías que tiene las manos?
—Como ya le he dicho, eso es la piedra: no se calienta sin sol —expuse—. ¿No ha tocado nunca una estatua?
—Está usted helada —repitió—. Sea buena y túmbese.
Para entonces ya se movía deprisa porque yo había mencionado la piedra dos veces y eso era un chisme para las otras enfermeras y un motivo emocionante para hablar con el doctor. Se acostaban y por eso estaba tan ansiosa. A veces podía escucharlos a través de la pared. No lo digo en el mal sentido, pues no le envidio un buen polvo, si lo era, que no lo sé. Lo comento para que comprendáis lo desfavorable de mi situación: para ella tenía más valor enferma que sana.
Cuando la puerta se cerró, la habitación se expandió a mi alrededor como una magulladura sobre la piel. Cuando ella estaba ahí, a causa de su presencia, podía fingir que la percibía como un espacio contenido, pero, cuando se iba, daba la impresión de que las cuatro paredes de madera se tensaban sobre mí, como
pulmones que hubieran tomado aliento.
La ventana, demasiado alta como para que pudiera mirar al exterior desde la cama y demasiado pequeña como para que entrase mucho aire, tampoco ayudaba. El olor de la estancia era a la vez dulce y agrio, como si mil pacientes atormentados hubieran sudado en su interior, cosa que supongo había ocurrido, y luego hubiesen pisoteado rosas en el suelo con los pies sucios.
Luego se presentó el doctor y me regañó:
—Cloe me dice que no ha guardado reposo.
—Lo siento —respondí.
Eso le agradó, pero seguía receloso, porque durante
un año me había disculpado a diario con él.
En deferencia a su persona, yo procuraba diversificar:
bajaba la mirada, me mordía el labio, retorcía los dedos.
Una vez, y esa fue su favorita, rompí a llorar.
Ahora ensayaba la simulación de un desmayo, pero aún no me salía bien del todo porque necesitaba respirar deprisa durante mucho rato y no había tenido un indicio de su llegada con suficiente anticipo. Pero en cuanto lo hiciera, sería su nuevo momento favorito. Y el doctor hablaría con mi esposo, que lo cubriría de oro, y todo el mundo sería feliz, salvo yo, aunque supongo que obtendría un poco de felicidad al pensar en ello.
—¿Qué hace? —me reprendió con severidad—. Está enferma precisamente por eso.
Veréis, mientras sopesaba la idea del desmayo, había tenido que levantarme, pues la habitación se hacía minúscula cuando entraba en ella el doctor, y ese día, además, había comido ajos y apestaba como si los hubiera comido a diario durante toda su vida, por lo que me había visto obligada a ir junto a la ventana para poder respirar.
—Lo siento, es solo que… me encanta el aroma de los narcisos. —Fue lo primero que se me ocurrió, pero eso solo le hizo fruncir más el ceño porque los narcisos no