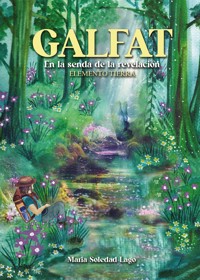
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
En los silenciosos bosques de la Patagonia, Elías emprende una travesía para sanar su alma. Allí, conoce a Arien, una sílfide que lo introduce al misterioso mundo de los Elementales. Su vínculo lo empuja a trascender los límites de lo humano, enfrentar desafíos físicos y emocionales, y abrir su corazón para ver lo invisible. "Galfat - En la senda de la revelación" es una aventura espiritual llena de belleza natural, criaturas mágicas y una historia de amor que trasciende dimensiones.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 83
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
MARÍA SOLEDAD LAGO
GALFAT
En la senda de la revelación ELEMENTO TIERRA
Lago, María Soledad Galfat : en la senda de la revelación elemento tierra / María Soledad Lago. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-6530-3
1. Narrativa. I. Título. CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Tabla de contenido
Elías
Arien
El encuentro
La bruja
El viaje comienza
En la cordillera
Al otro lado del río
El último desafío en la tierra
A Genaro, mi hijo amado, por recordarme cada día que la magia existe.
A Emmanuel, mi compañero de vida, por caminar a mi lado con amor, coraje y verdad.
A mi mamá y a mi papá, por darme raíces profundas y alas abiertas.
A mis hermanos, por ser refugio,espejo y fuerza en mi camino.
A mis amigos, por su paciencia infinita,por su abrazo sincero y su fe constante.
A Miru y a Anita, por ayudarme a dar forma a este sueño, por su entrega, su tiempo y su corazón.
Gracias por sostenerme para que pudiera volar.
“Hay realidades que duermen bajo el velo del tiempo.Solo el corazón despierto puede verlas.Que este libro sea un viaje hacia ese despertar”
Elías
En un tiempo que solo conozco por lo que me contaron, Elías, mi padre, que en ese tiempo era un hombre joven, alto y fuerte, salió de su casa en la pequeña Colonia Huemul un día de verano, equipado para pasar una larga temporada en las montañas más lejanas. Los Andes patagónicos siempre eran un buen refugio cuando la soledad invadía su alma. Para escapar de la ausencia de Valentina, su novia durante los últimos cinco años, él había decidido aislarse en senderos infinitos, arroyos cristalinos, glaciares y nieves eternas, cielos repletos de estrellas. Solo ahí se sentía acompañado de verdad. Mucho después entendería por qué. Pero el día que comenzó la travesía, en su cabeza solo había culpa por haber abandonado a Valentina y angustia por estar solo otra vez. Casi los mismos sentimientos que lo asaltaron al volver, «como si me hubieran estado esperando detrás de la puerta», repetía siempre que recordaba aquel día. Habían pasado casi dos meses de la partida cuando finalmente regresó al pueblo. Más cansado, más bronceado y más rubio por efecto del sol, luego de largos días de mucho andar y cortas noches descansando bajo las estrellas o al abrigo de alguna cueva, de comer solo alimentos deshidratados y algunas frutas silvestres y de tomar agua de arroyos. Fue dejando atrás el bosque, el sendero angosto dio paso a un camino vecinal y comenzó a atravesar las chacras que rodeaban Colonia Huemul. Era un pequeño pueblo de la precordillera de los Andes, donde algunos pocos miles de habitantes vivían de la tierra y del turismo, atraído por sus paisajes de ensueño y por cientos de opciones de deportes de montaña. Elías siguió avanzando por calles de tierra hasta encontrarse en la zona más urbana de la Colonia. Era un cúmulo de casas bajas, de madera, todas con chimeneas, rodeadas de pequeños jardines; se distribuían en pocas cuadras cuyo punto central era la plaza. Frente a esta se hallaba la municipalidad, algunos comercios y la iglesia de piedras grises y blancas con una torre que marcaba el punto más alto de la urbanización. Elías llegó hasta allí con las últimas horas de luz del día, sucio y hambriento. En ese momento, toda la gente del pueblo estaba en las calles, aprovechando el aire fresco y los días largos que recién se oscurecían ya muy pasadas las nueve de la noche. Doña Amelia, la almacenera, que conocía a Elías desde niño, lo saludó desde la vereda del negocio mientras mojaba la calle de tierra con una manguera para que el polvo no entrara a su local. Al verlo avanzar, cansado, cruzando la plaza, levantó una mano en señal de bienvenida y, enseguida, como respondiendo al gesto, el mastín blanco que custodiaba la puerta del almacén corrió detrás de Elías como hacía siempre, moviendo la cola, para guiarlo en su camino.
—¡En un rato se lo mando, doña Amelia! —gritó Elías mientras jugaba con el perro y se dejaba acompañar —¡Y no me olvidé de lo que hablamos!
—¡Cuando quieras, vení! El techo sigue igual de mal —respondió la almacenera.
—¡El domingo llevo las herramientas y lo arreglamos! —dijo mientras el perro le saltaba alrededor y casi lo empujaba hacia su casa.
En el trayecto compró algo de carne y verduras para cocinar una cena de autobienvenida. Antes de llegar a su casa, varias veces se demoró con los vecinos, tomando un mate con uno o charlando con otros; niños, jóvenes, grandes y viejos que lo recibían contentos. En Colonia Huemul, siempre se festejaba un regreso de las montañas: ir a la aventura tenía sus riesgos y el pueblo entero se alegraba de ver llegar a uno de los suyos sano y salvo. A Elías lo conocían bien, muchos lo habían visto nacer allí.
Fue dejando nuevamente atrás el tumulto pueblerino, llegó a una bifurcación del camino, le indicó al perro de doña Amelia que volviera a su casa y dobló a la izquierda para adentrarse en una huella entre alerces. Luego de andar algunos metros por un sendero oscuro y tranquilo, allí estaba el claro en el bosque donde se alzaba su pequeña casita de madera, con su chimenea y sus dos ventanitas que miraban los árboles alrededor y muy pocas veces al año dejaban entrar algún rayo de sol al interior. A esa hora, la casa estaba apenas iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la copa de los árboles. Era simple, muy parecida a las del resto del pueblo, siempre bien cuidada; resguardo y refugio de todas sus alegrías y sus males. Su madre (mi abuela), y luego él, la habían mantenido así al menos durante treinta y cinco años. Mi padre amaba esa casa imperturbable. Al llegar al porche, tiró la mochila al piso, se sacó las botas llenas de tierra para no llevar toda la mugre adentro, abrió la puerta y se dirigió derecho al único sillón de la habitación, donde se desplomó pesadamente. Había imaginado ese momento durante las últimas veinticuatro horas. Los kilómetros finales de cualquier regreso de la montaña siempre le parecían eternos.
Mi padre solía contar sus aventuras agregando mil detalles hacia el final, demorando la conclusión, como si quisiera que quien lo escuchara sintiera en carne propia lo agotador que era para él volver. En esa época aún no podía saber cuán útil sería ese duro entrenamiento en la montaña para determinar su destino.
La casa había estado cerrada mucho tiempo y olía un poco a polvo y otro poco a humedad. Parecía que ni una hoja del bosque se movía a esa hora, todo era calma y silencio. Al cabo de dos o tres minutos, unos ladridos y rasguños en la entrada lo hicieron levantarse de golpe, con una sonrisa. Entreabrió la puerta y Juno, su perro labrador, entró como un remolino de saltos y lengüetazos. Esa era la bienvenida que esperaba, su mejor amigo, su única familia. Se habían extrañado mutuamente.
—¿Por dónde andabas? —preguntó como si Juno le pudiera responder—. Siempre paseando, ¿no? —le dijo acariciándolo con fuerza.
Volvió a tirarse en el sillón, con Juno al lado, abrazados.
Pero el cansancio y el hambre no podían acallar la voz que en su mente repetía «hay más silencio en casa que en los valles altos». Mi padre decía que en aquellos tiempos odiaba esa voz sabihonda que lo habitaba. Para no escucharla, dejó el descanso para más tarde y se preparó para cocinar. Se sirvió una copa de vino. Puso algo de música y al cabo de media hora se sentó a la mesa. Comió despacio, como si fuera un rey en un banquete, saboreando cada bocado del enorme bife que acababa de salir de la plancha y cada papa frita que se llevaba a la boca. La cena le pareció un manjar después de tanto guiso en sobre y tanta agua.
Luego de cenar y de darse un baño con agua caliente por primera vez en tantos días, se estaba quedando dormido en el sillón acariciando a Juno cuando alguien golpeó la puerta. Era casi medianoche.
—¿Quién es? —preguntó somnoliento.
—¡Nando! —respondió una voz gruesa.
Nando era uno de sus mejores amigos. Desde niños habían ido juntos a la escuela y habían jugado a la pelota en las calles del pueblo. Guía de montaña y porteador como él, era normal que el trabajo los llevara muchas veces por los mismos senderos y que se cruzaran a lo largo de toda la temporada de trekking por los rincones más alejados de las montañas. También compartían la pasión por escalar y, en abril, ni bien terminaban de trabajar como guías para los turistas, se escapaban a lugares que mantenían en secreto. Cuando ambos estaban en Colonia Huemul se juntaban a charlar y a tomar algo en el bar de Luis frente a la plaza o se visitaban en sus casas.
Elías se levantó para abrir la puerta y se llevó una gran sorpresa al ver a Nando con un yeso que le cubría media pierna izquierda.
—¿¡Qué te pasó!? —indagó antes de decir hola.
—Nada grave, pero necesito tu ayuda —respondió como si se hubieran visto ayer.
—Pasá, contame —lo invitó Elías abriendo la puerta de par en par y ofreciéndole el sillón donde minutos antes casi dormía.
—Necesito que mañana me cubras en el porteo a Laguna —dijo Nando sin preámbulos.
—¡¿Estás loco?! Acabo de bajar. Hace dos meses que no estoy en casa —contestó bastante molesto —¿Qué te pasó?
—Me caí hace tres días. Estaba entrenando en el Calfú, bajaba bastante rápido y, no sé, me tropecé, la verdad no sé qué me pasó, me desconcentré.
—Solo vos te entrenás así en la pretemporada.
—Me fracturé la tibia. Ahora tengo que usar esto ocho semanas —dijo señalando el yeso que lo cubría.
—Bueno, por lo menos no te perdés todo el verano —dijo Elías en un intento de suavizar el mal momento de Nando.
—Perdoname que te pida esto, a esta hora.
—De verdad estoy muerto. No paré en dos meses —insistió Elías.
—¿Adónde fuiste?





























