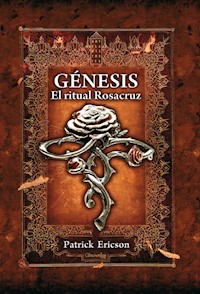
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tombooktu
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La investigación de unos asesinatos en el lúgubre París del S. XVIII destapará una trama en que la alquimia y ciertos saberes arcanos jugarán un papel fundamental para el destino del ser humano. A finales del S. XVIII, en París, una serie de asesinatos obligan al detective Gustave Marais a infiltrarse en un prostíbulo con el fin de contactar con una prostituta, Papilión, que parece ser la clave para resolver los crímenes. Este es planteamiento general de Génesis una novela en la que la investigación policial se mezcla con una historia de ocultismo en la que una organización secreta, que posee los secretos alquímicos de la Piedra Filosofal, pretende alterar el destino de la humanidad, y nos deja una novela original y vibrante pero también reflexiva. Patrick Ericson mezcla con tino numerosos elementos heterogéneos en su alambique: un argumento ingenioso con un giro final que dejará al lector estupefacto; unos personajes redondos, bien construidos y con un arco ficcional que va desde la invención de misteriosos religiosos hasta la recreación de personajes de la época como el enciclopedista Diderot; unas descripciones antológicas en un lenguaje exacto y bello que nos traslada al lúgubre París de Victor Hugo o de Rimbaud; y unas más que curiosas reflexiones y teorías sobre la condición humana y la deriva del hombre. El resultado de la mezcla es una novela que sorprende y cautiva a aquel que se acerca a ella. Razones para comprar la obra: - El libro tiene un argumento original que se completa además con varios giros el la trama que dejarán al lector sin habla. - En sus descripciones exactas revela no sólo cuestiones poco tratadas sobre el S. XVIII, como la vida en los burdeles, sino que descubre infinidad de curiosidades sobra la alquimia. - Mezcla personajes ficticios y tramas inverosímiles con personajes reales lo que dota a la historia de gran coherencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GÉNESIS
GÉNESIS
PATRICK ERICSON
Colección: Narrativa Nowtiluswww.nowtilus.com
Título: GénesisAutor: © Patrick Ericson
Copyright de la presente edición © 2008 Ediciones Nowtilus S. L. Doña Juana I de Castilla 44, 3o C, 28027 Madridwww.nowtilus.com
Editor: Santos RodríguezCoordinador editorial: José Luis Torres Vitolas
Diseño y realización de cubiertas: Carlos PeydróDiseño del interior de la colección: JLTVMaquetación: Claudia Rueda Ceppi
Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley, que establece pena de prisión y/o multas, además de las correspondientes indemnizaciones por daños y perjuicios, para quienes reprodujeren, plagiaren, distribuyeren o comunicaren públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la preceptiva autorización.
ISBN 13: 978-84-9763-595-0
Libro electrónico: primera edición
Í N D I C E
La tormenta
Totó y Petit Ours
El endriago
La huida
Las campesinas
El conde de Vadier
El prostíbulo
André Saint-Clair
La presentación
Gustave Marais
Una extraña experiencia
La conversación
La primera vez
El caballero d’Éon
Los Rosacruces
La carta
De vuelta al lupanar
Lucette
Los marqueses de la Roche
La segunda entrega
Un nuevo crimen
Justine, la loca
El conde de Saint-Germain
La vieja Charity
Papilión
La Viande Savoreux
Cambio de sexo
La reunión
Lía de Beaumont
Intimidades
La visita
El rey y la reina
Nôtre-Dame
La verdad
La cuarta entrega
El desayuno
El asesino
La cena
El interrogatorio
Un viaje al sur de Francia
En casa de Lía
El incendio
Totó
El gigante
Las catacumbas
Un pensamiento filosófico
El caballero Lebrun
Marais exige explicaciones
Los hermanos Rimbaud
Los preparativos
El aviso
El establo
Parada en Carcassonne
Tras las huellas
El simulacro
El enigma Lebrun
El resto de los grabados
La sombra de la muerte
Marais en Rennes-le-Château
El acecho
El proceso
El escondite
La muerte de Totó
Silencio
El significado del proceso
La despedida
Las viejas leyendas
Epílogo
Comentarios del autor
DEL LIBRO DE HERMES TRIMEGISTO
—¿Cómo dices que Dios posee los dos
sexos, oh, Trimegisto?
—Sí, Asclepio, y no solo Dios, sino
todos los seres animales y vegetales.
Al principio unimos, después corrompemos, disolvemos lo que ha sido corrompido, purificamos lo que ha sido disuelto, reunimos lo que ha sido purificado y lo solidificamos. De esa forma, el hombre y la mujer devienen en uno.
(
I
LA TORMENTA
Una terrible tormenta descargó sobre París aquella tarde de otoño del año 1754; tan apocalíptica que fue como si hubieran abierto de improviso las esclusas del Cielo con la trágica intención de acabar de una vez por todas con la humanidad. Al cabo de unos minutos las calles quedaron anegadas de agua hasta el extremo de impedir el paso de los carruajes que circulaban por los barrios de la Sorbona y Faubourg Saint-Germain. Los transeúntes, sorprendidos por la tremenda intensidad de la lluvia, corrían despavoridos en busca de un lugar seguro donde guarecerse. El fragor de los truenos y la sobrecogedora visión de los relámpagos —semejantes a ríos de lava roja—, conminaban a la gente a buscar refugio en los portales de los edificios más cercanos, donde se hacinaban unos contra otros a la espera de que remitiese la tormenta. Incluso en los jardines de las Tullerías y Palais-Royal, las mujeres consagradas al oficio más antiguo del mundo, dejaron a un lado su labor para regresar a las cloacas de donde provenían. Del mismo modo los componentes de la Guardia Real, a pesar de su ineludible presencia por las calles de la capital, postergaron el deber y la justicia para ponerse a buen recaudo antes de que fueran fulminados por los diversos rayos que, sobrecogedores, culebreaban sin descanso sobre los tejados calizos de las viviendas.
En el mercado de Les Halles prevalecía el caos. Los comerciantes se apresuraban a recoger sus mercaderías entre maldiciones y juramentos. Las banastas con frutas y hortalizas, los mostradores de los carniceros, los talleres de los maestros artesanos, los toneles de harina, las tinajas de aceite y vinagre; todo fue desatendido por sus dueños ante la amenaza de ser arrastrados por la avalancha humana que escapaba del diluvio corriendo de un lado a otro sin orden ni concierto. París se estremeció horrorizado al comprobar la crecida del río, y tan solo los habitantes de las casuchas construidas en el declive de las colinas de Montmartre, Santa Genoveva, Butteaux-Cailles, Belleville, Chaillot, Buttes-Chau-Mont y Ménilmontant, auténtico anfiteatro de altozanos guardianes de París, se sintieron a buen recaudo a pesar de los corrimientos de tierra que provocaba todo aquel agua descendiendo impetuosa ladera abajo. Los menos favorecidos fueron los residentes de la isla de la Cité y de Saint-Louis, así como los dueños de las viviendas y negocios que habían erigido sus inmuebles sobre los diversos puentes que les comunicaban con la ciudad, sufriendo desde un principio las consecuencias directas de la crecida del río. Impotentes, fueron testigos de cómo sus hogares y enseres eran arrasados por las turbulentas aguas del Sena.
En tales circunstancias, nadie hubiera creído que era el momento más indicado para echarse a la calle, incluidos los incontables roedores. Ningún pretexto podía considerarse racional, ni tan siquiera el amor o el odio. Sin embargo, una joven corría desesperada por la rue Saint-Honoré, llevando entre sus brazos un atadijo de mantillas, capidengues y pañoletas, del cual surgía cierto lloriqueo desgarrador de niño recién nacido. Tenía los cabellos y el vestido empapados. Tiritaba de frío, consternada por alguna extraña razón que solo a ella le afectaba, e indiferente a las variadas exclamaciones de sorpresa de todo aquel con quien tropezaba en su camino sobre los adoquines de arenisca. Le dolían los pies debido a la humedad. A pesar del impedimento y del agua, que ya le llegaba por encima de los tobillos, huía en dirección al Louvre como si llevara tras de sí una legión de demonios. De vez en cuando miraba hacia atrás, con cierto temor indescriptible a ser descubierta por sus perseguidores. Pero no vio a nadie a sus espaldas; tan solo la esencia evanescente del marqués de Saint-Foix y sus esbirros; fantasmas de un pasado inmediato del que le era imposible escapar.
Georgina, que así se llamaba la doncella, había aceptado sin condiciones la súplica de la señora marquesa en su lecho de muerte: preservar de cualquier daño al ser que acababa de dar a luz, criatura que no se ceñía a los términos de la normalidad en una sociedad nobiliaria donde las taras infantiles se saldaban a la tremenda, arrojando al río a dichos engendros. Y si en su momento tuvo que enfrentarse a la problemática de abandonar la mansión sin alertar a los asistentes del marqués, la fiel sirvienta no se rendiría ahora que había tomado una decisión en firme. Debía salir lo antes posible de la ciudad para dirigirse hacia las murallas del lado este, allá donde las postulantas del convento de la Madeleine de Trenelle convivían en conformidad con Dios. Ellas se harían cargo sin duda de la desgraciada criatura.
La joven trató de olvidar las amenazas de muerte proferidas por el marqués cuando finalmente, desde la ventana de su habitación, la vio salir por la puerta de la gran residencia con el niño en brazos; pero le fue imposible dejar a un lado sus advertencias. Al contrario, su memoria evocó el gesto preceptivo que les hizo entonces a los guardianes de la hacienda, con el propósito de ponerles sobre aviso, dándoles libertad para iniciar la cacería y seguimiento de la presa más débil. Ella era la víctima; y de no actuar con apremio, sería su cabeza la que colgara de la pared del salón de su amo; por lo que, llenando de aire los pulmones, salió del escondrijo donde se había detenido a descansar un instante y fue derecha hacia la calle Fauburg Saint-Antoine, esperando dejar atrás La Bastilla antes de que anocheciese y cerraran las puertas de la mayor ciudad de Francia.
Pero cuál fue su sorpresa cuando vio al marqués de Saint-Foix en persona cortándole el paso al final de la calle Royal, callejuela por la que decidió aventurarse, con el propósito de atajar, atravesando el Jardín de las Tullerías. El noble avanzó hacia ella con paso firme, circunspecto, prometiéndole que no le causaría ningún daño si le entregaba por las buenas al recién nacido. Le dijo que pensaba dar excelentes referencias a sus amigos, siempre y cuando fuera capaz de guardar el secreto que escondía aquel monstruo que Dios le había dado por hijo; incluso le ofreció quinientos luises por un silencio que a todos comprometía en tanto que serían cómplices de asesinato.
Horrorizada, Georgina se dio la vuelta con intención de huir, más por detrás le llegaban los fornidos lacayos de su señor con porras y cuchillos ocultos en los bolsillos de sus levitas, dispuestos a zanjar el asunto de forma letal. Gritó al verlos venir decididos hacia ella, sedientos de sangre, sin saber qué hacer en aquella situación tan conminatoria como irremediable. Por un lado, tenía que enfrentarse a un hombre sin escrúpulos al que solo le importaba el prestigio del apellido Saint-Foix; por otro, a la muerte fría del acero.
Sin pensarlo dos veces, la sirvienta pateó un viejo portón situado a su izquierda, en uno de los recovecos de la estrecha callejuela. Dicha puerta comunicaba con el jardín de una vivienda en ruinas, presuntamente deshabitada, la cual se abrió sin ningún esfuerzo con un chirrido oxidado y ruginoso. No lo pensó dos veces, y entró en su interior, atrancando seguidamente los postigos con la aldaba de hierro que recogió del suelo antes de que sus perseguidores lograsen alcanzarla entre exclamaciones de furia.
Estaba a salvo. Aunque solo por un tiempo.
El niño seguía llorando. Georgina, con sumo cuidado, fue hacia un templete erigido en el centro del jardín y tomó asiento en las escaleras de mármol, translúcidas y amarillentas por el paso de los años. Una vez a cubierto, protegiéndose de la lluvia, sus manos desliaron el pequeño atadijo que llevaba aferrado contra el generoso pecho. El rostro inocente e inmaculado de la criatura se le mostró como lo más bello del mundo. Era un niño precioso. Tenía delicados rosetones pintados en sus mejillas; indicios de buena salud y energía. Fue a desarroparlo para ver del todo su cuerpo, pues aún no había encontrado nada anormal en él para que quisieran matarlo, cuando sintió la embestida brutal de los hombres contra el portón pretendiendo acceder al abandonado jardín por las bravas, por lo que tuvo que desistir en su voluntad de desentrañar el misterio volviendo a cubrir al bebé con la mantilla.
Miró desesperada a su alrededor, en busca de un escondrijo donde poder ocultarse. Al margen de unos cuantos eucaliptos deshojados y marchitos, un estanque de aguas verdinegras, corrompidas y viscosas —cuyo pilón granítico retenía en su interior gran cantidad de guijarros y ovas yermas—, y un coche de caballos completamente desmantelado al que la hiedra había aprehendido entre sus filamentos, no encontró un lugar que favoreciese su deseo de desaparecer. Su única salida estaba en un tragaluz horadado en la parte más baja del muro de la casa, un pequeño orificio medio oculto tras la frondosidad marchita de unos rosales. Corrió todo lo de prisa que pudo, lo que hizo que resbalase con la hojarasca húmeda del terreno, cayendo de lado sobre unos abrojos. Apenas sintió clavársele en la carne las espinas; ni siquiera llegó a darse cuenta de que la sangre le corría de forma copiosa por debajo del codo. Se puso en cuclillas de un salto al escuchar nuevamente el batir de la puerta a su espalda, así como las provocaciones e insultos que proferían a voz en grito los mercenarios del marqués.
Arrastrándose por el fango, la criada llegó como pudo al rosal. Como llevaba al niño en brazos, apartó sus tallos con la única mano que le quedaba libre hasta abrirse camino a través de la fronda. Y cual fue su desilusión al descubrir que la oquedad abierta en la pared no era sino un pequeño ventanal de respiro de lo que antaño fuese una bodega; suficientemente ancho para el bebé pero estrecho para un adulto.
Desesperada, creyó que lo mejor sería dejarlo caer al vacío, y luego buscar un lugar seguro donde esconderse. Más al pronto reaccionó con sensatez, pensándolo dos veces antes de llevar a cabo su pretendida locura. Intentó calcular la distancia que le separaba del suelo escrutando en la oscuridad, pero le fue imposible hacerse una idea debido al fuerte aguacero y a las sombras que proyectaban los nubarrones sobre los muros calcáreos de la casa.
«Deben haber por lo menos la altura de dos mujeres como yo», se dijo a sí misma; más no quiso determinarse por temor a que la criatura pudiera romperse la cabeza en la caída. Y sin embargo… ¿acaso no era mejor arriesgar, que una muerte segura a manos de sus verdugos?
El chasquido de la puerta al romperse, y las airadas voces acercándose por la vereda de piedra que dividía en dos el jardín, le sacó de dudas. Dejaría caer al bebé, confiada en la buena suerte que les había acompañado hasta ahora. Pero antes le hizo la señal de la Cruz en la frente, buscando el amparo de Dios y el de los ángeles guardianes de los que tanto había oído hablar de niña. Luego besó la delicada piel de sus mejillas, sabiendo de antemano que no volvería a verlo nunca más.
—Niño llora… niño triste. Totó cuidará de él. Totó sabe cómo hacerlo.
Georgina ahogó un grito con la mano. Frente a ella, un hombre la observaba desde el interior del sótano con las manos extendidas. Debido a la oscuridad de la bodega, solo pudo verle la cara y los dedos gruesos y callosos de sus manos. El volumen de su cráneo era descomunal y achatado, igual que un calabacín en sazón. Padecía una singular alopecia que no solo le privaba de pelo en la cabeza sino también en las cejas y pestañas. Sus pómulos, cuya piel ictérica y apergaminada le trajeron a la memoria al prior de la iglesia de Saint-Germain-des-Prés, se precipitaban sobre sí mismos, confiriéndole de ese modo el macabro aspecto de un alma en pena. Sus ojos eran de un color ceniciento que helaba el alma: tristes, ausentes de vida… como si se encontraran prisioneros de la más profunda desesperación. Aún así, había algo en ese hombre que le atraía, y era su presencia en el interior de aquella bodega donde jamás hubiera esperado encontrar a nadie; como si se tratara de una señal de Dios. Cuidaría del niño, y eso le bastaba para confiar ciegamente en él. A pesar de ser un extraño, y de su grotesca apariencia, estaba segura de que no le ocurriría nada malo a la criatura mientras estuviese bajo su tutela. Era un presentimiento que le nacía del corazón.
Las voces de los perseguidores se aproximaban. Los tenía tan cerca que creyó percibir el hedor avinagrado de sus bocas llenas de caries. No estarían a más de quince o veinte pasos, tras el muro de zarzas. Cogiendo al niño con sus dos manos se lo entregó al desconocido, rogándole en voz baja que velara por la vida del pequeño aún por encima de la suya. Acto seguido corrió hacia el estanque para rodearlo antes de que fuera demasiado tarde, pero el destino quiso que se encontrase cara a cara con sus agresores.
Eran cuatro, sin contar al marqués. El más joven de todos era el que más temor le inspiraba debido al enorme cuchillo de descuartizar que se intercambiaba hábilmente de una mano a otra. Le sonrió con dureza, gesto que la paralizó durante un par de segundos. Fue suficiente para que los otros tres aprovecharan su vacilación, rodeándola por ambos flancos y por detrás. Aquel descuido le habría de costar la vida.
La primera cuchillada la recibió la sirvienta en el costado, y le vino por la derecha. Fue la de Jean-Paul, un mocetón bastante atractivo pero con la cara rateada por la viruela; cochero del marqués. La saña con que le había asestado el golpe era fruto del rencor. Se la tenía jurada desde que la joven rechazara sus pretensiones deshonestas, burlándose cruelmente de los pequeños cráteres que poblaban su rostro. Eso fue lo que pensó Georgina al tiempo que la sangre le corría a borbotones por la herida abierta, a pesar de que intentaba sofrenar la hemorragia con ambas manos.
Aún dio dos pasos, inseguros y oscilantes, procurando por todos los medios acercarse al estanque, en la ridícula idea de huir hacia el otro lado del jardín, pero antes de llegar sintió el crujir de su cráneo al romperse, y también un dolor lacerante en la cabeza que la hizo sentirse vacía por dentro. Cuando cayó al suelo tuvo ocasión de ver la porra de su nuevo atacante manchada de sangre. Y aunque sufría los estertores próximos a la muerte, se puso de rodillas con los puños cerrados en el suelo, como un animal a la espera del sacrificio.
Escuchó la voz del marqués a un millón de años luz de distancia. La interrogaba sobre el paradero del bebé. Ella se limitó a jadear su agonía negando con la cabeza. Su amo preguntó de nuevo, amenazándola de muerte. A Georgina le hizo gracia aquel comentario tan cínico, y sin poder evitarlo, se echó a reír al tiempo que se limpiaba con el dorso de la mano los finos coágulos de sangre y baba que le colgaban de los carnosos labios. Tanta impertinencia no le hizo gracia al soberbio aristócrata, el cual, exasperado por la reacción de la obstinada doncella, le propinó una patada en las costillas que la dejó sin aliento, tirándola de nuevo por tierra. Posteriormente, y tras recibir la aprobación de su señor, quien dio por finalizado el interrogatorio, los sicarios cayeron sobre la infortunada al igual que lobos hambrientos. Las cuchilladas y golpes fueron tan continuos y salvajes, que en pocos segundos convirtieron a Georgina en una miscelánea irreconocible de carne y sangre; la misma sangre que salpicaba sus rostros, levitas y manos, acercándoles al talante implacable de los druidas paganos de las antiguas hecatombes.
Consumado el crimen, el marqués de Saint-Foix les ordenó buscar al niño por todos los rincones del jardín, expresamente tras los rosales por donde la habían visto aparecer. El hombre de la porra llamó la atención de los otros señalando la oquedad abierta en el muro. Al comprobar que era cierta su afirmación, el marqués se puso al frente del grupo adelantándose a sus esbirros.
Nada más llegar se inclinó sobre la ventana, acercándose al tragaluz, tras hacerles una señal para que se mantuvieran callados. Ningún lamento o lloriqueo vino a romper aquel instante de tenso silencio, tan solo el monótono sonido de la lluvia rompiendo contra las hojas yermas del suelo. Todo parecía indicar que Georgina había dejado caer al niño al vacío. De ser así, la ausencia de sonidos se afirmaba como testimonio irrefutable de la cruel realidad. La criatura debía estar muerta allá abajo, envuelta en las sombras, probablemente con los huesos rotos… fomentando el apetito insaciable de las ratas negras, de duras cerdas que por allí pululaban.
Pero el excitado noble necesitaba verlo, contemplar el fin postrero de aquel engendro, hijo de Satanás, que su difunta esposa había echado al mundo en vez de remitirlo al averno. No estaría del todo seguro hasta que no le viese muerto con sus propios ojos. Quería cerciorarse, poder dormir por las noches sabiendo que aquella cosa no vendría en un futuro a cobrarse una vieja deuda, o que alguien pudiera relacionarle con el bebé y chantajearle durante el resto de su cómoda vida. Tenía que poner fin a sus dudas, comprobarlo personalmente al precio que fuera. Para ello, se quitó la peluca de color ceniciento, e introdujo sin más su cabeza en la abertura tratando de auscultar en el corazón de las tinieblas, al igual que hiciese la criada minutos antes. Le fue imposible ver nada al estar demasiado oscuro. Se esforzó en la virtud del protagonismo, que tanta gloria le proporcionara a lo largo de su vida, arrastrándose un poco más hacia dentro con el propósito de acostumbrar sus ojos a la oscuridad. Y he aquí que surgieron de la nada unas manazas huesudas que le sujetaron con inusitada fuerza ambas mejillas. Ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, pues su cabeza giró bruscamente de un lado hacia otro hasta que se oyó el chasquido del cuello al quebrarse. Después su cuerpo se desplomó inerte y con el rostro hacia dentro, a la vez que sus dedos se aferraban al postizo, en la postrera actitud de sorpresa frente a aquella muerte inesperada.
El más joven de los secuaces tiró instintivamente del cadáver, cogiéndole por los pies. Louis, el pinche de cocina del marqués, sacó de nuevo su cuchillo de trinchar, y con valentía fue a enfrentarse a aquella cosa que había acabado con la vida de su señor. Pero ni toda la devoción del mundo fue suficiente para plantarle cara al espectro que parecía resurgir del mismísimo infierno; el rostro mortuorio, torvo y desfigurado, de un ser que les imprecaba a gritos e insultos, mostrándoles el lado más adverso de su carácter.
Incapaces de asimilar semejante pesadilla, los sirvientes creyeron estar frente a una aparición demoníaca. Sus mentes, retrógradas y supersticiosas, confundieron a un pobre diablo con el auténtico Lucifer. Y no pudiendo soportar la idea de ser arrastrados a los abismos del averno presto huyeron despavoridos sin importarles los despojos del hombre que había condenado sus almas para toda la eternidad.
II
TOTÓ Y PETIT OURS
Totó era un retrasado mental de dos metros de altura que vino a nacer en el hospital Hôtel-Dieu el mismo año que el príncipe Luis, delfín de Francia; coincidencia que no le sirvió de mucho durante los años que estuvo recluido en el manicomio de Charenton debido a su grotesca apariencia y restrictivo cerebro. Jamás representó amenaza alguna para nadie, cosa que ya sabían los celadores de la inclusa donde pasó su niñez, pero encerrarle de mayor en el tétrico sanatorio de enfermos mentales fue la solución más inteligente que encontraron sus detractores. De este modo, apartaron socialmente a un paria cuya madre, prostituta de profesión y enferma de sífilis, murió entre gritos de dolor cuando el cirujano la abrió en canal para arrancarle de las entrañas al bastardo de su hijo, puesto que el volumen del feto y la asombrosa deformidad de la cabeza, impedían que naciera como el resto de los niños.
Desde que ingresara en el manicomio, la vida de Totó había transcurrido igual que la de un viejo roble plantado en lo alto de una montaña inaccesible: solitario, aferradas su raíces a un suelo extraño, soportando en silencio el deseo de escapar. Y así, avivado el ensueño de libertad, se contentaba con la ilusión de conocer nuevas gentes que no fueran el celador que le pasaba cada día la hogaza de pan, centeno hervido, un mejunje de verduras y la escudilla de agua por entre las rejas de su celda con un colchón de paja. Las únicas personas a las que había tratado a lo largo de su vida, además de los guardianes y médicos del sanatorio, fueron los demás niños de la inclusa donde le inscribieron a los pocos días de nacer; amén de Madame Bruot, dueña de aquel antro de huérfanos y encargada de alimentarlos con lo mínimo hasta que estuvieran en edad de cuidarse por sí solos. De todos ellos guardaba oscuros recuerdos que de ningún modo deseaba evocar.
Y he aquí que transcurrieron siete largos años dentro de aquel infierno, entre piojos y pulgas. Hasta que un día, cansado de esperar a que viniesen a sacarle, quiso romper con la rutina de la prisión, arrancando los barrotes oxidados de su celda, para ir en pos de esa libertad que tantas noches buscara en el fulgor de las estrellas. Lo demás fue fácil, solo tuvo que saltar el muro que le separaba de la calle, y correr luego hacia el bosque de Vencennes sin volver la vista atrás. A partir de entonces buscó refugio en hogares deshabitados, como aquel caserón en el que había entrado para guarecerse de la lluvia, o en los más deprimidos arrabales de la ciudad; tales como Montrouge, Neuilly e Issy. Si aún le buscaban, era algo que jamás llegó a preocuparle. Lo único que ocupaba su mente era encontrar un sitio donde poder vivir en armonía con gentes como él: parias de la humanidad.
Al cabo de varios meses de vagar de un lado a otro, sin más compañía que su propia sombra, encontró lo que andaba buscando. Fue una mañana de invierno, muy cerca de las fortificaciones que colindaban con el bosque de Bologne. Había estado recogiendo leña para encender un fuego con el que poder calentarse. Ya se dirigía a la chabola que levantara meses atrás, junto al lago, cuando le pareció ver a un niño por entre la niebla. Lo creyó extraviado, y hasta era posible que lo estuviesen buscando sus padres y vecinos por los alrededores. Totó sabía por experiencia que si le encontraban cerca de él, le traería problemas, por lo que decidió alejarse todo lo que pudo yendo hacia el otro lado de la masa arbórea. Sin embargo, una voz adulta le conminó a que se detuviera. Al darse la vuelta comprendió que el niño no era otro que un hombre bajito con el pecho abultado y las piernas zampicortas, un enano de los que tanto había oído hablar de pequeño en la inclusa. Tenía delante alguien de su misma índole… un engendro de la naturaleza.
Se miraron el uno al otro con invencible curiosidad, cada cual con una perspectiva distinta:Totó desde arriba, conforme a su condición de gigante; Petit Ours, que así se llamaba el enano, desde su menuda grandeza, virtud que le impedía tener miedo de las personas más altas que él. Entonces ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba: comenzaron a reír de forma involuntaria llevados por la trascendencia del instante. Eran la antítesis de la condición humana, dos seres grotescos perdidos en la niebla, a quienes el destino había unido para siempre. Al pronto congeniaron, y al cabo de diez años aún seguían juntos.
La historia de Petit Ours no era muy diferente a la de su compañero. Había nacido en Nancy, y al igual que Totó, jamás conoció a sus padres y sí la rigurosa disciplina del orfelinato. Una vez que se hizo mayor —si es lícito expresarme así—, tuvo que enfrentarse a la vorágine de aquella sociedad llena de prejuicios, y también al desprecio de los humanos normales. Más en París encontró el modo de resarcir su capacidad, siendo pasante de todos los oficios: curtidor de pieles, aprendiz de sillero, asador de carnes, pedigüeño, zapatero, bufón de la aristocracia, pseudoespiritista, cómico de pacotilla, e incluso amante de la esposa de un relojero de Pont au Change que le diera trabajo porque le daba lástima, pero que agradeció lo bien dotado que estaba entre las piernas.
Sin embargo, una noche, cuando abandonaba el serrallo de Jeane Moyon, donde trabajaba como comisionista bajo el su puesto nombre de Michel Benoit, se encontró con que la policía sanitaria le estaba esperando en la calle para interrogarle con respecto a las acusaciones de prostitución pública, notificadas por los vecinos. El inspector Meusnier, encargado de vigilar los movimientos de las meretrices desde Palais-Royal a la Sorbone, encontró pruebas suficientes de proxenetismo en el interior del inmueble, por lo que ordenó le detuvieran junto a las demás celestinas implicadas; a saber: Isabelle del Fey —viuda de Châ ti llon—, Margarite Monroy —esposa del plomero Pierre Saint-Jean—, Margarite Courteau, Renata Lanlois —viuda de un ofi cial de sastre—, Louise Vaubrun —llamada la pequeña Mauviette—, y Ana Muzy, lavandera de enormes pechos. Todas ellas fueron juzgadas en el Châtelet por el Preboste de París a requerimiento del procurador general del rey.
De aquella experiencia aún recordaba Petit Ours la burla de los parisinos cuando, en compañía de Jeane Moyon y las demás mujeres del oficio más viejo, tuvo que desfilar a golpes por toda la ciudad montado al revés en un esquelético asno. Una vez que llegaron a la puerta de Saint-Michel, el verdugo de la Alta Justicia le azotó hasta hacerle perder el conocimiento. Finalizada la tortura, marcaron a las mujeres en el hombro con un hierro candente con forma de flor de lis, siendo su condena el destierro de la capital francesa, prebostazgo y vizcondado, por un tiempo mínimo de tres años, sentencia que le afectaba solo a él y a las llamadas Monroy y Courteau, y cinco años para la Moyon y el resto de las rameras.
Fue en aquel entonces cuando se encontró con Totó en el bosque de Bologne. Ya había cambiado su nombre por el de Petit Ours, como de igual forma tenía pensado desoír la voluntad del juez aún a sabiendas de que podía ir a las galeazas, las últimas galeras de proa redonda de la Armada francesa. Calculó que era mejor permanecer tres años en el único lugar donde las ratas como él podían sobrevivir, que tener que enfrentarse a la barbarie de las provincias.
Y era precisamente Totó quien le acompañaba ahora en la oscura bodega de la mansión deshabitada. Habían entrado en la ciudad por la Puerta de Passy, en compañía de unos titiriteros llegados de Lombardía para que nadie reparase en ellos. Tras hacer algunas incursiones de rapiña por el mercado de Les Halles, volvían de nuevo a su cabaña cuando fueron sorprendidos por la fuerte tormenta y la lluvia. Fue fácil entrar en un edificio cuyas maderas debían tener más de cien años de antigüedad; solo bastó un empellón de Totó para que se resquebrajara en varios trozos. Allí permanecieron, escondidos en las sombras, degustando unos tomates dulces escamoteados de forma inteligente, hasta que escucharon la respiración entrecortada de Georgina cerca del tragaluz por donde entraba el agua convertida en barro.
Lo que vino después forma parte del principio de esta historia.
III
EL ENDRIAGO
Nadie le había dicho jamás que un recién nacido fuese algo tan delicado, lo aprendió en el mismo momento en que, mirándole fijamente a los ojos, se dio cuenta de lo frágil que era su vida. Experimentó en su interior un sentimiento nuevo que nada tenía que ver con las patadas y golpes que de niño recibiera de su tutora; la endiablada Madame Bruot. Estrechar entre sus brazos algo tan frágil como era el cuerpo de un bebé, le ayudó a vencer los deprimentes recuerdos de los años de hospicio, y también a clausurar el rencor de la infancia.
Era una experiencia agradable saberse padre y madre a un mismo tiempo, como también lo era acariciar las párvulas me jillas de aquella criatura, percibir el inocente y profundo aro ma de sus cabellos, o dejarse querer por ese ángel que inten taba asirle el dedo con el firme propósito de echárselo a la boca. Tendría que cuidar de él como si fuera un hijo suyo, y asumir los diferentes compromisos y criterios de un mentor, responsabilidad que aceptó con sumo agrado al ser de naturaleza inocente. La ocasión de engrandecer su espíritu se mecía entre sus brazos, adormeciéndose al igual que sus quimeras e ilusiones.
—Y ahora… ¿qué se supone que hemos de hacer?
La voz de Petit Ours se llevó en volandas aquel efímero instante de concepción paternal. El gigante no tenía intención de responder a su pregunta. Pese a todo, decidió que su compañero de desventuras se merecía una respuesta, aunque esta fuera tan inadecuada como el impulso por el que se había dejado llevar minutos antes.
—¡Totó cuidará de él! ¡Totó cuidará de él! —repitió con terquedad obsesiva, estrechando aún más al niño contra su an cho pecho—. ¡Hombres malos! ¡No dejaré que le hagan daño!
El enano se bajó del tonel de roble de la campiña francesa donde estaba sentado y fue hacia él con actitud indulgente, apartando con su mano las telarañas tejidas de un lado al otro del muro, que ya se adherían viscosas sobre su minúscula casaca. No quiso reprochar el proceder de su amigo; hubiera sido injusto. Actuó por puro instinto, y eso hace fuerte a los débiles.
—Será mejor que nos vayamos. La lluvia es cada vez más ligera y, además, pronto se hará noche… Nos cerrarán las puertas de la ciudad —le recordó con voz muy suave, pero firme—. Y si eso ocurre, habremos de pasar aquí la noche, algo que no entraba en nuestros planes.
Asintiendo con la cabeza, Totó se alejó de la claridad que se filtraba tenue por el hueco del tragaluz, y se dirigió hacia la es calera cubierta de polvo que conducía a la parte superior de la casa. Petit Ours fue tras él, preguntándose de qué forma podría convencer a su amigo para que olvidara la locura tutelar de hacerse cargo del niño. Ellos no eran nodrizas o amas de cría para andar toda la jornada lavando traseros de criaturas de pe cho. Necesitaban desembarazarse del modo más humano de aque lla carga, o no tardarían en ser descubiertos. Lo sensato, en este caso, sería llevarlo a una casa de huérfanos, o mejor aún a un convento, y que allí lo cuidaran las monjas caritativas; más al pronto rechazó la idea porque la apariencia de ambos podría llamar la atención de las religiosas, y acabarían siendo motivo de búsqueda, cuando estas hubiesen de informar al oficial de guardia, sobre quiénes hicieron la entrega. Siempre les quedaba la vieja resolución de abandonarle a las puertas de un hogar, y dejar que Dios hiciera el resto.
Sin embargo, Totó tenía otros planes.
Llegaron a la cocina, donde pucheros y marmitas oxidadas servían de mausoleo a moscas, arañas y algún que otro ciempiés. Sigilosos, y a la expectativa de un inesperado encuentro con los mendigos de los arrabales que, al igual que ellos, pudieran haberse refugiado de la tormenta bajo el techo de aquellas ruinas, fueron avanzando en la oscuridad al tiempo que esquivaban los diversos enseres abandonados tiempo atrás por sus antiguos dueños, los cuales yacían esparcidos de forma caprichosa y salvaje por los distintos recovecos de las salas. Todo era ruina y manifiesta decadencia allá donde mirasen. Los tablones, casi comidos por la carcoma, crujían bajo sus pies al andar, emulando los estertores de un moribundo… resonando en el suelo. Las habitaciones adyacentes rezumaban decrepitud y ecos del pasado. Al fondo del ingente salón de baile, una ventana cubría su tenaz silencio, su mustia oquedad, con una cortina que en otra época había sido de un rosa fuerte, y ahora mostraba alguna que otra estría desvaída del primitivo color sesgando el tono sucio de la tela, como una cicatriz cansada y anónima. A través de esa misma gran ventana, la luz blanca y tensa de las bujías exteriores fustigaba los ángulos más esquivos, corporeizando cada objeto, dándoles vida propia. Y luego estaba el penetrante olor, ese vaho corrosivo a decrepitud y obscenidad que ascendía por los pilares de la casa, ese miasma putrefacto asociado a la decadencia del ser humano, ese ectoplasma vinculado a las almas de quienes gozaron y sufrieron vivencias irrepetibles en cada uno de sus rincones, ese aroma añejo a fruición, sudor y lágrimas, que surgía en oleadas densas y desafiantes del interior de las alcobas. El hedor fue la causa de que se precipitaran hacia la puerta de salida en busca de un hálito de aire fresco que purificara sus castigados pulmones. En un lugar así solo podían anidar los parásitos y las ratas.
Fuera, en la indisoluble oscuridad de las calles, París era un cenagal anegado de desechos provenientes del río y de todas las regiones altas de la ciudad. Sus avenidas estaban totalmente encharcadas ahora que el agua había remitido, y era asaz laborioso adentrarse en ellas sin correr el riesgo de resbalar a causa del fango y acabar de bruces en el suelo. Un efluvio letal a excrementos y orines se desarrollaba desde La Madeleine al Jardín de la Igualdad, desde las Tullerías a Orsay, desde el laberíntico Fauburg St. Denis a las ostentosas residencias de la Sorbona. Petit Ours pensó que aquel tufo a muerto tenía su origen en el Cimetiére des Innocents, donde quizá el agua había removido las tumbas hasta dejar al descubierto los cuerpos en descomposición y las osamentas, pero en realidad era una hediondez generalizada que provenía de todos los lados, como si la capital francesa fuera un leproso pudriéndose con lentitud en una de las tétricas salas del hospital Hôtel-Dieu.
De mutuo acuerdo, decidieron aventurarse calle abajo, hacia el Sol poniente, ahora que el atardecer transfiguraba los objetos en sombras y apenas unos pocos humanos se atrevían a salir de sus casas para ver las catastróficas consecuencias de la tempestad.
Amparados por el desorden, el gigante y el enano dejaron atrás el Palace du Elisée antes de que la Guardia Real volviera a ejercer todo su rigor a lo largo de la avenida. Solo pensaban en cómo salir de la ciudad sin que los descubrieran, pues temían que el niño comenzara a llorar de un momento a otro y que sus gemidos pudieran llamar la atención de los soldados de Luis XV le Bien-Aimé. Ahora no se trataba de haber infringido el veredicto del procurador, el cual había prescrito cuatro años atrás y ya poco le importaba. Habían asesinado a un hombre, y de la nobleza, a juzgar por su vestimenta; y a los criminales se les condenaba a morir en la horca, o sencillamente se les cortaba la cabeza con el hacha de dos filos. No se podían permitir el lujo de dejarse coger.
Tras unos minutos de incertidumbre, cruzaron finalmente la puerta oriental sin que hallaran rastro alguno de soldados. Con el niño aún junto a su corazón, Totó corrió todo lo que pudo al vislumbrar, a través de las sombras, las copas de los árboles más altos que formaban el bosque de Boulogne. Petit Ours, mucho más corto de piernas, le iba a la zaga. Su pecho apenas si podía soportar la presión, y le fue necesario detenerse a llenar de aire los pulmones, apoyando la mano en el costado debido a un dolor incipiente emplazado entre varias de sus costillas. Totó se giró para instarle a seguir. El enano maldijo en voz baja el vigor y la fuerza de su compañero, de la que él tanto carecía. Pero se esforzó por mantener el ritmo que el otro le marcaba, volviendo de nuevo a su ridículo corretear por la campiña, como una marioneta dando pequeños brincos por un escenario de cartón.
El bosque se sumió en la oscuridad más completa al cerrarse la noche, acontecimiento que les fue de gran ayuda porque conocían de memoria el camino de vuelta a casa y nadie, en tales circunstancias, podría encontrarlos en lo que ellos llamaban «su territorio»; de ahí que dejaran de correr, echándose a un lado de la senda para bajar el desnivel arenoso que había al final del camino. Descendieron hasta llegar a una profunda vaguada donde, oculta tras las altas cañas que circundaban la marisma, les aguardaba impaciente su humilde palacio: un barracón de alrededor de veinte metros cuadrados construido con troncos de árboles, bejucos y palmas, en el que convivían desde hacía diez meses a pesar de la humedad nocturna, el calor sofocante del mediodía y el incordio regular de los mosquitos.
Ya en el interior, Totó dejó al niño sobre el colchón de paja para encender las apestosas velas de sebo embutidas en un viejo candelabro. Mientras tanto, Petit Ours atrancaba la puerta con el pasador tras asegurarse de que no les habían seguido. Iluminada la estancia, descubrieron que los efectos de la tormenta también habían causado estragos en su pequeño refugio.
El baúl donde Totó guardaba sus hatos y calzado yacía tendido, a la vez que abierto, sobre un enorme charco de agua. La jofaina de lavarse por las mañanas estaba a rebosar debido a la gotera del techo, que se abría justo encima. El espejo con marco de estaño, rajado de parte a parte, absorbía sus caricaturescas imágenes desde el oscuro rincón de la chabola, para luego devolvérselas reflejadas en dispares fragmentos. El otro jergón, el de Petit Ours, al ser más pequeño y estar ubicado bajo la alacena, se libró del desastre de acabar empapado de agua; también el fogón de cocinar, sus dos perolas y escudillas de barro. Y puesto que eran los únicos enseres con los que contaban, poco les importó verse en una situación tan caótica. No era nada que no pudiesen remediar en un par de horas.
El niño comenzó a llorar. Totó, inquieto, trató de dormirle de nuevo entonando una canción de cuna. Al ver que su intento no fructificaba, entró en un estado de ansiedad similar a la enajenación, retorciéndose ambas manos con efervescencia a la vez que iba de un lado a otro balbuciendo frases ininteligibles. Petit Ours ya le había visto así en más de una ocasión, por lo que intuyó que de no tranquilizarse, su amigo perdería el control irrumpiendo en lloriqueos y gritos desesperados. Su consejo fue que dejara de pensar por un momento en la criatura, y que fuese a por agua al río para hacer una infusión con la qué alimentarlo a falta de leche, que él se encargaría de la desagradable tarea de quitarle los paños y lavar su trasero.
Tras titubear unos segundos, el gigante aceptó con agrado el consejo, y así salió de la cabaña, llevándose consigo el odre que utilizaban habitualmente.
—¡Bien, pequeño bastardo! Tú y yo solos —afirmó el enano con voz amiga, tomando asiento en el borde del camastro. Le hizo divertidos gestos con su rostro para que dejara de llorar—. ¿Sabes lo que haremos?… Voy a limpiar a fondo ese culito de terciopelo que tienes para que puedas dormir tranquilo, y dejar que nosotros hagamos lo mismo. Mañana te buscaremos un hogar más apropiado que este… —Miró alrededor con cierto recogimiento—. Sí, estoy seguro de encontrarte algo mejor —concluyó con ceño.
Poco a poco le fue quitando las mantillas y rebozos que le protegían del frío, y hacían más cálida su permanencia en la vida. Dentro de aquel revoltijo de prendas bordadas, con olor a agua de rosas, apareció la criatura más bonita que hubiese visto jamás Petit Ours. Tenía el cabello dorado como la miel, y los labios parecían los de un querubín del coro del Altísimo. Se diría un dios convertido en hombre, un Adonis que de mayor habría de conquistar el corazón femenino de medio París.
Como viera que el enano le observaba con curiosidad, el niño le recompensó con una mueca agradable que hizo sentirse al enano como alguien más humano. En aquel instante de acercamiento pudo comprender por qué Totó fue capaz de matar para protegerlo. Era imposible concebirlo de otro modo.
Dejó a un lado su debilidad por el pequeño para retomar la labor que se había impuesto. Sin apartar la mirada de la criatura, le fue despojando de camisolas ilustres y de sábanas menudas de algodón hasta dejarlo completamente desnudo. Entonces, aterrorizado por lo veían sus ojos, retrocedió unos pasos persignándose repetidas veces. Y así permaneció, desconcertado, como a cuatro pasos de lo que él consideraba una abominación de la naturaleza, todo el tiempo que tardó Totó en volver con el odre henchido de agua.
Cuando el gigante regresó, y vio que Petit Ours miraba al niño con ojos de asombro, se acercó con el alocado temor de encontrárselo muerto. Respiró con satisfacción al descubrir que seguía vivo, aunque algo en él le hacía distinto a los demás. Observó con preocupación, jamás con rechazo, el defecto de aquella criatura, ladeando de un lado a otro su cabeza en un intento por comprender. Pero a pesar de tener el cerebro atrofiado, tanto por fuera como por dentro, fue el único de los dos que se pronunció con inteligencia, descifrando el enigma.
—Es uno de nosotros… un engendro —susurró en un acto de lucidez que le puso la carne de gallina a su compañero.
IV
La huida
Nada volvió a ser lo mismo desde que Georgina osara introducir su cabeza por el hueco de la ventana. La muerte del marqués, la acogida del bebé, el compromiso de cuidarle y la precipitada carrera por las enlodadas calles de la ciudad, formaban un cúmulo de acontecimientos que vino a perturbar su, hasta ahora, modo de vida. Y aunque bien es cierto que Petit Ours estuvo a punto de arrojar al río aquella especie sin definir, y dar de ese modo por zanjada la cuestión, Totó se mostró inflexible en ese aspecto, llegando incluso a amenazarle con llevarse a la criatura él solo. Con voz desabrida le recordó las últimas palabras de la joven asesinada, y su promesa de cuidar al que creían hijo de la misma. El enano accedió de momento a su capricho porque mantener levantada la cabeza, todo el tiempo que ya duraba el acalorado debate, le estaba ocasionando un terrible dolor de cuello, claudicando, sin embargo, con la condición de abandonar París lo antes posible. De permanecer allí acabarían irremediablemente colgados de una soga; o peor aún, con la cabeza rodando por el suelo tras el letal golpe del verdugo.
Petit Ours, por ser el único con facultad mental suficiente para dirigir la marcha, se otorgó el privilegio de resolver dónde y cuándo habrían de detenerse a descansar o proseguir el viaje. El destino del periplo sería La Rochelle, donde el enano tenía intención de subir a un barco que les llevase bien lejos de Fran cia: a Inglaterra, por ejemplo, o a las colonias americanas de Lousiana o Canadá. A Totó no le importó acabar en el fin del mundo siempre y cuando no le separasen del niño.
Sin pérdida de tiempo hicieron un hatillo con sus cosas, tan solo las más necesarias. Luego confeccionaron un zurrón para el pequeño utilizando las varias estolas de piel de chivo curtido con las que habían forrado la techumbre de bejucos y palmas del barracón. Totó le añadió una larga cinta a la alforja, que cruzó por debajo de su brazo derecho y por encima del hombro contrario. De este modo, podía andar con él a cuestas, y disfrutar, a la vez, de una libertad de movimiento que de llevarlo en brazos le hubiera sido imposible.
Utilizar sus manos, y por otro lado estar pendiente de la seguridad del bebé, se acomodaba plenamente a sus deseos. Se sentía invulnerable, como quien posee un soberbio talismán capaz de preservarle de cualquier peligro. Para él, que Dios le había otorgado un precioso don, poniendo bajo su tutela aquella criatura tan especial.
El amanecer les sorprendió en lo alto de uno de los cerros que circundaban el relieve de la hondonada, desde donde podía verse el suntuoso palacio de Versalles, cuyos jardines de recorrido axial y simétrico verdeaban con los primeros rayos del Sol. Allí, en el centro del valle, se erigía una obra de excepcional belleza donde primaban lagos artificiales, surtidores y abundantes zonas arbóreas que evocaban los jardines del Paraíso. Todo en Versalles estaba encuadrado dentro de la variación entre las líneas acuáticas y el gusto por la exuberancia, formando desde la panorámica del arquitecto una nueva perspectiva completamente ordenada. En el centro del jardín, los operarios parecían pequeñas hormigas correteando sobre la urdimbre de un extenso tapiz, yendo de acá para allá con sus herramientas de labor y sus carretillas, o faenando en el trazado de una verja en el ala norte de gran palacio. Había, además, jinetes a caballo que hacían cabriolas para divertir a un público expectante que parecía celebrar una fiesta multitudinaria, todos arropados por la presencia del monarca y su séquito. En realidad, festejaban el nacimiento del nieto del Borbón.
Totó, que jamás había visto nada igual en su vida, y mucho menos al soberano, aunque fuera desde esa distancia tan considerable, comprendió dentro de los límites de su razón que la armonía que reinaba en aquel jardín de ensueño y su entorno, era proporcional al efecto que producía el deleite de poder vivirlo de cerca. El paisaje era soberbio, indescriptible, una auténtica obra de arte; nada más inalcanzable para una criatura de su calaña.
Petit Ours prefirió descansar a la sombra de un árbol a tener que admitir la engañosa felicidad de unos cortesanos que vivían de espaldas a la realidad social. Nunca fue uno de esos que pierden su tiempo pensando en cómo sería su vida ahora de haber nacido noble o en casa de una familia ilustre. A él no le importaba el esplendor de Versalles como a su buen amigo Totó, sino todo lo contrario, ya que odiaba la ostentación porque era el único modo de sobrevivir a un mundo enloquecido donde los seres humanos se preocupaban más por las apariencias que por la ternura que pudiera albergar en su corazón un monstruo como él. La sociedad a la que pertenecía se alimentaba de crueles sentimientos que eran fruto del libertinaje, como ese derroche de lujos que su compañero contemplaba de forma idiota.
¡Cómo si el pueblo no estuviese necesitado de otras cosas, que aún siendo pequeñas se hacían imprescindibles!
Petit Ours odiaba el modo de vida que llevaban los miembros de la Corte francesa, como también odiaba su suerte y la de todos los pedigüeños de París, que eran incontables. Se trataba de una contradicción que coartaba sus sentimientos más íntimos.
Allí descansaron poco más de una hora, tumbados bajo la sombra de un sauce hasta que el niño rompió a llorar porque, como a todo bebé, no le bastaban las infusiones de yerbabuena que el bueno de Totó le hacía ingerir a cucharadas. En realidad llevaba toda la mañana gimiendo, con la incómoda sensación de tener el estómago vacío. Lo peor de todo es que sus benefactores apenas si sabían qué hacer en este caso. No contaban con unos pechos generosos cargados de nutritiva leche, propios de un ama nodriza, ni tenían monedas para comprar lo que para ellos era un lujo fuera de su alcance. La única leche que habían probado en su vida, por lo menos Totó, fue la del ama de cría de la inclusa donde transcurrió su deprimente niñez, por lo que llegados a este caso temieron que el bebé se les muriese de hambre por falta de medios. Tenían que hacer algo y pronto; en caso contrario, dejaría de llorar para siempre…
El gigante reaccionó subiéndose hasta lo alto de la colina. Hacia el sur, a un par de horas de camino, descubrió un grupo de casas al final del valle; probablemente Magny o Châteaufort. Se apreciaban distintas haciendas, bien alejadas unas de otras, en las diversas ramificaciones y encrucijadas de caminos. Totó sabía que dichas propiedades pertenecían a opulentos terratenientes cuyos corazones eran tan gélidos como las mazmorras de la Bastilla, y también que no solo le negarían el alimento a un niño, sino que serían capaces de echárselo de comer a los cerdos sin remordimientos de conciencia. Había que ser muy prudentes y no actuar de forma precipitada, pero ante todo tenían que conseguir que el bebé dejase de llorar.
Cansado de escucharle, Petit Ours tapó sus oídos con las manos, e hizo un gesto desesperado. Lanzó tal juramento que hasta Totó hubo de avergonzarse. Yendo de un lado a otro, el enano comenzó a maldecir su suerte, así como la hora en que decidió refugiarse de la lluvia en aquel maldito caserón.
Ya pensaba dar media vuelta y regresar a la ciudad dejando a la criatura, incluso sin Totó si era preciso, cuando escuchó gritos de mujer más allá de un macizo de arbustos situado a sus espaldas. A continuación oyeron carcajadas masculinas haciéndose eco de una crueldad indestructible. Se miraron alarmados el uno al otro, titubeando si debían inmiscuirse, o sencillamente alejarse y eludir de este modo conflictos innecesarios. Pero los gritos eran cada vez más fuertes, y la desesperación de aquella mujer se fue convirtiendo en una llamada de auxilio imposible de desoír. Y si había algo que Totó no podía soportar, eso era ser testigo de una injusticia o agravio. Y aquel día no iba a ser menos.
El gigante llenó de aire los pulmones hasta que su pecho adquirió la fortaleza necesaria para el desafío. Sus manos se cerraron entre sí con fuerza, haciendo crujir los nudillos en un gesto amenazador que presagiaba terribles dolores de cabeza. Se despojó de la zamarra de la que colgaba el niño, el cual había dejado de llorar sin una explicación lógica, como si intuyera el peligro al que iba a enfrentarse su valedor. Se la cedió al enano, rogándole que cuidara de él un instante. Petit Ours se estremeció al darse cuenta de lo que iba a hacer su compañero, e incluso pensó detenerlo antes de que cometiera otra de sus locuras. Pero Totó era ciertamente obstinado, capaz de enfrentarse sin miedo alguno a los detractores de los débiles y hacerles pagar caro su superioridad, sin importarle en absoluto las consecuencias.
Llegados a este caso, y para evitar enfrentamientos innecesarios, Petit Ours solía llevárselo a otra parte con cualquier excusa, lejos de la multitud recelosa que acechaba sus defectos a la espera de una acción violenta que argumentase un ajusticiamiento popular; mas en aquella colina no encontró un carruaje ostentoso rodando por las adoquinadas calles del viejo Louvre, ni el melifluo sonido de una dulzaina, ni siquiera una joven bonita de pecho erguido e insinuante canalillo, con la que distraer su atención unos segundos hasta lograr calmarlo. Estaban solos, y a escasos pasos de afrontar un conflicto que no iba con ellos, pero que sí podía causarles serios problemas. Solo le pidió a Dios que los supuestos agresores de aquella hembra en peligro huyeran despavoridos nada más ver surgir de detrás de los arbustos la figura del gigante.
Libre de la responsabilidad de cuidar al niño, al que sabía a buen recaudo entre los brazos de su inseparable amigo, Totó rodeó el macizo de arbustos con el propósito de plantarles cara a los malhechores. Eran tres, y no se trataba de vulgares ladrones de caminos o criminales, sino de caballeros de buena condición que, con los privilegios que les otorgaba su clase, hacían uso de una canallada propia de plebeyos del más bajo nivel social. El más robusto, un joven de semblante canallesco, abofeteaba a una mujer que no se dejaba maniatar al tronco de un árbol, la cual intentó arañarle el rostro en un descuido, y lo único que consiguió fue arrebatarle la escandalosa peluca de color dorado que cubría su pelo, este recogido en un tocado posterior de regia pulcritud. Cuando aquel mal nacido alzó la mano con intención de golpearla de nuevo, percibió de soslayo la sombra conminatoria de un ser fuera de lo normal. De un salto se echó hacia atrás, dejando libre a su víctima, la cual cayó al suelo sollozando y presa del nerviosismo. El joven caballero llamó repetidas veces a sus otros compañeros para avisarles, sin apartar la mirada del gigante en ningún momento. Aquéllos, que entre ambos dominaban a otra mujer tendida en el suelo con el fin de violentarla, giraron sus cabezas al oír las voces. Durante unos segundos quedaron boquiabiertos. La súbita aparición de aquel monstruo les había cogido por sorpresa.
El más joven, que con las calzas a medio bajar se encontraba arrodillado entre las piernas de la hembra que deseaba penetrar, le ordenó a uno de sus compañeros que la sujetase por los brazos y no la dejara escapar. Después se puso en pie, sin demostrar temor alguno, subiéndose las calzas y las medias con sangre fría, y fue hacia Totó tras ajustarse la peluca, que se le había ido a un lado en el forcejeo. Sonrió de forma despectiva, seguro de sí mismo, mirando de arriba a abajo al inesperado testigo de su despotismo como si se tratase de un animal en extinción. No le temía. No tenía motivos para hacerlo. Solo era un desgraciado vagabundo, uno de los tantos parias que engendraba a diario la ciudad de París, y cuya muerte nadie lamentaría.
Sacó un estilete que llevaba oculto en el interior de su casaca. Los años que pasó en la casa del maestro esgrimidor del rey le habían proporcionado cierta técnica en el arte de la sorpresa, y pensó que era el momento de poner en práctica sus enseñanzas. Actuó con rapidez, lanzando su tajo al vientre antes de que su oponente pudiese reaccionar, pero los reflejos de Totó evitaron que el acero le desgarrara la carne cuando se echó a un lado al intuir la jugarreta de su agresor. Atónito por la soltura de movimiento de aquella cosa informe que tanto asco le provocaba, y a causa de la precipitada tracción de su brazo, el joven caballero perdió el equilibrio y cayó de bruces al suelo cuan largo era. Totó lo agarró por el reborde de la casaca y tiró de él con fuerza, poniéndolo de nuevo en pie. Ya nada había del orgullo y desprecio que en un principio pretendiera infundirle el violador.
El miedo se apoderó del aristócrata, y comenzó a gemir como un pelele. Totó, sorprendido por el cambio, le observaba con una mezcla de indulgencia y rabia. Y sin poder evitarlo, pues la capacidad vindicativa del gigante gestaba el odio reprimido de muchos años, le propinó un revés que le cruzó la cara, haciéndole rodar nuevamente por el suelo; mas en esta ocasión tuvo la desgracia de dar con la cabeza en una piedra de configuración escarpada. Murió desnucado allí mismo, sin emitir un quejido siquiera.
Los otros dos, más precavidos que su amigo de vilezas, optaron por la huida ante la firmeza y habilidad de aquel monstruo de constitución invencible. Olvidándose de las mujeres corrieron ladera abajo, tropezando, cayendo y volviéndose a levantar de nuevo, sin concederse un breve instante para tomar aliento.
Al poco, el gigante y el enano les vieron desaparecer bajo la arboleda que se extendía a través de la campiña.
V
LAS CAMPESINAS
L





























