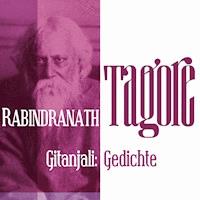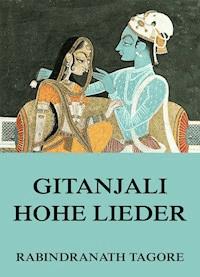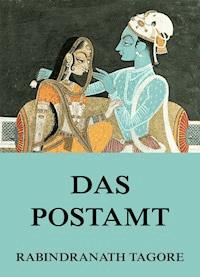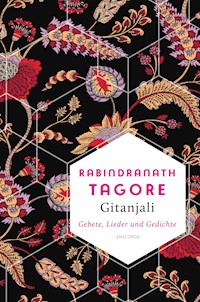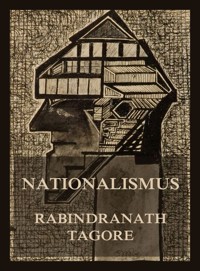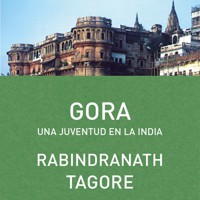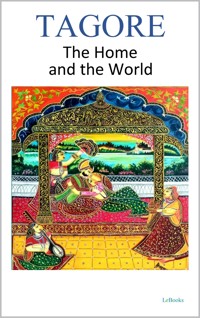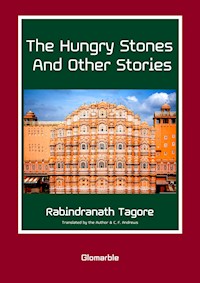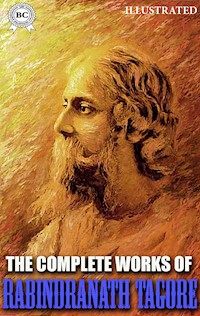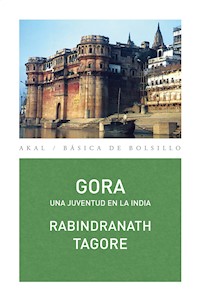
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Básica de Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Considerada como una de las novelas más representativas y complejas de Tagore, Gora presenta un retrato magistral de la sociedad bengalí a través de la epopeya de su protagonista. En el relato se entreteje una historia que muestra una India cuya diversidad de razas, culturas y religiones, pero sobre todo la división en castas, provocan un desgarro que lamentablemente no se aleja del que vive en la actualidad. En Gora, Tagore hace su universal llamamiento, contra toda casta, contra todo puritanismo, contra toda confrontación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de bolsillo / 232
Rabindranath Tagore
Gora
Una juventud en la India
Traducción: Anatole y Nina Sanderman
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Ediciones Akal, S. A., 2011
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3878-0
Cronología
1861
Nace en Calcuta (India) Rabindranath Tagore, en elseno de una familia brahmán, culta y acomodada. Suabuelo, el príncipe Dwarkanath Tagore, era tambiénpoeta, y su padre, Devendranatli Tagore, pensador y dirigente del Brahmo Samaj, movimiento religioso y cultural que preconizaba una integración sincrética entre Oriente y Occidente, con grandes influencias cristianas e hinduistas.
1875
Muere la madre de Rabindranath. Su hermano mayor se ocupa de su educación.
1878
Publica un relato en verso en la revista culturalBharati,fundada y dirigida por sus hermanos. Parte hacia Inglaterra con el fin de graduarse en Leyes, y reside en Brighton y Londres sucesivamente.
1880
Regresa a la India.
1881
Tagore compone su drama musicalEl genio de Valmikiy fija su residencia en Chandernagor. Publica además una memoria de su viaje titulada «Cartas de un viajero por Europa», en la revistaBharati.
1882
Publica losCantos del crepúsculo.
1883
Publica losCantos de la aurora,así como la novela históricaLa feria de la reina recién casada.Contrae matrimonio con Mrinali Dcvi e inicia sus viajes por Bengala.
1890
Segundo viaje a Inglaterra.
1894
Publica el dramaKacha y Devayani.
1896
Publica su nueva colección de poemas,Chitra.
1900
PublicaEl libro de los cumpleaños.
1901
Funda la escuela de Santiniketan, donde se ocupa de la formación de los niños en contacto con la vida natural; mantiene dicha escuela durante toda la vida.
1902
Muere su mujer y una de sus hijas.
1904
Pronunciamiento político de Tagore en favor de laindependencia de la India, en su libroEl movimiento nacional.
1905
Tagore se manifiesta contra la política británica de división del territorio de Bengala. Muere su padre.
1910
Publica su novelaGoray el libro de poemasOfrende Lírica.
1912
Viaja a Inglaterra y Estados Unidos, dando varios ciclos de conferencias, coleccionadas en su libroSadhana.
1913
Publica los libros de poemasEl jardineroyLa luna nueva,así como el dramaEl cartero del rey.Es galardonado con el Premio Nobel de Literatura.
1915
Primer encuentro con Gandhi. El enfrentamiento delpoeta con el exacerbado nacionalismo del Partidodel Congreso le vale numerosas críticas en su patria, mientras recibe de Inglaterra el título de Caballero.
1916
Viaja a Japón. Publica su novelaLa casa y el mundo.
1918
Publica un nuevo libro de poemas,La fugitiva.
1919
Muere su hija primogénita. Al producirse la masacre de Amritsar, en la que las tropas imperiales inglesas causan cientos de muertos entre la población civil, Tagore renuncia a su título de Caballero, enviando una dura carta al virrey de la Corona, que se hace pública.
1920-1921
Nuevo viaje por Europa y Estados Unidos.
1922
Crea en Santiniketan la Universidad Internacional de Visva Bharati, así como el centro rural de Sriniketan.
1924
Viaja por Malasia, China y Japón y vuela a Perú.
1926
Nuevo viaje a Europa, en un nuevo ciclo de conferencias.
1927
Viaja por el Sudeste Asiático.
1929
Viaja a Canadá, Estados Unidos y Japón.
1930
Continúa con sus viajes y conferencias por Europay Estados Unidos. Visita la Unión Soviética. Publica parte de sus artículos y ensayos en su libroLa religión del hombre.
1932
Tagore apoya públicamente a Gandhi.
1941
Muerte de Tagore en Santiniketan el 7 de agosto deeste año.
Otras obras del mismo autor
Entre su abundantísima producción literaria se cuentan también los libros de poemas titulados Gitanjali, La cosecha, Tránsito, Regalo del amante, Malini, El ciclo de la primavera y Pájaros perdidos; los dramas El rey del salón oscuro y El rey y la reina; las novelas y narraciones tituladas Sacrificio, El naufragio, Las piedras y otros cuentos, Mashi y la hermana mayor, así como sus libros de ensayo, artículos y memorias Recuerdos de la infancia, Reminiscencias, Hacia el hombre universal, Meditaciones, El sentido de la vida y Oriente y Occidente. Póstumamente se publicaron también su Epistolario y una colección completa de sus Conferencias y Ensayos.
I
Era la época de las lluvias en Calcuta; las nubes matutinas se habían dispersado y el cielo estaba bañado en claridad solar.
Binoy-Bhusan se hallaba solo en el balcón del piso alto de su casa, observando perezosamente el incesante fluir de los transeúntes. Hacía poco tiempo que había terminado sus estudios, no habiéndose aún decidido por ninguna ocupación estable. Cierto era que había publicado algún que otro artículo en los periódicos y organizado reuniones, pero a la larga estas cosas ya no le satisfacían. Y era así como en esta mañana empezaba a sentir cierto desasosiego.
Delante del almacén de enfrente había un pordiosero ba-ul[1] vestido con harapos de colores abigarrados, comunes entre esta secta de bardos peregrinos, que cantaba:
En mi jaula vuela un ave extraña;
de donde viene, no lo sé.
Mi espíritu es impotente para frenar su vuelo;
adonde vuela, no lo sé.
Binoy tuvo el impulso de invitar al ba-ul a su casa para anotar la canción de la extraña ave. Pero, como en medio de una noche fría no nos podemos decidir a levantarnos para buscar otra frazada, así también el ba-ul quedó sin ser llamado, la canción de la extraña ave quedó sin ser anotada y sólo su melodía siguió aún resonando durante cierto tiempo en el espíritu de Binoy.
De pronto, se produjo un accidente precisamente frente a la casa. Un elegante carruaje tirado por dos caballos chocó en su rápida carrera contra un coche de alquiler, y prosiguió su camino sin preocuparse por la suerte del humilde vehículo, arrojado hacia un costado de la calzada.
Binoy se dirigió apresuradamente hacia la calle y vio a una muchacha que bajaba del coche y a un anciano que trataba de hacer lo mismo. Corrió para ayudarle y, notando la palidez del anciano, le preguntó:
—¿Se ha lastimado?
—No, no es nada –contestó éste, esbozando una débil sonrisa, aun cuando se veía a las claras que estaba a punto de desmayarse.
Binoy lo cogió del brazo y dijo a la asustada muchacha:
—Ésa es mi casa... Entre, se lo ruego...
Después de haber acomodado al anciano en la cama, la muchacha salpicó su rostro con agua y, mientras lo abanicaba, dijo precipitadamente, dirigiéndose a Binoy:
—¿Me haría el favor de llamar a un médico?
Como en la vecindad había uno, Binoy mandó a buscarlo sin pérdida de tiempo.
En la habitación había un espejo, y Binoy, que se hallaba detrás de la muchacha, podía observar en él su imagen. Desde sus tiempos escolares había vivido en esta casa de Calcuta, concentrado en sus estudios, y lo poco que sabía del mundo era a través de los libros. Nunca conoció mujeres fuera de su estrecho círculo familiar, y la imagen que ahora veía en el espejo lo cautivó. No era conocedor de rasgos femeninos, pero le parecía descubrir un nuevo mundo de ternura en esta cara juvenil, que se inclinaba llena de solicitud amorosa.
Cuando pasados unos momentos el anciano abrió los ojos y suspiró, la muchacha se inclinó hacia él y susurró, llena de angustia:
—Padre, ¿estás herido?
—¿Dónde estoy? –preguntó el anciano, tratando de incorporarse. Pero Binoy se le acercó apresuradamente y le rogó que no se moviera hasta que llegase el médico.
En ese preciso instante se oyeron los pasos del doctor que entraba en la habitación. Auscultó al paciente y, no habiendo encontrado nada de cuidado, le recetó un poco de leche tibia con coñac, despidiéndose enseguida.
Antes de partir, el anciano preguntó por el nombre de su anfitrión, presentándose a sí mismo como Paresh Chandra Bhattacharja. Dijo que vivía bien cerca, en el número 78 de la misma calle, y agregó:
—Si algún día dispone usted de tiempo, nos alegraríamos muchísimo de verlo en nuestra casa.
Y en los ojos de la muchacha leyó Binoy la muda confirmación de esta invitación.
Binoy los hubiera acompañado a su casa con gusto, pero temía parecer cargoso. Mientras vacilaba, el coche ya había arrancado y la muchacha se despedía de él con una leve inclinación de cabeza. Confundido, Binoy se olvidó de devolver el saludo. Ya en su habitación, esta falta de cortesía lo atormentó durante un largo rato. Analizó todos los pormenores de su comportamiento, desde el primer instante del encuentro con ella, hasta el momento de la despedida, y tuvo la sensación de que, desde el comienzo hasta el final, se había comportado con increíble torpeza. Todavía estaba cavilando sobre las cosas que hubiera debido hacer o no y sobre las palabras que debió pronunciar o callar, cuando fijó su mirada en un pañuelo olvidado por la muchacha sobre la cama. En el momento en que lo quiso tomar, se acordó de las palabras de la canción del pordiosero ba-ul:
En mi jaula vuela un ave extraña;
de donde viene, no lo sé.
Las horas avanzaban y el calor del sol iba en aumento. La corriente de los coches fluía hacia las tiendas y almacenes, pero Binoy no se decidía a emprender ningún trabajo. Su propia casa y la horrible ciudad que la rodeaba se le antojaron de pronto algo irreal. La luz deslumbrante del sol de julio penetraba en su cerebro y corría por sus venas, ocultando a su mirada interior, como con una cortina luminosa, toda la mezquindad de su vida cotidiana.
En ese momento notó en la calle a un muchacho de siete u ocho años que iba fijándose en los números de las casas. Algo le dijo que era precisamente su casa la que buscaba el chico; por eso le gritó:
—¡Sí, ésta es la casa! Bajó corriendo la escalera y lo hizo entrar casi a la fuerza. Lo miró intrigado mientras éste le entregaba un sobre en el que estaba escrito su nombre con letra evidentemente femenina. El chico dijo:
—Se lo manda mi hermana.
Pero el sobre no contenía ninguna carta, sino tan sólo el dinero que Binoy había pagado al médico.
El niño quiso irse, pero Binoy lo obligó a entrar en la habitación. Era de tez más oscura que su hermana, pero por lo demás se le parecía mucho y Binoy simpatizó con él de inmediato.
El chico no se mostró tímido en absoluto, ya que al entrar en la habitación señaló enseguida un retrato que había en una de sus paredes y preguntó:
—¿Quién es?
—Es un amigo mío –contestó Binoy.
—¡Un amigo! –exclamó el niño–. ¿Cómo se llama?
—Oh, estoy seguro de que tú no lo conoces –dijo Binoy riendo–. Se llama Gaurmohán. Pero yo lo llamo Gora. De chicos íbamos juntos a la escuela.
—¿Va usted todavía a la escuela?
—No, tengo todos mis estudios hechos.
—¿Es cierto? ¿Todos?
Binoy no pudo resistir la tentación de provocar la admiración de este pequeño mensajero y dijo:
—Sí, estoy listo con todo.
El chico lo miró con grandes ojos y suspiró. Seguramente estaría pensando si algún día podría alcanzar tal grado de erudición.
Interrogado sobre su nombre, el niño contestó:
—Me llamo Satish Chandra Mukerdchi.
—¿Mukerdchi? –repitió Binoy, perplejo.
Pronto se hicieron amigos, y Binoy supo que Paresh Babu no era el padre de ellos, sino que los había criado en su casa desde chicos. El nombre de la hermana, en realidad, era Radharani, pero como la señora Baroda, la esposa de Paresh, le encontraba un sabor ortodoxo demasiado agresivo, lo cambió por Sucharita.
Cuando Satish quiso irse, Binoy le preguntó:
—¿Acaso puedes ir solo?
A lo que el chico replicó con ofendido orgullo:
—¡Siempre voy solo!
Cuando Binoy dijo que lo acompañaría hasta la casa, el niño se sintió herido en su hombría y respondió:
—¿Para qué? Muy bien puedo ir solo –y se puso a contar una serie de antecedentes para demostrar cuán habituado estaba a andar sin compañía por la ciudad.
¿Qué era lo que indujo a Binoy a insistir, no obstante, en acompañarlo hasta la puerta de su casa? El chico no lo podía entender.
Pero cuando Satish lo invitó a que entrara, Binoy se negó terminantemente:
—No, ahora no, vendré algún otro día.
De regreso a su casa, Binoy sacó el sobre y se puso a estudiar su inscripción con tanto ahínco que pronto sabía de memoria todos sus rasgos y adornos. Luego lo guardó cuidadosamente junto con su contenido; podría asegurarse que no gastaría ese dinero, ni en el momento de mayor apremio.
II
En una noche oscura, en la estación de las lluvias, dos hombres jóvenes se hallaban sentados en sillones de mimbre sobre la azotea de una casa de tres pisos.
De chicos, estos dos amigos solían jugar juntos sobre esa misma azotea, al volver de la escuela; aquí, en vísperas de los exámenes, caminando frenéticamente de un lado para otro, aprendían de memoria en voz alta sus lecciones; en la época calurosa solían cenar aquí, después de un día pasado en las aulas universitarias, discutiendo luego, a veces, hasta las dos de la madrugada para descubrir asombrados, al amanecer, que se habían dormido en la misma estera. Cuando, finalmente, todos los exámenes habían quedado atrás, en esta misma azotea, una vez al mes, organizaban reuniones de la Sociedad Patriótica Hindú, con uno de los dos amigos presidiéndolas y el otro desempeñando las funciones de secretario.
El nombre del presidente era Gaurmohán, pero sus amigos y parientes lo llamaban Gora. Su estatura sobrepasaba notablemente la de todos los que lo rodeaban. Uno de sus profesores universitarios le dio el apodo de Montaña de nieve, porque era sorprendentemente blanco; su tez no tenía indicios de «pigmentación» oscura. Tenía casi seis pies de alto, era robusto y poseía un par de puños semejantes a zarpas de tigre. Su voz era tan baja y ruda que al oírlo gritar inesperadamente «¿Quién va?» todos se estremecían a pesar suyo. Su cara parecía desproporcionadamente ancha y extraordinariamente fuerte; su mentón era como el macizo baluarte de una fortaleza. Sus pequeños pero penetrantes ojos parecían clavarse en un objeto lejano, si no invisible, como puntas de flechas, aunque en el próximo instante pudieran descender con la rapidez del rayo hasta un objeto inmediato. Gaurmohán no era hermoso en el sentido literal de la palabra, pero para nadie podría pasar desapercibido, ya que destacaba entre cualquier concurrencia.
Su amigo Binoy era modesto y, sin embargo, lleno de jovial animación, como lo son casi todos los bengalíes pertenecientes a la capa ilustrada. Una gran figura de sentimientos, combinada con una clara inteligencia, prestaban a su rostro una expresión nada común.
En aquella húmeda tarde de agosto los dos amigos discutían acaloradamente.
—¿Por qué te empecinaste tanto –dijo Gora– cuando, días atrás, Abinash se puso a perorar en contra del Brahma Samaj[2]? No puedes pretender que la sociedad observe impasible cómo algunos de sus miembros rebeldes pugnan por derrocarla, haciendo alarde de conductas arbitrarias y, por añadidura, tratando de justificarlas amablemente. Es más que natural que la sociedad mal interprete a estos individuos y tache de injusto y corrompido lo que para ellos, a lo mejor, es una causa justa. Si la sociedad no puede remediar considerar como defectos sus «virtudes», esto no es más que uno de los castigos que ellos tienen que padecer por parte de la hez escarnecida con toda intención por ellos.
—Será una reacción natural –dijo Binoy–, pero no todo lo que sea natural ha de ser bueno.
—¡No, Binoy! –exclamó Gora, preso de una repentina excitación–. Eso no vale. ¡Nunca!
Binoy permaneció un momento callado.
—¿A qué te refieres? –preguntó por fin–. ¿Qué te inquieta?
—Veo claramente que tu debilidad te vence.
—¿Lo llamas debilidad? –exclamó Binoy con enojó–. Sabes muy bien que en cualquier momento podría ir a casa de ellos, si así lo quisiera y, como ves, no voy.
—Sí, lo sé. Pero pareces no poder olvidarte de tu resistencia. Día y noche no haces más que cacarear el mismo estribillo: «¡No voy a casa de ellos!». Mejor hubiera sido que fueras y ¡asunto terminado!
—Pero ¿me aconsejas seriamente que vaya?
—No –exclamó Gora, dándose un golpe enérgico en la rodilla–, te aconsejo que no vayas. Puedo demostrarte con negro sobre blanco que ni bien pises su casa, te pasarás a su bando. Ya al día siguiente compartirás sus comidas, y poco después actuarás como defensor de la causa del Brahma Samaj.
—¡Ni menos ni más! –dijo Binoy riendo–. ¿Y luego?
—¿Y luego? –replicó Gora con amargura–. Una vez que estés muerto para tu propio mundo, no hay un «luego» posible. Tú que eres hijo de un brahmán, rechazarás todo sentido de discreción y de pureza y terminarás por ser arrojado en un vertedero de basuras, como un animal muerto. Perderás la dirección como un timonel al que se le hubiera roto la brújula, y poco a poco llegarás a creer que las tentativas de guiar el barco hacia el puerto no son más que superstición y prejuicio; te imaginas que el mejor sistema de navegación es dejarse llevar a la deriva. Pero no tengo paciencia para seguir discutiendo contigo. Por eso te digo: si no lo puedes evitar, vete allí de una vez. Pero no tortures más nuestros nervios con tus interminables vacilaciones al borde del abismo.
Binoy prorrumpió en una carcajada.
—El enfermo desahuciado por el médico no siempre muere –dijo–. Aún no siento ningún síntoma de mi cercano fin.
—¿No, de veras? –preguntó Gora con mofa.
—No.
—¿No sientes tu pulso más débil?
—De ningún modo. Late con el mismo vigor de siempre.
—¿No crees tú, acaso, que si cierta hermosa mano te sirviera la comida de un paria, no te la haría parecer un manjar divino?
—¡Basta ya, Gora! –dijo Binoy–. Ahora cállate.
—¿Por qué? –replicó Gora–. No quise ofenderte. La hermosa de marras no tiene el empeño de «ocultarlo hasta el mismo sol». Y si la menor alusión al delicado pimpollo de su mano –lo cual, entre paréntesis, cualquier hombre tiene el derecho de estrechar– te hiere como una profanación, quiere decir que ya te podemos dar por perdido.
—Escúchame, Gora: venero a la mujer como tal y también nuestras Sagradas Escrituras...
—¡No cites las Escrituras! Lo que tú sientes no es veneración, sino algo que tiene otro nombre. Te aseguro que todas las palabras altisonantes que los libros ingleses dedican a la mujer se basan exclusivamente en el deseo carnal. El altar donde se venera a la mujer de verdad es aquel que la entroniza como madre, como honrada y pura dueña de casa. Hay una oculta ofensa en las alabanzas de aquellos que la alejan de este altar. La causa por la cual tu espíritu ronda constantemente la casa de Paresh Babu, como una polilla ronda la luz, es, hablando en términos claros, lo que los ingleses llaman «amor»; pero, por Dios, no vayas a imitar la idolatría inglesa, haciendo de este amor el único objeto de tu adoración, subordinándole toda consideración de otra índole.
Binoy saltó de su asiento.
—¡Basta! –gritó–. ¡Vas demasiado lejos, Gora!
—¿Demasiado lejos? Todavía falta lo principal. Sólo porque nuestro sentido de las verdaderas relaciones entre el hombre y la mujer está oscurecido por la pasión, hacemos de ella la fuente de inspiración poética.
—Si es nuestra pasión la que oscurece nuestros sentidos, ¿acaso es sólo el extranjero el que merece la reprobación? ¿No es, acaso, la misma pasión la que induce a nuestros moralistas a perorar contra la mujer, como contra un mal que hay que rehuir? Ésas no son más que exteriorizaciones opuestas del mismo estado de ánimo de dos individuos de diferentes características. Si injurias a unos, no tienes por qué perdonar a los otros.
—Veo que tu estado no es tan desesperante como lo temía –dijo Gora, riéndose–. Mientras en tu cerebro haya lugar para la filosofía, puedes deambular sin peligro por los senderos del amor. Pero sálvate a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. ¡Es un consejo de amigo!
—¡Estás loco de remate, amigo! –exclamó Binoy–. ¿Qué tengo que ver yo con el amor? Te diré, para tranquilizarte, que por las cosas que supe de Paresh Babu y de su familia, todos ellos me inspiran un sincero aprecio. Es, quizá, por esa razón que tengo cierta curiosidad de conocer su hogar.
—Si prefieres llamarlo curiosidad, por mí no hay inconveniente; pero ten cuidado. Sería mejor que no siguieras con tus exploraciones zoológicas. De una cosa estoy seguro: esta clase pertenece a la especie de rapiña, y si tus investigaciones te llevasen demasiado cerca de ellos, te meterías en tales honduras que no se te vería ni la punta de la cola.
—Padeces un grave error, Gora –replicó Binoy–. Pareces creer que toda la fuerza que Dios tenía pensado distribuir se concentró en ti, y que los demás somos unos pobres débiles.
Esta observación causó en Gora el efecto de una repentina revelación.
—¡Es cierto! –exclamó, todo entusiasmado, mientras descargaba sobre la espalda de Binoy un formidable golpe–. ¡Es absolutamente cierto! ¡Es un grave error mío!
—¡Cielos! –gimió Binoy–. ¡Cometes otro error, aún más grave, con tu absoluta incapacidad para medir la fuerza del golpe que puede resistir un espinazo normal!
III
En circunstancias que Gora y Binoy se disponían a abandonar la azotea, apareció allí la madre de Gora. Binoy la saludó con profundo respeto, tocando sus pies con la mano.
Al ver a Anandamoji nadie diría que pudiera ser madre de Gora. Era muy delgada pero de buen porte y no se advertía de inmediato que su cabello empezaba a teñirse de gris. Al primer golpe de vista se la podría tomar por una mujer de menos de cuarenta años. Los rasgos de su cara eran muy finos como si una mano maestra los hubiera esculpido con extremo cuidado. Su delicada silueta parecía estilizada y el rostro llevaba el sello de una inteligencia clara y aguda. Su tez era oscura, sin parecerse en absoluto a la de Gora.
Anandamoji, a su vez, saludó a Binoy y dijo:
—Cuando la voz de Gora llega desde aquí hasta nosotros, estamos seguros de que Binoy está con él. Todos estos días la casa estaba tan silenciosa que no podía menos de preguntarme si algo te había pasado, hijo mío. ¿Por qué no te dejaste ver durante tanto tiempo? ¿Estuviste enfermo?
—No –contestó Binoy, titubeando–. No, madre, no estuve enfermo, pero ¡llovió tanto!
—¡Llovió tanto, cómo no! –interrumpió Gora–. ¡Y cuando cesen las lluvias, pues tomará el sol como pretexto! Si echas la culpa a los elementos, éstos, desde luego, no pueden defenderse; pero tu conciencia te dice con seguridad cuál es el verdadero motivo.
—¡Qué disparates estás diciendo! –se defendía Binoy.
—Tienes razón, hijo mío –asintió Anandamoji–. Gora no debía haberse expresado así. La disposición de ánimo tiene sus vaivenes, a veces uno busca compañía, otras veces está abatido. Uno no puede permanecer siempre igual. Y no hay derecho a reprochárnoslo. Ven, Binoy, ven a mi cuarto y come algo. Te tengo reservadas unas golosinas.
Pero Gora protestó enérgicamente:
—No, no, madre –exclamó–. ¡Por favor, nada de estas cosas! ¡No debo admitir que Binoy coma en tu cuarto!
—No te pongas tonto, Gora –dijo Anandamoji–. Sabes bien que a ti nunca te convido. Y de tu padre ni que hablar, que se ha vuelto tan ortodoxo que sólo come cosas preparadas por sus propias manos. Pero mi buen muchacho Binoy no está tan cegado por la fe como tú y supongo que no le vas a impedir por la fuerza que haga lo que considere justo.
—¡Sé que lo haré! –contestó Gora–. Tengo que insistir sobre este punto: es imposible que comamos en tu cuarto, mientras tengas contigo a esa criada cristiana Lachmí.
—¡Oh, Gora querido! ¿Cómo puedes decir esto? –exclamó Anandamoji, dolorosamente conmovida–. ¿Acaso tú mismo no comiste siempre la comida que ella te preparaba? Si fue ella la que te amamantó y crió. Hasta hace poco no te subía ningún plato que no fuera sazonado por ella. ¿Y acaso podré olvidarme de cómo te salvó la vida con sus cuidados abnegados, cuando tuviste la viruela?
—¡En tal caso pásale una renta vitalicia! –dijo Gora con impaciencia–. Cómprale un terrenito y haz que le construyan una casita; ¡pero no debes tenerla en nuestro hogar por más tiempo, madre!
—¿Tú crees, Gora, que toda deuda puede saldarse con dinero? –dijo Anandamoji–. Lachmí no quiere ni tierras ni dinero; lo único que quiere es verte a ti, si no se moriría.
—Bueno, quédate con ella, si así lo quieres –dijo Gora, resignado–. Pero Binoy no debe comer en tu cuarto. Las leyes de las Santas Escrituras no pueden ser violadas. Me sorprende, madre, que tú, que eres hija de un brahmán tan docto, respetes tan poco nuestras viejas costumbres.
—¡Ah, Gora, mi pobre tontito! –dijo Anandamoji riendo–. Hubo un tiempo en que tu madre observaba todas estas costumbres con la mayor meticulosidad, pese a las muchas lágrimas que eso le costaba a veces. ¿Sabes tú que rompí con toda la tradición cuando, por primera vez, te tuve en mis brazos? Cuando se tiene a una criatura en el regazo, se da uno cuenta de que nadie viene a este mundo perteneciendo a una casta. Desde aquel día sentí que si despreciara a alguien por la inferioridad de su casta o por su cristianismo, Dios te arrancaría de nuevo de mis brazos. ¡Quédate en mis brazos como la luz de mi hogar –rezaba yo– y aceptaré el agua de cualquier mano!
Al oír estas palabras de Anandamoji, Binoy sintió surgir por primera vez en su mente una vaga sospecha, y con una mirada furtiva y rápida comparó los rostros de Anandamoji y Gora. Pero enseguida desechó la más leve duda de sus pensamientos.
También Gora parecía desconcertado.
—Madre –dijo–, no entiendo lo que quieres decir. ¿Por qué no han de vivir y crecer los niños en un hogar donde se respetan las Santas Escrituras? ¿Qué te hace creer que Dios, en tu caso particular, tomaría medidas especiales?
—Aquel que me había dado a ti, me inspiró esta idea –contestó Anandamoji–. ¿Qué había de hacer? Acepté las cosas tal como me fueron dadas. Ah, mi querido tontuelo, no sé si debo reírme o llorar, escuchando tus necedades. Pero si es por mí, cúmplase tu voluntad. Así, pues: ¿de aquí en adelante Binoy no debe comer en mi habitación?
—Temo que si se le presenta la oportunidad, se colará igual –rió Gora–, apetito no le falta. Pero estaré alerta, madre. Es hijo de una brahmán. No debe olvidar su deber por unas golosinas. Pero, madre, no me guardes rencor, te lo suplico con toda humildad.
—¡Qué ocurrencia! –exclamó Anandamoji–. ¿Por qué me he de enojar? Pero tengo que decirte que no sabes lo que estás diciendo. Querido Binoy, no pongas esa cara tan triste. Te invitaré otro día y haré preparar la comida por un verdadero brahmán. Pero en lo que a mí respecta, seguiré aceptando el agua de las manos de Lachmí, ¡para que lo sepan! –Con estas palabras abandonó la azotea.
Binoy quedó un rato callado, luego dijo pausadamente:
—¿No es esto exagerar un poco, Gora?
—¿Quién exagera?
—¡Tú!
—¡Ni el grosor de un cabello! –afirmó Gora, recalcando las palabras–. Sostengo que todos tenemos que permanecer dentro de los límites asignados para cada uno: cediendo un poco, no sabe uno en qué puede acabar.
—¡Pero es tu madre!
—Sé muy bien lo que es una madre. ¡No tienes por qué recordármelo! ¡Cuántos son los que pueden enorgullecerse de tener una madre así! Pero si empezara a desdeñar la tradición, podría algún día, quizá, negarle el respeto a mi propia madre.
IV
Las ideas abstractas tienen teóricamente un gran valor, pero aplicadas a seres humanos, pierden muchas veces su fuerza –al menos éste era el caso de Binoy, ya que, casi siempre, se dejaba guiar por su corazón–. Por más ardor que pusiera en la discusión para defender algún principio, las consideraciones humanas prevalecían siempre cuando se trataba de algún caso concreto. Tanto era así que habría sido difícil de precisar en qué medida aceptaba los principios predicados por Gora, si por los principios mismos, o por la amistad que lo unía a éste. Aquella tarde lluviosa, cuando al salir de la casa de Gora transitaba lentamente por las sucias calles, sus principios y sus sentimientos personales se hallaban en una tremenda lucha.
Al afirmar Gora que para defender la sociedad de cualquier ataque –abierto u oculto– de los tiempos modernos, habría que estar constantemente alerta en lo concerniente a la casta y a la comida, Binoy lo apoyó incondicionalmente. Más aún: defendió con gran ardor la causa frente a los que no estaban de acuerdo con este principio.
—Cuando el enemigo asalta una fortaleza –se había expresado–, no es signo de falta de liberalidad que el acceso se proteja con la propia vida, así se trate de una calle, de un sendero, de una puerta o, simplemente, de un insignificante reducto.
Pero el hecho de que Gora le hubiera negado el permiso de comer en el cuarto de Anandamoji, era para él un golpe muy doloroso.
Binoy no recordaba a su padre, habiendo perdido también a su madre cuando era un niño de corta edad. Tenía un tío en el campo, pero desde su época escolar llevaba en Calcuta una vida solitaria; y desde el día en que su amigo Gora lo hubo presentado a Anandamoji, la llamó «madre».
¡Y ahora, en nombre de la sociedad, le era vedado comer con ella! ¿Lo soportaría ella? Y él mismo: ¿se podría someter a tal medida?
Ella había dicho con una suave sonrisa: «De aquí en adelante no tocaré más tus comidas, sino que te las haré preparar por un verdadero brahmán». «Pero, ¡qué ofendida tiene que haberse sentido!», pensó Binoy, cruzando el umbral de su casa.
Su inhospitalario cuarto estaba oscuro y desordenado; libros y revistas se hallaban diseminados por doquier. Binoy encendió la lámpara que llevaba las huellas de los dedos del criado. El blanco mantel que cubría su escritorio tenía manchas de tinta y de grasa. El ambiente de la habitación lo asfixiaba. La falta de calor humano y de amor lo hacía sentirse deprimido y desconsolado. La salvación de la patria, la defensa de la sociedad y otras obligaciones por el estilo, le parecían vagas y falsas. Mucho más palpable se le antojaba aquella «ave extraña», que en una luminosa mañana de julio había aparecido volando en la puerta de su jaula, para desaparecer luego. Pero Binoy había decidido no distraer sus pensamientos con aquella ave; intentó entonces reconstruir mentalmente el cuarto de Anandamoji, del cual lo había expulsado Gora. Recordó el limpio piso de cemento, la blanda cama, cubierta con una colcha tan blanca como el ala de un cisne y a su lado una butaca con la lámpara encendida. De seguro Anandamoji estaba sentada allí, encorvada sobre su labor, bordando una colcha multicolor, teniendo a sus pies a la criada Lachmí, que charlaba sin cesar en su cómico bengalí. Siempre que se sentía oprimida por algo, Anandamoji bordaba esta colcha y Binoy, imaginándose su rostro sereno, inclinado por encima de la labor, se dijo: «¡Que la luz del amor en su rostro proteja mi espíritu de todos los extravíos! ¡Que sea el reflejo de mi patria; que me retenga en el sendero del deber!».
—Madre –susurró–, ¡ninguna Escritura me podrá demostrar jamás que la comida de tu mano no es para mí el verdadero néctar!
V
Anandamoji llamó a la puerta del dormitorio de su esposo.
—¿Me oyes? –gritó ella desde afuera–. No trato de entrar, no tengas miedo, pero cuando estés listo quisiera hablarte un momento –con estas palabras se fue para seguir atendiendo sus quehaceres.
Krishnadajal Babu era de tez oscura, no muy alto y más bien corpulento. Lo que más destacaba en su cara eran sus grandes ojos; el resto estaba cubierto, casi por completo, por una tupida barba gris. Llevaba, a la usanza de los ascetas, ropa de seda amarilla, calzaba sandalias de madera y siempre andaba con una olla de estaño. Su frente se prolongaba en una calvicie rematada por una larga melena, peinada en la coronilla en una especie de hopo.
Hubo un tiempo en que cumplía servicios militares en el interior del país. Entonces, junto con los demás soldados, se hartaba a gusto de vino y de carne prohibidos. En aquellos tiempos consideraba que mofarse de los sacerdotes, de los vaisnavas mendicantes y de todos los religiosos en general, era prueba de valor moral. Pero ahora se sujetaba a todo lo que era ortodoxo. Ni bien se encontraba con un vaisnava se sentaba a sus pies en la esperanza de aprender de él alguna forma nueva de la práctica religiosa. Su afán en hallar un sendero oculto hacia la redención o algún sistema esotérico de lograr poderes mágicos, no tenía límite. Hasta hacía poco tiempo había tomado lecciones de práctica de hechicería tántrica, pero su último descubrimiento era un monje budista, el cual trastornó por completo su espíritu.
Tenía tan sólo veintitrés años cuando su primera mujer murió de un parto. Incapaz de soportar la vista de su hijo, causa de la muerte de su esposa, Krishnadajal dejó al niño al cuidado de su suegro y en un arranque de desesperación y abnegación emigró al Oeste. Apenas hubieron transcurrido unos seis meses, se casó con Anandamoji, huérfana de padre y madre, y nieta de un gran sabio de Benarés.
En los años de su permanencia en el interior había conseguido un puesto en la administración de víveres, logrando con diferentes artimañas captarse el favor de sus superiores. A la muerte del abuelo de su mujer, se vio obligado a hacerse cargo de él, ya que no le quedaba nadie que lo amparara. Entretanto había estallado la sublevación hindú y Krishnadajal tuvo ocasión de salvar la vida a unos ingleses de elevado rango, recibiendo en recompensa honores y tierras. Una vez sofocada la revuelta, presentó la dimisión, retirándose junto con su mujer y Gora, hacía poco nacido, a Benarés. Cuando el niño contaba cinco años de edad, Krishnadajal se mudó a Calcuta, llevando consigo a Mohím, su hijo mayor, el que hasta entonces había vivido con un tío suyo, para encargarse personalmente de su educación. Ahora, gracias a los protectores de su padre, había conseguido un puesto en el Ministerio de Hacienda, donde trabajaba con verdadero entusiasmo.
Entre sus compañeros de juego y, luego en el colegio, Gora, desde niño, ocupó siempre el lugar de cabecilla. Ya adolescente, dirigió el círculo nacional de canto escolar, dio conferencias en inglés y era el líder reconocido de una agrupación de jóvenes revolucionarios. Cuando al fin hubo salido del embrión de las asociaciones escolares y empezó a charlar en las reuniones públicas de los mayores, a Krishnadajal le pareció eso sumamente divertido.
Gora había logrado granjearse cierta fama fuera de su casa, pero ninguno de sus familiares lo tomaba muy en serio. Mohím, en su calidad de empleado público, se sentía en la obligación de frenarlo en lo posible, se mofaba de él, llamándolo «el patriotero», «Harish Mukerdji el segundo», etcétera, faltando poco, a veces, para que los dos se fueran a las manos. Anandamoji se mostraba muy preocupada por la belicosidad de Gora frente a todo lo que era inglés, y trataba por todos los medios de apaciguarlo, sin lograr, empero, ningún resultado. Era para Gora su mayor deleite buscar camorra con algún inglés en las calles de la ciudad. Al mismo tiempo, ganado por la elocuencia de Keshab Chandra Sen, se sentía muy atraído hacia el Brahma Samaj.
Justamente en esta misma época, Krishnadajal se volvió repentinamente hacia una ortodoxia rigurosa, hasta el extremo de horrorizarse cuando Gora entraba en su habitación. Fue tanto su celo que separó para su exclusivo uso una parte de la casa, a la que denominó «la ermita», señalándola con un letrero. Gora se sublevaba ante estos excesos de su padre. «Todo esto es una locura –decía–, sencillamente no puedo soportarlo.» En efecto, poco faltó para que rompiera definitivamente con su padre, pero intervino Anandamoji, logrando reconciliarlos en cierto modo.
Cada vez que encontraba ocasión para ello, Gora discutía encarnizadamente con los doctos intérpretes de las escrituras brahmánicas, que se reunían alrededor de su padre. Aunque difícilmente aquello podía llamarse una discusión, ya que sus palabras eran como bofetadas. La mayoría de estos pandits era poco docta, pero sí muy interesada. De ningún modo se sentían capaces de enfrentar a Gora, y temían a muerte sus ataques de tigre.
Con todo, había uno entre ellos a quien Gora respetaba bastante. Se llamaba Widjawagish y se había encargado de explicar a Krishnadajal la filosofía de los vedas. Gora, al principio, intentó tratarlo con la misma insolencia, pero muy pronto se vio desarmado. Se dio cuenta de que el hombre no sólo era un gran erudito, sino que, al mismo tiempo, ponía en evidencia una asombrosa liberalidad. Jamás había sospechado Gora que un sabio en las ciencias sánscritas pudiera tener una inteligencia tan clara y sin prejuicios. Fuerza y serenidad, tanta paciencia inconmovible, tanta hondura había en este carácter, que Gora, en su presencia, se sentía como restringido. Empezó a estudiar con él la filosofía de los vedas, y como jamás hacía algo a medias, se precipitó de cabeza en la maraña de sus especulaciones.
Esto coincidió casualmente con una campaña, iniciada por un misionero inglés en uno de los periódicos, en la que atacaba la religión y la sociedad hindúes, desafiando a entablar una polémica. Gora aceptó el reto en el acto y con singular ardor, porque, aunque él mismo no perdía ocasión de evidenciar su desprecio por los mandatos de las Santas Escrituras, al igual que por las costumbres populares, se sintió profundamente ofendido por el menosprecio que un extranjero demostraba tener por la sociedad hindú. De modo que saltó a la arena aceptando la defensa. No reconoció un solo error, por más insignificante que fuere, de los que su oponente acusaba a los hindúes. Después de un intenso intercambio de cartas entre ambos, el editor tuvo que poner fin a la polémica.
Pero Gora, completamente alborotado, se puso manos a la obra, empezando de inmediato a escribir en inglés un libro sobre el hinduismo, en el que trató, por todos los medios, de reunir razones –tanto de las Escrituras como del sentido común–, para demostrar la inmaculada superioridad de la religión y de las leyes hindúes. Finalmente se rindió ante la fuerza persuasiva de sus propios argumentos. «Tenemos que impedir –decía– que nuestro país se vea llevado ante un tribunal extraño, para ser juzgado de acuerdo con una ley también extraña. Nuestros conceptos de “gloria” y “deshonor” no deben regirse según escalas exóticas. No debemos ni pensar que nuestras tradiciones, nuestra fe, nuestras Escrituras, puedan ser alteradas, o tan siquiera justificadas. Debemos salvar a nuestra patria y a nosotros mismos de la ignominia, sobrellevando el lastre, que pesa sobre ella, con hombría, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro orgullo.»
Poseído por estas ideas, Gora, cumpliendo con las prescripciones religiosas, empezó a bañarse en el Ganges, a rezar a la mañana y a la tarde, a evitar contacto y comidas impuras y a dejarse crecer un tiki[3]. Todas las mañanas tocaba con humildad los pies de sus padres, y hasta en el caso de Mohím, a quien hasta entonces titulaba «el cafre» y «zopenco» ni bien éste entraba en la habitación, se levantaba de la silla, saludándolo con el respeto que se debe a un hermano mayor. Mohím se burlaba de Gora, en vista de este repentino cambio de actitud, sin que éste jamás le contestara.
Con sus arengas y su ejemplo, Gora creó un considerable núcleo de adeptos, todos ellos jóvenes y entusiastas como él mismo. Su prédica, en cierto modo, surtía en ellos un efecto liberador. «Ya no tenemos que responsabilizamos por nosotros mismos», parecían decirse con un suspiro de alivio. «No importa que seamos buenos o malos, que estemos civilizados o no, siempre que seamos nosotros mismos, tal como somos.» Pero, cosa extraña, Krishnadajal no parecía nada encantado con este repentino cambio de Gora. Al contrario, un día lo llamó ante sí y le dijo:
—Escúchame, hijo mío, el hinduismo es una cosa muy profunda. No es tarea fácil para cualquiera el sondear las honduras de la religión de los antiguos rishis. Si uno no puede comprenderla del todo, más vale que la deje y se ocupe de otra cosa. Tu espíritu todavía no ha madurado; por otra parte, hasta ahora has recibido una educación completamente inglesa. Tu espontánea inclinación hacia el Brahma Samaj respondía más a tu modo de pensar. Por eso no lo estaba desaprobando en lo más mínimo. Al contrario, me satisfacía. Pero el sendero que sigues ahora, no es de modo alguno tu sendero. Temo que no te llevará a ninguna parte.
—¿Pero qué está usted diciendo, padre? –replicó Gora–. ¿Acaso no soy hindú? Si hoy todavía no interpreto el espíritu profundo del hinduismo, lo interpretaré mañana. Aun en el caso de que jamás logre abarcar su sentido en toda su magnitud, es éste, para mí, el único camino posible. Gracias al mérito de alguna encarnación hindú anterior, nací esta vez en una familia de brahmanes y de este modo, después de otras reencarnaciones, lograré mi fin dentro de la religión y la sociedad hindúes. Si me desviara del camino predestinado, eso implicaría, luego, un doble esfuerzo para volver a él.
Pero Krishnadajal no se dejaba convencer tan fácilmente.
—Piensa, hijo mío –dijo–, que no basta llamarse un hindú para ser hindú. Es fácil convertirse en un mahometano, más fácil aún convertirse en un cristiano, pero un hindú, ¡Dios Todopoderoso!, es algo completamente distinto.
—Eso es cierto –contestó Gora–, pero ya que soy un hindú de nacimiento, por lo menos tengo franqueado el umbral. Si sigo por el verdadero camino, poco a poco avanzaré hacia la meta.
—Temo no poder persuadirte, hijo mío –dijo Krishnadajal–. Lo que tú dices, está bien dicho. Tarde o temprano, volverás al seno de la religión a la cual perteneces, según tu propio Karma; nadie te podrá impedir eso. ¡Cúmplase la voluntad de Dios! ¡No somos más que sus instrumentos!
Krishnadajal tenía la facilidad de aceptar con los brazos abiertos todas las doctrinas: la doctrina del Karma, y la de la resignación ante la voluntad de Dios; la fusión con lo divino y la veneración de la deidad. Nunca sintió la necesidad de conciliar estas ideas tan opuestas.
VI
Después de bañarse y almorzar, Krishnadajal fue a la habitación de su mujer, recordando su pedido. Iba allí por primera vez desde hacía largo tiempo. Extendió en el piso la estera que había traído y se sentó ante ella rígidamente, como si quisiera a toda costa aislarse del ambiente que lo rodeaba.
Anandamoji empezó la conversación:
—Estás tratando de llegar a ser un santo, y te olvidas de los asuntos familiares. Estoy muy preocupada por Gora.
—¿Y qué motivos hay que justifiquen tus temores? –preguntó Krishnadajal.
—No lo sé explicar, pero creo que si Gora continúa de este modo con su hinduismo, dentro de muy poco tendremos una catástrofe. Te había prevenido de que no lo vistieras con el sagrado cordel, pero en aquel entonces no tomabas estas cosas tan en serio y dijiste: «¿Qué más da si uno lleva un pedazo de cordel o no?». Pero hoy todo eso significa mucho más que un pedazo de cordel. ¿Y cómo trazar ahora el límite de las cosas?
—Sí, sí –gruñó Krishnadajal–, ¡ahora me reprochas a mí! Pero ¿acaso no pasó todo por tu culpa? No lo habías querido entregar por nada. Es cierto que también yo obré sin reflexionar, sin detenerme a pensar qué es lo que exige de nosotros la religión. ¡Hoy en día ni se me cruzaría por la mente hacer semejante cosa!
—Puedes decir lo que te plazca –contestó Anandamoji–, pero en lo que a mí respecta, jamás me arrepentiré de lo que he hecho. ¡Recuerda en qué forma maravillosa sucedió todo! En aquella noche, cuando la matanza rondaba por nuestro pueblo y nosotros mismos temíamos por nuestras vidas, vino una dama inglesa a buscar refugio a nuestra casa. Tuviste miedo de albergarla, pero yo la oculté en el estudio, sin que tú supieras. Aquella misma noche ella murió, después de haber dado la vida a un hijo. ¡Si yo no me hubiera hecho cargo del huérfano, él también hubiera muerto! Pero ya es tiempo de que lo contemos todo a Gora, suceda lo que suceda.
—¡No y no! –exclamó Krishnadajal, a quien esta idea había alarmado singularmente–. ¡Esto no ocurrirá mientras yo viva! Ya conoces a Gora. Si llega a saber la verdad, quién sabe lo que intentará hacer, y tendremos a toda la sociedad en contra de nosotros. Y no sólo eso, sino que también el gobierno puede crearnos dificultades, porque aunque es cierto que el padre de Gora fue asesinado durante el motín, y nos consta que su madre también ha muerto, con todo hubiéramos debido, una vez pasados los disturbios, hacer la notificación legal ante las autoridades. El día que removamos esta vieja historia, se perderán todos mis ejercicios religiosos, y quién sabe qué otra desgracia podría caer sobre mi cabeza.
Anandamoji callaba y, tras una breve pausa, Krishnadajal prosiguió:
—Tengo una idea en lo que se refiere al casamiento de Gora. Paresh Bhattacharja fue mi compañero de estudios. Ocupó hasta hace poco el cargo de inspector escolar, pero ahora se ha jubilado y vive aquí en Calcuta. Es un brahmo[4] hecho y derecho, y me consta que tiene la casa llena de hijas casaderas. Si sólo lográramos introducir a Gora en esa casa, quizás al cabo de algunas visitas encuentre alguna de su gusto. En tal caso, podríamos encomendar el resto al dios del amor.
—¿Qué dices? ¿Qué Gora vaya de visita a casa de un brahmo? ¡Esto no lo conseguirás hoy por hoy! –exclamó Anandamoji.
En esto se sintió tronar la voz de Gora detrás de la puerta:
—¡Madre! –exclamó, al mismo tiempo que entraba en la habitación. Al ver a su padre, sentado en la estera, se paró en seco, con expresión de asombro.
Anandamoji se le acercó de inmediato, preguntándole con el rostro radiante de cariño:
—¿Qué hay, hijo mío? ¿Querías algo de mí?
—No es de urgencia, puedo decírtelo luego –dijo Gora, y quiso retirarse pero Krishnadajal lo retuvo.
—Espera un momento, Gora, quiero decirte algo. Un amigo mío, que pertenece al Brahma Samaj y que hace poco se mudó a Calcuta, vive cerca de aquí, en Beadon Street.
—¿No es Paresh Babu? –preguntó Gora.
—¿Cómo lo conoces? –inquirió Krishnadajal sorprendido.
—Oí a Binoy pronunciar su nombre. Binoy es su vecino –explicó Gora.
—Y bien –siguió Krishnadajal–, quiero que vayas a verlo, para saber cómo está.
Gora vaciló durante un momento, y luego dijo:
—Está bien, iré a verlo mañana por la mañana.
Anandamoji quedó sorprendida por la prontitud con que Gora había aceptado el encargo, pero éste agregó enseguida:
—No, me olvidaba, mañana no podré ir.
—¿Por qué no? –preguntó Krishnadajal.
—Mañana tengo que ir a Tribeni.
—¡Tan pronto a Tribeni! –exclamó Krishnadajal.
—Es por la fiesta del baño que se hace allí por el eclipse solar que se producirá mañana.
—Me sorprendes, Gora –dijo Anandamoji–. ¿No tienes acaso el mismo Ganges aquí en Calcuta, para ahorrarte el largo viaje a Tribeni? ¡Estás exagerando la más estricta ortodoxia!
Sin contestar nada Gora salió de la habitación. El verdadero motivo que lo había decidido a ir a bañarse en Tribeni era la multitud de peregrinos que estaba seguro de encontrar allí. Gora aprovechaba cualquier ocasión para combatir sus antiguos prejuicios y temores y ponerse en el mismo nivel de la gente sencilla de su pueblo, diciéndoles de todo corazón: «Os pertenezco y me pertenecéis».
VII
Cuando Binoy despertó, la luz matinal brillaba tan pura como la sonrisa de una criatura. Nubes blancas avanzaban sin rumbo por el cielo.
Luego, parado en la terraza, evocaba el feliz recuerdo de otra mañana igual, cuando vio a Paresh Babu que caminaba lentamente por la calle con el bastón en una mano y teniendo a Satish de la otra. Satish, al ver a Binoy, batió las palmas, exclamando: «¡Binoy Babu!». También Paresh levantó la vista para mirarlo; mientras Binoy bajaba corriendo las escaleras, los otros dos ya habían franqueado el umbral de la casa. Satish cogió la mano de Binoy y dijo:
—¿Por qué no ha venido usted a casa, Binoy Babu? Usted lo había prometido.
Binoy puso cariñosamente la mano en el hombro del chico, mirándolo con ojos risueños, mientras Paresh Babu apoyaba con cuidado su bastón contra la mesa y se acomodaba en una silla.
—No sé –dijo– qué hubiéramos hecho sin usted el otro día. Usted ha sido muy bueno con nosotros.
—¡Ah, no vale la pena recordarlo siquiera! –dijo Binoy, declinando las expresiones de agradecimiento del anciano.
—Binoy Babu, ¿no tiene usted ningún perro? –preguntó Satish.
—¿Un perro? –repitió Binoy, riéndose–. No, desgraciadamente no tengo ninguno.
—Pero ¿por qué no tiene usted un perro? –preguntó Satish.
—Pues, porque hasta ahora no se me había ocurrido, sencillamente.
—Supe que Satish ha estado aquí días pasados –dijo Paresh Babu–. Temo que ya lo ha fastidiado bastante. Charla tanto que mereció de su hermana el apodo de «cotorra».
—¡Oh, si es por eso, yo también sé charlar bastante! –dijo Binoy–. Así que nos hemos entendido muy bien; ¿no es cierto, Satish Babu?
Satish tenía un sinfín de preguntas que hacer a Binoy, el cual no tuvo más remedio que contestarlas, mientras que Paresh Babu apenas hablaba. Sólo de vez en cuando terciaba en la conversación, escuchándola con su sonrisa tranquila. Al despedirse, dijo:
—El número de nuestra casa es el 78: está cerca, sobre la vereda derecha.
—Conoce muy bien nuestra casa –lo interrumpió Satish–. Días pasados me acompañó hasta la misma puerta.
En realidad no hubo ningún motivo para que Binoy se pusiese repentinamente tan colorado, como si lo hubiesen atrapado en alguna acción censurable.
—Entonces, ya conoce usted nuestra casa –dijo el anciano–. Desde que una vez, ya...
—Sí... naturalmente... desde que yo... –balbuceó Binoy.
—Somos vecinos –dijo Paresh Babu–. El hecho de que no nos hayamos conocido hasta ahora se debe a que vivimos en Calcuta.
Binoy acompañó a sus visitantes hasta la puerta, mirando un largo rato cómo Paresh Babu se alejaba lentamente, apoyándose en el bastón, mientras Satish a su lado seguía con su interminable charla.
—Ahora no tengo más remedio que ir a visitar a Paresh Babu, si no quiero ser descortés –se dijo. Pero la India de Gora le advertía: «¡Cuidado con pisar esa casa!».
Hasta entonces, Binoy, en todos sus actos, había obedecido las prohibiciones de este ídolo del partido. A veces ponía en duda alguna orden suya, pero, con todo, obedecía. Pero ahora empezó a sentir en sí el espíritu de la rebeldía, porque en ese momento la India de Gora le parecía no ser otra cosa que la negación hecha cuerpo.
Entró el criado para avisarle de que el almuerzo estaba servido, mas Binoy ni siquiera había tomado su baño. Eran ya las doce pasadas. Tomando una rápida decisión, Binoy dijo al criado: «Hoy no comeré en casa; no me esperes». Y salió a la calle, sin ponerse siquiera una bufanda.
Fue directamente a casa de Gora, ya que sabía que éste iba todos los días a las doce a la oficina de su Sociedad Patriótica, situada en la calle Amher, donde pasaba las primeras horas de la tarde escribiendo cartas con fines de propaganda política a los socios del partido, diseminados por toda Bengala. Aquí solían reunirse sus admiradores para escuchar con devoción su palabra, y aquí acudían sus fieles adeptos para sentirse honrados con algún servicio que se les permitía prestarle.
Tal como supuso Binoy, Gora se había ido a la oficina y en un momento, saltando los escalones de dos en dos, Binoy subió al cuarto de Anandamoji. Ésta iba a empezar su almuerzo, y Lachmí la abanicaba parada detrás de ella.
—¿Qué hay, Binoy, qué pasa? –exclamó Anandamoji, sorprendida.
—Tengo hambre, madre –dijo Binoy–. Dame algo de comer.
—¡Oh, qué lástima! El cocinero brahmán acaba de salir y ahora...
—Pero ¿crees tú que he venido a tu casa para regalarme con el arte culinario de un brahmán? De eso me sobra en mi propia casa. Lo que quiero es comer contigo, madre. ¡Lachmí, por favor, tráeme un vaso de agua!
Binoy bebió el agua de un sorbo, mientras Anandamoji lo atendía con cariño, sirviéndole de su fuente en un plato que había traído para él. Binoy comía como si hubiera pasado varios días en ayuno.
Anandamoji se sentía hoy como librada de un oculto dolor, y también Binoy pareció sentirse mucho más aliviado cuando la vio tan feliz.
Anandamoji se sentó a su labor. Un suave aroma de flores de keya llenaba la habitación. Binoy se acostó a los pies de Anandamoji, apoyando su cabeza en el brazo, y, olvidándose de todo el mundo, empezó la charla como en los buenos viejos tiempos.
VIII
Una vez roto el dique, el corazón de Binoy fue inundado por una fresca ola de rebeldía, y al salir de la casa de Anandamoji, tenía la sensación de transitar por el aire, como si sus pies apenas tocaran la tierra. Sentía deseos de pregonar a gritos a todos los que se le cruzaban en el camino, que por fin se sentía libre de las ligaduras que durante tanto tiempo lo habían aprisionado.
Pasaba justamente frente al número 78 cuando se encontró con Paresh Babu, que caminaba en dirección opuesta.
—Entre usted –dijo Paresh Babu–. Tengo muchísimo gusto de verlo, Binoy Babu –y lo llevó a su gabinete, cuyas ventanas daban a la calle. El moblaje consistía en una pequeña mesa con un banco de alto respaldo y unos cuantos sillones de mimbre. En una de las paredes había un cromo con la imagen de Cristo, y en la otra un retrato fotográfico de Keshab Chandra Sen[5]. En la mesa, bajo un pisapapeles, estaban doblados cuidadosamente unos periódicos. Ocupaba el rincón un pequeño estante, en cuya parte posterior se veían las obras completas de Theodore Parker[6]. Arriba del estante descansaba un globo terráqueo, cubierto con un paño.
Binoy se sentó, y al pensar que una muchacha quizá, podría entrar por la puerta a sus espaldas, su corazón empezó a latir agitadamente.
Pero Paresh Babu dijo:
—Sucharita ha salido; todos los lunes va a dar lecciones a la hija de un amigo mío, y, como en aquella casa hay un chico de la edad de Satish, éste se fue con la hermana. Los he acompañado hasta allí y acabo de volver. Si hubiera venido algo más tarde, no me habría encontrado con usted.
Esta noticia tranquilizó y desilusionó a Binoy al mismo tiempo.
Con todo, resultaba sumamente fácil entenderse con Paresh Babu y en menos que canta un gallo, Binoy le contó toda su historia: que era huérfano y que sus tíos vivían en el campo, donde tenían una pequeña posesión; que había estudiado con sus dos primos, hasta que el mayor de ellos se hubo establecido como abogado adscripto al juzgado regional, mientras que el menor había muerto, víctima del cólera. El deseo del tío era que Binoy se buscara un empleo administrativo, pero que él mismo tenía otras ambiciones, de modo que ahora gastaba su tiempo en una serie de cosas de lo menos lucrativas.
Así pasó casi una hora y Binoy temía resultar inoportuno si se quedaba por más tiempo. Se levantó y dijo:
—Lamento no haber encontrado a mi amigo Satish. Por favor, no deje de decirle que he estado aquí.
—Lo verá; si se queda un rato más –contestó Paresh Babu–. Los dos tienen que volver de un momento a otro.
Era una suposición demasiado vaga para que Binoy se pudiera quedar sin faltar a las leyes de la urbanidad. Con todo, se hubiera quedado, de haber insistido Paresh Babu algo más. Pero Paresh era hombre de pocas palabras y no le gustaba obligar a las gentes a proceder contra su voluntad, de modo que Binoy no tuvo más remedio que despedirse. El anciano dijo:
—Me agradaría mucho verlo más a menudo, de modo que venga cuando guste.
Binoy no tenía ninguna urgencia de volver a su casa. Es cierto que solía escribir para periódicos y todo el mundo alababa su buen inglés, pero desde hacía unos días no lograba concentrarse en ningún tema; cuando se veía frente al escritorio, sus pensamientos se escapaban por otros caminos. Por eso, en vez de regresar a su habitación, se encaminó sin que hubiera motivo para ello, en dirección opuesta.
Habría caminado unos pasos cuando oyó una sonora voz infantil que lo estaba llamando: «¡Binoy Babu, Binoy Babu!», –y al levantar la mirada, descubrió a Satish que le hacía señas desde un coche de alquiler. También notó a su lado un sari[7] y la manga de una blusa blanca, y no le fue difícil adivinar quién era el otro ocupante del coche.
La costumbre bengalí prohibía a Binoy mirar dentro del coche, pero en el mismo instante Satish saltó fuera, lo agarró de la mano y dijo:
—¡Venga con nosotros a casa, Binoy Babu!
—De allí vengo –dijo Binoy.
—Pero yo no estaba, tiene que volver con nosotros –insistía Satish.
Binoy no se sentía capaz de resistir a tan enérgica invitación y Satish, entrando en la casa con su prisionero, exclamó:
—¡Padre, aquí vuelvo a traer a Binoy Babu!
El anciano salió de su habitación a su encuentro y dijo, riéndose:
—Ahora cayó usted en unas manos fuertes, Binoy Babu, y esta vez no se escapará tan pronto. Satish, ve a llamar a tu hermana.
Binoy entró, sintiendo latir su corazón agitadamente.
—Está usted agitadísimo –observó Paresh Babu–. ¡Este Satish es un chico peligroso!
Cuando Satish volvió con su hermana, lo primero que sintió Binoy fue un suave perfume. Luego oyó a Paresh Babu que hablaba:
—Radha, aquí está Binoy Babu. ¿Lo recuerdas, sin duda?
Cuando Binoy alzó tímidamente los ojos, Sucharita lo saludó, sentándose frente a él y esta vez él le devolvió el saludo.
—Sí –dijo Sucharita–, Binoy Babu se nos cruzó en el camino y Satish, al verlo, saltó del coche y se apoderó de él. ¿A lo mejor tenía usted algo urgente, Binoy Babu? Espero que el chico no lo haya molestado.
Binoy no se atrevía a suponer que Sucharita le fuera a dirigir la palabra y quedó tan perplejo que apenas pudo contestar con voz precipitada:
—No, no, no tenía que hacer nada en particular, ¡no me molestó en absoluto!
Satish tironeó a su hermana del vestido y dijo:
—Didi[8], por favor, dame la llave. Quiero mostrar a Binoy Babu nuestra cajita de música.
Sucharita dijo riendo:
—¡Cómo! ¿Ya, tan pronto? Nuestro charlatán no deja en paz a sus amigos. Antes que nada, tiene que escuchar su cajita de música y pasar por toda una serie de experimentos y pruebas. Le advierto, Binoy Babu, que las exigencias de su nuevo amiguito no tienen fin. Dudo mucho que pueda resistir todas.
A Binoy, le fue imposible contestar con desenvoltura. Se juró no demostrar su cortedad, pero las únicas palabras que pudo emitir fueron:
—No, no, de ningún modo... No, vaya usted... tendría un placer...
Satish tomó la llave y volvió al momento con su tesoro. Era una cajita de cristal que contenía un diminuto barco sobre olas de seda azul. Al darle cuerda, dejaba escuchar una melodía y el barquito empezaba a balancearse al compás de la música. Satish, sin poder contener su excitación, miraba alternativamente con ojos radiantes el barquito y el rostro de Binoy.
De este modo, Satish ayudó a Binoy a vencer su confusión, y pronto éste se atrevió a mirar sin rubor a Sucharita mientras le dirigía la palabra.
Un rato después entró Lila, una de las hijas de Paresh Babu, diciendo:
—Mamá pide, por favor, que suban todos a la terraza.
IX
Arriba, en la terraza, por encima del pórtico, había una mesa con sillas alrededor. En el tope que rodeaba la balaustrada destacaba una hilera de plantas en macetas y, mirando hacia abajo, el follaje de las acacias brillaba con la frescura de la lluvia recién caída. El sol no se había puesto todavía y sus oblicuos rayos iluminaban parcialmente la terraza.
No había nadie cuando Paresh Babu y Binoy subieron, pero en el mismo momento apareció Satish con un peludo terrier de manchas blancas y negras. Se llamaba Khudé y Satish lo obligó a hacer demostraciones de todas sus habilidades. Sabía dar la pata, agachar la cabeza y pedir bizcochos. Satish se atribuía la gloria que Khudé cosechaba con estas artes. A Khudé no le importaba la gloria: lo importante para él eran los bizcochos. De vez en cuando llegaba desde la vecina habitación el rumor de voces femeninas, juveniles y risueñas, interrumpidas a ratos por una voz masculina. Una sensación desconocida de dulce bienestar, mezclado con algo de dolorosa envidia, embargó a Binoy, cuando este jovial torrente hubo llegado hasta él. Nunca antes había conocido un hogar desbordante de juvenil alegría femenina. Ahora esta música resonaba al lado y, sin embargo, ¡era tan lejana para él! El pobre Binoy estaba tan abstraído que apenas prestaba atención a la charla de Satish.