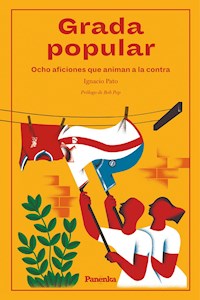
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panenka
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿De quién es el fútbol? A juzgar por la dirección que está tomando, hombres con traje y perfumes caros están a punto de expropiar un deporte que era del pueblo. Ahora que la pelota se aleja de la grada, este libro redirige el foco y apunta al aficionado. Ignacio Pato recorre ocho ciudades para conocer ocho clubes y ocho sentimientos: los de los seguidores de Liverpool, AEK, Nápoles, Velez Mostar, Olympique de Marsella, Rapid Viena, Besiktas y Rayo Vallecano. Comunidades que, no exentas de grises, son un faro de resistencia y romanticismo. Con un estilo entusiasta, el autor huye de la nostalgia para fortalecer una relación que nunca se romperá. El fútbol es el juego de la gente. Cuenta historias sobre una tierra y una gente a las que el balón se lo debe todo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Pato (Madrid, 1981) es periodista.
Ha escrito reportajes, entrevistas y columnas
en medios como elDiario.es, El Salto, Jacobin,
La Marea o Panenka, entre otros. Jugó al fútbolde manera aficionada pero constante en pistas debarrio y equipos con nombre de bar de desayunoso de grupo de punk mesetero y laísta como
Los Chicos. Eso fue hasta que en su camino
se cruzaron varios esguinces y ese momento de laadolescencia tan concreto en el que empiezan apesar demasiado los madrugones de los sábados.
Primera edición: octubre de 2022
© Grada popular, 2022
© Ignacio Pato Lorente
© Prólogo: Bob Pop
© Ilustración de portada: Joan Manel
Diseño y maquetación: Anna Blanco Cusó
© Grupo Editorial Belgrado 76, S.L.
C/Grassot 89, bajos
08025 Barcelona
www.panenka.org
ISBN: 978-84-124525-6-3
Producción del ePub: booqlab
Todos los derechos reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento sin el permisoexpreso de los titulares del copyright.
A Nadia, ni este libro ni la luz enmuchos días existirían sin ella.
A Carmen, Emilio y Alicia, por tanto,que es todo. A Nicolás, referente.
A Martín, que ya viene.
“El narrador quiere saber, por eso narra”,
Belén Gopegui
“No vemos más allá de lo que alumbra
la escasa luz de nuestras linternas, perocon ella podemos viajar toda la noche”,
Rebecca Solnit
PRÓLOGO
NOTA DEL AUTOR
Liverpool:
¿QUÉ HARÍA HOY BILL SHANKLY?
AEK:
MADRE DE TODOS LOS REFUGIADOS
Nápoles:
NO SABEN LO QUE SE HAN PERDIDO
Velez Mostar:
EL DERECHO A TENER PRESENTE
Olympique de Marsella:
REBELDÍA FADA
Rapid Viena:
UNA MEMORIA EN ROJO Y VERDE
Besiktas:
EL ÁGUILA DEL BÓSFORO
Rayo Vallecano:
VIDA PIRATA EN EL CORAZÓN DE LA BESTIA
AGRADECIMIENTOS
PRÓLOGO
Bob Pop
“Te escribo por si necesitas que te dé alguna pauta más sobre el espíritu del libro, o al menos que te diga las ciudades de cada capítulo, que son: Liverpool, Atenas, Nápoles, Mostar, Marsella, Viena, Estambul y Vallecas. Todas tienen equipos potentes e historias intensas y en todas he estado. La intención, como creo que habrás visto, es hablar de otras cosas con el fútbol como excusa. Intento que haya un poquito de relato de viaje (no sé si conseguiré que te den ganas de ir), de barrio, de clase, de antifascismo, de historia y de política en presente. Que pueda funcionar como un librito medio interesante para personas a las que el fútbol les da igual o directamente no les gusta demasiado. De hecho, diría que el principal objetivo que me he marcado es ese, que los textos puedan romper la barrera del público habitual”.
Aunque la amable propuesta de Ignacio Pato fue que yo me hiciera cargo del prólogo de este “librito medio interesante”, creo que me perdonará haber empezado mi texto preliminar copiando ahí arriba uno de los correos electrónicos que me escribió entre capítulo y capítulo según me los iba enviando para mi disfrute y emoción. Sé que Pato me perdonará porque mi revelación de parte de nuestra correspondencia privada no se debe a mi vagancia ni a ningún afán chismoso, sino a que sus palabras apresuradas en un mensaje informal, no literario, demuestran que el autor tenía muy claro el objetivo de su obra, el afán de contar sus historias con el fútbol como excusa de tantas cosas mayores y menores (aunque mucho más importantes) que los equipos, sus aficiones, sus héroes y sus miserias. Y que ha cumplido su propósito con éxito.
Hizo bien el escritor en pensar en mí como ariete para romper la barrera del público habitual; porque no me interesa el fútbol –salvo como escuela neoliberal de contabilidad creativa– y, sin embargo, me fascinan las historias de paisajes futboleros que van pasando por las páginas que siguen a estas palabras mías, que no son las importantes.
Cada capítulo de este libro es un mapa sin nostalgias de territorios que querrían parecerse a lo que intentaron ser; a los símbolos de sus escudos, al significado de los colores de sus camisetas y a la épica de sus himnos. A lo que queda, después del colapso, y que Pato entendió porque visitó todos esos lugares; observó, preguntó, leyó y ha sabido contarnos sobre ellos con una erudición precisa, empática y carente de esa sobreactuación lírica que suelen chorrear otros libros futboleros –con perdón–, cuyos autores parecen más preocupados por demostrar que su condición de aficionados no merma sus capacidades cursis que por cualquier otro fin. Lo de Pato es todo lo contrario: él no escribe para demostrarse nada sino para hacernos felices –tal como ya hizo, hace más de 50 años, el periodista deportivo Ota Pavel en su magnífica colección de crónicas y retratos de atletas de la Checoslovaquia comunista, El precio del triunfo– y llevarnos a lugares que, sin él y su ejercicio de memoria colectiva, ya no existirían.
Lamento decir que, después de leer este precioso libro que estáis a pocas páginas de empezar a disfrutar, ya no puedo asegurar que no me guste el fútbol: si me lo cuenta Ignacio Pato me encanta, me acoge y me motiva. Lo malo llega cuando el fútbol me lo cuentan los demás y solo suena a dinero, a masculinidad tóxica y a orgullos equivocados.
Y ahora, por favor, leed este libro: del tirón o a capítulos sueltos en los ratos que os permita la vida. Pero, sobre todo, leedlo para darme la razón, que es otra de las cosas que más me gustan en el mundo: compartir el entusiasmo por los placeres literarios inesperados, que me llevan a lecturas más allá del algoritmo y de mis propios prejuicios.
Y termino. Ya termino. Y lo hago como empecé: desvelando partes de mis conversaciones privadas con el autor de este delicioso atlas de fútbol emocionante:
“He llorado un poco con el de Vallecas…”, le escribí a Ignacio Pato en uno de mis correos electrónicos. A lo que él me respondió con un “Jo” seguido de un corazoncito y una carita con una sola lágrima. Y sé que era todo verdad. Como este libro.
NOTA DEL AUTOR
Nuestra miradale da sentido
“No te pega que te guste el fútbol” es una frase que he escuchado alguna que otra vez. Podríamos hacernos los tontos —“¿a qué te refieres?”— pero creo que todos entendemos por dónde va. Tanto, que da incluso apuro escribirla por si parece el típico y patético autopiropo camuflado de anécdota: si este deporte se asocia a actitudes irreflexivas, ánimos inestables o comportamientos invasivos, alguien a quien la mirada de los demás considera libre de ellas debería sentirse aliviado, una persona madura, un ciudadano respetable. Le pueden entrar a uno entonces ganas de debatir sobre el carácter popular de este juego, su compleja y a la vez estúpida y sexi sencillez o incluso argumentar que, simplemente, el fútbol se compró a tocateja una casa con jardín en el corazón de este inesperado aficionado desde que tiene —qué paradoja— uso de razón. Y, sin embargo, hasta el fan más hardcore tiene que reconocer que en esa discusión pesan décadas de una industria que parece empeñada en quedarse sola dilapidando una fama que, por otro lado, puede que quizá no fuera siempre tan limpia. Hace más de un siglo los ingleses ya decían que esto era un deporte de caballeros jugado por bárbaros. Lo cierto es que los trabajadores de las fábricas habían empezado a ganarles a los equipos amateurs de las universidades prestigiosas y estaban exigiendo profesionalizarse porque jugar les hacía perder dinero. Hablar de monedas siempre es antipático y corres el riesgo de acabar etiquetado de bárbaro. Hoy diríamos que esos trabajadores no aceptaron cobrar en visibilidad. Así que tradición sindicalista en el fútbol hay. Otra cosa es que el éxito de este juego lo convirtiera en un bocado evidente para el capital y su apetito insaciable. Un deporte sencillo de jugar, barato como el que más, con equipos que podían representar barrios, ciudades, países sobre un terreno de juego durante 90 apañados minutos era presa fácil. Que no se entere Elon Musk o monta el Terrícolas Club y una liga interplanetaria.
Pero en esta industria, decimos, ningún aficionado que se precie debería obviar que el fútbol ha sido la casa común de todo tipo de actitudes y actos excluyentes, xenófobos, racistas, homófobos, violentos en definitiva, que casi siempre han ido a favor de corriente en un mundo que sigue deformando y castigando al otro. Sabemos que un gran partido de fútbol puede originar incluso un injusto estado de excepción cuando turistas de un equipo visitan una ciudad y se les permite ocupar las calles de una manera que sería impensable que pudieran hacer las que las habitan en el día a día. Y claro, dijimos industria. Porque el fútbol es una industria del entretenimiento con unos sueldos inflados en la élite, pero también con una galaxia de intermediarios y gestores absolutamente desproporcionada. En muchas ocasiones, cabe preguntarse a cuántos de ellos les gusta realmente el balón.
Vivimos tiempos extraños. Cada día hay tres o cuatro “últimas horas”, pero el fondo de la realidad parece inmutable. De alguna manera, hemos interiorizado que casi todo lo que puede pasar, si es que hay novedades, va a ser una catástrofe. No news good news se articula en una versión moderna que, además, tiene que ver con la avalancha de inputs a los que estamos sometidos a diario. La necesidad de tranquilidad se ha hecho espíritu de época. Es habitual llamar “vivir momentos históricos” a pandemias, desastres naturales, crisis económicas o guerras. Pero no a descubrimientos de vacunas, medidas contra la crisis climática, avances en materia de protección de los trabajadores o acuerdos de paz. La oscuridad conquista en exclusiva las condiciones de verosimilitud y posibilidad. El fútbol vive también un momento particular. Quizá uno clave, una transición en la que está pasando de ser el deporte que hemos conocido nosotros y nuestros antepasados de hace siglo y medio a ser algo muy diferente a eso. Es un proceso que dura ya varios años. Se nos ha privatizado la sanidad, la educación y el transporte y todavía vivimos algunas generaciones que recordamos que eso no es lo normal, pero se corre el riesgo de que dentro de varias décadas los servicios públicos queden, más que como un derecho fundamental, como una anomalía histórica. El ocio también ha sido de alguna forma privatizado. No es que las salas de cine o los estadios fueran públicos —aunque de los últimos alguno propiedad de la ciudad que lo alberga queda—, pero la manera en que vemos cine o fútbol, dos indiscutibles del tiempo libre hace no tanto, ahora es mucho más individualizada y en casas, el espacio privado por definición. La caña o la cena de después comentando la película o el partido con amigos puede ser sustituida por un posteo —las redes sociales son muchas cosas, pero una de ellas es una respuesta barata y cómoda a un paisaje, unas infraestructuras y un gasto público desmantelados— que en el fondo responde menos a la necesidad de comunicarnos que a la de ahorrar tiempo. El fútbol es también uno de los incontables damnificados por la ofensiva del capitalismo productivista contra nuestra agenda. En esta era del “no me da la vida” que hace de cada jornada un achique de agua eterno, somos modernos Sísifos que ya no suben una roca a la montaña, sino que han sido degradados a cambiarle los cubos de agua a una gotera en bucle. Una hora y media de nuestra atención en exclusiva es más cara ahora que hace diez, 15 o 20 años, y no me refiero solo a su precio en dinero.
La retahíla de males del fútbol la conocemos bien. Las sociedades anónimas deportivas esfumaron voz y voto de los aficionados en sus clubes. Entradas caras. Apuestas que envilecen el deporte y lo convierten en un improbable vehículo de lucro personal —porque mucho se dice que “el fútbol no nos da de comer”, pero qué mundo tan tristón sería uno en el que solo te emocione aquello que te da de comer—. Cambios de escudos, de colores. Estadios calcados unos de otros. Porterías con redes estandarizadas que han contribuido a dejar de hacer únicos los goles. Los resúmenes son solo de los goles y no hay repetición. Futbolistas inalcanzables pero a la vez independizados de la vida de la mayoría de sus aficionados. Adultos sobre el campo celebrando un tanto apartándose a manotazos a sus compañeros para señalarse su propio nombre. Un mercado de fichajes condicionado por demasiados intereses que ha hecho imposible memorizar la alineación de un equipo durante dos temporadas seguidas. Un Mundial en un lugar donde no se respetan los derechos humanos más básicos, aunque en esto la FIFA ya tenía experiencia. Una cultura corporativa falsamente aséptica. Empacho de partidos repetidos hasta la saciedad que han dejado de ser memorables. Proyectos de emancipación de ricos como la Superliga contra la ley del césped, prácticamente la última meritocracia en la que todavía poder seguir creyendo. El juego sigue siendo el de siempre, pero sus dirigentes vuelven cada vez menos excitante, cada vez más anodino o incluso desagradable todo lo que lo rodea. El guionista Tonino Guerra escribió un poema al salir de un campo de concentración:
Contento, lo que se dice contento,
he estado muchas veces en la vida
pero más que ninguna cuando
me liberaron en Alemania
que me quedé mirando una mariposa
sin ganas de comérmela
La mariposa de Guerra era siempre la misma. Lo que cambiaba era la percepción que el poeta tenía de ella según su situación. En cautiverio, era alimento. En libertad, belleza. El fútbol sin gente o cada vez más alejado de ella puede seguir siendo fútbol. Pero son nuestros los ojos y la emoción de los aficionados los que le dan, como a casi todo, un sentido. El fútbol sin esa mirada no es apenas nada.
Liverpool, Atenas, Nápoles, Mostar, Marsella, Viena, Estambul y Vallecas. Son lugares —la última, ciudad hasta 1950, estaría en el top ten de municipios más poblados de nuestro país si sumásemos sus dos distritos— capaces de enamorar al más pintado. Puede que alguna no salga en la lista de sitios que tienes que ver antes de morir —¿puede el mundo dejar de poner deberes todo el rato?—, pero estoy seguro de que si alguien decide hacerlo después de leer este libro no le defraudarán. Son ciudades donde la Historia se agolpa de una manera que a veces puede llegar a abrumar. Pasados difíciles o episodios directamente terribles, traumáticos, que a uno se le hacen difíciles de imaginar en su justa medida. Pero también escenarios que no se han quedado congelados en el tiempo y en los que se siguen librando batallas presentes. Lugares que superan con mucho a lo que se pueda decir de ellos. A todos es fácil llegar con una determinada mirada de visitante que busque la confirmación de cierta imagen preconcebida. Todos, sin embargo, obligan al visitante a ajustar una mirada que se va enriqueciendo poco a poco. Son ciudades tan generosas como lo son sus gentes, que ilustran aquí cómo un equipo de fútbol puede llegar a ser un refugio interior y a la vez una comunidad proyectada hacia el exterior, una fuente de autoestima colectiva, un conjuro casi anacrónico desde el punto de vista de un mundo que atomiza y hace reset continuo. En los Nápoles, Rapid, Velez, AEK, OM, Besiktas, Liverpool y Rayo Vallecano, la construcción de una identidad propia coincide con una común. Son entidades casi centenarias, han sido o son habituales de sus respectivas élites nacionales y se funden fácilmente con sus ciudades. En esta selección hay un equipo seis veces campeón de Europa y otro que nunca ha ganado las ligas de los dos países que ha habitado. Hay conjuntos que viven una de sus mejores épocas deportivas y otros que apenas han destacado en este siglo. Están los que proceden de la misma ciudad pero casi juegan en continentes diferentes y los que forman parte de los eternos aspirantes. No son los únicos ni serán los últimos mohicanos del fútbol, pero sí son clubes en torno a los cuales se han formado y desarrollado comunidades humanas que permiten explorar casi todo aquello que puede explicarnos el fútbol sin hablar solo de lo que sucede en el césped. Sus historias no son únicamente las de títulos, fracasos o goles inolvidables, sino que reflejan cómo este deporte, esta industria, este juego en realidad, se articula en realidades políticas, sociales y culturales muy concretas. Muchas, por ejemplo, reflejan la importancia de los movimientos migratorios de personas en busca de una vida mejor o incluso desplazadas contra su voluntad. En casi todas aparecen las muy concretas manos de las clases trabajadoras que han fabricado todo lo que en este mundo hay de bello y útil, como dijo aquel veterano sindicalista. En algunos casos el fútbol ha quedado en segundo plano si había que defender espacios verdes antes de que se popularizase la lucha contra el cambio climático. Otras historias hablan del terreno avanzado —y el que falta— de la mujer en el campo y en la grada; otras, de resistencias a la barbarie o de la madura revisión de un pasado incómodo. El fútbol, aunque quiera aparentarlo, no ha podido permanecer ajeno a la vida. A veces, lo que pasa en el campo importa solo en la medida en que tiene un impacto fuera de él.
Es obvio que es un disparate pedirle a alguien que le guste el fútbol. Ya hemos dicho que incluso habría que poner en duda que a las propias personas que lo dirigen les apasione de la misma manera que a los aficionados de base. Pero la interacción de la biografía de cada ciudad y de cada país con los clubes evidencia que aquí hay algo más que un deporte. Que al fútbol no se juega, nunca se ha jugado, en el vacío social. Aquí tenemos una representación de varias resistencias que se han ido fraguando a lo largo de décadas y algunas formas de afrontar batallas presentes. Sus protagonistas tienen en común sentir en cada lugar una pasión que está atravesada por códigos similares aunque los separen miles de kilómetros. A veces este amor es una dinamo generadora de una energía eléctrica que no termina, sino que puede empezar en un campo de fútbol. En un estadio también puede comenzar a prender en alguien joven la mecha de un espíritu crítico. Es importante subrayar que aquí todo el mundo tiene los ojos bien abiertos y que por celebrar un gol no se está defendiendo la interminable lista de fechorías cometidas en el nombre de esta industria. Dar por hecho eso es demasiado reduccionista, igual que lo es pasar por alto que el fútbol genera comunidades que pueden mantener una cohesión colectiva con la que otros fenómenos soñarían.
La mayoría de las veces en que un aficionado habla no está defendiendo las decisiones peregrinas del establishment, sino que se está defendiendo a él y a sus iguales. Y de manera limpia, pues no hay a continuación malas palabras contra rivales. Sí hay una demostración de ese orgullo de muchos, esa identidad compartida, esa fuerza para levantarse y seguir pese a derrotas o decepciones, esa euforia en los buenos momentos, esa autocrítica adulta, esa esperanza en lo que vendrá porque siempre hay un próximo partido, todo eso a lo que podríamos fácilmente llamar autoestima colectiva. Ellos y ellas mantienen viva la llama del que siempre fue el juego de la gente. No hay otro más popular y universal que haya acompañado tanto el devenir reciente del ser humano. El fútbol es el único lugar en el que es posible abrazarte a un desconocido. Los ritos, aspiraciones, celebraciones, reveses o colores de un equipo pueden hablarnos de un lugar casi tanto como lo hacen su arte y su gastronomía. Este deporte, el de los “once tíos en calzoncillos detrás de un balón”, es cultura popular como lo son la música, el humor o la comida. Uno, además, que nos da conceptos tan bonitos como el de “ataque prometedor”, definido oficialmente como “una fase del juego caracterizada por su inminencia potencial de cara a la portería contraria”. Muchas de esas situaciones, en el campo, van acompañadas de la fe o de su performance: quien no cree, cree en creer. Lo que no suele ocurrir es que alguien te ponga la mano en el hombro para soltarte que de prometedor poco tenía ese ataque. Que no iba a ser gol. No lo hace porque entiende que a ti lo que te da la vida es precisamente la esperanza de que podría llegar a ser gol. El fútbol tiene bastante de un optimismo recalcitrante que no está tan lejos del de empezar o continuar una relación sentimental que uno solo puede confiar en que va a ir o bien o a mejor.
El lector encontrará aquí un repaso impresionista de algunos hechos históricos importantes para cada club, pero no una mirada ensimismada hacia días pasados. La nostalgia es tramposa. Suele partir de un recuerdo idealizado, pero para ser honestos deberíamos darnos cuenta de que si creemos que el mundo de nuestra infancia nos parece mejor que el actual es porque no teníamos apenas obligaciones. Entre las contraindicaciones de anclarse al pasado está la de paralizarnos en el presente. Seguramente, echar la vista atrás solo tiene una virtud. Un vistazo furtivo hacia aquellos días puede servirnos para ser leales a nosotros mismos. Para no defraudar a aquel niño que fuimos y que se emocionaba descubriendo jugadores, equipos o cómo tirar con efecto. El chaval que pensaba siempre que lo mejor estaba por llegar. Entonces esa mirada que el niño devuelve deja de ser melancolía autocondescendiente y sin salida para convertirse en una especie de energía presente. Una vitamina con efecto similar al que genera una comunión basada en unos colores.
Liverpool
¿QUÉ HARÍA HOY BILL SHANKLY?
Atado a los barrotes de hierro de la puerta Paisley de Anfield, el mensaje no se andaba con rodeos. Un enorme ‘RIP’ en spray cruzaba el cormorán de la ciudad sobre fondo rojo. Y una frase a modo de despedida: “In my life I love you more”. De entre todas las canciones de los Beatles, no está mal tirada la elección. No porque In my life sea una de las más conocidas, no por ese inolvidable y trucado piano barroco de George Martin inspirado en Bach. John Lennon la escribió inicialmente como un homenaje a varios de sus lugares de infancia en la ciudad. El resultado, sin embargo, no le convenció del todo y, tras poner el tema en común con Paul McCartney, esos sitios con nombre propio quedaron fuera de la versión definitiva. Un par, la calle Penny Lane y un terreno verde llamado Strawberry Fields, verían la luz años más tarde con entidad propia. Así que quien colgó esa esquela a las afueras del estadio estaba siendo fiel a una tradición: en Liverpool no hace falta buscar la inspiración muy lejos. La ciudad se las apaña para conjurar el miope fantasma del ombliguismo y el provincianismo conectando su memoria con una más amplia que muchas veces coincide con la de la clase trabajadora. Algunos mensajes incidían, con un ‘1892-2021’, en que el espíritu del club había acabado el día en que se había anunciado la Superliga europea con la participación de los ‘Reds’. Pero hubo algún otro, durante aquellos días de repudio al proyecto elitista, que recordaba que cuando se habla del Liverpool Football Club se hace de algo más amplio. De la gloria de un deporte que merece el “amor por el juego de la clase obrera arruinado por la avaricia y la corrupción”. El fútbol: tanta mala fama de industria de millonarios como historia imposible de recorrer sin el filtro de la clase social puesto.
En escuelas exclusivas de rugby como Cambridge, Eton o Harrow se codificaron las primeras reglas del nuevo deporte a mediados del XIX, pero algo ocurrió para que en las Islas quedase fijado un dicho. “El rugby es un deporte de bárbaros jugado por caballeros y el fútbol uno de caballeros jugado por bárbaros”. Lo que pasó es que los equipos formados por obreros de fábrica no solo iban a conseguir importantes victorias en el campo sobre los de escuelas, como la FA Cup ganada por el Blackburn Olympic a los Old Etonians en 1883. También iban a exigir que se les pagara por jugar. A los ambientes universitarios se les fue pasando el entusiasmo por eso que la escritora Sally Rooney definiría, siglo y medio después, como la sustancia que vuelve real el mundo. El dinero. Era o el césped o la cadena de montaje. Ganó el profesionalismo sobre el amateurismo. Cogió peso también la idea de jugar en equipo, duro y sin florituras personales, más directo que apegados al arte del dribbling. La efectividad del trabajo industrial adaptada al fútbol.
La conquista del fin de la jornada de trabajo el sábado a mediodía, en lugar de tener que faenar como un laborable más, dio origen a la llamada “semana inglesa”, admirada por los sindicatos del continente. Todavía hoy el grueso de la jornada de la Premier se sigue disputando en esa franja horaria. Aunque muchas cosas han cambiado en todo este tiempo, es fácil sentir el hilo rojo que conecta aquellos momentos en los que el fútbol fijó su carácter de clase con las protestas contra ese intento de secesión de ricos llamada Superliga. El aficionado ‘red’ no les hace precisamente ascos a las noches europeas, pero la gracia es ganarse el derecho a disfrutarlas con la única meritocracia en la que podemos seguir creyendo, la del césped. Mucha gente, como Cathy Alderson, no daba crédito ante el anuncio de los propietarios de embarcarse en ese proyecto. “Fue todo por la codicia”, resume esta enfermera jubilada que ahora hace de voluntaria en Homebaked, una panadería cooperativa situada justo a la entrada de Anfield cuyos beneficios van enteramente a la comunidad. En la puerta, una pegatina anuncia que allí no se vende el tabloide The Sun. Lo que sí podemos encontrar dentro es una asesoría gratuita para personas con problemas de deudas y una buena selección de pies, los clásicos pasteles rellenos de día de partido, como el Scouse y el Shankly.
Los únicos que les echaron un pulso a los Beatles en su momento tuvieron que ayudarse de un sobrenombre de cuidado. Aun con su logo de la lengua y longevidad, las ‘Satánicas Majestades’, los Rolling Stones, no consiguieron quitarles a los ‘Fab Four’ la condición de grupo de música más popular del mundo. Bien, pues el Liverpool, armado con seis Copas de Europa y la mística de Anfield, no tiene problema en discutirles a los Beatles quién es el estandarte de la ciudad. Ese es un partido que los ‘Reds’ empiezan perdiendo. Cuando uno aterriza en la ciudad, lo hace en el aeropuerto John Lennon. La escultura de un submarino amarillo es el único adorno del parking gris donde también se espera al autobús. Pero el Liverpool nivela el marcador en la habitual primera parada. A orillas del río Mersey, no muy lejos de su desembocadura en el mar de Irlanda, se levantan los edificios de Pier Head conocidos popularmente como las ‘Tres Gracias’. En lo alto de uno de ellos, muchos podrán reconocer la silueta del ave que aparece en el escudo del equipo de fútbol, aunque también la utilizó antes el rival local, el Everton. Para ir afinando, es un cormorán con algas marinas en el pico. El liver bird. Aparece por partida doble, además. Bella mira hacia el mar para cuidar de los pescadores. Bertie, hacia la ciudad para vigilar que sus familias estén bien y, dice un chascarrillo local, asegurarse de que los pubs estén abiertos. ¿Más leyendas populares? Que están amarrados a la cúpula de la mole que coronan porque, si un día volasen, la ciudad dejaría de existir.
De vuelta al suelo, y esquivando a varios skaters, se entra en el Albert Dock, el muelle más popular de todo el complejo portuario. Es el símbolo de un Liverpool fantasmal. No porque allí ya no lleguen barcos de mercancía llenos de algodón, café o azúcar en un número que hizo a la ciudad ser uno de los principales puntos del comercio mundial del XIX. Tampoco porque a mediados de aquel siglo se recibieran alimentos importados de Irlanda cuando los más pobres de aquel país, todavía bajo corona británica, sufrían la llamada Gran Hambruna. Ni porque el muelle fuese en parte destruido por los bombardeos nazis en la Segunda Guerra Mundial. Es un símbolo porque el lugar colocó a Liverpool a la cabeza de los puertos de entrada del tráfico esclavista. Hoy el Museo Internacional de la Esclavitud reconoce el crecimiento económico que supuso para la ciudad y recuerda al millón y medio de africanos que se estima que pasaron por allí en aproximadamente 5.000 viajes, la mayoría hacia el otro lado del Atlántico. La sombra proyectada por este crimen llega hasta nuestros días. En junio de 2020, tras el asesinato del afroamericano George Floyd por parte de un policía en Estados Unidos, la calle Penny Lane, conocida por la canción de los Beatles, fue acusada de racista por la sospecha de estar dedicada al esclavista James Penny. Si lo está o no es un debate abierto en Liverpool, una ciudad que no le tiene miedo a pensar el pasado si la ocasión lo merece. Lo que no es un debate es que para 1959 el equipo estaba hundido en segunda división cuando en Anfield apareció un escocés cuarentón que había pasado hambre antes de ser minero y entrenador de fútbol.
Bill Shankly es el hombre que volvió totalmente rojo al Liverpool. Ordenó cambiar los hasta entonces pantalones blancos por ese color. Quizá porque había visto que esta vida corre según el dinero o la posición social que se tenga para poder ralentizarla, Shankly era directo. Un devoto de la ética del trabajo colectivo. Nadie estaba por encima del grupo. “El socialismo en el que creo es trabajar los unos por los otros para que todos obtengan su parte de la recompensa. Así veo el fútbol y también la vida”, afirmó en una ocasión. Tenía la seriedad de aquel al que no le regalan nada por su cara bonita. Si a alguien se le ocurría decir que el fútbol era una cuestión de vida o muerte, a él le parecía que para bien o para mal era mucho más que eso. Tener un entusiasmo natural era, en sus palabras, “lo mejor del mundo, no eres nada sin él”. ¿La presión? “La presión es trabajar en la mina. No tener empleo. Intentar escapar del descenso cobrando 50 chelines a la semana. Presión no es la Copa de Europa, la Liga o la final de Copa. Ese es precisamente el premio”. Instauró las reuniones en el cuarto de las botas, una sala donde todo el equipo hablaba del juego a puerta cerrada. La mística de esas cuatro paredes en Anfield duró décadas. Tardó en subir al club a primera, pero cuando lo hizo fue para ganar varias ligas, copas y una UEFA en 15 años pero, sobre todo, para fijar un estilo y unos principios reconocibles en el Liverpool que han durado hasta nuestros días.
“Esta ciudad siempre ha tendido a ser de izquierdas. Tenemos valores comunitarios. Cuando vino Shankly, encajó muy bien. Introdujo valores como que los aficionados iban primero y después los jugadores. El tercero de ese triángulo era el entrenador. No había sitio para los dirigentes en esa ‘trinidad’, como él la llamaba”, afirma Joe Blott, presidente de la organización Spirit of Shankly, que vela para que el club sea leal a sus esencias y que la voz de los aficionados ‘reds’ sea verdaderamente tenida en cuenta. Entre aquel 1959 y el 1974 en el que Shankly anunció que lo dejaba, pasaron muchas cosas en Gran Bretaña y en la ciudad del liver bird. El país venía de aquel momento en que el Partido Laborista se había lanzado decidido a la reconstrucción social con uno de los gobiernos más ambiciosamente progresistas que vio el siglo pasado. El partido tenía un empuje que lo hacía avanzar desde abajo gracias a sectores pobres y concienciados que tenían claro que después de acabar con el III Reich no había que volver al hambre y al desempleo de los años 30, tal y como alguno de los trabajadores recuerdan en el documental de Ken Loach El espíritu del 45. En esa pieza, una mujer explica que con diez años su padre la llevó a ver la cola del paro en Liverpool y le dijo que recordase todas esas caras y que no dejase que eso pasara en su época. Al fin y al cabo, como pensaba el posteriormente ministro laborista Tony Benn, si durante la guerra no hubo desempleo porque podías tener un ‘trabajo’ acabando con los nazis, ¿por qué no tenerlo construyendo casas, colegios y hospitales? Así fue. La administración de Clement Attlee nacionalizó el transporte, la energía y el Banco de Inglaterra, y creó el Servicio Nacional de Salud, el NHS. Por primera vez en su vida, muchas personas podían ponerse gafas, tener una dentadura postiza y, especialmente, evitar morir en sus casas de una dolencia que habría sido relativamente fácil de curar en un hospital público gratuito.
Con unas condiciones de vida mínimas aseguradas para las generaciones de posguerra, se pudo crear y sobre todo disfrutar la música. La juventud de Liverpool bailó el Merseybeat, su propia versión del emergente estilo beat. La electricidad se puso al servicio de la melodía y surgieron, a la vez que los Beatles, bandas como Gerry and the Pacemakers. Estos, que también tocaron en los mismos bares de Hamburgo y Liverpool, grabaron en 1963 una versión de una antigua canción para un musical. El título, You’ll never walk alone. Fue un absoluto hit, adoptado durante aquellos años de Shankly. Hay evidencias de que la parroquia ‘red’ la cantaba ya en la final de la FA Cup de 1965. YNWA se convirtió en una especie de himno oficioso del club y ya solo saldría de Liverpool para contagiar su emocionalidad a otras aficiones. Esa difusión fuera de las Islas fue fácil con el equipo habituado a las noches europeas, sin duda parte importante de la mística local. “Los focos le añaden magia. Y, sobre todo, el sentimiento de estar todo el día pensando en ese partido, sentir cómo esa atmósfera va creciendo. He llorado algunas noches cantando You’ll never walk alone en Anfield. Te sientes parte de algo grande”, se emociona Vicky Sinclair, abonada que creció en el área del estadio.
Fue en otra noche continental, contra el Anderlecht, cuando Shankly tuvo la idea de que el equipo vistiera completamente de rojo para que los jugadores parecieran más altos. Fue una especie de fuego sobre el verde que acabó conduciendo a su único título europeo, ya con Ray Clemence, John Toshack y Kevin Keegan sobre el campo, justo después de que el entrenador dejase otro de los legados eternos en el estadio. La placa de ‘This is Anfield





























