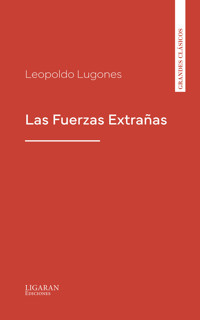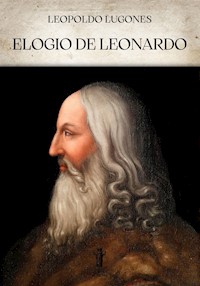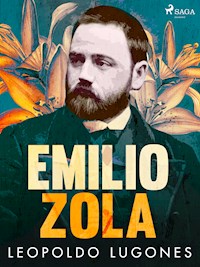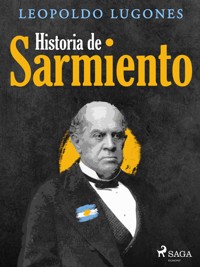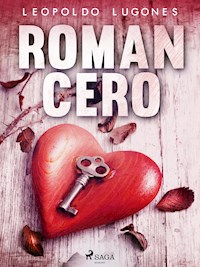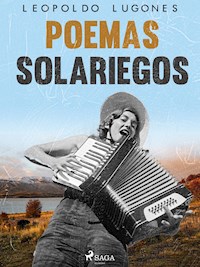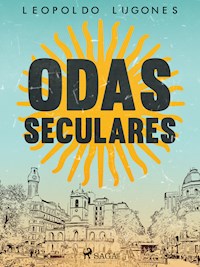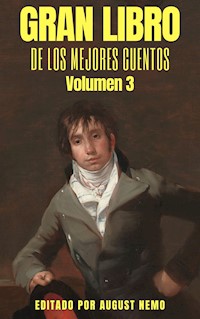
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Este libro contiene 70 cuentos de 10 autores clásicos, premiados y notables. Los cuentos fueron cuidadosamente seleccionados por el crítico August Nemo, en una colección que encantará a los amantes de la literatura. Para lo mejor de la literatura mundial, asegúrese de consultar los otros libros de Tacet Books. Este libro contiene: - Leopoldo Lugones:El Vaso de Alabastro. Los Ojos de la Reina. El Secreto de Don Juan. Juramento. Sorpresa. Un buen queso. Águeda. - Oscar Wilde:El fantasma de Canterville. El retrato del Sr. W. H. El príncipe feliz. El crimen de lord Arthur Saville. El amigo fiel. El gigante egoísta. El modelo millonario. - Ricardo Güiraldes:Compasión. Al rescoldo. Facundo. Nocturno. Don Juan Manuel. El Capitán Funes. Venganza. - Roberto Arlt:Accidentado paseo a Moka. El cazador de orquídeas. El jorobadito. La factoría de Farjalla Bill Alí. La cadena del ancla. La ola de perfume verde. Los hombres fieras. - Rubén Darío:La muerte de la emperatriz de China. El rubí. El caso de la señorita Amelia. Palomas blancas y garzas morenas. El velo de la reina Mab. El rey burgués. El fardo. - Soledad Acosta de Samper:Dolores. La parla del Valle. Ilusión y Realidad. Luz y Sombra. Mi Madrina. Un Crimen. Manielita. - Teodoro Baró:Antonieta. Don Narices. El Gorrión. El Viento. El Zapatero Remendón. La Muñeca. Los Rosales. - Vicente Blasco Ibáñez:Dimoni. El Establo de Eva. El Milagro de San Antonio. El Parásito del Tren. La Barca Abandonada. La Apuesta del Esparrelló. Golpe Doble. - Washington Irving:El diablo y Tomás Walker. La leyenda de Sleepy Hollow. Las puertas del infierno. La aventura del negro pescador. Rip Van Winkle. Wolfert Webber o los sueños dorados. El viaje (Cuentos de la Alhambra).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Tabla de Contenido
Título
Leopoldo Lugones
Oscar Wilde
Ricardo Güiraldes
Roberto Arlt
Roberto Payró
Rubén Darío
Soledad Acosta de Samper
Teodoro Baró
Vicente Blasco Ibáñez
Washington Irving
About the Publisher
Leopoldo Lugones
Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874 en la localidad de Villa de María del Río Seco, al norte de la provincia de Córdoba. Era el primogénito de Santiago M. Lugones y Custodia Argüello. Su padre, hijo de Pedro Nolasco Lugones, regresaba de la Ciudad de Buenos Aires a Santiago del Estero cuando conoció a Custodia Argüello al detenerse en Villa de María, localidad que era disputada entre Santiago del Estero y Córdoba. Fue su madre quien le enseñó a Leopoldo las primeras letras y la responsable de una formación católica muy estricta.
Cuando Leopoldo tenía seis años y luego del nacimiento del segundo hijo del matrimonio Santiago Martín Lugones (1878, Villa de María del Río Seco), la familia se trasladó a la ciudad de Santiago del Estero y, más tarde, a Ojo de Agua, una pequeña villa en el sur de la provincia de Santiago del Estero cerca del límite con la de Córdoba, donde nacieron los dos hermanos menores del poeta: Ramón Miguel Lugones (1880, Santiago del Estero), y el menor de los cuatro hermanos, Carlos Florencio Lugones (1885, en Ojo de Agua, Santiago del Estero). Fue enviado por sus padres a cursar el bachillerato en el Colegio Nacional de Monserrat, en Córdoba, donde vivió con su abuela materna Rosario Bulacio. En 1892 su familia se trasladaría a tal ciudad y en esa época comenzó a realizar sus primeras experiencias en el campo del periodismo y la literatura.
Contrajo matrimonio en la Ciudad de Córdoba con Juana Agudelo y en 1896 se trasladó a Buenos Aires. En 1897 nació su único hijo, Leopoldo Polo Lugones, a quien José Félix Uriburu nombraría comisario inspector de la Policía durante su dictadura, tarea que realizó sin pertenecer a la fuerza de seguridad y con el único antecedente de haber sido director de un Instituto de menores durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear.
En 1898, Mariano de Vedia le presentó al presidente Julio Argentino Roca, quien iniciaba su segundo mandato al frente del Poder Ejecutivo Nacional. En 1906 y 1911 realizó viajes a Europa, travesías entonces consideradas imprescindibles en la élite intelectual porteña.
La actividad literaria y política de Lugones comenzó en Córdoba, con su incursión como periodista en El Pensamiento Libre, publicación considerada atea y anarquista, y participa en la fundación del primer centro socialista en esa ciudad. En esa época publica poesía con el seudónimo de «Gil Paz».
Poco después, ya en Buenos Aires, se unió al grupo socialista que integraron, entre otros escritores, José Ingenieros, Alberto Gerchunoff, Manuel Baldomero Ugarte y Roberto Payró y escribe de manera esporádica para varios medios, entre los que se cuentan el periódico socialista La Vanguardia, y el periódico roquista Tribuna. En Buenos Aires, generó constante polémica no tanto por su obra literaria sino por su protagonismo político, que sufrió fuertes virajes ideológicos a lo largo de su vida, pasando por el socialismo, el liberalismo, el conservadurismo y el fascismo. En esa época, conoció a Rubén Darío, quien tendría importante influencia en su obra y cuyo prestigio le facilitaría el ingreso al diario La Nación.
En 1897 Lugones publicó su primer libro, Las montañas del oro, de estilo inspirado en el simbolismo francés. Algunos capítulos de este libro habían sido publicados en una revista dirigida por Paul Groussac llamada La Biblioteca.
En 1898 se adhirió a la Sociedad Teosófica, en la llamada «Rama Luz», sección de la que dos años más tarde es elegido Secretario General. Su interés por el ocultismo y la teosofía comenzó desde muy joven, cuando vivía en Córdoba.
Entre 1898 y 1902 escribió cuatro ensayos («Acción de la teosofía», «Nuestras ideas estéticas», «Nuestro método científico» y «El objeto de nuestra filosofía») para las revistas Philadelphia (Buenos Aires) y Sophia (Madrid) en donde expuso las principales ideas teosóficas sobre la ciencia, el arte y la filosofía. Además, es posible encontrar la influencia de la teosofía en varias de sus obras, como en El Payador (1913-1916), Prometeo, un proscripto del sol (1910) o Elogio de Ameghino (1915).
El 13 de noviembre de 1899 adhirió a la masonería al iniciarse en la Logia Libertad Rivadavia N° 51. En 1903 es expulsado del socialismo al apoyar la candidatura conservadora de Manuel Quintana para la presidencia de la República.
En 1905 publicó Los crepúsculos del jardín, obra cercana al modernismo y recogió las tendencias de la literatura francesa, en particular el simbolismo, estilo que se profundizaría con su celebrado Lunario sentimental publicado en 1909. Experimentó con cuentos de misterio en 1906 con su obra Las fuerzas extrañas; que también muestra la afición de Lugones al ocultismo y a las ideas teosóficas. Este libro junto con Cuentos fatales (1926) son considerados precursores de la narrativa breve en la Argentina, que tendrá una vasta tradición a lo largo del siglo XX.
De regreso de sus experiencias europeas, Lugones publicó su ensayo Historia de Sarmiento (1911). En 1913 ,pronunció en el Teatro Odeón, una serie de conferencias titulada «El Payador», ante la presencia, entre otros personajes ilustres, del presidente Roque Sáenz Peña; el tema principal de las conferencias (recopiladas y publicadas en 1916) era el poema gauchesco Martín Fierro y la exaltación de la figura del gaucho como paradigma de nacionalidad. En la obra de Domingo Faustino Sarmiento y de José Hernández, Lugones encontró lo que él llama «la formación del espíritu nacional»: «Facundo y Recuerdos de provincia son nuestra Ilíada y nuestra Odisea. Martín Fierro nuestro Romancero.» (Historia de Sarmiento, Leopoldo Lugones, 1911). La consideración del Martín Fierro como emblema de la literatura argentina se debe, en gran medida, a la interpretación de Lugones sobre la influencia de esta obra en la formación de una identidad cultural.
En 1915, asumió como director de la Biblioteca Nacional de Maestros, cargo en el que se desempeñó hasta su muerte. En 1920, comenzó a advertirse un giro hacia las ideas nacionalistas con la publicación de un libro de doctrina política, Mi beligerancia. Al año siguiente, publicó una obra que puede considerarse de divulgación científica, El tamaño del espacio y en 1922, en un retorno al simbolismo, publicó Las horas doradas. En 1923 pronunció una conferencia en el teatro Coliseo de Buenos Aires, titulada «Ante la doble amenaza», que le reporta un inmediato repudio de parte del espectro político democrático. En esa ocasión el dirigente socialista Alfredo Palacios lo calificó de chauvinista.
En 1924, recibió el Premio Nacional de Literatura y, en 1928, presidió la Sociedad Argentina de Escritores. En esa época, era ferviente impulsor de las tendencias fascistas que caracterizaban a parte de los militares argentinos. Lugones fue un importante propagandista del golpe militar protagonizado por José Félix Uriburu el 6 de septiembre de 1930, que derrocó de la presidencia al radical Hipólito Yrigoyen. Su estrecha relación con el régimen instaurado ese año le valió el rechazo de los círculos intelectuales porteños.
A pesar de su adhesión al nacionalismo autoritario desde la década de 1920, Lugones se opuso al antisemitismo mientras muchos intelectuales destacados lo profesaban. En 1935 escribió el prólogo la edición argentina del libro «La mentira más grande de la historia: los protocolos de los sabios de Sion», de Benjamin W. Segel (Ediciones D.A.I.A., Buenos Aires 1936). La obra denuncia como fraude el célebre panfleto antisemita conocido como Protocolos de los Sabios de Sion.
El 18 de febrero de 1938, se quitó la vida en un recreo del Delta de San Fernando, llamado «El Tropezón», al ingerir cianuro de potasio con whisky. Una de las teorías sobre la causa de su muerte es que Lugones estaba muy enamorado de una muchacha que conoció en una de sus conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras. Mantuvo con ella una relación sentimental y apasionada. Descubierto y presionado por su hijo, debió abandonarla. Esto lo habría precipitado en un declive depresivo que acabaría con su vida.
Sus descendientes no han escapado a este signo trágico. Su hijo Leopoldo Lugones, «Polo», inventor de la picana eléctrica como elemento de tortura, se suicidó en 1971. Su nieta, Susana «Pirí» Lugones, fue detenida y desaparecida en diciembre de 1978 por el terrorismo de Estado que impuso la última dictadura cívica-militar desde 1976 hasta 1983. Tuvo otra nieta, Carmen, a quien llamaba Babú. Uno de los hijos de Pirí, Alejandro, se suicidó, al igual que su bisabuelo, en Tigre. Esto conforma un destino familiar trágico, muy parecido al de la estirpe de Horacio Quiroga, amigo y admirador de Lugones.
El Vaso de Alabastro
––––––––
Mr. Richard Neale Skinner, A. I. C. E., F. R. G. S. y F A. S. E., lo cual, como se sabe, quiere decir por extenso y en castellano, socio de la Institución de Ingenieros Civiles, miembros de la Real Sociedad de Geografía y miembro de la Sociedad Anticuaria de Edimburgo, es un ingeniero escocés, jefe de sección en el Ferrocarril de El Cairo a Asuán, donde se encuentran las famosas represas del Nilo, junto a la primera catarata.
Si menciono sus títulos y su empleo es porque se trata de una verdadera presentación; pues Mr. Neale Skinner hállase entre nosotros desde hace una quincena, procedente de Londres, y me viene recomendado por Cunninghame Graham, el grande escritor cuya amistad me honra y obliga.
Mr. Neale, a su vez, me ha pedido esta presentación pública, porque el viernes próximo, a las 17.15, iniciará en un salón del Plaza Hotel, su residencia, algunas conversaciones sobre los últimos descubrimientos relativos a la antigua magia egipcia, y desea evitar que una información exagerada o errónea vaya a presentarlo como un charlatán en busca de sórdidas conveniencias. Sabiendo el descrédito en que han caído tales cosas, adoptará, todavía, la precaución de no invitar sino personas calificadas y que posean algunos conocimientos históricos sobre la materia (bastará con algo de Rawhnson o Maspero): por lo cual los interesados tendrán que dirigirse a él en persona. Mr. Neale habla correctamente el francés.
Nada tan distinto, por lo demás, de esos barbinegros magos cuya manida palidez frecuenta los vestíbulos internacionales, arrastrando la admiración en el énfasis de su lentitud remota. Mr. Neale es rubicundo y jovial, y hasta me parece que algo corto de genio. Cuando fui a pagarle la visita, hallábase, precisamente, alegre como un colegial, por haberse dado en el hotel con un condiscípulo del Marischal College, oriundo también de la sólida Aberdeen, su ciudad natal. Mr. Francis Guthrie, un escocés que por su traje y su pecosa rigurosidad, parecía tallado en el granito del lejano país.
Tampoco hay nada de "oculto" en el viaje de Mr. Neale. Trátase de un prosaico estudio de nuestras maderas fuertes, que la administración ferroviaria egipcia propónese ensayar para el asiento en terrenos pantanosos.
Claro es que a poco de andar, y como nuestro huésped me manifestaba su intención de disertar sobre la magia egipcia, ya estaba yo preguntándole por los últimos descubrimientos que han enriquecido la arqueología con desusada profusión:
—En Egipto, habíame dicho él mismo, todo el mundo es un poco arqueólogo.
Y retomando el hilo de su pensamiento: —La arqueología se vuelve allá una tentación irresistible.
El rumoreo de un joven y animado grupo que cruzaba el hall, cortó un momento su palabra.
—Yo tardé bastante, prosiguió, en apasionarme por los descubrimientos. Eso tenía que venir, pero a mí me ocurrió en forma distinta de la habitual.
Era yo un cazador entusiasta, y no ocupaba mis asuetos en otra cosa, cuando cierto día tuve la ocasión de salvar, mediante un tiro certero, a un muchacho egipcio, desertor de la caravana de Sennaar, que bañándose en el río' había caído presa de uno de esos cocodrilos, casi legendarios ya, pero que viven aún más allá de las cataratas: verdaderos monstruos que vale la pena ir a buscar, haciendo algunos centenares de kilómetros.
Aunque salió con su brazo izquierdo casi inutilizado por la terrible mordedura, Mustafá, mi protegido, guardóme aquella inagotable gratitud, característica del musulmán, sobre todo cuando cree deber el favor de la vida; pues, entonces, sólo considera redimida su deuda mediante un favor igual. Exageraba todavía su afección por mí, el hecho de haberlo tomado a mi servicio, para aliviar de tal modo la desgracia de su mutilación.
Fue él quien, de vuelta a mi puesto, que era entonces Esné, la antigua Latópolis de los griegos, despertó mi curiosidad, regalándome dos joyas antiguas, sumamente curiosas: un gavilancito de oro esmaltado y un sello de cornalina, que cifrado con el "onj" jeroglífico, o sea la palabra "vida", es un amuleto de preservación.
Inútil cuanto hice por averiguar la procedencia de aquellos objetos —ciertamente raros entre las chucherías arqueológicas de la explotación habitual— incluso el recuerdo de la ley que castiga el tráfico y la ocultación de antigüedades valiosas. Mustafá se evadía con las exclamaciones árabes de cajón: "¡Quién puede saberlo! Que Allah compadezca mi ignorancia". O bien: "¡Sólo Allah es omnisciente!"...
El caso es que esos "felahs", cruzamiento de árabe y de egipcio, saben y callan muchas cosas, a despecho de la opinión corriente. El sentimiento nacional que parecía dormido en aquellos naturales, acaba de causar a mis compatriotas más de una sorpresa.
Nativo de Esné, que es una de las estaciones de la caravana en la cual se enganchó para ir a caer víctima del cocodrilo, Mustafá es muy experto en excavaciones arqueológicas, pues la mencionada ciudad hállase a unas veintiocho millas tan sólo de la antigua Tebas. Y él, como peón de numerosos exploradores, había hecho, por decirlo así, toda la "carrera".
Desde que, niño aún, conchabábanlo para que animara a los jornaleros, cantando, tal cual los vendimiadores homéricos en la descripción del escudo de Aquiles, hasta que, mayorcito, cargaba las espuertas de escombros, y ya adolescente, manejaba el azadón, su experiencia llegó a ser grande en la materia.
Poseía, lo que es también un don de su raza, el discernimiento de los indicios imperceptibles; pero lo rudo de la tarea y lo mísero del jornal, acabaron por inducirlo a cambiar de trabajo, enganchándose en la caravana, donde tampoco pudo aguantar la faena realmente atroz de camellero. Es un temperamento sensible, de una delicadeza superior a su medio. Así, de doméstico, pasó a ser luego mi ayudante.
Cuando me persuadí de que no averiguaría la procedencia de las joyas, quizá ignorada, en suma, por el propio Mustafá, entré a interrogarlo estrictamente sobre las tumbas faraónicas que han dado tanta notoriedad al famoso Valle de los Reyes, desde el descubrimiento, ya un tanto lejano, del estupendo sepulcro de la reina Hatshepsut. Tras largos rodeos, adquirí la seguridad de que conocía más de un derrotero importante; pero jamás accedió a revelármelos, no obstante la visible aflicción en que lo ponían mis ruegos.
—Te causaría, afirmaba, irreparable daño. Y después, con solemnidad:
«Nunca seas el primero que penetre en las tumbas reales. Ni inquietes con la violación a los guardianes de la entrada. Nadie escapa al enojo de los reyes.
—Sí, sí —dije yo entonces, bromeando—. El conocido cuento de la venganza de la momia.
Con gran sorpresa mía, el jovial Mr. Neale permaneció grave... Miró un momento la ceniza de su cigarro...
—Es que algo hay de cierto —afirmó con sencillez.
—¡Cómo, usted sostendría... —interrumpí, esbozando un vivo movimiento de incredulidad.
—Yo nada sostengo. Narro lo que he visto y nada más —replicó mi interlocutor sin cambiar de tono.
Luego, calmándose con un ademán:
—Juzgará usted mismo. Pero le ruego que me deje proceder con cierto orden. Tengo el hábito de los informes técnicos y fastidiosos —creyó deber añadir con una sonrisa.
Visitando un día con Mustafá el hipogeo de la reina Hatshepsut, donde estudiaba in situ la mejor escritura jeroglífica, la clásica, diríamos, que corresponde, para mayor ventaja, a los gloriosos tiempos de la décima octava dinastía, pues no hay libro comparable en claridad, tamaño y color, a esos vastos muros verdaderamente "iluminados" de historia, recordaba a mi ayudante, menos por interesarlo que por complacerme, diciéndomelo a mí mismo, la biografia de aquella soberbia emperatriz, incomparable estrella de su cielo dinástico..
Y con la aproximación quimérica que a través de los siglos sugieren allá las necrópolis intactas, donde han subsistido en la imperturbable serenidad hasta las flores de hace tres mil años, creo que infundí una especie de entusiasmo personal, tal vez de cierto vago amor, a la expresión con que dije:
—Divina reina, heroína y mujer, que vence como un faraón, hasta adquirir el derecho de inmortalizarse con la desnudez viril y la barba de oro de las estatuas triunfales, y al propio tiempo envía una flota que le traiga a su jardín, para envolverse en sahumerios como una deidad, los sicomoros de incienso del País de las Aromas. ¿No es una coquetería realmente imperial esa expedición a la costa turífera de los actuales somalíes, y esa avidez suntuaria con que manda sacar a tanto costo las piedras preciosas, los metales nobles, las maderas finas, el lapislázuli y el marfil; y todavía la construcción de aquella tumba prodigiosa, cuyas galerías de casi doscientas yardas se hunden cerca de noventa en la roca viva de la montaña sepulcral?...
Entonces Mustafá, con un acento y una penetración psicológica que no le conocía, dijo:
—Pones en tus palabras tanta pasión, que te libras indefenso a todas las influencias. Por eso no quiero conducirte a las tumbas reales. Aunque te rías de mí, lo cierto es que los antiguos pusieron "espíritus materiales» para guardar la entrada. Son los vengadores siempre despiertos. Cada cual tiene su modo de ofender, pero todos matan. En poco más de un año que duró la exploración de este sepulcro de la reina, hubo dos suicidios entre los exploradores.
Sólo más adelante comprendería yo aquella expresión que me pareció absurda, de "espíritus materiales", empleada por Mustafá, extraordinariamente locuaz ese día; pero su competencia en excavaciones realzóse ante mí con la insospechada agudeza que acababa de revelarme. Así, cuando algún tiempo después me escribió el secretario de lord Carnarvon, a título de F. A. S. E., para solicitarme ayuda en las exploraciones del hipogeo de Tut-Anj-Amón, que iban a empezar, creí hacerle, en la persona de Mustafá, la mejor recomendación de un buen práctico.
—De modo que usted asistió... —empecé.
—Efectivamente. Debí a esa circunstancia la invitación de asistir a la apertura.
—¿Entonces opina usted que el tan comentado fallecimiento del lord, fue, como se dijo por fantasía, una consecuencia de ese acto?
—Repítole que voy a narrarle lo que pasó y nada más.
Cuando se dio con el hondo pozo que conduce a la puerta de la cámara mortuoria, mi ayudante, a causa de su invalidez, no pudo tomar parte en la extracción de los bloques de piedra que lo obstruían, ni descender como el lord, los invitados y los jornaleros agregados al grupo, en las "cufas" o espuertas egipcias. Estaba pálido, aunque impasible, y sólo creí notar que me señalaba con los ojos a la atención de uno de los jornaleros prontos a iniciar la bajada: hombre maduro ya, pero vigoroso. Luego, acercándose con respeto:
—Olvidabas el talismán, dijo, entregándome el sello de cornalina.
Efectivamente, habíame ocurrido eso al sustituir mi traje habitual por el recio vestido de campaña que es menester adoptar para los descensos, y que constituye una de las torturas de esa angustiosa operación.
Quien no la ha realizado, tampoco puede apreciar lo que significa el deslizamiento, en gran parte al tanteo, por las dilatadas galerías donde el aire confinado durante siglos, el polvo impalpable y la temperatura de horno, prolongan hasta la agonía una desesperante sofocación.
Nada más distinto del maravilloso paseo arqueológico que sugiere al lector la narración del descubrimiento. El descenso del pozo sepulcral es peligroso, además de siniestro. Hay que precaverse mucho de las rozaduras contra los cantos filosos de las paredes, pues bajo el clima de Egipto, la más pequeña herida puede acarrear consecuencias funestas.
Obligado usted a reducir su equipo para deslizarse entre los derrumbes casi infaltables que ha producido por presión y desnivel el paulatino desmoronamiento de la montaña, su reducida caramañola sólo alcanza a disimular la sed provocada por una transpiración excesiva. Pero, lo más atroz, es el recio traje que debe uno conservar para no herirse, y en previsión de la salida con retardo bajo uno de esos bruscos fríos que sobrevienen en los arenales apenas declina el sol: otro de los riesgos peculiares a la comarca. Dijérase que, hundido en la fúnebre excavación, lleva Vd. sobre los hombros todo el peso de la siniestra montaña que vio al entrar, como descolgándose en denso manto de arena sobre las tumbas enterradas a su vez bajo la infinita desolación de aquel Valle de los Reyes.
Pero el prodigio de la tumba descubierta era tal, que hubiera valido, aún, mayores penurias.
No voy a ensayar su descripción, ni a recordar la ilustre comitiva; cosas popularizadas, por lo demás, en todos los "magazines„. Sólo diré que la apertura de las cámaras del moblaje, inmediatamente anteriores a la del sarcófago, fue un deslumbramiento.
Figúrese que ocho meses después no se había acabado de inventariar el contenido en muebles, estatuas, adornos y vajilla. No se recuerda hallazgo más valioso, desde el que se hizo con el hipogeo de la reina Hatshepsut; y ese Tuj-Anj-Amón, su descendiente, resultaba digno, por cierto, de clausurar el victorioso período de aquella décimoctava dinastía, con que los reyes tebanos dieron a Egipto su máximo esplendor hace más de tres mil años. La extenuación de largos meses de tarea, que en los últimos días llegaba a doloroso agotamiento, desvanecióse ante la maravilla casi eterna.
Nunca se agradecerá bastante la munificencia con que lord Carnarvon puso toda su fortuna en tal empeño, costoso como ninguno, además, y el entusiasmo, el esfuerzo, el desinterés con que le sacrificó su propia vida. Pero vuelvo a mi estricta narración.
Llegaba el momento, entre todos solemne, de derribar el último tabique, asaz ligero, por cierto, que nos separaba de la cámara del sarcófago. Es siempre algo lúgubre, y hasta no exento de cierta inquietud esa profanación de tan largo sueño...
Cuando apareció, pues, tras el polvo lentamente desvanecido del postrer azadonazo, en la vaga oscuridad, más bien teñida que alumbrada por los haces eléctricos, la celda ritual con su enorme féretro solitario, fue como si desde su bajo y estrecho ámbito de cueva nos diese en la cara la respiración de la sombra. Algo inmensamente augusto nos sobrecogió.
Pero ya lord Carnarvon transponía esa última puerta. Era su derecho, tan justamente ganado. Dio una rápida vuelta por la cámara mortuoria, inclinóse sobre el sarcófago, sin tocarlo, y salió para dejar paso a las ilustres personas de la comitiva, pues en el estrecho recinto no cabían más de dos.
Entonces noté que del lado de afuera, es decir, donde yo me encontraba, había junto a la puerta dos vasos de alabastro cerrados con tapas cónicas de la misma substancia.
Lord Carnarvon se aceró a uno, movió, instintivamente, sin duda, la cubierta alabatrina, y ésta cedió girando, pues hallábase atornillada con la perfecta maestría de esos trabajos egipcios. Suavemente, sin un crujido, fue desprendiéndose ante nuestros ojos estupefactos.
Más, una sorpresa mucho mayor nos aguardaba:
¡Del vaso destapado exhalóse un vago, pero distinto perfume que refrescó el ambiente!
—Recuerdo haber leído eso con asombro —dije.
—Sin duda, repuso Mr. Neale; y lo mismo lo mencioné en una descripción publicada por la Monthly Review. Nadie ignora que Egipto fue el país de la química, ciencia cuyo mismo nombre parece derivar de "Chem" o "Quem", como llamaban los hebreos a la nación egipcia, según se ve por el salmo CV: el de la recapitulación; y la flota de Hatshepsut, nos indica hasta qué punto era grande en su época la importancia de los perfumes.
Con todo, la duración de aquel cuerpo volátil resultaba extraordinaria; o mejor dicho, su cautividad de treinta siglos en una perpetuación casi inmortal. Así se me reveló el motivo de la preferencia que los antiguos griegos y romanos daban a los vasos de alabastro, para guardar perfumes. Recordará Vd. que, en griego, los preciosos vasitos perfumarios llamábanse "alabastros" por antonomasia. Sería una de las tantas cosas que Grecia y Roma aprendieron de Egipto.
Pero más extraña aún que el perfume, fue la frescura que difundió en torno. Digo mal frescura, pues era más bien una especie de frío sutil, semejante al del mentol. El caso es que yo y el lord nos estremecimos bajo esa especie de helada delgadez que se desvaneció como un suspiro instantáneo.
El lord se inclinó y aspiró fuertemente, con su nariz en la boca del vaso.
—Vale la pena —dijo— conservar el recuerdo de tan antiguo perfume.
Hubo en la puerta un ligero atropellamiento que llamó su atención, y yo aproveché la coyuntura para intentar lo propio.
En ese instante el "felah" a quien había hablado Mustafá interpúsose como una sombra, haciéndome con la cabeza y los ojos un enérgico signo de negación.
Por más que dicho acto me asombrara, no le hice caso alguno e insistí. Entonces, arriesgando un ademán de audacia increíble en aquellos tímidos paisanos, asió mi brazo con brusquedad, al paso que murmuraba en árabe, para que sólo yo pudiera oír y entender:
"¡Atórat-el-móut!" ¡El perfume de la muerte!
Entretanto, el lord acababa de tapar nuevamente el vaso.
Cuando, algunas semanas después, pude ver de nuevo ambos recipientes, todo se había desvanecido, y sólo conservaban en el fondo una mancha resinosa, tan tenue, que era imposible analizarla.
Digo algunas semanas después, porque, al salir del hipogeo, el frío del desierto me hizo daño. Caí enfermo como lord Carnarvon, bien que no de gravedad.
Pero habíame impresionado mucho, al abandonar el pozo, una sentencia de Mustafá, que mientras me echaba sobre los hombros previsora manta, díjome por lo bajo, señalando al lord:
—He ahí el que morirá. ¡Que Allah nos proteja!
—¿Cómo lo sabes? increpé con sorda irritación.
—Le he oído el estornudo malo; el estornudo del chacal.
Recordé, en efecto, aquel acceso que también había oído estallar con la sequedad lastimera de un gañido; pero repliqué, menospreciando la superstición:
—Efecto del frío. Otros hemos estornudado también.
—Cierto; pero a ti te rozó apenas el ala fatídica del vengador. Estarás bien dentro de una semana.
Y como luego, en casa, discutiera todavía, reprochándolo con sensatez:
—Es una fiebre que se explica por el excesivo cansancio, el aire confinado, la tensión nerviosa...
...Mustafá pudo derrotarme una vez más, contestando impasible:
—Al dificultar el acceso de sus tumbas, los antiguos contaban con esa predisposición, que entrega rendidos los violadores a los guardianes de la entrada.
Casualidad o lo que fuere, lord Carnarvon no se levantó. Víctima de una extraña fiebre que no pudo la ciencia dominar, declarásele luego la neumonía cuyos síntomas yo también experimenté, y su fallecimiento malogró una bien útil y generosa existencia.
—Hablase hablado también de cierta infección causada por la picadura de un insecto...
—Sí, al principio, y no sin razón, porque le he dicho lo peligrosas que son las más pequeñas lesiones bajo el clima de Egipto. Este es, en suma, el verdadero áspid de Cleopatra. Pero la neumonía fue, al menos para mí, un desenlace concluyente. Abrigo la convicción de que lord Carnarvon aspiró la muerte en la boca del vaso de alabastro.
Así cobraba sentido la expresión paradójica de Mustafá; pues el perfume mortífero era, en efecto, un "espíritu material", el "vengador" encerrado en los vasos tentadores como un efectivo "guardián de la entrada", "perpetuamente despierto". Nada, pues, de imaginarios demonios o "elementales" maléficos. La sencilla realidad venía a ser mucho más siniestra. ¡Terrible, en efecto, ese último sueño de los faraones cuyo reposo se aseguró para la eternidad, bajo una sentencia impersonal e inexorable como el destino!...
Ab. Neale iba, indudablemente, a proseguir; pero en aquel momento, una arrogante figura femenina cruzó apresurada el "hall", removiendo como un bache de oro en polvo la mancha del sol poniente que caía desde una ventana lateral, con un magnífico tapado de kolinsky a la moda, y dejando esa ráfaga de perfume singular, que anticipa con genuina revelación el primer detalle de una verdadera elegancia.
No habíamos visto el rostro de la desconocida, que avanzando por detrás de nosotros, sólo nos reveló al pasar su gallardía y su perfume; pero mi interlocutor, enderezándose, palideció ligeramente, mientras murmuraba con sorda voz:
"¡Atórat-el-móut! ..."
—Seguíamosla con ansiosa mirada, cuando ya en el pórtico, vímosla cruzarse con el propio Mr. Guthrie, quien la saludó sin detenerse, subió a buen paso la escalinata, y advirtiéndonos casi al punto, dirigióse hacia nosotros. Regresaba del campo de golf, bastante cansado, según dijo al dejarse caer en el profundo sillón vecino.
—¿Tomaron ya ustedes el té? —preguntó enseguida.
Mr. Neale, sin contestar, interrogóle a su vez:
—Francis, permítame, ¿quién es esa señora?
—¿Esa señora?... ¡cuidado, Richard! —intercaló bromeando— ¿esa señora?... La verdad es que no sé gran cosa a su respecto. La conocí hace poco en el "dancing". Parece que es una egipcia bastante misteriosa, mejor dicho bastante equívoca... Una aventurera, quizá... No sé quién me dijo. ¡Cuidado, Richard! —volvió a intercalar riendo cordialmente y arrellanándose en el sillón— que van ya dos hombres que se suicidan por ella.
Los Ojos de la Reina
I
No bien supe por aquella breve noticia de periódico matinal que, según la consa-bida fórmula, Mr. Neale Skinner había "fallecido inesperadamente, víctima de una repentina enfermedad" cuando se me impuso con dominante nitidez la causa del suceso: Mr. Neale se ha suicidado por "esa" mujer. Impresión a la vez dolorosa e indignada ante el prematuro fin de una vida útil y de una amistad ya excelente, si bien muy retraída ahora último por aquella fatal aventura. Tenía apenas el tiempo suficiente para vestirme y acudir a la casa de huéspedes donde el malogrado ingeniero residió desde su incorporación al Ministerio de Obras Públicas, pues la noticia indicaba que el cortejo se pondría en marcha a las diez. Pasada la triste ceremonia, trataría de averiguar esa tarde en la correspondiente repartición de la Dirección de Ferrocarriles lo que allá supieran del inesperado drama, pues Mr. Guthrie, único amigo común, andaba ausente por el interior, según mis noticias. Probablemente, pensé, la falta de aquel íntimo compañero habrá contribuido a precipitar la catástrofe. Mr. Neale, a quien debí, como se recordará, la curiosa narración del "Vaso de Alabastro", había sido contratado, poco después de fijar él su residencia entre nosotros, por la Dirección de Ferrocarriles, bien informada, en verdad, sobre su mérito de especialista. Pero su incorporación a nuestro cuerpo técnico, que todos celebramos, y cuyo acierto comprobó él mismo poco después, dilucidando una complicadísima regre-sión en cierto tramo de la línea de Huaitiquina; debióse a las relaciones que en-tabló con aquella misteriosa dama del "perfume de la muerte", cuya arrogante figura percibimos sólo al pasar, la tarde de la recordada narración, y que según Mr. Guthrie, su conocido eventual, contaba dos suicidas entre sus adoradores... Habiendo encontrado a la pareja en el teatro algunas veces, la circunstancia de que siempre ocupara palcos altos, y a una distancia que la discreción me vedaba acortar, impidióme percibir claramente el rostro de la dama, bastante esquivo, además, tras los calados sombreros a la moda; pero conocía la fama de su her-mosura, por los comentarios sobre "la egipcia del Plaza", como le pusieron duran-te el breve tiempo de su residencia en dicho hotel.Súpose luego su traslación a una casa de cierto barrio distante, donde el ingenie-ro la visitaba, y esto fue todo; mas la trivial aventura complicábase para mí con el recuerdo del mencionado perfume, que era, o pareció a Mr. Neale, el mismo del vaso de alabastro descubierto en la tumba de Tut-Anj-Amón y cuya exhalación, según él, causó a lord Carnarvon la muerte.
II
Mientras pensaba todo esto, llegué al domicilio del difunto Mr. Neale, cuando el cortejo estaba ya organizado. Los concurrentes, seis en totalidad, me eran desconocidos, con excepción de Mr. Guthrie, que había llegado la tarde anterior, pocas horas después del suceso, y que se hallaba profundamente abatido. Creo que mi presencia le fue grata, por la emoción con que estrechó mi mano en silencio. Ocupé, pues, en su compañía uno de los dos coches que formaban el modesto cortejo, según la voluntad del difunto, expresada en su cana final; mientras to-maban el otro cuatro personas: un empleado del Ministerio, un huésped de la casa, que había trabado amistad con el extinto, y dos representantes de la "En-glish Literary Society", me parece. Debimos, pues, aceptar a uno de los descono-cidos, quien solicitó asiento con profunda cortesía. Mr. Guthrie hizo la presenta-ción, pero en voz tan baja que no distinguí bien el nombre. Creí percibir algo co-mo Nazar, o Monzón, apellidos que correspondían al tipo fuertemente criollo del sujeto, moreno, entrecano, de corta barba casi blanca. Pero ya Mr. Guthrie me narraba los detalles, breves, por lo demás, del funesto caso. Absorto en su pasión, Mr. Neale había ido aislándose, hasta cortar, o poco me-nos, casi todas las relaciones, aunque nada indicaba en él desasosiego ni amar-gura. No sin gran sorpresa, pues, recibió su compañero en Tucumán, cuatro días antes, una carta sospechosamente alusiva a cierto viaje que debía realizar de un momento a otro, dando a entender como causa una comisión del servicio; pero agregando recomendaciones familiares de minuciosa intimidad, además de un pedido reiterado y perentorio: que por todos los medios posibles se evitara moles-tias a su amiga, en caso de sobrevenir algún episodio desagradable. Lleno de ansiedad, Mr. Guthrie partió en el acto, sin conseguir, no obstante, evi-tar el desastre que presentía. Suicidio vulgar, en la solitaria habitación donde los demás huéspedes estuvieron casi junto con el tiro, la clásica epístola al comisario: "no se culpe a nadie...", "cansancio de la vida..." —excluía con tal evidencia toda complicación, que el juez pudo expedir a las nueve de la noche el permiso de inhumar, reclamado por la patrona con premura comprensible. —La multitud de formalidades tan penosas— concluyó Mr. Guthrie—, impidióme advertir a usted. —Con todo—, opiné yo—, creo necesario indicar al juez la posible influencia de esa enigmática persona. Una muerte es una muerte, y la galantería póstuma de Mr. Neale, delicadísima en verdad, no puede comprometer nuestra conciencia. —Pero la última voluntad de los difuntos es sagrada... —repuso suavemente nuestro compañero eventual, mudo hasta entonces, con un acento que desvane-ció acto continuo en mí la impresión de un compatriota. Mr. Guthrie iba a decir algo también, cuando llegamos al cementerio.
III
La triste ceremonia concluyó pronto, bajo la invencible distracción de un sol espléndido, que parecía chispear, trizando vidrio, en el reclamo de los gorriones. Despedímonos en la vereda, con la sobria cortesía que es de suponer; y como manifestara yo la intención de caminar un poco, aprovechando la agradable tem-perie, Mr. Guthrie me dijo: —No puedo acompañarlo. Debo regresar al hotel cuanto antes, para no perder el correo que parte hoy, precisamente, pues deseo comunicar sin dilación la infaus-ta nueva a la familia de mi amigo. Ruégole, tan sólo, que desista de su advertencia al juez, o en todo caso que no lo haga sin hablar antes conmigo. 3 Tuve que prometérselo, aunque con desgano, porque la impresión del primer momento continuaba viva en mí. Entonces el otro compañero de carruaje decidióse también a caminar, pre-guntándome si me incomodaba su compañía: Respondíle que no, aun cuando poco me agrada departir con desconocidos, y to-mamos calle abajo en silencio. Tres minutos después, una indiscreción del personaje confirmaba mi pesimismo en la materia. Suavizando aún más el extraño acento que lo caracterizaba, y empleando un cas-tellano singular, aunque sin tropiezos, creyóse autorizado para encarecerme: —No desoiga usted el pedido de Mr. Guthrie, que es muy razonable y caballeres-co. La voluntad del difunto... Aquella impertinencia me exasperó. Y más por contrariarlo que con intención de proceder así, repliqué: —Estoy, por el contrario, casi decidido a hacerlo. Es cuestión de conciencia. Mi interlocutor palideció, deteniéndose aterrado. —¡Señor!..., ¡por favor!... ¡Por vida suya, señor!.... —imploróme suplicante. Mas, entonces, súbitamente intrigado ante su actitud: —Pero usted —repuse—, ¿qué papel juega en este asunto? —¿Yo...? Yo soy egipcio como esa señora... Su compatriota. Ella no es culpable... Se lo juro... ¡No! —¿De modo que usted también la conoce íntimamente? Comprendió de golpe, a su vez, el mal camino que había tomado. Y recobrándose, dijo con gravedad: —Soy, señor, el tutor de esa mujer. Ésta es la verdad completa. Lo era, sin duda, a juzgar por su acento y su reacción. Mas, el enigma, lejos de aclararse, se complicaba. Con todo, era yo, a no dudarlo, el dueño de la situación, y decidí jugarla en un lance definitivo. —Su declaración —sentencié con aplomo—, lejos de tranquilizarme, aumenta mi perplejidad, si no mis sospechas. Hablaré con Mr. Guthrie, porque así se lo he prometido; pero mi resolución está tomada a menos que usted resuelva fran-queárseme sin doblez. Entendido, por lo demás, que nunca me haré cómplice de un delito. Palideció más aún, detúvose nuevamente, para convenir en voz baja: —Así sea. Nadie puede contrariar su destino. Tiene usted, en sus manos, sin sa-berlo, el de la más extraordinaria mujer, y ojalá no le sea fatal un día la revela-ción con que va a violentarlo. Pero no hay tiempo que perder. Venga usted conmi-go, señor, y conocerá por mi boca que nunca ha mentido, el secreto de Sha-it. —¿De Sha-it? —pregunté, ligeramente turbado por aquella solemnidad. —Sí, el secreto de Sha-it-Athor, la Señora de la Mirada.
IV
—Mansur bey...—había dicho, aclarando su nombre, hasta entonces confuso, mi singular confidente, mientras me hacía los honores de su sala oriental, nada opu-lenta sin embargo. Esto no impidió que yo resolviera observarlo todo con interés; pues lo distante del barrio, así como las palabras del personaje, indicáronme de sobra que me hallaba en la casa de aquella egipcia con quien él diera poco antes nombre y título tan extraños. —Deseo, antes que nada, enterar a usted de mi persona y situación —empezó diciendo. "Mi título de bey es puramente honorífico, pues me ocupo del comercio de di-amantes que, muy afectado por la guerra y por las exigencias de los lapidarios holandeses, no cuenta en la actualidad sino con media docena de plazas impor-tantes, casi todas americanas. "Sha-it, que es huérfana y viuda, vive conmigo desde varios años atrás, y he aquí por qué nos hallamos en Buenos Aires. "Mi modo de hablar el español, que advirtió usted enseguida, proviene de que lo aprendí entre los israelitas de El Cairo, donde hay muchos descendientes de los expulsos de España; aun cuando fue mi profesor Abraham Galante, nada menos, el ilustre hebraísta hispanófilo, a quien usted conocerá como autor. "Quiero recordarle, también, porque no es un secreto ya, que el movimiento gene-ral del Oriente en favor de la independencia, ha borrado casi del todo las ojerizas de raza y de religión, tan funestas para nosotros durante siglos; éxito que princi-palmente se debe a las fraternidades ocultas, unidas por un vínculo común, no ajeno tampoco al conocimiento de usted. Así desde los sikas hindúes hasta losdrusos del Líbano, y desde los shamanes siberianos hasta la nunca extinta ma-sonería de Menfis..."2—¿La Menfis faraónica? —pregunté con sorpresa. —Sí, señor. La Menfis de los faraones. Aquella hermandadha sobrevivido, como tantas otras cosas egipcias; y el vínculo que dije nosacerca, a despecho de la odiosidad, particularmente viva contra los judíos en el Oriente también. "Verdad es que tenemos, como lo verá usted, parentesco antiquísimo con aquella raza, aun cuando esto suele resultar más bien unmotivo de antipatía entre los pueblos; mas sólo quiero, por ahora, referirme a mis paisanos." —Mr. Neale habíale dicho a usted, según lo leí en su narración, que los felahs, o campesinos de mi país, saben y callan muchas antiguas cosas. "Es de inferir que los descendientes de las clases elevadas, pues aún quedan familias cuya tradición remonta a los faraones, sepan algunas más importantes por cierto. "Sha-it pertenece a una de aquéllas, por abolengo dinástico; y cuando nació, sus padres, que profesando, en apariencia, el cristianismo jacobita3, seguían fieles a las antiguas costumbres, mandaron sacarle el horóscopo magistral. "Yo eché los cálculos, a la usanza de Tebas,y el cielo reveló un destino maravilloso. "Pues como Sha-it es de sangre real, debía compararse su horóscopo con el de las antiguas reinas, hasta Cleopatra, mediante el archivo astrológico que la logia menfita custodia hasta hoy en criptas inexpugnables. "Debía compararse, insisto, porque las almas de los muertos renacen con destino semejante o complementario al de su vida anterior, cuando han transcurrido de tres mil a tres mil quinientos años. "Esto lo saben también vuestros arqueólogos, por la lectura de los jeroglíficos; mas, como dicha escritura tiene cinco claves, y ellos no han descubierto sino dos, ignoran muchas cosas sobre el misterio de la muerte: entre otras, que el sexo no cambia mientras debe el alma renacer, y que cuanto más elevada fue su vida te-rrestre, más prolonga el plazo de su reencarnación."De aquí que el horóscopo de Sha-it concordara con el de la reina Hatshepsut, muerta hace alrededor de tres mil quinientos años..." Aquello era demasiado fuerte para no indignarme. —¡Bonita novela! —exclamé, riendo con airada malicia ante la enormidad. Pero la actitud del egipcio me contuvo. Apoyada su mejilla en la mano izquierda, sus ojos profundizaban con tal eviden-cia el misterio de las edades abolidas, su voz venía tan seguramente desde el fon-do de la eternidad, su aspecto habíase revestido de una autoridad tan serena, que toda sospecha desvanecíase al punto; y como una emanación vagamente vertigi-nosa, algo suyo, no sé qué, pero algo sensible, que ahora me asombra y que en-tonces me pareció natural, imponía a su narración una certidumbre contemporánea.
V
—Hatshepsut —continuó, sin hacer caso alguno de mi protesta—, Hatshepsut, cuyo nombre leen mal los arqueólogos, pues debe pronunciarse Hatsú, fue, como usted recordará, la terrible faraona de la reconquista. "La flor de oro y de hierro, de belleza y de gloria, en que triunfó hasta resplande-cer sobre los tiempos aquella décima octava dinastía, que libertó a Egipto del do-minio extranjero, prolongado tres centurias por los hicsos asiáticos. "Renacida en Sha-it, ésta es, pues, la esperanza de Egipto. Pero su destino como tal flota todavía en la sombra futura... "... Y el don de profecía —añadió como soñando— pertenece sólo a los maestros del tercer vértice, que no alcanzaré ya en mi actual existencia... "El horóscopo, que es también nominal, impuso a la recién nacida el nombre de Sha-it-Athor, realmente formidable, si se considera que está compuesto con el de la diosa del destino: Sha-it, y con el de la Afrodita egipcia Athor, deidad del agua, como la griega, y patrona de la belleza por los ojos: o como se dice en lengua ri-tual, Señora de la Mirada. "Pero aquí reclamo toda su atención, porque las cosas van a complicarse un poco. "Sha-it es nativa de Esné, donde había residido Mr. Neale, como empleado del ferrocarril de El Cairo a Asuán; y esta circunstancia fue la que los aproximó con simpatía, después de aquella conferencia sobre magia egipcia que dió el ingeniero en el hotel. "Esné era uno de los grandes centros mágicos del Egipto faraónico: una de las ciudades de Athor; y como eso provenía de la situación geográfica y magnética del punto, no de una fundación caprichosa, los griegos cambiaron el nombre de la ciudad por el de Latópolis, en la época de los Tolomeos, poniéndola así bajo la advocación de Latona, la madre de Apolo, una de las diosas de belleza, que al ser personificación de la noche (la noche es, naturalmente también, madre del sol) tenía estrellas por ojos: resultando, pues, una Señora de la Mirada. Nada había, entonces, de arbitrario en todo esto. "Latona fue todavía, según usted recordará, perseguida por la serpiente Pitón, a la cual mató Apolo con sus flechas. Y la diosa egipcia Sha-it hállase vinculada por su nombre con Shaí, la misteriosa serpiente barbada del Nilo, que según los fe-lahs vive aún en las aguas del río sagrado. "Perdóneme usted estos detalles cuya mención va poniéndolo, por lo demás, en contacto con el antiguo misterio. La serpiente del Génesis tenía ojos de diamante, y tentó a Eva para el primer amor; y uno de los cuatro ríos del Edén era el Nilo... "La fatalidad de la serpiente, o sea el poder de perdición por los ojos, debía pesar, pues, sobre Sha-it, y así es para su desgracia. "Casada muy joven, a los catorce años, como se estila en Oriente, uno después era viuda por suicidio de su esposo: tragedia que ella provocó sin saberlo, bajo la acción de la fatalidad, sólo porque a ruego de aquél, y cediendo al abandono del amor, había consentido mirarlo en el instante del beso supremo. "Nunca, por lo demás, lo ha sabido; ya que al producirse aquella desgracia, ini-ciadora de una serie fatal, la logia menfita, de acuerdo con sus padres, me en-cargó su custodia. "El segundo episodio tuvo peores consecuencias para ella, y hallóse íntimamente relacionado con el descubrimiento del hipogeo de Hatsú.
VI
"Cuando la visita que, según usted mismo ha relatado, hizo Mr. Neale a esa tum-ba, en compañía de su ayudante Mustafá, éste habíale dicho: '"Los antiguos pusieron espíritus materiales para guardar la entrada de las crip-tas. Son los vengadores siempre despiertos. Cada cual tiene su modo de ofender, pero todos matan. En poco más de un año que duró la excavación de este sepul-cro de la reina hubo dos suicidios entre los exploradores. "Esto es lo que voy a narrarle. "Fueron dos jóvenes ingleses que habían cortejado un poco a Sha- it, como todos los de la alta sociedad de El Cairo; pues aquélla, en sus dieciocho años entonces, alcanzaba una plenitud de belleza que era, sin exageración, el orgullo de la ciudad. "Contribuyó a aumentar esta fama un detalle que, al ser de motivo secreto como el destino de Sha-it, debía enconar después la calumnia de que fue víctima: "Nuestro ritual prohíbe el luto a las reinas; y mientras está el sol en el horizonte, no pueden ellas despojarse de las joyas sagradas que las defienden contra toda posesión; las ajorcas de tres metales, los brazaletes de cinco piedras preciosas, los siete collares y la diadema con el áspid avanzado para morder el corazón enemigo. "Ambos caballeros, como directores de la exploración, fueron los que, por codicia-da preferencia, abrieron la cámara fúnebre. "Ninguna excavación había sido tan costosa como la de ese hipogeo: más de un año para escombrar doscientos y tantos metros de galerías y de cámaras. "Estas últimas contenían, como es sabido, un tesoro inapreciable en estatuas, muebles, objetos de lujo; pero la mortuoria, según ocurre siempre, no encerraba sino el sarcófago: triple féretro de piedra en la cripta completamente dorada.
"Sin embargo, al lado mismo de la puerta que obstruía con ligero tropiezo, había un precioso taburete incrustado de marfil, sobre el cual —delicada y al mismo tiempo ingenua coquetería en frívola lucha con la eternidad— habían dejado un espejo. Probablemente el más íntimo del regio tocador, a juzgar por su elegancia sencillísima: un óvalo de plata pulida, montado en un mango de ébano que un loto de oro aseguraba, decorándolo a la vez. "Aquel objeto, sin más destino aparente que una ofrenda sentimental y baladí, era, no obstante, el vengador encargado de la ejecución misteriosa. "Mas ello requiere todavía algunas explicaciones previas. "Los antiguos atribuían a los objetos íntimos un alma elemental, o 'doble', que les trasmitía el contacto humano; y por esto daban nombres personales a sus basto-nes, joyas, pomos perfúmarios, espejos... "Pero estos últimos cobraban a ése, y a otros respectos, una importancia especial, por su vinculación con el don de la mirada. "Nadie ignora tampoco, pues todo esto es de arqueología clásica, la importancia de los ojos en la simbología egipcia. "Ojos de esmalte, dotados de sorprendente vida, y montados en placas de metal, representaban al sol el derecho y a la luna el izquierdo. Eran 'los ojos de Horo', el dios párvulo a quien Athor servía de arca o nave conducente, y que personificaba al sol de los muertos, 'el sol verde de la media noche'. Por lo cual llamábanle también Príncipe de la Esmeralda. Amuletos propicios o maléficos, de ahí provino la creencia en el mal de ojo. "Athor era también, en aquel caso, diosa de la muerte; y bajo el nombre de Nub, que es el mismo del oro, la guardiana de la momiabajo cuyos rasgos renacerá el difunto. Por esto se conservaba en una máscara de oro que coronaba la caja fúnebre, propiamente dicho, el rostro de los reyes muertos. Amor y muerte son, pues, las potenciasde Athor. "Los ojos de esas máscaras, como los de ciertas estatuas que los han conservado, son de una vida intensa hasta el miedo. Pues los antiguos lograron lo que no se ha conseguido después: fijar en los ojos artificiales el poder de la mirada. "Puedo decirle, todavía, que alcanzaban dicho efecto mediante cierta incidencia angular en la disposición del globo y de la cavidad orbitaria, cuyo secreto se ha perdido. "De aquí que hasta con las pupilas vaciadas y el rostro casi destruido, como la Grande Esfinge, las estatuas miren aún cual si fuesen verdaderas personas. "Recuerde usted los ojos del escriba acuclillado del Louvre4, que insisten hasta hacer daño. Y, sin embargo, no son más que dos trozos de cuarzo blanco que en-garzan dos pupilas de cristal de roca, en cuyo centro brilla un clavito de bronce. "Los más 'vivos' de aquellos ojos eran de plata, y simbolizaban a la luna o las es-trellas, astros del amor fatal."
VII
—El espejo, puesto de faz sobre el taburete de la entrada, conservaba, gracias a esa disposición, el pulimento de su luna. "Y como en todos los casos, habíase contado para la ejecución del castigo, con el movimiento natural, que tratándose de un espejo conduce a mirarse en él.
"Pero, con indescriptible asombro de los exploradores, no fueron sus rostros los que aparecieron en el pulido metal. "No sus rostros, por ventura, sino el de una maravillosa mujer, cuya mirada, viva hasta el deslumbramiento, entró en sus almas, quitándoles toda potestad de pa-labra y de reflexión, hasta poseerlas en un vértigo que inspiraba la delicia insa-ciable, y con ello necesariamente mortal. "La reina había eternizado para el castigo su propia mirada fatal —la mirada de belleza y de muerte—. Y a la luz de las linternas exploradoras, que reforzaba con un reflejo casi solar el intenso dorado de la cámara fúnebre, su rostro vivía con la vida del 'doble' o alma rudimentaria del espejo despierto al contacto humano. Viv-ía como sonreído y flotante en una atracción abismal, próximo y remoto, a la vez, dentro del óvalo encantado, infundiendo ese desfallecimiento del corazón que no es sino la aceptación irrevocable del destino, ante el verdadero amor o la hermo-sura suprema." Y la impresión fue tan intensa que ambos se volvieron instintivamente a mirar. Nada... Nadie... —¡Una mirada de tres mil años! —dudé yo en voz alta. —¿Por qué no? —repuso el egipcio con sencillez—. ¿No duran lo mismo en las criptas perfumes, huellas en el polvo, flores delicadas, que el mero contacto del aire desvanece? ¿No perpetúa el escultor algo tan fugaz como la sonrisa en el mármol o en el bronce?... "Así los poseía, pues, aquella mirada. "Hora o minuto, el tiempo no contaba ya. Pero, de pronto, una angustia los so-brecogió: el rostro, que no retrato, empezaba levemente a borrarse. Mejor dicho, se alejaba, sin dejar de imponerles, profundo hasta la desesperación, el prodigio de sus ojos. "El espejo se dormía. "Se dormía, es la palabra justa; porque si los objetos magnetizados pueden con-servar su latencia indefinidamente, con tal que se les asegure un reposo perfecto —y así hay cadáveres que se mantienen intactos durante siglos—, la tibieza simpática de la mano provoca en ellos, como el agua hirviendo en las plantas se-cas, un despertamiento fugaz. "Arrancándose al hechizo, ambos tuvieron la misma idea: conservar fotográfica-mente lo que pudieran obtener al sol. Mas, por rápidos que anduvieran, la ima-gen estaba ya asaz borrosa cuando alcanzaron la superficie del desierto. Con to-do, el sol africano, así como la pericia y las buenas máquinas debieron ayudarlos bien; porque dos días después, al practicarse la indagación judicial del misterioso doble suicidio que consternó a la ciudad, hallóse en la cartera de cada uno la se-mivelada pero perceptible prueba fotográfica del retrato de Sha-it." —¡De Sha-it! —exclamé yo—. ¿Entonces?... —Así era, en efecto: Hatsú renacida en Sha-it. "Lo que esta última debió padecer con la investigación y las sospechas imposibles de conjurar fue terrible. Durante algunas semanas llegué a temer que enloquecie-ra. Ella, como todos al fin, creíase perseguida por asechanzas infames que habría provocado la envidia de su belleza."
VIII
—El espejo vino a mi poder entonces, costándome un dineral; pero nada quedaba ya en él, bajo el recobrado brillo de la plata. Habíase dormido para siempre. "Lo verá usted, pues lo he conservado. "¡Ébano, plata y oro! Si los dos pobres suicidas hubieran entendido algo de ma-gia, no los tocarían jamás. Pues la combinación de materiales apropiados, al ser esencial para los talismanes, revela también su objeto. "Mas los antiguos sabían que quien viola una tumba puesta bajo ciertos signos es porque ignora los secretos. "Así, hallábase también a la vista, en el mango, el nombre del espejo fatal: triple jeroglífico, que para vuestros arqueólogos significaría puramente abb-or-za; el dormido, lo cual era ya inquietante; pero que, leído con una clave superior, indi-caría algo cuya importancia deducirá usted por el valor individual de cada signo: el antebrazo, símbolo de la fuerza ejecutiva; el ojo palpebrado, símbolo del ensue-ño; y el cuerpo fecundo de la mujer, o sea su tronco y senos. "Pero volvamos a la desgracia de Sha-it, complicada en el proceso y víctima de la calumnia que desde entonces la persigue. "La infeliz, absuelta en suma como era de esperarse, ausentóse conmigo, para no volver jamás. Tal es, al menos, su intención. Y cuando al cabo de los veinte años transcurridos, empezaba a olvidar la horrible pesadilla, a renacer para el amor que reclaman su hermosura y su juventud, ya ve usted, señor... ¡Apiádese de ella!..." Un vago sollozo le cortó la palabra. Y como yo, turbado, no respondiera, creyó deber insistir para convencerme: —Tales ojos, señor, son una fatalidad de raza. Son los ojos idumeos que atrajeron sobre Cleopatra el amor y la desventura. "Por eso el parecido singular entre los retratos de aquélla y de la reina Hatsú, respectivamente conservados en los templos del Denderah y de Dair el-Bahari. ¡A mil quinientos años de distancia entre una y otra! "Cleopatra fue hija de una princesa idumea. Hatsú, nieta de una concubina de la misma nación que su abuelo, el faraón Amenotis I, había tomado, para robuste-cer la reciente insegura alianza con aquel país, pequeño, pero indispensable al paso de las grandes expediciones contra el Asia. "Observe usted en la reproducción de aquellas imágenes la nariz fina y ligeramen-te arqueada, los largos ojos, la esbeltez felina con que dotó a ciertas razas asiáti-cas la diosa Sejet5, su creadora. Por ella somos parientes con los hebreos. Era la diosa leona, terrible también por los ojos, y patrona de la elegancia corporal. "Y para acabar de convencerlo sobre la realidad de ese hechizo cuya nativa pose-sión excluye toda responsabilidad en las desgracias que ocasiona, quiero revelarle la existencia actual de una rama judía, procedente de la antigua Idumea, cuyas mujeres conservan el don fatal en sus ojos negros o azules, y a la cual caracteriza públicamente la peculiaridad de que, en cualquier idioma, pronuncia así la le-tra..." Pero la puerta del salón abrióse con brusquedad en ese instante, y una mujer arrebatada por la aflicción o por el miedo, apareció, estrujando un papel, entre un cascabeleo de brazaletes. Sólo acerté a enderezarme, deslumbrado por aquella aparición. Hallábame ante Sha-it, la Señora de la Mirada
IX
Cuanto pude imaginarme, palideció ante la realidad.No sé qué era más subyugador, si la hermosura o la rareza de su tipo. Tenía realmente ante mí una egipcia faraónica. Y su presencia bastaba, al punto, para imponer, con una evidencia de esplendor, el dominio de la reina. Esbelta hasta la vibración, como esos juncos que aun bajo la más perfecta calma están cimbrando con una especie de interna música, su delgadez aérea, exa-gerándose en finura ascendente, a la manera de una larga flor, perfilaba apenas, en la gracia del andar, la angosta evasión del flanco felino. Para acentuar la impresión, su levísima túnica verdemar, sin ninguna transpa-rencia, no obstante, revelaba su cuerpo como en una difusión de agua intranqui-la. En la iluminación, que puedo más bien decir relámpago de la entrada, sus altas chinelas de oro habían relumbrado como cabezas de serpiente en un erizamiento de lentejuelas. Ricas pulseras de colores sobrecargaban con suntuosa pesadez sus brazos de ámbar; pero sus dedos fuselados, que se angustiaban sobre el afligente papel, ostentaban de único adorno la alheña que por mitad los teñía. Palpitaban en su garganta, con centelleo multicolor, los siete collares; y sobre su frente, erguíase como en el aire, al estar retenido por invisible diadema, el áspid de esmalte verde cuyos ojillos eran dos chispas de diamante. Oyóse, al parar de golpe ante nosotros, el choque como marcial de las ajorcas; y un perfume dulcísimo, de suavidad excesiva hasta el desmayo, "aquel perfume" otra vez, abismó la sala. Pero, nada menos que ese atavío, anómalo en un día de luto —a no ser por la obligación ritual—, nada menos, digo, requería la prodigiosa mujer. Su tez, casi cobriza, parecía iluminarse con dorada suavidad, en una morena transparencia de dátil. Sus cabellos, tenebrosos hasta lo siniestro, agobiaban la frente, echando sobre los párpados la sombra arrogante y torva a la vez de un casco guerrero. El áspid verde, que salía casi del entrecejo, animábase con el sombrío vigor de aquella mata, como en sutil delirio de ponzoña y de aroma. Leve temblor exaltaba en él la vida de la intensa cabellera. Comprendíase que, a título de insuperable lujo, cualquier adorno habría resultado en ella insignifican-te; y que por esto su dueña escondía hasta la diadema ritual, preservándole en tal forma la integridad de su negro esplendor. Y contrastando, en el fino cobre del rostro, con aquella melena de ardiente lobre-guez, que devoraba las finas cejas nerviosas, sus ojos azules, hondísimos, inmen-sos, que un poeta árabe habría cantado, al morir por ellos de amor, "implacables como el destino y largos como el tormento", dilataban, con la pureza inconquista-ble de la luz, la antigua serenidad del mar violeta. Pureza y serenidad, he ahí su expresión divina. Aunque seguramente habían llo-rado, su rayo celeste conservaba una limpidez de estrella. La fatalidad del amor, lejos de turbarlos, comunicábales la ingenuidad atónita de una perpetua adolescencia. La altivez del dominio absoluto caía de ellos como un lejano favor. Iluminados por una vida excelsa, que ya era divinidad, superiores al bien y al mal en la perfección de la belleza, lo que más atraía, sin embargo, en ellos, dimanaba de su potestad indudable sobre la muerte. ¿Por qué digo indudable?... Yo mismo no acertaría a explicarlo. Pero trátase de una impresión más segura que el raciocinio. Así, en algunos casos, ciertas presencias invisibles, pero evidentes.
Contenida ante el forastero, la Señora de la Mirada, para aplicarle su justísima advocación, había recobrado una imperiosa serenidad. Noté entonces el delicado perfil de halcón ligeramente huraño, la boca soberbia y carnal que se entreabría sobre los dientes luminosos; y este detalle, al fin huma-no del todo, que solamente podía advertírsele de costado: las pestañas de largura infantil, cargadas de tristeza, como si estuviesen goteando profundas lágrimas. Pero, en ese instante, Mansur bey rompió el encanto, alargándome el papel con inquietud. Era la citación del Juzgado para declarar sobre el suicidio.
X
Bastóle, sin embargo, la expresión de mis ojos, y, dirigiéndose a ella en inglés, por lealtad y por cortesía díjole con tranquilas palabras que interpretaron exactamen-te mi pensamiento: —Nada temas. Este caballero nos ayudará, proporcionándonos un abogado ami-go. Parece que no te corresponde ninguna responsabilidad en esa desgracia. Me incliné asintiendo, y Sha-it agradeció con triste sonrisa. Entonces, al mirar de nuevo sus ojos, advertí que tenía el poder de apagarlos co-mo las serpientes. Después, a unas breves palabras en árabe que su tutor le dirigió, fue a sentarse en un diván con abandono resignado. Cualquiera imagina mi curiosidad, las preguntas que palpitaban en mis labios. El egipcio, que penetraba una vez más mi pensamiento, adelantóse a contestar-las, volviendo a emplear nuestro idioma, mientras me advertía: —No se inquiete usted por ella, pues no comprende el español. Y luego: —Tampoco arriesgue conjeturas. No se halla usted inscripto en su destino. El otro lo estaba, y la fatalidad empezó a gravitar sobre él desde su visita al sepulcro de la reina. "Asimismo, es vano su temor del perfume. "Cuando la antigua soberana trasplantó a su jardín los sicomoros de incienso que le trajeron del País de las Aromas, reabrióse para Egipto la era de los perfumes sagrados. "Las antiguas macetas existen aún, excavadas en la roca viva, entre los escom-bros de Dair el-Baharí. Pues todo esto es, adviértoselo una vez más, rigurosamen-te histórico. "Tomando aquel incienso como base, la perfumería real fabricó seis esencias de las siete que constituyeron los óleos rituales para el sacrificio de los dioses y para el supremo bien de los vivos Y de los muertos. Por eso todos se parecen. "Los arqueólogos sólo conocen el nombre de uno: el Hakamú, o 'perfume de acla-mación', como se lo llamaba por su propiedad de arrancar aplausos, tal como provoca la risa el gas hilarante o protóxido de ázoe de vuestros químicos. "Ése fue el perfume real de las ceremonias.