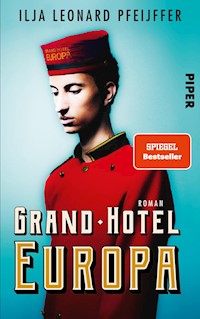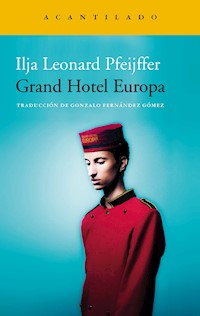
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acantilado
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Narrativa del Acantilado
- Sprache: Spanisch
Mientras se documenta para un libro sobre el turismo de masas, un escritor llamado Ilja Leonard Pfeijffer sufre una dolorosa ruptura sentimental y decide dejarlo todo para poner orden en sus recuerdos. El lugar que elige para su retiro es el Grand Hotel Europa, un establecimiento de pasado ilustre y futuro incierto habitado por un elenco de personajes estrambóticos. El autor se impone la tarea de reconstruir por escrito su explosiva relación con Clío, una historiadora del arte italiana con una audaz teoría sobre el último cuadro de Caravaggio, y a medida que él avanza en su cometido incrementa su fascinación por los misterios del hotel. Las conversaciones con los demás huéspedes, entretanto, lo llevan a reflexionar sobre la decadencia del Viejo Continente. «Grand Hotel Europa» es una monumental novela que dialoga «sotto voce» con grandes pensadores y escritores europeos, desde Virgilio, Horacio o Séneca, pasando por Dante, hasta Thomas Mann y George Steiner. «Entre la fantasía y la ironía, con mil y un guiños culturalistas y de nuestra vida más inmediata y contemporánea, Ilja Leonard Pfeijffer ha escrito una novela de imaginación desbordante y gozosa. Una fantástica metáfora de nuestro Viejo Continente». Mercedes Monmany, ABC «Narrado desde el punto de vista de un escritor de guías turísticas, Grand Hotel Europa reflexiona sobre las flaquezas del viejo continente. El apabullante bagaje cultural del autor llena el libro de referencias interesantes». Sagrario Fernández-Prieto, La Razón «Esta es una novela caleidoscópica que lejos de abrumar por su complejidad ofrece sus casi 650 páginas al pleno disfrute, porque Pfeijffer se las ingenia para que todas las piezas de este rompecabezas de personajes, tramas, situaciones, escenarios y reflexiones encajen a la perfección». Antonio J. Ubero, La Opinión de Murcia «Grand Hotel Europa es probablemente la mejor novela que se ha escrito sobre el turismo de masas. Ilja Leonard Pfeijffer entrevera la ficción y la novela de ideas en esta robusta y elegante simbiosis. Perspicaz y chispeante». Iñigo Urrutia, Diario Vasco «Pfeijffer ha escrito una novela grande abarrotada de pequeños y valiosos ensayos. Una reflexión profunda y necesaria sobre el futuro de Europa». Fulgencio Argüelles, El Comercio «Grand Hotel Europa es provocadora, festiva, jovial, irónica, cómica, erótica y crítica». Alfredo Urdaci, FanFan «Ilja Leonard Pfeijffer analiza muy a fondo el fenómeno del turismo de masas en esta obra, con frecuencia en forma ensayística y mediante diálogos entre el autor y otros personajes, y recurriendo no pocas veces al humor». Isabel-Clara Lorda Vidal, Frontera D «El relato edifica un universo tan seductor, misterioso y rico que el lector querrá vivir en él, pese a lo decadente y extravagante que pueda parecer». La Voz de Galicia «Pfeijffer plantea la necesidad de un debate de largo alcance sobre el fenómeno del turismo de masas y pone las bases para ello con tanta soltura como contundencia». Jaime Priede, La Nueva España «Pfeijffer ha escrito un libro de viajes, arte y turismo que contiene también la huella de una historia de amor. Una novela total». J. Ernesto Ayala-Dip, El Correo «Una novela extraordinariamente ambiciosa que consigue su propósito: fascinar al lector. Una vez la empiezas no la puedes dejar, como toda obra maestra. La novela del año». NRC Handelsblad «Una obra maestra, escrita con un estilo tan brillante como atemporal». Trouw «Una novela fascinante y extraordinaria que no se olvida fácilmente». La Stampa
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1020
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
ILJA LEONARD PFEIJFFER
GRAND HOTEL
EUROPA
TRADUCCIÓN DEL NEERLANDÉS
DE GONZALO FERNÁNDEZ GÓMEZ
ACANTILADO
BARCELONA 2021
CONTENIDO
I. El plan
II. La plaza de la solemne promesa
III. El despertar de la ninfa acuática
IV. Hija de la memoria
V. Un cisne en modo discoteca
VI. La ciudad náufraga
VII. Talento para la decadencia
VIII. El misterio maltés
IX. Nuevos huéspedes
X. El panchayat de Muzaffargarh
XI. Peces carnívoros
XII. La ciudad de las mil estatuas
XIII. Zapatos porno con piel de gato
XIV. La redención del paraíso de la Nutella
XV. Intertextualidad
XVI. Golpe de gracia al pueblo moribundo
XVII. El tulipán roto
XVIII. Simulacro de incendio
XIX. La decapitación de san Sebastián
XX. El patio de recreo del mundo
XXI. Abdicación en un restaurante de carretera
XXII. Un escondite inadecuado
XXIII. Los tesoros del naufragio de El Increíble
XXIV. El concierto
XXV. Arena en las estrellas
XXVI. El sepelio de Europa
A Stella.
I
EL PLAN
1
La primera persona con quien hablé en mucho tiempo, más allá de las escasas formalidades que intercambié al principio y al final del viaje con el arisco taxista que me trajo hasta aquí, fue un joven muy delgado de tez oscura ataviado con el nostálgico uniforme rojo de un botones de otra época. Ya lo había visto a lo lejos cuando el taxi, haciendo crujir la gravilla del largo camino de acceso flanqueado por dos hileras de plátanos, se aproximaba al punto final de mi trayecto. Estaba fumando sentado en la escalinata de mármol de un majestuoso edificio con una galería de columnas corintias y una amplia entrada coronada por el nombre del establecimiento moldeado en grandes letras doradas: Grand Hotel Europa. Al verme llegar, se levantó solícito para ayudarme con el equipaje, pero, como me daba apuro interrumpir su momento de descanso y, además, era la verdad, le dije, mientras el taxi daba la vuelta sobre la gravilla, que mi equipaje podía esperar y que, después de un viaje tan largo, a mí también me apetecía un cigarrillo. Saqué mi paquete de Gauloises Brunes sin filtro, le ofrecí uno y le di fuego con mi Zippo Solid Brass. Su gorra, una especie de quepis sin visera, llevaba el nombre del hotel bordado con hilo dorado.
Nos sentamos juntos en la fastuosa escalinata exterior del otrora esplendoroso hotel donde me había propuesto instalarme una temporada y, tras un par de minutos fumando en silencio, me dirigió por primera vez la palabra.
—Disculpe que no sea capaz de reprimir mi curiosidad, pero ¿puedo preguntarle de dónde viene?
Eché el humo en dirección al largo camino de acceso, al fondo del cual, donde terminaba el terreno del hotel y empezaba el bosque, aún se veía la nube de polvo que había dejado el taxi de recuerdo.
—Esa pregunta admite distintas respuestas.
—En ese caso, me gustaría mucho oírlas todas. Pero si eso fuera abusar de su tiempo, tal vez podría ofrecerme al menos la respuesta más sugerente.
—Si he venido a este hotel es precisamente porque espero encontrar el tiempo necesario para hallar respuestas.
—Siendo así, le ruego que me disculpe por haberlo importunado. El señor Montebello siempre dice que mi curiosidad puede molestar a los huéspedes. Debo aprender a dominarme.
—¿Quién es el señor Montebello?
—Mi jefe.
—¿El conserje?
—Él odia esa palabra, aunque le gusta su etimología. Según me ha explicado, viene de comte des cierges, el ‘conde de las velas’. Casi todo lo que sé me lo ha enseñado él. El señor Montebello es como un padre para mí.
—Entonces, ¿cómo le gusta que lo llamen?
—Oficialmente es el maître d’hôtel, pero él prefiere el título de mayordomo, porque está formado a partir de domus, que significa ‘hogar’ en latín, y su principal tarea, según él, es encargarse de que los huéspedes no echen de menos el hogar que han dejado para venir aquí.
—Venecia—dije.
Al pronunciar el nombre de esa ciudad cayó en mi pantalón un poco de ceniza de mi cigarrillo. Él también se dio cuenta y, antes de que me diera tiempo a protestar, ya se había quitado los guantes blancos de su uniforme y se había puesto a eliminar la ceniza de mi pernera con la mayor delicadeza. Tenía manos muy delgadas de piel tostada.
Le di las gracias.
—¿Qué es Venecia?—preguntó.
—El hogar que he dejado para venir aquí y la respuesta más sugerente a tu primera pregunta.
—¿Y cómo es Venecia?
—¿No has estado nunca en Venecia?
—Yo nunca he estado en ningún sitio. Sólo aquí. Por eso he desarrollado el mal hábito de importunar a nuestros huéspedes con mi curiosidad, que es justo lo que me reprocha el señor Montebello. Pero le aseguro que no quiero molestar a nadie. Lo único que hago es tratar de ver un poco de mundo a través de las historias que me cuentan.
—¿Y cuál fue el hogar que dejaste tú para venir aquí?
—El desierto. Pero el señor Montebello me ha ayudado a olvidarlo, y le estoy muy agradecido por ello.
Recorrí con la mirada el terreno del hotel. La hiedra trepaba por las columnas de la galería. Una de las grandes jardineras de piedra con exuberantes buganvillas tenía una profunda grieta. En la gravilla medraban las malas hierbas. El lugar transmitía una gran serenidad. Aunque tal vez no fuera ésa la palabra. Lo que allí se respiraba era más bien un aire de resignación. Sí, lo sensato era aceptar el paso del tiempo y el carácter transitorio de todas las cosas.
—Venecia es mi pasado—dije—. Y espero que el señor Montebello también me ayude a olvidarlo.
Apagué el cigarrillo en la maceta que habíamos utilizado como cenicero. Él hizo lo mismo y se puso en pie inmediatamente para ocuparse de mi equipaje.
—Gracias por la compañía—le dije—. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas?
—Abdul.
—Encantado de conocerte, Abdul. —Yo también me presenté—. Vamos para dentro. Que empiece la función.
2
Aunque no hubiera estado avisado de la existencia del mayordomo, habría sido imposible no reconocerlo. Tan pronto como crucé el umbral de su bastión y santuario, vino hacia mí con el paso elegante de un bailarín y me dio la bienvenida con tantas muestras de cortesía, tantas reverencias y tantos arabescos lingüísticos, que no quedó lugar para la más mínima duda sobre la dedicación y el celo con que ejercía su profesión.
Se había tomado la molestia de memorizar mi nombre antes de mi llegada y me dio a entender de forma muy discreta que estaba informado del hecho de que soy escritor. Mientras me preguntaba con genuino interés si había llegado cansado del viaje, sacó de algún sitio un pequeño cepillo y me quitó una pelusa de la chaqueta, circunstancia que aprovechó para elogiar el corte de mi traje. Como si se sintiera responsable de todos los inconvenientes de la creación, se disculpó por la desconfianza que caracteriza a las relaciones humanas en el mundo moderno, motivo por el cual se veía obligado a observar ciertas formalidades relativas a mi registro, pero añadió que no había prisa alguna y que podíamos aplazar dicho trámite a otro momento más apropiado, cuando hubiera tenido ocasión de instalarme y reponer fuerzas.
Cuando le dije que todavía no sabía cuánto tiempo iba a quedarme, y que confiaba en que ese detalle no supusiera ningún problema, despejó mi inquietud con un elegante gesto de la mano y me aseguró que era un honor para el establecimiento y un placer para él poder contarme entre sus huéspedes, y que sólo podía esperar que la dicha fuera de larga duración. A continuación se inclinó hacia mí y, bajando el tono de voz, me dijo que no era su costumbre inmiscuirse en aquello que no le incumbía, pero que había observado, sin poderlo evitar, que el gemelo de mi manga izquierda no estaba bien cerrado, y que no se lo perdonaría si más tarde se enteraba de que lo había perdido a causa de un exceso de discreción por su parte.
Me preguntó si podía mostrarme la suite que había reservado para mí. No le cabía ninguna duda de que la habitación sería de mi agrado, pero insistió en que, si había algo que no estuviera a mi gusto, él mismo se ocuparía personalmente de que se atendieran sin demora todos mis deseos. También me anunció que se había tomado la libertad de pedir que subieran a mi habitación un pequeño refrigerio de bienvenida.
—Sígame, si es tan amable—dijo.
El señor Montebello, mayordomo de Grand Hotel Europa, me precedió por el antevestíbulo, donde se encontraban la recepción y la garita del portero, y por las altas puertas de madera de roble que daban acceso al gran vestíbulo central, un amplio espacio con recias columnas de mármol dominado por una escalera monumental que conducía a los pisos superiores. Mi anfitrión se deslizaba sobre la moqueta como un patinador artístico. Cada pocos metros se volvía hacia mí para ofrecerme alguna explicación o comentarme alguna curiosidad, mientras seguía andando de espaldas con toda naturalidad, sin reducir el paso. Si no fuera porque de vez en cuando hacía una pequeña pirueta con la que me ofrecía el tiempo necesario para recuperar el terreno perdido, me habría costado seguir su ritmo. Detrás de nosotros venía Abdul con mi equipaje.
—Aquí, a la izquierda, tiene la biblioteca, y al fondo están la sala verde y el salón chino. En la otra ala están el lounge, la sala del desayuno y nuestro modesto restaurante, donde he reservado para usted una mesa con vistas a la pérgola y el jardín de rosas, o lo que queda de él. También se alcanza a ver el estanque, aunque la fuente, por desgracia, lleva unos años fuera de servicio. Pero le aseguro que nuestra cocinera hará todo lo posible para que sea usted indulgente con nosotros por esa deficiencia.
Del alto techo del vestíbulo colgaba una fabulosa y antiquísima lámpara de araña.
—Una de nuestras joyas—dijo el mayordomo, a quien no se le escapaba ningún detalle, al observar que me fijaba en ella—. El problema es el mantenimiento. ¿Ha visto el retrato que hay encima de la chimenea? Habrá reconocido sin duda los nobles e inconfundibles rasgos de Niccolò Paganini. No seré yo quien le quite la razón si afirma que, desde un punto de vista técnico, la pintura no vale mucho. Es obra de un maestro menor, un pintor adocenado que pasó sin pena ni gloria por el mundo. Sin embargo, para nosotros tiene un valor especial, porque lo pintó aquí mismo cuando el gran maestro del violín se alojó en nuestro hotel durante un viaje rumbo a la gloria y los aplausos de las cortes de la vieja Europa, en el punto álgido de su carrera. Según cuenta la leyenda, él mismo insistió en ofrecer un concierto en este vestíbulo en agradecimiento por el excelente bistec aux girolles que le sirvieron en el restaurante. La dirección del hotel rebautizó el plato en su honor como bistec Paganini y, desde entonces, no ha faltado nunca en el menú de nuestro restaurante, que lo sigue sirviendo con orgullo. Sería difícil hacerle una sugerencia mejor para la cena de esta noche.
A la izquierda de la chimenea había una acuarela de pequeño formato y discreto mérito artístico de la plaza de San Marcos de Venecia. Tuve que hacer de tripas corazón para no venirme abajo. Estoy seguro de que el mayordomo se dio cuenta, pero no dijo nada, a pesar de que habría sido una ocasión inmejorable para citar a Virgilio. Dos animales mitológicos montaban guardia en la escalera monumental, sobre el primer balaustre de los pasamanos: una quimera a la izquierda y una esfinge a la derecha.
—Como ve, nuestros huéspedes pueden dormir tranquilos—dijo Montebello—. Para acceder a los pisos superiores hay que pasar entre la corporeización híbrida del terror y la gatita de apariencia inocente que plantea endiablados enigmas. Si me permite el atrevimiento de formular mi interpretación de diletante en el terreno del simbolismo, yo diría que representan, respectivamente, la poco realista imagen que tiene el hombre de sí mismo y la naturaleza de la mujer. Uno de nuestros distinguidos huéspedes me dijo en una ocasión que, según él, el cometido de esos monstruos no es impedir que entren extraños, sino evitar que se marchen los huéspedes. Hace años que lo dijo, y todavía sigue aquí. Se llama Patelski. Ya tendrá ocasión de conocerlo. Vaticino que alguien como usted sabrá apreciar su compañía. Es un hombre muy docto, un auténtico erudito.
Al final del primer tramo de escaleras había un llamativo jarrón con flores de plástico.
—Sí, ya lo sé—dijo el mayordomo—. Era vana la esperanza de que le pasara desapercibido. Le ruego encarecidamente que tenga la generosidad de aceptar mis más humildes disculpas. Este elemento decorativo tan fuera de lugar es una de las trágicas consecuencias del entusiasmo renovador por el que se deja llevar el nuevo propietario.
—¿Ha cambiado de dueño el hotel?—pregunté.
—Grand Hotel Europa ha pasado recientemente a manos de un inversor chino. Todavía es demasiado pronto para emitir un juicio sobre el traspaso, pero el nuevo propietario, el señor Wang, ha insistido mucho en que su intención es devolverle al hotel su viejo esplendor, para lo cual harán mucha falta los medios financieros de los que parece disponer. Habrá observado que el hotel empieza a estar muy necesitado de mantenimiento. Lo cierto es que ya no tenemos tantos clientes como antes, pero el señor Wang también tiene planes muy ambiciosos en ese sentido. Su objetivo es la plena ocupación. En principio, yo diría que todo eso es muy positivo, y cuenta con mi aprobación. Pero este jarrón con flores de plástico, por el contrario, es una razón muy legítima para albergar dudas sobre su afinidad con nuestras tradiciones. En fin, no quiero aburrirlo con mis cuitas. Ya hemos llegado. Esta es la habitación 17, la suite que he preparado para usted. Lo único que debe saber es que la puerta de la terraza no cierra bien. En caso de que se levantara un poco de viento, le recomiendo que ponga una silla delante. Y eso es todo por ahora. Ya me marcho. Tómese el tiempo que necesite para descansar del viaje y ponerse cómodo. Si le hiciera falta alguna cosa, no tiene más que tocar la campanilla que hay al lado de la puerta. Basta con tirar de la cuerda. Le deseo una feliz y agradable estancia en Grand Hotel Europa.
3
Perfecta. La habitación era perfecta. No porque fuera la habitación de hotel perfecta, sino precisamente porque no lo era. Allí no había intervenido un diseñador de interiores de esos que crean espacios eficientes pero fríos y anónimos. La decoración era el resultado del abrumador peso de la historia, que había ido dejando una cantidad desmesurada de abigarrados vestigios. Muebles y objetos decorativos de épocas muy distantes en el tiempo se miraban asombrados desde todos los rincones de la estancia.
En la antesala había un viejo sillón Chesterfield de cuero rojo junto a una butaca estilo Luis XV tapizada con un terciopelo rosa ya muy gastado estampado de flores, acompañada de un escabel más o menos del mismo color. Completaba el conjunto una elegante mesita de salón del siglo XVIII con primorosas tallas de madera. En una esquina, sobre una mesa rinconera más alta, había una enorme radio de baquelita con nombres de emisoras prebélicas en un dial metalizado. Con el transformador adecuado, es muy probable que todavía funcionara, aunque la música que saldría por el altavoz sería muy distinta a la de antaño. La alcoba estaba dominada por una inmensa cama adoselada de difícil datación con cuatro columnas doradas de estilo egipcio y un baldaquino de damasco color burdeos con estrellas de hilo dorado. Imposible imaginar cuántos suspiros se habían exhalado y cuántos secretos se habían confesado bajo aquel firmamento de estrellas bordadas. En el cuarto de baño, provisto de un grandísimo espejo con marco dorado, habían instalado de mala gana una ducha moderna junto a una vieja bañera esmaltada con patas de bronce en forma de zarpas de león.
Por lo demás, la suite estaba llena de objetos que parecían haber llegado hasta allí arrastrados por la marea—entre los que había, por nombrar algunos, un montón de libros viejos, una campanita de cobre, un cenicero con forma de medio globo terráqueo sobre los hombros de Atlas, un cráneo de ratón, distintos instrumentos de escritura, un monóculo con su correspondiente estuche, una lechuza disecada, un cortapuros, una brújula, un birimbao, un títere javanés, un jarrón de azófar con plumas de pavo, un sifón o un monje de madera que resultó ser un cascanueces—, sin que estuviera claro si formaban parte de un único concepto decorativo o de multitud de ideas ejecutadas a medias a lo largo de la historia cuyos restos nadie se había molestado en quitar de en medio antes de empezar de nuevo, aunque también cabía imaginar que fueran trastos olvidados por los huéspedes que se habían alojado allí desde el principio de los tiempos, vestigios del pasado que las camareras se habían negado a retirar en razón del convencimiento filosófico de que la historia va dando forma al presente por acumulación aleatoria de sedimentos que no se pueden ni se deben tocar.
Asintiendo satisfecho, pasé las yemas de los dedos por las molduras de madera dorada de la pared y estudié el grosor de las tupidas cortinas de tono ocre. Y mientras retiraba la silla para abrir la puerta de la terraza con vistas al jardín de rosas—o lo que quedaba de él—y al estanque con la fuente averiada, pensé que ya habría tiempo para describir con todo detalle la habitación, pues aquél era un buen sitio para el objetivo que me había propuesto, por no decir perfecto, y no se me ocurría ninguna razón para no quedarme allí hasta que tuviera claro adónde quería ir.
El amplio y elegante escritorio de ébano, taraceado con finísimas incrustaciones de madera y acompañado por una silla sobria pero cómoda y robusta de los años treinta, ya había captado mi atención nada más entrar en la habitación. Antes de colgar en el armario mis trajes y mis camisas, celebré el ritual mediante el cual marcaba mi territorio de trabajo, convenientemente situado frente a la ventana, junto a la puerta de la terraza. A la izquierda apilé los cuadernos en blanco que he traído conmigo, con la pluma al lado y el tintero de mi marca favorita al alcance de la mano. A continuación saqué el MacBook de su funda, lo puse a la derecha y enchufé el cargador a la toma de corriente.
Porque no había venido a Grand Hotel Europa a sumergirme en la melancolía y ver pasar el tiempo en este decorado de gloria perdida y lujo venido a menos, ni era mi intención esperar en actitud pasiva a que cayeran sobre mí las ideas como pétalos que se desprenden de una flor ya marchita. Las ideas hay que ir a buscarlas, y eso requiere trabajo. Tenía que poner orden en los recuerdos que me estaban martirizando como un enjambre de avispas enloquecidas y me impedían pensar con claridad. Si de verdad quería olvidar Venecia y todo lo que había ocurrido allí, tenía que empezar por recordarlo todo con la mayor precisión posible. Quien no recuerda primero con detalle todo lo que quiere olvidar, corre el riesgo de olvidarse de olvidar ciertas cosas. Tenía que ponerlo todo por escrito, aunque era consciente de que la necesidad de relatar lo ocurrido suponía, como le dijo Eneas a Dido, renovar un dolor indecible. Pero no me quedaba otra. Registrarlo todo era la única forma de hacer borrón y cuenta nueva. Para saber adónde ir, hay que saber de dónde se viene, y para vislumbrar el futuro hay que tener una versión legible del pasado. Con una pluma en la mano pienso mejor. La tinta aclara las ideas. La única forma de recuperar el control sobre mis pensamientos era confiárselo todo al papel. Ése era el plan. Ésa era la tarea que me había impuesto y la razón por la que vine a este lugar.
No tenía sentido aplazar el momento de empezar. Si las cosas quedan hechas cuando se hacen, más vale hacerlas cuanto antes. Al día siguiente, de buena mañana, me pondría manos a la obra.
Volví a la alcoba y me dejé caer sobre la decadente cama adoselada. El colchón amortiguó mi peso con esa elasticidad exagerada que sólo tienen las camas de hotel. ¿Por dónde podía empezar cuando me sentara a escribir al día siguiente? Lo más lógico era empezar por el principio. Miré las estrellas del firmamento color burdeos del baldaquino. Pero el principio podía esperar. Tal vez sería mejor empezar por el momento en que mis expectativas eran más elevadas. De la misma forma que la ejecución de mi plan había comenzado con mi llegada a Grand Hotel Europa, la reconstrucción de los hechos comenzaría con mi llegada a Venecia. Vi la ciudad náufraga ante mí, sentí el vaivén de las olas del pasado y me sumí en un profundo sueño.
II
LA PLAZA DE LA SOLEMNE PROMESA
1
A Venecia siempre se llega por primera vez. No importó que ya conociera la ciudad de otras muchas visitas. De poco sirvió mi familiaridad con Tiziano y Tintoretto, cuyos sonoros nombres dejaba caer rutinariamente en cualquier tertulia. A pesar de la estudiada indiferencia con que seguí leyendo el periódico cuando el tren de alta velocidad empezó a frenar al final del puente que une el distrito de Mestre con la ciudad vieja, y por más que me había propuesto afrontar mi llegada con sentido práctico y no dejarme embargar por emoción alguna hasta que estuviera bien instalado, cuando salí de la estación y vi la serenidad y el aparente candor con que se desplegaba ante mí el vulnerable cliché de fachadas color pastel a orillas de aguas verdes, tuve que detenerme un instante a tomar aliento.
Venecia me recibió con la sonrisa de una mujer que hubiera estado aguardando mi llegada. Los siglos de paciente espera asomada al balcón le habían dado una pátina de aplomo, sabiduría y belleza. Sus joyas tintinearon como campanillas cuando salió a mi encuentro para fundirse conmigo en un cálido y largamente anhelado abrazo que era tanto mi sino como mi destino. Todo tenía sentido por fin. Aquella mujer que reía ahora como una niña sabía lo que decía cuando hablaba de eternidad, y tenía vestidos de sobra para todas las fiestas que nos esperaban.
No hay nada como llegar a Venecia sabiendo que te espera allí la mujer a quien amas. Clío había ido por delante. Nos habíamos repartido las tareas. Mientras yo me encargaba de dejar limpios nuestros apartamentos para devolver las llaves y resolver las últimas formalidades con los respectivos caseros, ella se fue a Venecia para ir acondicionando nuestro nuevo hogar y recibir al camión de la mudanza. Aunque no es que tuviéramos muchas cosas. La mayor parte de los bultos eran los libros de Clío. Yo hacía de vez en cuando bromas fáciles al respecto. Le decía, por ejemplo, que en su profesión el saber sí ocupa lugar. O que la historia del arte es una disciplina de mucho peso. Antes de salir la llamé por teléfono. Todo había ido bien. Me dijo que ya había empezado a desembalar las cajas, que me esperaba con impaciencia y que me quería.
En algún lugar tras las seductoras fachadas de aquel vetusto mausoleo con forma de ciudad tenía que haber una calle llamada Nuova Sant’Agnese. Lo único que tenía que hacer era encontrarla. Allí me esperaba Clío con una camiseta vieja, un pantalón de chándal y, tal vez, una manchita de pintura en la nariz, como en esos anuncios de televisión en los que una joven pareja sonríe radiante de felicidad entre cajas de mudanza, a punto de empezar una vida juntos en una casa donde siempre brillará el sol. Luego, por la noche, se pondría un vestido de fiesta para salir a vivir aventuras conmigo por las plazas, callejas y canales de nuestra nueva ciudad, y juntos añadiríamos un rutilante capítulo a la opulenta historia que amenazaba con sepultar bajo su peso a la frágil isla, si es que no se la tragaba el mar antes.
2
Como no llevaba equipaje, puesto que todas mis cosas habían llegado en el camión de la mudanza, tenía pensado ir dando un paseo. La simple idea me resultaba estimulante. Había dispuesto de todo el viaje para consultar la ruta en el teléfono y memorizar el camino desde la estación hasta la calle Nuova Sant’Agnese. Era casi imposible perderse. En otras circunstancias, también me habría resultado estimulante la idea de perderme por las calles de Venecia, pero aquel día prefería desplazarme con la mayor eficiencia posible y llegar cuanto antes a mi destino. Quería ver a Clío.
Subí las altas escaleras del ponte degli Scalzi como quien asciende a un altar mayor. Cruzar el Gran Canal es una misa solemne que antes de la construcción del puente nuevo sólo se podía celebrar en tres puntos de la ciudad. Reposé las manos en el barandal de mármol y me quedé un instante contemplando el ajetreo que había en el agua. Más que una barrera, aquello era una arteria vital de sangre verde azulada. El Gran Canal era un garabato en forma de S invertida trazado en el plano de la ciudad por un borracho que estalló en carcajadas de placer sádico cuando vio que su intervención había dejado la ciudad impracticable para los aristócratas que salían a pasear con zapatitos de raso. Al día siguiente, sin embargo, cuando se le pasó la resaca, se dio cuenta de que, muy en contra de su voluntad, había creado una magnífica y vistosa vía navegable que comunicaba todos los barrios de la ciudad y permitía trasladarse de un lugar a otro con placentera parsimonia, disfrutando de las vistas.
Sí, góndolas. También había góndolas, por supuesto, aunque todavía no estaba preparado mentalmente para ellas. Las góndolas siempre resultan más grandes, más negras y más auténticas que en las fotos. Bien pensado, era ridículo que todavía existieran semejantes embarcaciones en el siglo XXI, como aves acuáticas prehistóricas devueltas a la vida mediante algún que otro milagro de la ciencia para entretener a los turistas. Pero en Venecia no se puede hablar de anacronismos. En una ciudad donde todo son obstáculos para la productividad, la eficiencia y la utilidad, lo que es un anacronismo es la era moderna. El tiempo está allí anclado en la melancolía y la añoranza de un pasado glorioso del que sólo queda la sombra de un sueño.
Era muy tentador continuar recto por la calle Lunga, porque ésa era la dirección que debía seguir para llegar hasta el lugar donde me esperaba Clío, pero la dirección que marca la brújula no dice gran cosa en una ciudad que no conduce a ningún sitio. En el mapa había visto que si me dejaba guiar por la intuición me enredaría en un laberinto de pequeños patios y jardines, como un toro que embiste contra un capote. En Venecia no se debe dar por supuesto que la ciudad se creó de acuerdo con un plan urbanístico racional y que las casas se construyeron en parcelas bien definidas sobre un entramado de calles trazado de forma sensata. Los aristócratas de siglos pasados llenaron la isla de palacios, y los huecos que iban quedando casualmente entre unos y otros fueron configurando la vía pública. Quien se desplaza por Venecia se ve obligado a dar continuamente rodeos entre las ostentosas muestras de amor a la ciudad que dejaron como legado los venecianos de otros tiempos.
En contra de lo que dictaba la lógica, al llegar al otro lado del puente tuve que retroceder por el Gran Canal para tomar a mano izquierda fondamenta dei Tolentini, que seguía el trazado del canal de la Cazziola e de Ca’ Rizzi. La música de aquellos nombres me acompañaba por el camino. Pasé por delante de fachadas con virguerías de encaje talladas en mármol. En el agua se mecían los reflejos de los postes de amarre del canal. Todo lo que veía, por muchos siglos que llevara allí, causaba una impresión de extrema fragilidad, como si fueran fatamorganas que a la mínima perturbación en la superficie del agua se fragmentarían en infinidad de recuerdos inconexos repartidos en millones de fotos distintas.
Junto a la escalerita de casa de muñecas que conducía a la estrecha calle paralela al canal de la Cazziola e de Ca’ Rizzi, había un gran letrero amarillo según el cual la plaza de San Marcos y el puente de Rialto se encontraban tanto en la dirección que acababa de tomar como en la dirección de la cual venía. Había ido a parar a una ciudad encantada donde origen y destino eran conceptos intercambiables. Mi corazón dio un saltito de alegría.
En circunstancias normales, la luz es como el aire, en el sentido de que uno sólo siente la urgencia de reflexionar sobre su importancia cuando se ve privado de ella. Pero allí la luz parecía un prodigio artesanal creado por el hombre para mayor esplendor de la arquitectura, como una lámina de pan de oro sobre una escultura o un barniz aplicado con mucho tiento al cuadro que la ciudad había pintado de sí misma. Aunque esas metáforas son demasiado estáticas. No reflejan el hecho de que la luz estaba en continuo movimiento, como si persiguiera sombras.
Al otro lado del canal dormitaban los jardines amurallados de Papadopoli, donde en otros tiempos se celebraban fiestas clandestinas de máscaras en las que la luz de las antorchas transformaba en fantasmas a los asistentes, que llegaban de todos los rincones de la ciudad ocultos bajo el manto negro de la noche. La familia Papadopoli poseía la colección de arte más importante y exquisita de la ciudad. La mismísima belleza se moría de envidia en sus fiestas de gala, mientras daba vueltas al ritmo de los valses que interpretaba la orquesta. Todo lo que hubo en otro tiempo seguía estando allí. Y todo seguía en el terreno de lo incógnito.
En Campo dei Tolentini, plaza presidida por las columnas de mármol de la fachada neoclásica de la iglesia de San Nicolás de Tolentino, donde las terrazas ya estaban puestas, tenía que seguir recto. Luego, a la altura del puente que conducía a Cereria Dorsoduro, había que girar de nuevo a la izquierda para tomar fondamenta Minotto, la calle paralela al canal del Magazen. Al doblar la esquina se ofrecía a la vista un panorama de refinada elegancia. Al fondo del canal, puntuado con sencillos postes de amarre de madera blanquecina, se recortaba el sutil arco del ponte del Gafaro contra la vieja fachada rosa de un palazzo de poca altura con siete ventanas ojivales enmarcadas en mármol blanco. Al fondo, entre los tejados de las casas, asomaba el campanario de una iglesia.
En aquel punto, la calle se convertía en la salizada San Pantalon, al final de la cual tenía que girar a la derecha hacia Campiello Mosca. A continuación, cruzando dos puentes seguidos, salí a la calle de la Chiesa, que a los pocos metros desembocaba en Campo Santa Margherita, una plaza sorprendentemente amplia. Crucé la plaza y, siguiendo Terà Canal, llegué al ponte del Pugni. Desde aquel puente había un panorama de postal en el que confluían arquitectura, agua, góndolas y campanarios. Al otro lado del canal tenía que girar a la izquierda y, atravesando la plaza de la iglesia de San Barnaba, continuar por la calle Lotto y cruzar el canal del Malpaga hasta fondamenta Toletta. A partir de ahí, ya sólo había que cruzar otro canal, el de San Trovaso, para salir a la Galleria, detrás de la cual se encontraban la calle Nuova Sant’Agnese, donde estaba nuestra nueva casa. Y donde me esperaba Clío.
3
No quiero adoptar la costumbre de anotar banalidades, pero había algo que me sorprendía gratamente con frecuencia y no puedo menos que mencionarlo. Había subestimado a Clío. No me abrió la puerta en camiseta y pantalón de chándal. Como si hubiera sabido que ésta sería su primera aparición en mi libro y conociera el secreto para causar una impresión favorable, me recibió con un espectacular vestido negro de Elsa Schiaparelli con un motivo de flores creadas a base de cristalitos blancos y un coqueto cuello de rafia, también blanco, combinado con unos zapatos negros de aguja de Fendi y unos pendientes largos de plata de Gucci. Llevaba poco o ningún maquillaje, como era su costumbre, pero se había pintado los labios de rojo Ferrari para la ocasión.
—Mira qué vestido ha salido de una de las cajas—dijo—. Ni siquiera me acordaba de él. ¿Te gusta? Está tan pasado de moda que no me sorprendería que se volviera a llevar. Lo retro vende mucho hoy en día. La nostalgia está de moda. Bienvenido a Venecia, Ilja. Te he echado de menos.
Como si hubiera una cámara rodando la escena, me rodeó el cuello con los brazos y, poniéndose de puntillas sobre una pierna, me besó en la boca levantando la otra pierna fotogénicamente hacia atrás.
—Te queda bien—añadió.
—¿El qué?
—Mi pintalabios. Ven. Vamos a celebrar que estás aquí. Ya te enseñaré la casa luego. Primero vamos a tomar algo.
—¿Adónde vamos?
—A la plaza de San Marcos, por supuesto.
Nos sentamos en la terraza del café Lavena, aunque también podíamos haber elegido el Florian o el Quadri para que nos clavaran en nombre de la nostalgia. Esos dos establecimientos ofrecían la misma garantía de elegancia y estilo en la explotación turística de un nombre sonoro y un pasado insigne. Para eso habíamos ido a Venecia. Para eso y para dejarnos llevar por la ilusoria y romántica fantasía de ver nuestra nueva ciudad a través de los ojos de los ilustres turistas que nos habían precedido, entre los que había nombres tan sugerentes como Stendhal, Lord Byron, Alejandro Dumas, Richard Wagner, Marcel Proust, Gustav Mahler, Thomas Mann, Ernest Hemingway, Rainer Maria Rilke y otros muchos que sin duda se habrían sentado en las mismas sillas que nosotros para dar lustre y fama internacional al panorama que desde allí se contemplaba. Pedimos dos spritz con pleno convencimiento, conscientes de que costarían dieciocho euros cada uno y de que después pediríamos otros dos.
—¿Qué te parece nuestra nueva ciudad?—preguntó Clío—. Aunque no sé si nueva es la palabra precisa.
Miré a nuestro alrededor. Las recias fachadas, con sus fabulosas arcadas, lanzaban miradas de majestuosa autoridad en dirección a la basílica de San Marcos, cuyas cúpulas y formas sinuosas ofrecían un contraste vaporoso y casi extraterrestre con la exhibición de poder terrenal de la plaza. El desproporcionado campanario de ladrillo, con su galería de mármol blanco y su tejado piramidal de color verde, rompía la simetría de la plaza y constituía un extravagante contrapunto en aquel espacio racional y diáfano que, precisamente por su carácter desmesurado y audaz, resultaba elegante y auténtico. Detrás del campanario, a modo de sorpresa oculta, se encontraba la segunda parte de la plaza, flanqueada por el Palacio Ducal—una construcción medieval cuya robusta estructura superior parecía levitar sobre dos galerías de aspecto quebradizo—y dos columnas tras las cuales el pavimento daba paso, sin solución de continuidad y sin ningún tipo de muro, valla, señal o aviso, al Gran Canal, la laguna y el mar abierto. El camarero, con las manos enfundadas en guantes blancos, se acercó a nosotros sosteniendo una bandeja metálica en alto sobre la punta de los dedos. Las palomas entablaban una amistad interesada con los turistas.
—Esta ciudad es un decorado perfecto para ti—dije.
—¿Quieres decir que me estoy haciendo vieja?
—Quiero decir que con un marco dorado estás más atractiva todavía.
—¿No te parece que Venecia tiene también algo triste? Si observas esta plaza objetivamente, sólo cabe afirmar que está muy animada. Y, sin embargo, causa una impresión de indolencia y apatía, como si estuviera con el pensamiento en otra parte. Los protagonistas del pasado hace tiempo que se marcharon. Ahora la historia se escribe en otros lugares, el gran teatro del mundo ha cambiado de escenario y esta plaza ha quedado aquí sin saber muy bien cuál es su papel. Es como si estuviera esperando algo, ¿no te parece?
—Nos estaba esperando a nosotros—dije—. Ahora ya puede empezar nuestra historia.
—¿Y tú crees que nuestra historia tendrá un final feliz?
—Las buenas historias nunca acaban bien, de modo que sólo pueden pasar dos cosas, y las dos tienen algo positivo: o bien vivimos una buena historia, o bien somos felices juntos hasta el fin de los tiempos.
—En el primer caso, espero que nadie escriba esa historia más que tú.
—Prometo solemnemente que sólo escribiré sobre ti si algún día sufro la tragedia de tener que echarte de menos.
Eso dije. Y he cumplido mi palabra.
III
EL DESPERTAR DE LA NINFA ACUÁTICA
1
El anonimato y la fugacidad que caracterizan normalmente una estancia en un hotel—circunstancias que producen esa melancólica y estimulante sensación de haber ido a parar temporalmente a una especie de tierra de nadie situada entre el instante en que salimos de viaje y el momento de regresar a casa, una dimensión paralela en la que, puesto que no ocurre nada, podría ocurrir cualquier cosa, y en la que un hombre solo entre sábanas extrañas, tras beber un whisky de más en el bar del lobby y contarle un último chiste malo a un camarero que limpia vasos con cara de palo al otro lado de la barra, podría concebir la idea de que nadie tendría por qué enterarse si llamara a recepción para preguntarle discretamente al portero de noche por la posibilidad de contactar con alguna belle de nuit que ofrezca sus servicios por allí, de lo cual se abstiene únicamente por el estado en que ha quedado tras ese último whisky—no son aquí más que pálidos recuerdos de una modernidad que tiene lugar en otro mundo, muy lejos de esta casa.
En Grand Hotel Europa no se confía en la fugacidad propia de las sociedades modernas, sino en la eficacia probada de los procederes lentos pero seguros, lo cual invita a escribir frases largas que fluyen lentamente por numerosos meandros. La conexión a internet, por cierto, también es muy lenta, pero ésa es otra cuestión en la que no voy a entrar ahora. En vez de anonimato, lo que encontré en el restaurante la primera noche fue mi nombre grabado sin una sola falta de ortografía en el servilletero de plata que marcaba la que iba a ser mi mesa fija. Y aunque no era plata maciza, sino un metal menos noble con un simple baño, el detalle me agradó mucho, por más que fuera, naturalmente, una forma refinada de fidelizar al cliente, pues sólo por ese servilletero me habría sentido culpable si hubiera tenido la intención de marcharme al cabo de unos días. Pero no era ése mi propósito y, por lo que se veía, tampoco el de los demás huéspedes. Nadie daba la impresión de estar allí de paso.
A algunos ya he tenido ocasión de conocerlos. El Gran Griego fue el primero que me invitó a su mesa, antes de ayer, durante la merenda, como llaman aquí al refrigerio que sirven todos los días entre las cuatro y las cuatro y media en el salón chino. Se llama Volonaki. Su nombre de pila es Yannis, o algo así, no me he enterado bien. Si tuviera que describirlo, diría que es un hombre voluminoso y efusivo cuya costumbre de enfatizar sus palabras con aparatosos gestos de brazos y manos constituye un peligro para la cristalería del hotel. Su cabeza, tan voluminosa como el resto de su cuerpo, parece diseñada especialmente para acomodar su amplia sonrisa. Basta verlo sentado a su mesa para reconocer en él a un hombre que no perdona ninguna comida y que, por lo demás, sabe mejor que nadie lo que es bueno para él y para el mundo.
Sin necesidad de que yo le preguntara nada, me contó que había nacido en la isla de Creta, que Creta es la cuna de la civilización europea—lo cual, según él, no es ninguna casualidad—, que es propietario de una empresa naviera y unos astilleros en Heraclión, que dirigir una empresa de ese calibre es muy duro, pero que trabaja con gusto en beneficio de la humanidad, y que había soportado bien la crisis financiera porque, al contrario que su competencia, él había comprendido hacía ya muchos años que el futuro está lejos de Europa. Le pregunté si ya estaba disfrutando de su merecida jubilación, y recompensó mi interés con tal salva de carcajadas que casi se ahoga con un buñuelo de gambas. Antes de que me diera tiempo a decidir si debía darle un par de golpes en la espalda, fue él quien me palmoteó a mí en el hombro mientras, hipando de placer, me decía que para un hombre con una misión, como él, no quedaba otra que morir con las botas puestas, y que le gustaba mi sentido del humor. Con un gran trago de vino blanco ratificó esa conclusión, certificó su declaración de principios y se tragó los últimos restos del buñuelo de gambas, mientras yo trataba de despejar la incógnita de cómo podía dirigir alguien una empresa marítima orientada al comercio internacional desde este hotel apartado del mundo, a cientos de kilómetros de la costa, pero no me atreví a hacer más preguntas, porque se acababa de meter otro buñuelo en la boca. Además, no quería gastar toda la pólvora en nuestro primer encuentro, pues la intuición me decía que habría muchas más ocasiones en las que tendría el privilegio de oír con gran lujo de detalles todos los pormenores de sus numerosos éxitos profesionales.
Con un codazo que casi me hace perder el equilibrio, mi contertulio me sacó de mis cavilaciones. Haciéndome un teatral guiño, se puso a gesticular ostensiblemente con su enorme cabeza en dirección a la puerta, por donde en ese momento entraba una mujer alta y delgada de aspecto muy frágil que parecía levitar envuelta en un vestido blanco largo y holgado con coquetos bordes de encaje. Tenía una mirada altanera que resultaba al mismo tiempo atormentada y desdeñosa, como si se tratara de una poetisa que, muy en contra de su voluntad, se veía obligada a mezclarse con la plebe.
—La francesa—susurró el Gran Griego tratando de decirme con la mirada algo que no supe interpretar.
Al día siguiente, es decir, ayer, tuve ocasión de conocerla. El señor Montebello hizo las presentaciones y resultó que era, en efecto, una poetisa. Se llama Albane, pero no me quedó claro si ése es su nombre de pila o una especie de pseudónimo artístico. En cualquier caso, no me consideró digno del derecho a conocer su apellido. Montebello dijo que la discreción era para él un principio sagrado, y que jamás se le ocurriría mencionar el hecho por él conocido de que Albane y yo compartíamos la misma profesión si no fuera motivado por el firme convencimiento de que a los dos nos resultaría grato saberlo. Yo dije que era un honor para mí conocerla, y ella asintió con una leve inclinación de la cabeza.
Ahora que podía mirarla sin ningún disimulo, puesto que estaba delante de mí, me vi obligado a concluir que no era atractiva, al menos, en el sentido de lo que banalmente se entiende por una mujer atractiva. Digamos que no abundaba en formas femeninas. Con su aspecto demacrado, su figura huesuda y su piel cetrina, era más bien alguien de líneas inequívocamente rectas. Sin embargo, a pesar de su presencia al mismo tiempo rígida y etérea, no se podía negar que había en ella algo sumamente fascinante. La poesía de una mujer así, pensé, sólo podía ser radicalmente experimental, sin concesiones de ningún tipo y con un atractivo sustrato de delirios personales que en realidad era su forma, incomprendida por la crítica, de manifestar la pasión atormentada que ardía en su interior como un fuego descontrolado.
El señor Montebello, a quien no se le escapaba nada, debió de notar que la conversación no acababa de fluir, por lo que se puso a recitar de memoria un poema en francés que supuse sería obra de Albane. No sería capaz de reproducirlo aquí literalmente y, de hecho, tengo que admitir que no lo entendí todo, pues no estaba preparado para semejante explosión de poesía francesa, pero capté lo suficiente para comprender que se trataba de una visión feminista de tres mujeres mitológicas abandonadas—Nausícaa, Medea y Dido—que, según me pareció entender, la poetisa había fundido en la figura de una vagabunda contemporánea del metro de París, pero esta última parte de mi interpretación, en vista de la singularidad de las metáforas y los recursos lingüísticos empleados, debe tomarse con muchas reservas.
Aquella impresionante demostración de compromiso profesional por parte del mayordomo tuvo un efecto inesperado en la poetisa objeto de la lisonja, que empezó a reírse de forma espasmódica, exponiendo a la vista el anclaje de sus dientes en las mandíbulas, lo cual le dio a su rostro el aspecto de una calavera. Casi daba miedo lo cómica que le había resultado la bienintencionada declamación de su propia obra maestra.
—Hubo un tiempo—dijo Albane—, en que los trovadores cortejaban a las mujeres con sus poemas, y casi siento nostalgia de aquel pasado al verme aquí entre dos hombres que, en su afán por agasajar a una mujer, no son capaces de inventar nada mejor que tratar de impresionarla recitando sus propios versos.
A continuación, se dio media vuelta y se marchó levitando.
—Conociendo a esa mujer—suspiró Montebello—, casi me atrevería a decir que el encuentro ha sido un éxito. Al menos se ha dignado a dirigirnos algunas palabras. No siempre es tan generosa.
Lo felicité por su soberbia muestra de cortesía, elegancia y don de gentes.
—Conocer bien a mis huéspedes es una parte esencial de mi trabajo—dijo con una sonrisa abúlica—. Cuando supe que iba a venir usted, empecé a estudiar también sus poemas, aunque debo confesar que tengo mucha dificultad con los sonidos de su lengua materna, por lo que me temo que, si se presenta la ocasión de citar su obra, tendré que recurrir a la traducción al inglés, el alemán o el italiano. Confío en que sea indulgente conmigo y sepa disculparme por ello.
2
Hoy he conocido por fin al famoso Patelski. Al parecer lleva una vida muy reservada. Vive entregado a su trabajo y sus estudios y, según me ha contado el mayordomo, muchos días pide que le suban la comida a la habitación. Pero esta mañana he coincidido con él en la sala verde durante el goûter de la mi-matinée.
Es un hombre ya entrado en años con las fuerzas muy menguadas, pero en su rostro hay algo llamativamente vivaz. Gracias a su curiosidad y a una capacidad de asombro que nunca ha claudicado ante la vejez, ha sabido conservar viva la llama de la juventud, lo cual le da a su expresión un aire que admite sin ningún problema el calificativo de pícaro, incluso travieso. Iba impecablemente vestido, con un traje de tres piezas complementado con una corbata moteada, un pañuelo a juego y un reloj de bolsillo con una cadena dorada. Cuando me he acercado a su mesa a presentarme, he tenido que desplegar todo mi arsenal retórico para impedir que se levantara de la silla, pues, por mera deferencia conmigo, ya había iniciado el fatigoso proceso de desentumecer sus rígidas y artríticas articulaciones para ponerse en pie disimulando el dolor con una sonrisa. Una vez resuelta esa cuestión, me he sentado a charlar un rato con él.
Se ha mostrado muy interesado en mi trabajo. Tras un par de preguntas muy pertinentes sobre mis poemarios y mis novelas, ha conducido la conversación hacia la noción de empatía, que según él constituye la esencia de la literatura y su aspecto más valioso. Yo he manifestado, con toda modestia, mi adhesión a ese punto de vista, a lo cual he creído oportuno añadir que en una sociedad tan compleja y fragmentada como la nuestra, caracterizada en creciente medida por el individualismo y la satisfacción del interés propio, la empatía se ha convertido en una rareza que, precisamente por ello, es más valiosa que nunca.
A continuación me ha preguntado si considero el individualismo una amenaza para la cohesión social, y si no creo que deberíamos luchar por restaurar el viejo espíritu comunitario que, lamentablemente, ha quedado obsoleto. Yo he contestado que la emancipación del individuo puede considerarse sinónimo de libertad, y que la nostalgia de antiguos vínculos tribales, como la familia y la nación, no es más que un intento de poner cerco a las libertades adquiridas. La insistencia en la importancia del grupo es un ingrediente clásico del repertorio retórico de todos los dictadores. Las libertades individuales no son, en mi opinión, un problema en la sociedad occidental moderna, sino un logro. El verdadero problema habría que buscarlo más bien en ciertos valores que algunos venden como libertades pero no son más que el credo de la nueva religión mundial del neoliberalismo, según la cual el egoísmo es una virtud y el altruismo una debilidad. Ahora que hemos educado a una generación entera de niños con la idea de que la vida se debe afrontar como una competición en la que unos ganan y otros pierden, y que el éxito es una opción—por lo que no se debe mostrar ninguna compasión con aquellos que no han querido triunfar—, no debe sorprendernos que la empatía haya dejado de ser la norma y se haya convertido en una rara excepción.
Después me ha preguntado por mi objetivo más elevado. Como no entendía lo que quería decir, me ha aclarado que le gustaría saber cuál es mi mayor ambición, qué trato de alcanzar con mis libros y qué meta persigo con cada párrafo, cada frase y cada palabra que escribo.
—Ésa es una pregunta muy compleja—contesté.
—Por eso se la planteo.
—A lo largo de mi carrera he ofrecido distintas respuestas.
—A mí me interesa en especial la que daría en este momento.
—Tal vez le sorprenda—dije.
—Me gustan las sorpresas.
—Encontrar la verdad.
—¿También en la ficción?
—Precisamente en la ficción.
El señor Patelski me puso una mano en el hombro y me miró con una expresión divertida que podía significar cualquier cosa.
—Ha sido un placer conocerlo—dijo—. Ése es un tema sobre el que tenemos que intercambiar ideas con más calma en otra ocasión. Según creo haber entendido, no tengo motivos para temer que se vaya a marchar pronto de Grand Hotel Europa.
3
Aunque también puedo fumar en mi habitación y en el lounge, a veces busco deliberadamente la compañía de Abdul y salgo con él a echar un cigarro en la escalinata, junto a la maceta que usamos como cenicero. En otros muchos hoteles, el encargado prohibiría a sus empleados fumar delante de la entrada principal, a la vista de los huéspedes que vienen y van, pero el señor Montebello no le pone ninguna objeción a Abdul, porque sabe que le gusta sentarse en la escalinata y porque, en la práctica, apenas hay movimiento de huéspedes en la puerta. Desde que me instalé aquí, hace ya tres días, no ha llegado ningún cliente nuevo. Y que se vaya alguien es más raro todavía.
Pero tampoco es cuestión de abusar, naturalmente. No más de un cigarrillo cada vez, de eso se encarga el señor Montebello, que lo ve todo desde detrás de una cortina, un poste de la pérgola, una buganvilla, o los tres sitios a la vez. En un hotel siempre hay cosas que hacer, y que el botones tenga relativamente poco trabajo con su tarea principal—cargar con el equipaje de los huéspedes—no quiere decir que su ayuda no pueda ser útil de mil formas distintas en un edificio con tanta necesidad de mantenimiento. A causa de ello, nuestras conversaciones están adquiriendo el carácter de un folletín en el que yo, en breves entregas, le voy contando cosas de los sitios donde he estado, especialmente de Venecia, y luego, mientras apuramos las últimas caladas que nos quedan después de cada episodio, trato de sacarle algo de su pasado.
En el poco tiempo que llevo aquí he desarrollado un apego especial por esos efímeros encuentros entre volutas de humo, porque me enternecen el carácter bondadoso y la curiosidad de Abdul, y porque, a falta de un marco de referencia común—más allá del hotel—, a veces tenemos dificultad para comprendernos, por lo que nuestras conversaciones quedan envueltas con frecuencia en una neblina de misterio y extrañeza que resulta instructiva y sumamente entretenida. Cuando le digo, por ejemplo, que Venecia se ha convertido en un museo al aire libre, le planteo más dudas de las que creía poder aclararle, porque él nunca ha estado en un museo. Y cuando le explico qué es un museo, se imagina Venecia como una ciudad con cuadros colgados en las fachadas de las casas y objetos expuestos en vitrinas, imagen que, bien mirado, no se aleja mucho de la realidad. Cuando trato de definir el concepto de turismo de masas de forma que él lo pueda entender y le digo que se imagine una ciudad llena de huéspedes de hotel, él cree que estoy hablando de algo positivo. Y cuando le cuento que el pasado de Venecia es abrumador y está presente en todos los rincones de la ciudad, pone cara de espanto y sacude la cabeza con incredulidad.
A Abdul no le gusta hablar del pasado. Dice que es un lugar oscuro que todo el mundo debería olvidar. Para él es mucho más importante el futuro, porque todavía estamos a tiempo de hacer algo para cambiarlo. Y tiene razón, pero me intriga su forma de pensar. Me gustaría conocerlo mejor y, según mi forma de ver el mundo, es imposible conocer a alguien de verdad sin saber nada de su pasado. Él, sin embargo, no comparte ese punto de vista. Para él las personas son reconocibles por su rostro, y el rostro mira hacia la dirección en la que avanzamos, no al lugar de donde venimos.
—Pero no quiero decepcionarlo, señor Leonard Pfeijffer—me ha dicho hoy—. El señor Montebello ha insistido mucho desde el principio en que nuestra tarea en esta vida consiste en hacer realidad la mayor parte posible de los deseos del prójimo, y que ésa era la lección más importante que me podía enseñar. De modo que, si de verdad quiere oír cómo he llegado hasta aquí, será un placer para mí narrar lo mejor que pueda todo lo que recuerde, aunque me resultará difícil hablar con frialdad del fuego que arde en mi corazón.
»Todo empezó con la serpiente. Después tuve un sueño. El miedo se había instaurado en nuestro pueblo, porque una serpiente había picado a nuestro guía espiritual. El veneno fue más fuerte que él y lo acabó matando. Las mujeres se arrancaban el pelo con las manos. Decían que aquello era la señal de una tragedia inminente. Ésa es la historia de la serpiente. Mi hermano, que ya llevaba varios años muerto, se me apareció aquella misma noche en un sueño. Estaba cubierto de polvo y arena, y tenía sangre en la barba y el pelo. Parecía muy cansado. Estar muerto le resultaba agotador. Al verlo, empecé a llorar. Le pregunté dónde había estado todo aquel tiempo, pero en vez de contestar a mi pregunta me dijo que huyera de las llamas, que me marchara de allí. Y cuando le pregunté que adónde tenía que ir, lo único que me dijo fue que huyera por el mar. Ése fue mi sueño.
»Me despertó un ruido de disparos. Venía del pueblo. Aunque la casa de mi padre estaba muy apartada, oía los disparos claramente. Me subí al tejado para ver si desde allí se veía algo. Vi llamas a lo lejos, en el lugar donde estaba el pueblo. Oí los gritos de las mujeres. Bajé del tejado y me fui corriendo al pueblo para tratar de ayudar. Cuando ya casi había llegado, me crucé con Yasser, que corría en dirección opuesta, huyendo del pueblo. Le pregunté qué había pasado. “Enemigos”, dijo.
»Seguí corriendo como un lobo en la oscuridad. Mi única salvación era no esperar salvación alguna. Había cadáveres entre las casas. La arena estaba negra de sangre. Vi cómo sacaban a Kaysha de su casa, arrastrándola del pelo. Quería ayudarla, pero no sabía cómo y, además, no podía acercarme, porque estaban disparando desde el tejado.
»Vi cómo asaltaban la casa de nuestro patriarca. Las mujeres trataron de defenderlo lanzándoles vasijas, platos y lámparas de aceite a los asaltadores. Hasta el libro sagrado les tiraron. Pero los francotiradores las mataron a todas. El hijo del patriarca salió gritando de la casa y se lanzó contra los atacantes. A él también lo derribaron de un disparo. Entonces apareció el patriarca en el vano de la puerta, con su turbante y su lanza ceremonial. Con gran valor, les arrojó la lanza a los enemigos. Pero ya era muy mayor y estaba débil. La lanza cayó sin fuerza en la arena, a pocos metros de él. Empezó a gritarles a los asaltadores que eran unos cobardes y éstos lo sacaron a rastras. Durante el forcejeo, se resbaló con la sangre recién derramada de su hijo. Le cortaron el cuello delante de su propia casa.
»Cuando vi morir a nuestro patriarca, me acordé de mi padre. Volví corriendo a nuestra casa, pero llegué demasiado tarde y hasta el día de hoy me siento culpable por ello. Habían derribado la puerta. Mi padre yacía al lado con un disparo en la cabeza. Si me hubiera quedado con él en vez de irme corriendo al pueblo, donde de todas formas no podía hacer nada, tal vez habría podido salvarlo. Volví la vista hacia el pueblo y vi que estaba en llamas. Les habían prendido fuego a todas las casas. Entonces recordé el sueño de mi hermano y hui a través del desierto. Ésa es la historia de mi pueblo y mi padre.
»Espero que sepa disculparme por dejarlo ahí de momento. Me causa mucha tristeza recordar mi pasado y, además, tengo que volver al trabajo. El señor Montebello me ha pedido que limpie la plata. Gracias por el cigarro.
4
Hoy por la tarde, cuando estaba trabajando en mi habitación y abajo ya habían empezado a preparar el comedor para la cena—lo cual se manifestaba en forma de un alegre tintineo de cubiertos y vajilla—, me ha sobresaltado un extraño ruido procedente de fuera. Empezó como el espasmo metálico de una tubería oxidada y a los pocos segundos se transformó en un murmullo similar al de una radio mal sintonizada. Me levanté del escritorio, retiré la silla de la puerta de la terraza y salí a ver de dónde venía el ruido.
Era la fuente. La fuente del estanque situado al fondo del jardín de rosas, o lo que quedaba de él, que según me había contado el mayordomo llevaba años averiada, había regresado a la vida, y ella misma era la más sorprendida, a juzgar por los estertores con que se había puesto en marcha. De lo alto de la escultura de mármol situada en medio del estanque, que con su forma de estróbilo era ya de por sí bastante curiosa, salía de repente un chorro de agua que, a falta de un propósito concreto, ascendía a lo tonto hacia arriba para caer de nuevo en la charca sin ningún sentido. Al borde del estanque estaban los responsables de aquel prodigio: tres fontaneros y un supervisor gordo y bajito con un traje negro a quien no recordaba haber visto antes por el hotel.
Me puse la chaqueta y bajé a contemplar el espectáculo de cerca. En el vestíbulo me encontré con el mayordomo, que parecía tan sorprendido como yo por la novedad, lo cual no hizo sino aumentar mi desconcierto y plantear más interrogantes, pues era inconcebible que pudiera ocurrir algo en Grand Hotel Europa, por insignificante que fuera, sin que el señor Montebello tuviera conocimiento de ello o sin que él mismo hubiera intervenido personalmente en todos los detalles de la operación, desde la planificación, la puesta en marcha y la ejecución, hasta la supervisión y el visto bueno. Pero lo inimaginable también entraba dentro de lo posible.
—Alguien ha debido de besar a la náyade durmiente—comentó—. Jamás pensé que vería el día en que despertara de su letargo. Hacía ya tiempo que había abandonado la esperanza.
—¿Quién habrá sido?—pregunté.