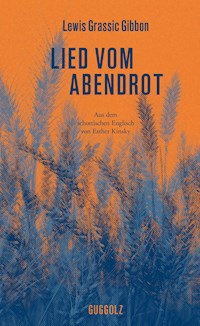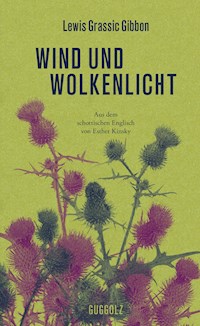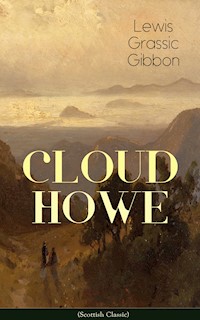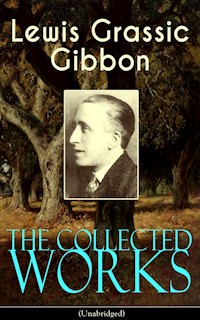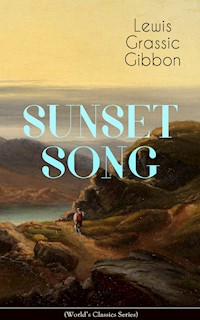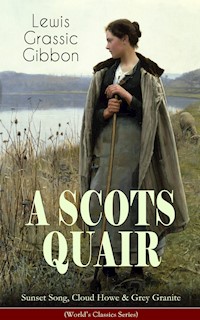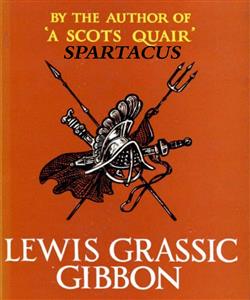Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Piteas
- Sprache: Spanisch
El esperado final de la Trilogía escocesa. Tras el trepidante desenlace de Valle de nubes, Chris abandona el pueblo de Segget entre murmullos para seguir a su hijo, Ewan, a la ciudad industrial de Duncairn. Entre fríos y sombríos edificios, lejos de las eternas colinas y los campos que la vieron crecer, Chris trabaja en una humilde pensión mientras Ewan se desloma en una fábrica metalúrgica en la que se originan los primeros movimientos obreros. En ese desorden urbano de policías, propietarios, comerciantes y trabajadores, madre e hijo no cesarán en su persistente búsqueda de la justicia, la libertad y la verdad. Lewis Grassic Gibbon publicó un año antes de morir Granito gris, la última parte de su célebre Trilogía escocesa. Ambientado en los duros años de la Gran Depresión, este libro culmina la historia de Chris, una de las protagonistas más fascinantes de la literatura, y, con ella, este inolvidable retrato literario de la nación escocesa. «La innovación de Gibbon está a la altura de James Joyce, Gertrude Stein y William Faulkner». Tom Crawford
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL AUTOR
Lewis Grassic Gibbon fue el seudónimo literario de James Leslie Mitchell (1901-1935), uno de los escritores más destacados de las letras escocesas. Nacido en Auchterless, en el noreste de Escocia, creció rodeado de un paisaje rural de verdes colinas y tierras fecundas. Empezó a trabajar como periodista en el Aberdeen Journal y en el Farmers Weekly; tras haber servido en la Real Fuerza Aérea británica, se instaló en Welwyn Garden City para dedicarse a la escritura a tiempo completo. A pesar de su muerte prematura cuando tan solo tenía treinta y tres años, su obra, compuesta de novelas, relatos y ensayos, es prolífica. Grassic Gibbon combinaba en sus historias el flujo de conciencia, el realismo social y un lirismo genuinamente escocés. Su Trilogía escocesa, compuesta por Canción del ocaso (1932), Valle de nubes (1933) y granito gris (1934), se ha erigido en una obra cumbre de la literatura escocesa del siglo xx. En una encuesta realizada por la bbc los escoceses eligieron el primer volumen como su libro favorito de todos los tiempos.
LA TRADUCTORA
Raquel G. Rojas se licenció en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y cursó un máster en Edición. Tras un breve periplo como correctora y editora de mesa en varias editoriales, decidió apostar por labrarse una carrera como autónoma y desde entonces se dedica a la traducción editorial y audiovisual, que sigue compaginando con la corrección profesional de textos. En sus más de diez años de experiencia, ha traducido casi ochenta títulos entre libros, series, películas y documentales.
En Trotalibros Editorial ha traducido Expiación, de Elizabeth von Arnim (Piteas 21).
GRANITO GRIS
Primera edición: febrero de 2024
Título original: Grey Granite
© de la traducción: Raquel G. Rojas
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-62-0
Depósito legal: AND.525-2023
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
LEWIS GRASSIC GIBBON
GRANITO GRIS
TRILOGÍA ESCOCESA III
TRADUCCIÓN DE
RAQUEL G. ROJAS
PITEAS · 26
Para Hugh MacDiarmid
NOTA DE ADVERTENCIA
La «Duncairn» de esta novela era en origen «Dundon».1 Por desgracia, varios diarios ingleses, en reseñas previas a la publicación del libro, han descrito mi ciudad imaginaria como Dundee, dos rotativos escoceses la han identificado con Aberdeen y al menos un periódico estadounidense andaba bastante perdido y afirmó que era Edimburgo ligeramente disfrazada.
En cambio, no es más que la ciudad que los habitantes de los Mearns (sin prever mis necesidades para completar esta trilogía) aún no han logrado construir.
l. g. g.
1. EPIDOTA
A su alrededor, los muros de la calle estaban empapados de niebla mientras Chris Colquohoun subía por Gallowgate, una niebla amarilla que le colgaba diminutos velos en las pestañas rizadas por la humedad, y tenía en la garganta el sabor acre de un humo antiguo. Aquí, la resbaladiza cuesta de la acera hacía una curva que ya conocía y que conducía a la parte alta de Windmill Place y, al poco, entre la bruma amarilla, vio aparecer desacompasadas las líneas de la Escalinata con su barandilla de hierro como una serpiente famélica. Extendió la mano sobre esa barandilla, cálida, viscosa, y se detuvo antes de acometer el esfuerzo de la subida, respirando hondo, oía latir su corazón. La bolsa de malla con la compra que llevaba en el brazo le hacía daño, bajó la vista y miró, entre las pestañas húmedas, la forma de esa cosa, como si fuera la bolsa lo que le doliera y no el brazo…
Allí inmóvil, respirando de ese modo unos instantes, de pronto fue consciente del silencio que había abajo, como si toda la ciudad velada también se hubiera quedado inmóvil, respirando hondo un momento en la espiral de la niebla, acallando el traqueteo de los tranvías, el ronroneo de los autobuses en la Milla Real, el ruido metálico de los trenes en Grand Central, el susurro y el empalagoso reclamo de los arrastreros cogiendo la crecida del Forthie; deteniéndose todo, la gente limpiándose la niebla de los ojos y mirando a su alrededor con los párpados entornados durante un instante de pereza…
Tonta, se dijo, y empezó a subir las escaleras. A mitad de sus cuarenta peldaños, un farol apareció a la vista, por fin, reluciente, le tendió una mano larga y sucia para ayudarla. Su rostro entró en contacto con la luz, que parpadeó sorprendida, sin esperar aquel rostro ni aquella cabeza ni los lustrosos rizos de color bronce que los coronaban: el cabello recogido en dos rodetes sobre las orejas, velado por la niebla, pero brillante. Chris se detuvo de nuevo aquí, bajo el farol; a sus treinta y ocho, no podía subir corriendo esos escalones, agarrotada como un caballo viejo en un camino del Mounth.
¿Vieja a los treinta y ocho? A los cincuenta necesitarás una silla de ruedas. Y a los sesenta… Bueno, como dirían en Segget, ¡te habrán llevado a la lechería!2
Jadeando, sonrió irónicamente bajo el farol al recordar la grosera historia del crematorio de Duncairn, la grosera historia que le había parecido bastante divertida incluso al oírla tras la incineración de Robert… Ay, qué rara era la vida, morir, morir despacio un poco cada año, morir hace mucho tiempo con aquel chico moreno, Ewan, morir en la iglesia de Segget cuando tu mano se enrojeció bajo los labios inertes de Robert… Y aun así, en medio de las agonías de esas pequeñas muertes, ¡pensar que una historia tan grosera que se burlaba de ellas era divertida!
Tonta además de decrépita, se dijo, pero con serena amabilidad, y miró por encima de la Escalinata, al espejo que colgaba donde los peldaños viraban al oeste para mostrar a los pequeños granujas los peligros de la bajada cuando se lanzaban por allí como demonios las mañanas de colegio. Vio a una mujer de treinta y ocho años, que aparentaba menos, pensó, treinta y cinco tal vez a pesar de las canas que estropeaban los bucles del cabello de color bronce recogido, las arrugas alrededor de la boca enfurruñada y los ojos que eran más viejos que la cara. Una cara más flaca, más recta y extraña que antes, como si se estuviera despojando de una máscara tras otra hasta llegar a una última realidad, la calavera, supuso, esa realidad final.
¡Qué curioso que pudiera estar ahí y enfrentarse a aquello sin ponerse enferma, solo algo sorprendida! En otros tiempos había sido espantoso y sobrecogedor pensar en ello: el horror de la carne olvidada separada de los huesos que perdurarían, las máscaras y los velos de la vida despojados hasta quedar en aquellos sombríos restos. Ahora no le daba asco ni pena, descubrió, observando un centelleo en esos enfurruñados ojos dorados por encima de la suave protuberancia de los anchos pómulos. No era triste en absoluto, solo una broma absurda de una mujer de mediana edad pensando tonterías durante un descanso en la Escalinata de Windmill Brae.
Abajo, el silencio se rompió con el estruendo de un tranvía que bajaba desde las luces de la Milla Real hasta la quietud del sábado en Gallowgate. Chris se volvió, miró, vio las chispas a través de la niebla y luego la bestia de color topacio, bamboleándose y maldiciendo con los pies doloridos mientras corría hacia la cochera en la calle Alban. Su paso pareció prender fuego a la niebla, sopló un ligero viento que disipó las cenizas y allí estaba Grand Central humeante de trenes. Y ahora, a través de los jirones de niebla cada vez más tenue, Chris podía ver el reloj iluminado de la Torre Thomson, que brillaba de pronto a un kilómetro y medio más o menos por encima de las fachadas de granito gris.
Las nueve en punto.
Bajó la bolsa de malla y estiró los brazos, se vio a sí misma girarse y estirarse en el espejo, delgada aún, con largas curvas, medio guapa, pensó a medias. Se agarró de nuevo a la barandilla, esta noche no había necesidad de apresurarse, para variar; Ma Cleghorn se habría ocupado de la cena para todos, el Galope a las Tripas de las nueve, como ella la llamaba. No había necesidad de apresurarse, aunque solo fuera esta vez en la paz de la repugnante niebla del Forthie, en el bendito abandono de la Escalinata de Windmill que tan poca gente usaba en la ciudad de Duncairn. Descansa un minuto en la paz de la niebla, o casi paz, de no ser por el pestilente olor.
Como el leve olor enfermizo de aquel silencioso lugar donde habían llevado el cuerpo de Robert seis meses antes…
Apenas había pensado en lo que haría después del funeral de Robert que tanto conmocionó a Segget; había cumplido todas las instrucciones del testamento y había vuelto con Ewan a la casa parroquial vacía, Ewan le preparó el té y la cuidó, frío y eficiente, solo tenía dieciocho años, aunque actuaba más bien como si tuviera veintiocho, a ratos como si tuviera ochenta y dos, le dijo cuando le llevó el té en la quietud de la tarde del salón.
Él esbozó una rápida sonrisa que parecía la de un niño y se paseó un rato por la habitación, alto y moreno, tranquilo, mientras ella se bebía el té. Él odiaba el té, tenía un gusto infantil por cosas infantiles: la leche y las galletas de avena le habrían bastado para desayunar y para comer y aun habría pedido más para cenar. Por la ventana, en el ocaso de la tarde, Chris podía ver el resplandor helado de la noche en los montes Grampianos, veloz y casi en movimiento, y el hombro de Ewan y su oscura y lustrosa cabeza recortados contra él… Entonces se dio la vuelta. Madre, he conseguido un trabajo.
Ella, que se había quedado medio dormida de puro dolor y cansancio por el funeral y el día en Duncairn, se despertó atontada al oírlo hablar y solo lo entendió a medias: ¿Un trabajo? ¿Para quién?
Él dijo Pues para el joven Ewan Tavendale, para quién si no. Pero antes tienes que firmar los papeles.
Qué tontería, Ewan, aún no has terminado el instituto ¡y luego está la universidad!
Él negó con la lustrosa cabeza: No para mí. Estoy harto del instituto y no voy a vivir a tu costa. Y pensó un momento y añadió con serena sensatez: Sobre todo porque no tienes mucho de qué vivir.
Así que eso fue todo y fue a buscar los papeles, Chris se sentó y leyó aquello tan deprimente horrorizada, un contrato como aprendiz durante cuatro años en la empresa de Gowans y Cloag en Duncairn. Hornos de fundición y fabricantes de acero, Pero Ewan, te volverías loco en un trabajo así.
Él dijo que intentaría no hacerlo, de verdad, sobre todo porque era el mejor trabajo que pudo encontrar, y puedo salir los fines de semana y verte a menudo. Duncairn está solo a treinta kilómetros.
¿Ydónde crees que voy a vivir yo?
Ewan la miró con curiosidad, con ojos fríos y distantes, el negro no le sentaba bien, tenía el pelo y la piel demasiado oscuros. ¿Qué? Ah, aquí en Segget, ¿no? Antes de que Robert muriera, te gustaba.
Mira cómo hablaba de Robert, no sin sentimiento, solo con indiferencia, tanto como decir ¿qué importa?, ¿ayudaría ahora a Robert un piadoso sollozo? Pero una extraña curiosidad empujó a Chris a preguntarle ¿Alguna vez te importa algo, Ewan?
Muchas cosas. Dónde vas a vivir, para empezar, cuando me haya ido.
Había salido bien de aquella, pensó Chris casi riendo, sentada sobre los talones en el profundo sillón, con la cabeza agachada, él le pasaba un dedo por la curva del cuello, tranquilo, a gusto, cuando ella levantó por fin la vista:
Me voy a Duncairn a vivir contigo.
Tras vender los muebles y pagar las deudas, apenas les quedaban ciento cincuenta libras, Segget se hizo cargo del asunto en el Arms y la noticia se extendió, aunque tanto Chris como Ewan lo habían mantenido en secreto y no habían dicho nada a nadie. Pero Segget oía lo que decías, aunque lo susurraras en mitad de la noche a quince kilómetros, de cualquier alma viviente en medio de las colinas. Y se regodeó con la noticia, por Dios que era una buena bofetada en la cara para esa perra malhumorada y engreída de la casa parroquial, con su ropa buena y sus maneras orgullosas, que ni lloró cuando su marido murió allí en el púlpito, tan fría como si el hombre fuera un montón de nabos, ni siquiera lloró, o eso decían, cuando quemaron el cuerpo allí en Duncairn. Y menudo funeral para un pastor, ¡quemar al tipo en una lechería!
Y el alcalde de Segget, Hogg el Peludo, el zapatero, dijo que era un castigo para esas dos bestias ordinarias, él nunca hablaba mal de los muertos, él no, pero ¿qué había dicho su antepasado, el poeta Burns…?
Ake Ogilvie, el carpintero, estaba tomándose una copita y se mofó con desdén: ¡Tú y tu Burns! Ese estúpido bocazas dijo un montón de disparates antes de que lo cubrieran de tierra y dejasen a todos los gusanos de un kilómetro a la redonda más borrachos que los gitanos en la feria de Paddy. Pero que me aspen si alguna vez tuvo una lengua como la tuya. ¿Qué mal te hizo a ti Robert Colquohoun, o su mujer, me gustaría saber, salvo tratarte como a un ser humano? ¡Por Dios que fueron demasiado indulgentes en eso!
Alec, el hijo del alcalde, estaba allí tomándose un trago y quiso pelearse con Ake Ogilvie por aquello, que ese condenado ordinario del carpintero echase pestes así de un pobre diablo como el alcalde, su padre. Pero la mujer del dueño estaba detrás de la barra, la gente la llamaba la Gritona y Blasfema para abreviar, no toleraba allí ni la menor blasfemia y cortó a Alec de raíz como a un ternero recién castrado. ¡Nadade blasfemias aquí!, gritó, No permitiré que se tome en vano el nombre del Señor. Alec balbuceó que él no tenía nada en contra del Señor, que no era a Él a quien había llamado condenado, sino al otro, y se metió en un buen charco, bastante ofendido por la mirada furiosa de la Gritona. La gente pensó que era una vieja entrometida, por Dios que espantaba a la clientela.
Así que la mayoría de los que estaban en el bar se dirigieron a la puerta con sus bebidas en la mano y se sentaron en los escalones y contemplaron el cielo, noche de primavera, hermosas las colinas, el tren de las siete en punto zumbando por el puente alto de Segget, las avefrías en el largo campo llano que se extendía hasta el pie de las colinas. Te acordabas de Colquohoun, de cómo rondaba por esas colinas, los templos de Dios los llamaba el hombre, él que murió en el púlpito dando un sermón, algo bastante pagano, sí, un castigo de Dios. Y ahora esa mujercilla suya tenía menos de doscientas libras a su nombre, vivía en una sola habitación, según decía la gente, ella sola ahora que su granujilla, Ewan —sí, el hijo de su primer marido—, se había ido a trabajar a Duncairn. Eso te enseñaba lo que ocurría con esa escoria engreída: ella le quiso dar al pillo una educación y una buena vida en un púlpito, tal vez, sin nada que hacer más que parlotear y decir tonterías y mirar con el ceño fruncido por encima de un alzacuellos, y en cambio sería un vulgar trabajador.
Ake Ogilvie acababa de salir y oyó lo último que dijo el retaco de Peter Peat. Bueno, por Dios que tú eres bastante vulgar, dijo, aunque es bien poco lo que trabajas. Y luego cruzó la plaza pavoneándose, pasó por delante de la estatua del ángel, el monumento a los caídos de la Guerra, una chica esbelta y pulcra con las caderas finas, y le escupió, grosero, menudo granuja Ake, sí, defendiendo a los trabajadores, tú mismo tal vez eras un trabajador, pero no eras tan tonto como para defender a los brutos.
Luego llegó Pies el policía, iba a marcharse a trabajar a Duncairn, y la gente alzó la voz Hola, señor Leslie, buenas noches, respetuosos, porque había progresado bastante. Y él se metió los pulgares en el cinturón y dijo Hola, majestuoso, como un novillo con modorra, y separó sus enormes pies y miró al ángel como si quisiera saber dónde había perdido el corsé.
Luego la gente vio que había conseguido sus galones de sargento, salió a que les diera un poco el aire, y dijo que se iba a Duncairn dentro de una semana, que le habían puesto a cargo de la ciudad, oíste, a él y a otros tipos bien preparados, o al menos de una parte que llamaban Footforthie donde estaban las fábricas y un montón de trabajadores de mala calaña, bestias, o que no tenían ni medio penique a su nombre y vivían del paro y de Ramsay MacDonald, dejando secos al país y a Ramsay. Pero ¿se contentaban con eso? No, a fe que no, estaban siempre alborotando por una cosa u otra, azuzados por esos malditos rufianes, los socialistas… Pies dijo que usaría mano dura, por Dios que pensabas que si usaba los pies no quedaría ni un socialista en Duncairn que no pareciese un accidente con una tarta de ruibarbo. ¡Dios, cómo aburría ese demonio de enormes espinillas!
La gente bostezó un poco y empezó a alejarse, pero se detuvieron ante la insinuación de una sabrosa noticia y exclamaron No, ¿de verdad? y volvieron corriendo. ¿Qué dices? ¡Válgame Dios! y Pies hinchó el pecho y empezó de nuevo a contar su historia.
Y el meollo del asunto cuando llegaste a la chicha era que el sargento Sim Leslie había estado en Duncairn, por trabajo, esa misma mañana, reunido con los otros jefes de la policía y aprendiendo lo que tendría que hacer. Bueno, pues había terminado con lo suyo y buscó alojamiento, carísimo allí en Duncairn, necesitabas un buen sueldo, como el que tenía él. El segundo sitio en el que echó un vistazo fue una pensión en Windmill Brae, que tenía un aspecto estupendo, una magnífica casa en lo alto de la colina que se eleva sobre Duncairn. Pero las condiciones no eran para tanto como había temido y se aseguró una habitación con la dueña, una mujer grandona llamada Cleghorn.
Bueno, charlaron un poco cuando él ya había pagado y ella le dijo, como si fuera una gran noticia, que acababa de decorar toda la casa a un coste espantoso que no podría haberse permitido, pero que había puesto un anuncio para buscar una socia con algo de dinero para invertir y que luego ayudara atendiendo a los inquilinos. Pies había dicho ¿Sí? y Bueno, eso está muy bien, sin importarle un comino nada de aquello hasta que la otra mencionó el nombre de la nueva socia.
Pero cuando oyó eso, Pies se enderezó, como hacían todos ahora delante del Arms: ¿La señora Colquohoun? ¿De dónde venía? Y la tal Cleghorn había dicho De Segget. Su marido era pastor allí, aunque maldita sea si lo parece, una mujer ágil y flaca que más podría limpiar un establo en cualquier momento que ganguear un salmo. Ante aquello el pobre Pies se quedó molesto y desconcertado, nunca pudo soportar a la orgullosa perra de la casa parroquial, pero ya había dado una señal por la habitación y mal podía pedir que le devolvieran el dinero. Así que volvió a casa y se dispuso a hacer las maletas y, a fe mía, ¿habéis oído alguna vez algo parecido?
Antes de que anocheciera todo Segget se había enterado, y la mitad de los Mearns antes del día siguiente, los carteros recorrieron kilómetros por los campos con la noticia, el viejo Hogg clavó cuatro suelas en el mismo par de botas, tan ansioso estaba por contar la historia. Y cuando la señora Colquohoun bajó a la estación, recta y tranquila, con su estrecha figura de espaldas, el pelo recogido por encima de una y otra oreja, bastante absurdo, algunos creían que bonito, pero que te aspen si tú estabas de acuerdo, la mitad de Segget se asomaba a las ventanas y se preguntaba por ella, cómo le iría, en qué estaba pensando, qué llevaba puesto, si se habría bañado la noche anterior, si pensaba alguna vez en un hombre con el que acostarse, cuánto medía de caderas, si podría llorar en caso de que quisiera, de qué humor estaba, cuánto le quedaba de las ciento cincuenta libras, si ese granujilla suyo, Ewan, era tan adusto como parecía, si acabaría en la cárcel o saldría adelante.
A las cinco y media sonaba el despertador ¡riiing! en la larga y estrecha habitación que habías cogido para ti, te despertabas dando un respingo y te veías despatarrada de agotamiento en mitad de la enorme cama, oscuro el aire de esa temprana primavera, sin el piar de los pájaros aquí en Windmill Brae, con el estrépito del reloj que empezaba a sonar de nuevo con un carraspeo y un áspero chirrido, y cogías ese trasto y lo apagabas y te quedabas tumbada un minuto, con las manos debajo del cuello entre la mata de pelo, los dedos callosos raspándote la piel. Y te estirabas bajo la ropa de cama, a conciencia, hasta que te crujían todos los músculos, piernas, caderas y costillas, por suerte aún tenías una figura pasable.
Luego te quitabas de encima las mantas y te levantabas de la cama, la alfombra fría como el corazón de un cristiano bajo las plantas desnudas de los pies, fuera el camisón y te estirabas de nuevo y contemplabas por la ventana la llegada del amanecer, atándose las botas y cogiendo la bufanda y corriendo por los tejados de Duncairn. Con las mismas prisas te retorcías para meterte en la camisa, las medias y las bragas y te ponías el vestido, entrando ya en calor a pesar del suelo y del gélido brillo del granito gris del exterior. Y abrías la puerta y bajabas las escaleras, deprisa, recogiéndote el pelo, hasta las frías paredes carcelarias de la cocina, maloliente, abrías de par en par la ventana y entraba el aire y una peste a gato que podía cortarse con un cuchillo. Al principio ese olor te había dado ganas de vomitar, incluso Jock, el gato de la casa, un animal bastante limpio, pero ahora no tenías tiempo para lujos como las náuseas, encendiendo el gas, la cocina, moviendo rápidamente las manos de los hervidores a las sartenes, los ojos puestos en el reloj y los oídos bien abiertos para captar el primer estremecimiento de vida en el depósito de cadáveres de la mañana.
A las seis subías a la habitación de Ma Cleghorn con una taza de té y llamabas a la puerta y entrabas y abrías las cortinas, subías las persianas, ¡zas! Ella se despertaba y gruñía ¿Eres tú, Chris, muchacha? Concho, me mimas demasiado, se refería al té, y tú decías Bah, pamplinas, ella hablaba como los de Duncairn y tú cogiste el mismo paso. Y Ma Cleghorn soltaba otro gruñido y se bebía el té y saltaba de la cama, ágil como la que más, una anciana hacía apenas un minuto pero ahora espoleada por el té y la tirria por el trabajo, Esos bárbaros pronto estarán aullando por su trozo de carne. ¿Qué me haría a mí dedicarme a las fondas?
Decías una pensión, por favor, señora Cleghorn, una de las bromas que compartíais, y Ma soltaba un bufido por su enorme nariz: ¿Pensión? Por Dios, cuero es lo que quieren. Y yo no tengo ni un par de calzones que no estén remendados para poder sentarme al menos. En mi caso tengo algo de acolchado propio para compensarlo, pero tú no, huye de este maldito oficio, muchacha, antes de acabar como yo usando calzones en lugar de esas cosas con volantes que usas… Válgame Dios, te vas a morir de frío. ¿No tienes las piernas heladas?
Tú decías Estas no, son buenas piernas, y Ma peleándose con la blusa replicaba No tienes abuela. ¿Quién te ha dicho eso? Y le decías Bah, los hombres, y ella asentía, una cara ancha y roja coronada de pelo canoso como la de un caballo de guerra sacado de Isaías —como habías pensado una vez, recordando las lecturas bíblicas de Robert en Segget meses atrás—. Ah, claro que lo dirían, y bien que las disfrutaron. Y volverían a hacerlo si les dieras la oportunidad.
Luego tenías que volver corriendo a la cocina, a tiempo para la llamada desde la habitación de la señorita Murgatroyd, que se moría por un té la pobre desgraciada, se lo subías solemne a su cuarto, el mejor de la casa, tres guineas a la semana. Temblona bajo su gorro de dormir de encaje te preguntaba: ¿Es usted, señora Colquohoun? ¿Y me trae el té? Ay, Qué Maravilla, era muy afectada, pobre solterona con sus pensiones y entretenimientos, ni un alma en el mundo que fuera suya y respetable hasta los arrugados dedos de los pies, manos temblorosas y ojos mansos y tranquilos, episcopaliana, servía el té en las partidas de whist en el Club Unionista…
Y Ma Cleghorn, viéndola bajar la calle, se preguntaba ¿quién pudiera ser vieja y doncella, por el amor de Dios? A menudo lo había pensado cuando su Jim aún vivía y volvía de la lonja apestando tanto que sus camisas tendidas el día de colada atraían a los gatos que acudían maullando desde kilómetros a la redonda, a menudo había pensado ¡Ojalá estuviera soltera y me las apañara sola, sin nadie que me controlase, sin nadie que me conociese, sin nadie que jamás pusiera su semilla en mí! Pero concho, cuando murió lo había añorado mucho, noche tras noche, y de buena gana lo habría tenido de nuevo a su lado aunque olía como un arenque pudriéndose en una alcantarilla cuando te abrazaba, ¡puaj! Eran sucios, eran hombres, pero solo tenías que mirar a esa criatura de Murgatroyd para volverte loca por salir corriendo a agarrar al primer apestoso con pantalones que encontraras… Las seis y media, Chris, ¿vas a despertar a tu Ewan?
Él dormía en una de las dos habitaciones de la última planta, la otra estaba vacía, y su ventana daba al resplandor de Footforthie por la noche que cambiaba a un enfermizo brillo amarillento, mudable, que manchaba el cielo al filo de la mañana. Tú le habías dicho que se cambiara a otra, él te preguntó por qué y tú le dijiste que se hartaría de aquello, de trabajar allí todo el día y verlo toda la noche. Pero él había negado con la cabeza, lustrosa y bien formada, Ewan no se andaba con bobadas ni fantasías: Ni me despertará ni hará que duerma. Solo es una luz en el cielo, Chris, ya ves. Así que girabas el pomo de su puerta y entrabas y te recibía la punzada del viento marino allí dentro, la ventana abierta de par en par, las cortinas ondeando. Ewan borroso en la penumbra del amanecer, tumbado tan quieto, tan quieto dormía que casi todas las mañanas te asustabas igual, temías que yaciera allí muerto, tan silencioso, le sacudías el hombro y al inclinarte veías, como se había destapado, que llevaba el pijama abierto hasta la cintura y estaba acurrucado, oscuro, sobre el pecho de un muchacho.
Qué extraño pensar que ese era tu Ewan, que una vez fue tuyo, y tan íntimo, tan diminuto, tan pequeño y débil, asexuado, un bebé que ahora tenía un cuerpo tan alto como el tuyo, más delgado, más fuerte, secreto y extraño, flor y fruto de esa semilla tuya… Con una extraña compasión lo mirabas y lo sacudías para despertarlo: Ewan, ¡es hora de levantarse!
Se despertaba en silencio, enseguida, como un gato, y te miraba con esos ojos profundos y fríos, ni grises ni verdes, ojos de granito gris. De acuerdo. Gracias. No, no quiero té. Ya cogeré yo una manzana, madre. ¡madre! ¡He dicho que ya la cojo yo! Y había salido de la cama y había alcanzado el plato y cogido una manzana antes de que tú te acercases. Ya tienes bastante que hacer sin atenderme a mí.
Perome gusta atenderte. ¿Tú no me atenderías?
Supongo que sí, si estuvieras enferma o loca. ¿Qué hora es? Y se asomaba medio desnudo al alféizar de la ventana para mirar por encima de Duncairn en dirección a la Torre Thomson. Estupendo. Tengo tiempo para un chapuzón en el Forthie.
Salía de la casa cuando tú llegabas otra vez a la cocina, para entonces un alboroto de cacerolas que entrechocaban, Ma Cleghorn preparando gachas y tocino y salchichas y café y chocolate y té, y maldiciendo a voz en grito a la joven criada, Meg, que dormía en su casa de Cowgate y tenía que subir cada mañana a las siete. ¿A ti te parece que son las siete? Porque entonces eres ciega además de vaga. Echa leña a los fogones y date prisa. Señora Colquohoun, ¿puede poner la mesa?
Siempre eras la señora Colquohoun cuando Meg estaba cerca, Ma Cleghorn te trataba de forma distante, educada, en aras de la disciplina, según decía. Habías aprendido a poner la mesa en el gran salón de dentro tan rápido que tus ojos apenas seguían el movimiento de tus dedos. Platos de gachas para Sim Leslie —que había venido de Segget, donde lo llamaban Pies— y el señor George Piddle, el reportero del Runner, flaco y siempre con el ji-ji en la boca, sin pelo en la cabeza para poder ir tras la noticia cuando la ocasión la pintan calva. Tocino para la señorita Murgatroyd y el señor Neil Quaritch: el señor Quaritch también trabajaba en el Runner, como subeditor, siempre leyendo libros y machacándolos en el Runner aldía siguiente. Pero a ti te gustaba bastante el hombrecillo-hurón, ojos rojos y pelo rojo y nariz roja también, y barba lacia sobre un mentón infeliz, Ewan decía que acababa curda de leer porquerías más que de beber Glenlivet…
Variedad de asados para la señorita Ena Lyon, la mecanógrafa, empolvada y con los labios pintados, y modernísima, pequeñas bolsas en los ojos y una voz como de pava angustiada, la pobre muchacha. Gachas para el joven señor Clearmont, un simpático granuja que iba a la universidad y era muy aficionado a la música y a los chistes, aunque nunca entendías ninguno porque siempre se partía de risa, joven y cordial, directo al grano, si es que lo había. Ma Cleghorn no tenía muy buena opinión de él, decía que, si alguna vez llegaba a pensar algo, sería fácil adivinarlo, se oiría el maldito traqueteo de la idea rebotando en su cabeza como una piedra en una lata. Pero estaba un poco celosa, creías, de la universidad del muchacho y de sus libros y de las cosas que aprendía en ellos… Tocino para el joven John Cushnie, todo colorado, el dependiente de los almacenes Raggie Robertson, medio malhumorado medio tímido y que tardaba media hora en anudarse al cuello una corbata moteada, compartía habitación con Archie Clearmont, pero nada más… A las ocho en punto tocabas el gong, el desayuno estaba servido.
Y bajaban todos y se sentaban a la mesa, la señorita Murgatroyd como un pincel, Qué Maravilla, y se comía su pomelo como un gorrión picoteando una bola de estiércol —te reías, pero a veces deseabas que Ma no dijera esas cosas de la gente tan a menudo: la imagen se te quedaba grabada, cierta o no, y nunca volvías a verlos como eran—; el sargento Sim Leslie sorbiendo las gachas y mirándote con suficiencia; Ewan comiendo deprisa, limpio e indiferente, absorto en sus pensamientos o en un libro, todo líneas enmarañadas, números y dibujos; la señorita Ena Lyon, y su cutis, comiéndose el tocino y hablando con Clearmont, él había ido a un concierto la noche anterior y la señorita Lyon decía que a ella también le gustaba la música, le encantaban las películas sonoras con canciones pegadizas.
El pobre señor Piddle, con su cuello largo y fino y su cabeza larga y fina, tan calva como un nabo y más o menos de la misma forma, engullía la carne a toda prisa para ir en busca de noticias para el Daily Runner, un gran periódico, orgullo de Duncairn y muy útil para forrar tus estantes; Cushnie, con las orejas rojas e intentando hablar en inglés, gritaba por encima de los pliegues de su corbata ¿Me pasan las vinagreras? Tengo mucha prisa. El señor Robertson y yo tenemos que poner las ofertas de primavera; y el señor Neil Quaritch te acercaba su taza: ¿Puedotomar otra, señora Colquohoun?, se había dejado el desayuno sin tocar, como de costumbre.
Y Ma Cleghorn se sentaba a la cabeza de la mesa, la cara ancha y roja bien erguida, sonriente y robusta, te había caído en gracia desde el principio, y tú a ella, suponías que ninguna de las dos se molestaba en adornarse, habías pasado demasiado en esta extraña vida como para intentar ocultarte a su rostro cubriendo el tuyo con una tez prefabricada sacada de un tarro, o una moral prefabricada sacada del Club Unionista, o un miedo y un entusiasmo y una emoción prefabricados sacados de las páginas del Daily Runner… Y te sentabas y te quedabas mirando tu propio plato de gachas hasta que Ma gritaba: ¿Quieres llenar las tazas?
A las diez ya se habían ido todos, en tranvías y autobuses, a pie y corriendo, con el paso ligero de un gorrión la señorita Murgatroyd, el señor Piddle zumbando en su bicicleta como una serpiente de regreso al zoo, la señorita Ena Lyon con unos tacones tan altos que le hacían los hombros caídos y las nalgas respingonas, muy a la moda, Ewan con el mono, sin sombrero, los libros bajo el brazo, el pelo negro casi azul, bajando la Escalinata de Windmill Brae de dos en dos peldaños, con las manos en los bolsillos… Y dejaban el verdadero trabajo de la casa por hacer.
Ma Cleghorn y tú no podíais permitiros más ayuda que Meg para fregar los platos en la cocina, Ma se ocupaba del primer piso con el comedor y la sala de estar y los barría y les quitaba el polvo y levantaba las alfombras y salía a la parte de atrás y las colgaba en la cuerda y las golpeaba formando una gran polvareda. Tú hacías los dormitorios, Ma te había preguntado si no te importaba, Algunosapestan como la madriguera de un turón. Tú decías que no te importaba, que todos apestábamos a veces. Y Ma había asentido, A fe que eso es verdad. Pero que tú estés dispuesta a tragar con ello… ¡Tú que estabas casada con un pastor!
Te acordabas de lo que había dicho mientras ordenabas las habitaciones, recogías las alfombras y descorrías las cortinas, abrías las ventanas y hacías las camas, barrías y fregabas cada uno de los cuartos, vaciabas las lavazas y bajabas la colada y limpiabas el cuarto de baño de cuchillas y trocitos de papel pegados con jabón de afeitar y otras cosas que la señorita Murgatroyd había medio escondido, igual que la señorita Lyon de otra manera… Casada con un pastor, casada con Robert: aquello se desdibujaba en el tumulto de los días, aunque no hacía más de un año, la primavera anterior, estabas en Segget, durmiendo a su lado en esos tiempos gélidos que habían llegado arrastrando un manto de oscuridad para separaros al uno del otro, y Robert dormía profundamente mientras tú te despertabas y oías el lamento de la cellisca en las vegas de los Grampianos.
Todo había terminado, eso quedó atrás, el propio Robert no era más que un nombre, lo habías amado tanto que el día que murió algo se había roto en ti, no en tu corazón, no se rompió allí, algo en el vientre se te entumeció, se paralizó, y permanecía así… ¡Pero qué raras son las cosas! Ahora apenas recordabas la forma de su cara, ¿sus ojos eran grises o azules? ¡Por Dios! Y a veces parabas y te daban náuseas al pensar en lo rápido que desaparecían incluso tus recuerdos, como si estuvieras desnuda en mitad de una tormenta interminable y ensordecedora: una tras otra tus ropas desaparecían hasta que al final quedabas a la intemperie frente a todo; amor, piedad, deseo, esperanza y odio guardados bajo la vela de las nubes infinitas que cubrían el valle de nubes, el valle del mundo…
Luego volvías en ti, bajabas con un cubo de agua y un cepillo y fregabas y restregabas hasta que las uñas, tan suaves y redondeadas en los años de Segget, se te abrían de nuevo, grietas en los dedos que se te enganchaban en las mantas al darte la vuelta inquieta por la noche y te provocaban un dolor agudo que te subía por las manos como un latigazo. Qué extraño volver a trabajar de esa forma, con todo el cuerpo hasta que te dolía de cansancio; para cuando habías terminado en el piso de arriba, las caderas te pinchaban y te escocían, como si fueran una colmena llena de abejas, tan horrible como parir, el sudor te corría a ambos lados de la nariz, te sentías como una bayeta grasienta que ya había que escurrir y colgar a secar. Y cuando por fin bajabas a la cocina, Ma Cleghorn te miraba de reojo por encima de sus gafas, Por Dios, muchacha, que llevas bien el trabajo duro. ¿Quieres una taza de té?Trae, dame las alfombras, ya las saco yo mientras te sientas un momento. Y le decías Las sacudoyo, estoy bien, y ella te miraba sombría, Pues será tu funeral, pero muérete donde sea fácil velar el cadáver.
Bendito momento cuando habías vuelto, sin embargo, y te sentabas a beber el té que hacía Ma: fuerte, caliente, humeante y espeso; Ma bebiendo otra taza al otro lado de la mesa, Meg chapoteando aún en el fregadero de la cocina. Te sentías revivir entera, garganta, vientre y… mejor no ir más allá. —Seguro que la señorita Murgatroyd nunca fue más allá; Ma Cleghorn, por el contrario, rara vez subía de ahí—. Mientras bebías allí sentada, te veías la cabeza, el pelo, la cara y el pecho en el espejo de la cocina, sobre los fogones, la cara arrebatada, nada bonita, nunca lo fue, los ojos enfurruñados y la boca que a los hombres les había gustado bastante en tus tiempos, hace mucho, ¡antes de que envejecieras y te dedicaras a fregar! Y te terminabas el té y te ponías en pie y te ibas a terminar el resto de las tareas y luego volvías a la cocina para ayudar a Ma a preparar la comida para aquellos que venían a casa: el señor Clearmont desde la universidad, Ewan raramente, el señor Piddle a veces, el señor Quaritch y la señorita Ena Lyon nunca, John Cushnie cuando las rebajas en los almacenes de Raggie se lo permitían, el sargento Sim Leslie puntual como un reloj.
Ma tenía un enorme libro de cocina propio, con recetas recortadas de los periódicos, algunas absurdas y otras buenas y otras rematadamente ridículas, Ma decía ¡Qué estómago debe de tener la gente para comerse la porquería que sale en los periódicos! Pero ella cocinaba bastante bien, tú de forma aceptable, y Jock, el gato, se sentaba y ronroneaba bajo el ardiente resplandor de la cocina, medio asado se pasaba la vida el animal desde que nació, y le gustaba; Ma decía que disfrutaría en el infierno. Y ella lo apartaba con un pie enorme, impaciente, y él no dejaba de ronronear en ningún momento, ni mientras el pie lo cogía por debajo, ni mientras salía volando por los aires, ni mientras aterrizaba de un golpe bajo el fregadero. Y Meg soltaba un chillido, asustada, y tal vez dejase caer un plato y se metiese en un buen lío.
Los primeros días te había dado pena, la muchacha, Ma Cleghorn la trataba peor que si fuera escoria, la amedrentaba, se burlaba de ella, increpaba al mismo Dios por crear semejante incordio para la gente decente. Después viste que Meg, flacucha, menuda y coqueta, no se asustaba ni una pizca, pulcra y pícara miraba de reojo a Ma y le tomaba la medida sin miedo. Y Ma, que podía desollarte viva con la lengua y colgar tu pellejo al sol para que se secara, no mandaba a Meg a hacer recados si llovía, le llenaba el plato hasta los topes en las comidas y, cuando veía a la criadita sobrecargada de trabajo, le soltaba algún improperio y acudía corriendo a ayudarla…
Así que no te entrometiste y seguiste con tus propias tareas, que ya tenías bastante. Cómo te dolía todo al principio antes de llegar a la comida, hambrienta como jamás lo habías estado en la casa parroquial: el apetito refinado había desaparecido con todo lo demás, ahora andabas con paso ágil y apresurado, no con esas largas zancadas que una vez fueran propias de ti, y la cara también te había cambiado, esa máscara somnolienta que tenías bajo los tejos de Segget mientras esperabas, medio dormida en una cómoda silla, a que Maidie sacara el té al jardín, con las avefrías sobrevolando el cielo azul de Segget bajo un sol asfixiante, hace mucho tiempo; y Robert venía por la pradera, silbando, y lo miraste, pero no tenía cara…
Y una vez Ma se te acercó mientras estabas de pie quieta y llorabas, sin lágrimas, sollozando con los ojos secos, y te miró y lo supo, te zarandeó y te abrazó tan fuerte que te dolió: ¡No llores, nada merece que llores, nada, ningún hombre que jamás haya existido, Chris! Te habías dejado de bobadas de inmediato, avergonzada por haber preocupado a Ma gimoteando como una tonta por algo tan corriente como las berzas, Señor, ¿acaso no había miles de viudas en el mundo en peor situación que tú y que no lloriqueaban como niños de pecho? Y te habías quitado a Ma de encima, tan amable como pudiste: Ya lo sé, solo me estoy consintiendo un poco. Mi padre habría dicho que lo que necesito es un laxante.
La comida y alimentar a todas esas caras, qué curioso pensar que una cara servía principalmente para eso; y luego salir a comprar la carne para mañana. Bajabas la Escalinata de Windmill en el aire azul de la primavera, con los muros de granito gris alzándose a tu alrededor; si el día estaba despejado, veías Duncairn a tus pies, extendido como un mapa, a lo lejos, al nordeste, el brillo de la playa más allá del verde ondulante de los brezos, Footforthie como una nube de humo al otro lado de los muelles, la lonja y los aparejos de los arrastreros, las aguas grises del Forthie discurriendo resplandecientes bajo los puentes. Surcando el laberinto de calles y callejuelas estaba la Milla Real, como el batán de un telar en dirección sur, y a la izquierda los nuevos edificios de Ecclesgriegs, el ayuntamiento y los juzgados y la Torre Thomson, los árboles de Tangleha que ocultaban la universidad, los barrios de la alta burguesía, los refinados Craigneuks; a la derecha, abigarrados alrededor de la estación Grand Central, Cowgate y Gallowgate, la parroquia de Paldy y, muy al oeste, más allá de Footforthie, el diminuto barrio de pescadores llamado Kirrieben.
Esperaste un tranvía junto a la Escalinata de Windmill, que llegó bamboleándose violentamente desde la estación, verde como una babosa de jardín, te subiste y te sentaste y cerraste los ojos y pensaste concentrada en las cosas que tenías que pedir y dónde era mejor comprarlas. Pescado, ternera, huevos, mantequilla, ir a maldecir al de la tienda de ultramarinos, la lavandería no había devuelto las sábanas, Ma Cleghorn quería deshollinar la chimenea, tú necesitabas un vestido nuevo y tenías que aguantarte… Te bajaste en la Milla Real y allí, inmóvil en su pose, estaba el rey Eduardo, calvo como un pavo y casi con la misma cara, a punto de gluglutear desde una tonelada de granito gris. En los bancos que rodeaban el pedestal, los desempleados, siempre había muchos, bostezando cansados con sus botas de suelas desgastadas y las caras a medio afeitar, pregonaban su causa mientras miraban el revuelo o le silbaban una grosería a alguna jovencita que pasara por su lado, a veces, aunque pocas, te silbaban a ti. No te importaba demasiado, si tú estuvieras agotada y medio muerta de hambre, pensabas, sin nada que hacer, harías algo peor que silbar.
Solo una vez te había ocurrido algo peor: una tarde bajaste corriendo las escaleras desde la Milla hasta la callejuela que llevaba a las cloacas de Gallowgate, a una lechería que vendía buenos huevos. Era de día, pero allí abajo ya estaba medio oscuro, no había nadie cerca mientras acelerabas el paso, o eso creías hasta que viste a aquel hombre. Estaba apoyado en la puerta de un almacén vacío, te oyó llegar y miró a un lado y a otro de la calle y, cuando te acercaste a él, se interpuso en tu camino. Me muero de hambre, vieja. Dame seis peniques.
Tenía la cara chupada, sucia y morena, no llevaba camisa, solo una chaqueta sobre el pecho desnudo, olía fatal y tenía las manos enormes y nudosas, ¿deberías gritar? Y entonces supiste que eso sería una tontería, dijiste Está bien, aunque no me sobra ni uno. Y abriste el bolso, el corazón te palpitaba con fuerza, ¿y si lo cogía y se lo llevaba todo? Pero no lo hizo, se quedó esperando con la cara roja de vergüenza. Encontraste una moneda de seis peniques, se la diste, él asintió sin dar las gracias y miró hacia otro lado. Y tú bajaste a toda prisa hasta la lechería, de repente temblando y con los labios húmedos.
Volvías a la hora del té con la bolsa de la compra llena y te tomabas una primera taza antes de que llegaran los demás, Archie Clearmont el primero, pateando las escaleras, te veía y sonreía: Hola, señora Colquohoun. Bonito vestido. Tú le tomabas el pelo y le decías: Como la mujer que hay dentro, y él se sonrojaba, era un muchacho, claro, Eso ya lo sé. ¡Ojalá Ewan fuera tan simple como él! El señor Piddle llegaba corriendo de la oficina, con prisa por salir hacia la estación y pillar el tren de las seis y media para Dunedin. No es que fuera a cogerlo él, solo iba a enviar las últimas noticias de Duncairn para ganarse un dinerillo extra, ¡ji-ji!, con las líneas que publicaría el Tory Pictman… La señorita Ena Lyon llegaba medio muerta de trabajar en su oficina, con la mitad del maquillaje desvaído y la otra mitad emborronada como un sarpullido, hablaba con voz cansina del espantoso ajetreo de la empresa y del jefe, que no era más que un vulgar canalla… Ewan, por fin, tiznado de negro, tan fresco y sereno al volver de Gowans y Gloag como cuando recorría las colinas del valle buscando los pedernales de los antiguos.
Más limpiar, más recoger, preparar la cena, cenar, recoger los platos, casi podrías haber odiado la comida con la cantidad de veces que la ponías y la quitabas de la mesa. Pero no lo hacías: en lugar de eso, te pasabas el día hambrienta, cenabas en abundancia a las nueve y, con las tareas casi terminadas, bostezabas un poco y te sentabas a escuchar la radio de Ma en la sala de estar, un lugar desierto la mayoría de las noches salvo por ti. Y escuchabas charlas sobre ética y cócteles y sobre el excursionismo en la Riviera francesa, el cuidado del bebé, la polinización de los amentos y la opinión de Jacob P. Hackenschmidt sobre Escocia y su antiguo carácter nacional; y apagabas el aparato, por Dios, así mejor, valdría la pena pagar una licencia para mantenerlo en silencio, dormitabas y pensabas en el campo, en el maíz que reverdecía esta noche en los campos de arcilla como tan a menudo lo habías visto cuando eras una niña, casada con Ewan en Kinraddie hace mucho tiempo, tú que ahora esperabas los pasos de otro Ewan.
En la parroquia de Paldy, a medida que avanzaba el mes de junio se desataba una ola de calor que levantaba los malos olores de las alcantarillas medio atascadas y los empujaba por debajo de las puertas rotas y a través de los patios para cocerse a fuego lento y reposar; uno apenas podía soportar el roce de la camisa cuando se tumbaba en la cama junto a su mujer por la noche, los críos lloriqueaban y se revolvían en los catres bajo la ventana, asándose delante de un horno medio abierto. Y un hombre se levantaba en un cuartucho de un patio de vecinos y cruzaba el corredor hasta el retrete, maldito edificio abarrotado, que tenían que compartir una veintena de personas, no era decente, por Dios, qué país para vivir. Desempleado desde la Guerra y con cinco hijos que mantener, comiéndote la cabeza, ¡bah! ¿por qué vivías?, ni un minuto de tranquilidad para ti, nada salvo los gruñidos de la parienta pidiendo dinero, los niños medio descalzos, mal alimentados, demonios.
Y la mujer se daba la vuelta cuando lo oía volver, se quedaba allí despierta y pensaba en la mañana del día siguiente: qué dar a los niños, qué darle a su hombre, algo tenía que comer antes de salir a la calle a buscar ese maldito trabajo que no encontraría; nunca encontraría nada, habías llegado a reconocer. Apenas creías que fuese el mismo con el que te habías casado, que había sido alegre en sus tiempos, amable y guapo, y te quería bien, y anoche te había pegado, el condenado bestia venía borracho del bar; una mujer no podía esconderse en la bebida, olvidarse de todo lo malo y haraganear, no, tenía que seguir hasta caer rendida, los niños chillando, cada vez más flacos y sucios, y esas palabrotas que aprendían en todas partes, el mayor de los chicos un camorrista azotacalles y la chica… por Dios que te daban náuseas.
Y la chica se volvía al lado de sus hermanas, veía el tenue resplandor del amanecer, olía el tufo del calor de Paldy, ¿es que nunca saldría de allí, no conseguiría un trabajo y podría escapar, comprarse ropa y divertirse un poco? Si padre y madre no podían permitirse criar decentemente a sus hijos, ¿por qué los tenían? Y luego venga a regañarte y a darte la lata día tras día, por esto y por aquello, por cómo andabas, por cómo te comportabas —Que los chicos no te toquen las piernas—, por cómo hablabas… Con nada estaban contentos esos viejos bobos y creían que todo lo que traías a casa tenía que ser suyo, hasta el último penique que ganabas, nada para ti, recocida en el hedor de las alcantarillas de Cowgate hasta que te murieses y te enterrasen y apestaras igual. Por Dios que si una muchacha no podía hacer otra cosa, podría ir a dar un paseo al parque Doughty, que estaba bien, aunque el sitio estuviera plagado de rojos, bastante estúpidos, los comunistas eran los peores, siempre con sus reuniones y protestando y vociferando para que los trabajadores se unieran a sus sindicatos y lucharan por sus derechos y acabaran con los patronos.
Pero ninguna muchacha decente los escuchaba porque sabían que los comunistas eran unos sinvergüenzas que querían destruir la patria.
Todos los días, mientras Cowgate despertaba, Meg se levantaba al despuntar el alba, preparaba a Jessie y a Geordie para la escuela, hacía el desayuno y contestaba de mala manera a madre; padre, el viejo diablo, seguía dormitando en la cama, no bajaba a los muelles hasta las diez. Juraba que apenas podía pegar ojo por culpa del vecino, un viejo patrón de arrastrero muy religioso y aficionado a la bebida que sacudía a su mujer casi todas las noches mientras cantaba himnos a voz en grito. Si los demás podían dormir cuando el capitán berreaba Roca de la eternidad abierta para mí igual que él abría las carnes a su mujer debajo de la cama, ¿por qué padre no podía?
Alick, el hermano de Meg, se vestía, refunfuñando como de costumbre cuando solo comía gachas. Era poco más joven que ella, aprendiz en Gowans y Gloag, en Footforthie. Eso podría estar bien, el comienzo de un oficio, pero cuando terminase la instrucción… Bueno, todo el mundo sabía lo que les pasaba a los aprendices. Los despedían en cuanto necesitaban el salario de un hombre y Alick, como otros, acabaría en el paro.
Cuando Meg se mofó así de él esa mañana, Alick dijo Sí, puede que igual que otros, pero no los asquerosos estudiantes de instituto. Y dijo que ahora Gowans aceptaba estudiantes, que les daban una instrucción especial, tan fácil como guiñar un ojo, que trabajaban los seis primeros meses en el horno, igual que los demás, pero ¿qué pasaba luego con ellos? Sentaban el culo en un puesto de oficina, se ponían cuellos limpios y daban órdenes, malditos encopetados, aunque no fueran mejores que tú o que yo. Dos habían tenido en los dos últimos años, formándose como encargados, y a ellos no los despidieron cuando llegaron a la fábrica las últimas máquinas que lo harían todo sin necesidad de operarios, aunque aún haría falta alguien que las engrasara y para eso se quedaban con los niños de mamá. Había llegado otro hacía dos meses, un maldito engreído de pelo negro, demasiado fino para hablar con un chico como Alick, que se iba a ganar un puñetazo en los morros.
Meg dijo No digas tonterías, no tienes agallas; estás celoso porque él tiene algo en la sesera y tú no, nada más. Alick resopló ¿En la sesera? ¿Ese? Solo fanfarronería. Pero los chicos de los hornos y yo le estamos preparando una sorpresita al condenado señor Ewan Tavendale.
¿a quién?
Alick dijo Lávate las orejas. Ewan Tavendale se llama, si tanto te interesa. Quita, sal de en medio que tengo que ponerme las botas, la sirena empezará a aullar dentro de nada.
¿Así que era allí donde trabajaba su