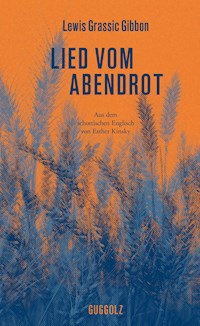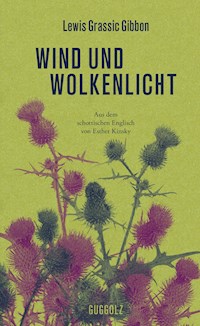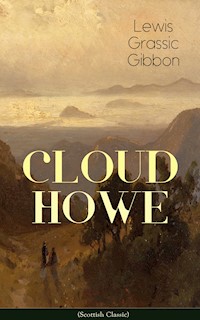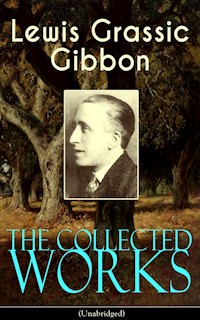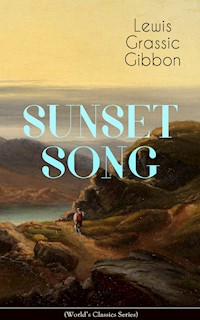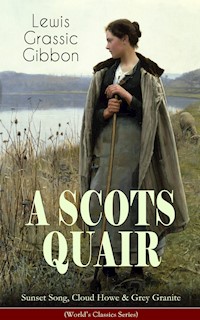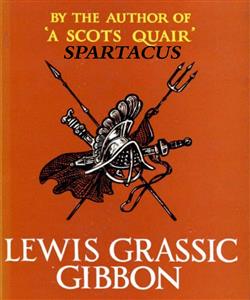Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Trotalibros Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
La continuación de Canción del ocaso, votado como el mejor libro escocés de todos los tiempos. Tras perder a su marido en la Primera Guerra Mundial, Chris se casa con Robert Colquohoun, un reverendo idealista y comprometido con los cambios sociales que se avecinan. Junto a él y a su hijo Ewan, abandona la comunidad rural de Kinraddie para instalarse en la pequeña ciudad de Segget, cuyo auge industrial está generando conflictos entre sus habitantes. Allí Robert deberá luchar contra sus crisis espirituales, las secuelas que la Guerra le dejó y una sociedad que se resiste a avanzar. Mientras tanto Chris buscará su propia identidad después de que el paso del tiempo le haya arrebatado su juventud y haya convertido a su pequeño Ewan en un muchacho. Si Canción del ocaso retrataba las implicaciones que tuvo la Gran Guerra en el campo escocés, Valle de nubes explora las dificultades económicas de la posguerra y la irrupción del laborismo en una sociedad profundamente dividida. Adoptando la fuerza coral de numerosos personajes y la versatilidad del chismorreo, la segunda parte de la Trilogía escocesa prosigue el viaje de Chris, que es el viaje de Escocia. «Tiene el poder y la belleza de la tierra». – The New York Times
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 503
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EL AUTOR
Lewis Grassic Gibbon fue el seudónimo literario de James Leslie Mitchell (1901-1935), uno de los escritores más destacados de las letras escocesas. Nacido en Auchterless, en el noreste de Escocia, creció rodeado de un paisaje rural de verdes colinas y tierras fecundas. Empezó a trabajar como periodista en el Aberdeen Journal y en el Farmers Weekly; tras haber servido en la Real Fuerza Aérea británica, se instaló en Welwyn Garden City para dedicarse a la escritura a tiempo completo. A pesar de su muerte prematura, cuando tan solo tenía treinta y tres años, su obra, compuesta de novelas, relatos y ensayos, es prolífica. Grassic Gibbon combinaba en sus historias el flujo de la conciencia, el realismo social y un lirismo genuinamente escocés. Su Trilogía escocesa, compuesta por Canción del ocaso (1932), valle de nubes(1933) y Grey Granite (1934), se ha erigido en una obra cumbre de la literatura escocesa del siglo xx y fue votada como el libro favorito de los escoceses en una encuesta de la bbc.
LOS TRADUCTORES
Miguel Ángel Pérez Pérez (1963-2022) nació en Valencia y vivió siempre en Alicante, en cuya universidad se licenció en Filología Inglesa; luego fue profesor de Traducción Literaria y Literatura Inglesa durante veinte años en esta misma institución. Desde 1988 hasta su fallecimiento, fue profesor de instituto. Entre sus traducciones se encuentran autores como Jane Austen, Charles Dickens, Anthony Trollope, Henry James, Thomas Hardy, Oscar Wilde, Wilkie Collins, H. G. Wells, Henry Fielding, Tobias Smollett y Anne Brontë. Para Trotalibros Editorial tradujo Canción del ocaso de Lewis Grassic Gibbon (Piteas 3) y La mirada del ángel de Thomas Wolfe (Piteas 10).
Ana Eiroa Guillén, licenciada en Filología Románica y catedrática de Lengua Inglesa, nació en Xuvia-Narón (A Coruña), aunque desde hace años reside en Alicante, en cuya universidad obtuvo un máster en Traducción y dio clases en el grado de Traducción e Interpretación durante diez años (1997-2007). Desde 1979 hasta su jubilación en 2018, fue profesora de instituto. Ha traducido La importancia de llamarse Dolly Wilde, de Joan Schenkar, La renuncia, de Edith Wharton, St. Mawr y En el heno, de D.H. Lawrence, Retrato de una dama, de Henry James, y a distintos autores contemporáneos como Pat Conroy, Laura Kinsale y Peter Hedges.
VALLE DE NUBES
Primera edición: marzo de 2023
Título original: Cloud Howe
© de la traducción: Miguel Ángel Pérez Pérez y Ana Eiroa Guillén
© de la nota del editor: Jan Arimany
© de esta edición:
Trotalibros Editorial
C/ Ciutat de Consuegra 10, 3.º 3.ª
AD500 Andorra la Vella, Andorra
www.trotalibros.com
ISBN: 978-99920-76-41-5
Depósito legal: AND.18-2023
Maquetación y diseño interior: Klapp
Corrección: Marisa Muñoz
Diseño de la colección y cubierta: Klapp
Impresión y encuadernación: Liberdúplex
Bajo las sanciones establecidas por las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
LEWIS GRASSIC GIBBON
VALLE DE NUBES
TRILOGÍA ESCOCESA II
PITEAS · 18
TRADUCCIÓN DE
MIGUEL ÁNGEL PÉREZ PÉREZ
Y ANA EIROA GUILLÉN
Para George Malcolm Thomson
PROEMIO
La ciudad de Segget se encuentra bajo el Mounth1, en el lado sur, allá en el valle de los Mearns. Fordoun está cerca y Drumlithie más cerca aún, y algunas noches se pueden ver las luces de Laurencekirk brillando trémulamente cuando cae la neblina. Si subes por las estribaciones hasta los Kaimes, ahora en ruinas, que se construyeron cuando Segget no era más que un lugar en el que la gente de antaño levantó un campamento de muros de barro que tenía acequias de piedra caliza, y luego se murieron y dejaron que su campamento se marchitara bajo la propagación de la hierba y el tojo...; si subieras a los Kaimes una mañana de invierno y miraras hacia el este y contuvieses la respiración, tal vez oirías el susurro del mar suspirando y escuchando al amanecer, o verías una lluvia de chispas al llegar un tren chillando por los bosques desde Stonehaven, deteniéndose rara vez en Segget, los conductores se aclararían la garganta y escupirían, y los guardias sonreirían, como si todo fuese un chiste.
Pero solo Dios sabe qué se te podría haber perdido en los Kaimes; otros ya estuvieron allí, excavaron en busca de tesoros y no encontraron nada salvo unas espadas oxidadas, en su mayoría del color de las de las guerras que se libraron en los tiempos en que la mujer del jefe de los Mearns, que Finella se llamaba, le tendió una trampa al rey, el rey Kenneth III,2 cuando fue de caza a esas tierras. Pues Kenneth había condenado a su hijo a muerte y ella juró que tenían una cuenta pendiente; e iba él cazando tranquilo por los bosques del valle, dicen que era invierno, y en aquellos tiempos lejanos los caminos eran sinuosos charcos de lodo y los caballos se salpicaban hasta sus grupas de largas colas. Y los hombres de Finella se enteraron de que llegaba, como ese aburrido escribiente de Wyntoun3 cuenta en su relato:
Y por los Mearns un día
el rey a caballo corría,
de pronto sobre él y su compañía
se abalanzó de gente una jauría,
y a la ciudad de Fethyrkerne marchose
y a luchar con los suyos entregose,
pero, aunque en la contienda se empleó,
al fin el rey muerto cayó.
Así que Kenneth murió y a eso le siguieron guerras, y los hombres de Finella construyeron los Kaimes, una larga línea de fortalezas debajo de las colinas, y a mitad de camino había una torre que era aún más antigua, una redonda de tiempos de los pictos; ahí resistieron largos meses el asedio de la gente que fue a vengar la muerte de Kenneth, y luego se hace la oscuridad sobre su espera y su lucha y sobre todas las cosas malas que sufrieron e hicieron.
Los Kaimes quedaron arrasados y con las murallas en ruinas, como en su momento contó Iohannes de Fordun,4 que era hijo de la ciudad de Fordoun y de haber tenido más cabeza se lo habría callado en lugar de pregonarlo a los cuatro vientos. Era por entonces algún tipo de clérigo, justo después de que Roberto I5 echara a los ingleses, y quizás Fordoun apestase menos antes de que Iohannes añadiera el nombre de la ciudad al suyo. Bien, ahí estaban los Kaimes en tiempos de Iohannes, y él cuenta que unos escoceses se detuvieron allí una noche cuando se dirigían hacia el norte, a la batalla de Bara;6 y uno que iba con los escoceses, lombardo era, miró hacia afuera esa mañana mientras el ejército se despertaba y sonaban los clarines bajo las colinas, y vio, entre la neblina que se movía por debajo de sus pies, que el sol caía rápidamente por las laderas de una colina hasta un lugar en el que un arroyuelo corría por un campamento en ruinas. Y eso le impresionó, y le pareció un augurio, pues en su lejana tierra había campamentos así, y juró que, si sobrevivía a la batalla, volvería a ese lugar y pediría que le concediesen esas tierras.
Hew Monte Alto se llamaba ese lombardo, y bien que luchó en Bara, y cuando la batalla terminó y a Roberto lo nombraron rey, el otro le pidió las tierras que había bajo los Kaimes en el ventoso valle. Esas tierras eran de los Mathers, pero como estos habían firmado la paz con Eduardo I y lo habían acogido la noche que se había detenido en los Mearns mientras recorría el norte, Roberto se las quitó y se las dio a Hew, que quedó bien contento, aunque le irritaba no ser de sangre noble. Así que envió un hombre al señor de los Mathers a preguntarle si tenía una hija que ya estuviera en edad de casarse y acostarse; y se encargó de enviar a un viejo del que pudiera prescindir, no fuera a ser que los Mathers lo desollaran vivo.
Pues los Mathers eran tan orgullosos que era como si Dios hubiese hecho su carne de un estiércol distinto al de los demás hombres; pero para entonces no es que estuvieran en muy buen momento en su viejo y ruinoso castillo al lado de Fettercain, donde colgaba el yelmo del buen rey Grig,7 que era el que había puesto a los Mathers allí y nombró al primero de ellos Merniae Decurio, comandante en jefe de las tierras de los Mearns. Así que el viejo señor dejó al hombre de Hew sin despellejar y mandó con él el mensaje de que tenía más de una hija, y el lombardo podía ir y elegir a la que quisiera. Y allá que fue Hew, hizo su elección y se casó y acostó con una chica de los Mathers.
Pero poco tiempo tuvo para el placer, pues los ingleses volvieron al norte en son de guerra. Los escoceses se congregaron a las órdenes de Roberto en un lugar angosto por el que corría un arroyo negro, que era el paso del arroyo Bannock. Y Hew, que estaba bien versado en guerras, llegó con su caballo empapado en sudor al campamento, y el rey Roberto lo llamó para que hiciera las fosas y pusiera bolas con pinchos cubiertas de tierra, trampas para cuando cargasen los caballos ingleses. Así lo hizo, y llegó el día siguiente y los ingleses cargaron con valor y se hundieron en las fosas, pero a Hew lo mató una flecha inglesa mientras montaba sin casco para inspeccionar sus fosas.
Antes de que se fuera al sur había construido un castillo dentro de las murallas de los antiguos Kaimes, y había llevado desde su lejana tierra lombarda a un puñado de tejedores que eran de su sangre. Levantaron sus casas debajo de los Kaimes en el círculo de muros verdes del antiguo campamento, derribaron los muros de ese lugar pagano, trazaron calles junto al arroyo de Segget y se pusieron con sus telares y bien contentos que estaban, aunque eran extranjeros y tontos y habían sido mal recibidos por la gente adusta y sombría de origen picto de los Mearns. Pero eso pasó con el tiempo según las razas se fueron mezclando, y el pueblo llamado Segget se convirtió en una ciudad en recuerdo de aquel Hew que cayó en el arroyo.
Y los Monte Alto se convirtieron en Mowat, y se cruzaron con la gente de los Mathers, y el siguiente del que se cuenta algo es de quien se hizo amigo del Mathers que se unió a otros tres terratenientes contra lord Melville. Como este los agobiaba mucho, el jefe de los Mearns, y los cuatro no hacían más que quejarse al rey; y el rey, muy irritado, se tiró de la barba ¡Ojalá el jefe se ahogara y se cociera en su propio brebaje! Dijo estas palabras en un momento de ira, sin pensar, y luego se le olvidaron, pero los terratenientes bien que lo recordaron y cabalgaron hacia el valle.
Allí, tal y como habían planeado los cuatro, el jefe salió de caza con esos feroces terratenientes que eran Arbuthnott, Pitarrow, Lauriston y Mathers; y estos lo atraparon, lo ataron y lo llevaron a Garvock, donde colgaba un gran caldero entre dos piedras; y lo desnudaron y lo metieron dentro del agua que empezaba a hervir, y observaron mientras él dejaba lentamente de chillar y aullaba como un lobo en el agua cada vez más caliente, y luego como un niño asfixiado por la peste, y su cuerpo se le hinchaba rojo como la arcilla hasta que la carne se le desprendió de los huesos en ebullición; y los cuatro terratenientes cogieron las cucharas de cuerno de sus cinturones y se tomaron el caldo que había hecho el jefe, y así hicieron realidad las palabras del rey.
Fueron muy perseguidos por la ley y la iglesia, así que el de los Mathers huyó a los Kaimes a esconderse, tras lo que su pariente Mowat cerró las puertas y desafió a los hombres del rey que allí acudieron. Y así empezó el asedio al castillo de Kaimes, pero los habitantes de Segget enviaban comida al castillo por un camino secreto que rodeaba las colinas, y al final llegó el perdón para el de los Mathers; el ejército se retiró y el de los Mathers salió y juró que si alguna vez en la vida volvía a tomar caldo o a alojarse entre paredes, que cualquiera le hiciese a él lo que él le había hecho al jefe Melville.
Y durante mucho tiempo la historia de Segget se desvanece hasta llegar al periodo de la Matanza,8 cuando los Burnes, que James y Peter se llamaban, fueron llevados a Edimburgo e interrogados para que renegasen de la Alianza y de Dios. Y Peter, que ya era viejo, durante el tormento se debilitó, pero junto a él yacía su hijo James en el potro de tortura, y cuando las empulgueras le hacían tanto daño que Peter abrió la boca para renegar, delante de él su hijo se puso a cantar un salmo en voz tan alta que ahogó las palabras de Peter; y el anciano murió, pero James tardó más, y al final lo tiraron en una celda con el cuerpo roto por muchas partes, y las ratas se lo comieron mientras aún seguía con vida; y quizás hubiera gente mejor allá en Segget, pero desde luego había poca con tanto espíritu como él.
Cuando murió, su hijo apenas era un necio que tenía una pequeña granja en las tierras de los Mowat. Pero se mudó a Glenbervie y allí se quedó una parcela, y su gente pasó por todos los altibajos de la vida hasta que el padre de Robert Burnes9 creció y se hartó de aquel lugar y se fue a Ayr, donde nació el poeta Robert, el que yació con casi tantas mujeres como Salomón, aunque no con todas a la vez.
No obstante, algunos de los Burnes todavía vivían en Segget. En los primeros años del reinado del rey Guillermo III10 fue uno de ellos, Simon, el que lideró la contienda que la gente de Segget tenía con los Mowat; pues todavía eran dueños de la mayoría de Segget, los Mowat, y la señora era entonces una vieja huraña a la que se le habían muerto todos los hijos en las guerras contra los franceses; y estaba medio ida de la cabeza y rara vez se lavaba, y era mezquina y mugrienta y olía como tal. Y Simon Burnes y el pastor de Segget azuzaron a la gente del lugar contra ella, de manera que los tejedores no pagaban el arrendamiento ni le hacían una reverencia cuando la anciana dama salía de Mowat en su carruaje con su larga nariz.
Y al final, una noche, una gente que estaba lejos de Segget vio que de repente una luz surgía en las colinas; se movía y agitaba en la oscuridad, y de lejos y de cerca, según despuntaba el amanecer, llegaron grupos de gente por los caminos para ver qué era eso tan raro que pasaba en las colinas. Y lo que vieron fue los Kaimes echando humo, pues se había desatado un gran incendio durante la noche que había quemado el castillo hasta los cimientos, y apenas quedaba una piedra encima de otra, y los habitantes de Segget juraron que dormían tan profundamente que ya había terminado todo antes de que se despertaran. Y puede que fuera así, pero durante muchos años, antes de que la vieja reina se fuera a criar malvas y los telares dejasen de ser completamente rentables y la gente se marchara de los Mearns, había grandes relojes en esta casa y en aquella, grandes cobertores que caían casi hasta el suelo en las camas, y la campana que despertaba a los tejedores era una gran campanilla del salón de los Mowat, allá en la alta colina de los Kaimes.
Un primo de los Mowat fue el que heredó los Kaimes; vio las ruinas y que no había nada que hacer y allí se lo dejó al viento y la lluvia, y se construyó una casa ladera abajo, por encima de Segget, con tejos alrededor, y llevó sabuesos para que deambularan por el lugar, quería asegurarse de que de noche no subieran flotando inocentes chispas desde Segget. Pero por entonces los tejedores ya se dedicaban a otras cosas, a la herrería, la carpintería y a regentar pequeñas tiendas para la gente de las granjas de los alrededores. Y los Mowat contemplaban el arroyo de Segget, que hacia el oeste confluía en el río Bervie, y no les hacía ninguna gracia que se desperdiciara de ese modo.
Pero eso no duró mucho, pues floreció el comercio de yute, y llegó el ferrocarril y también las dos fábricas de yute que, un poco apartadas de la estación, al sur de la ciudad, usaban el arroyo como fuente de energía. Como los de Segget no querían saber nada de eso, los Mowat tuvieron que ir a Bervie a buscar hilanderos, y llegó un montón de gente que eran como pordioseros y que llenaron el lugar, y bailaban y peleaban, y montaban sus buenos follones que Segget contemplaba como alguien contemplaría a un enjambre de piojos; así que muchos habitantes de toda la vida se mudaron de allí y se construyeron casas arriba y abajo de East Wynd, y lo llamaron la parte nueva, y echaban pestes de la escoria que plagaba el casco antiguo en torno a West Wynd.
Aunque los hilanderos que llegaron reactivaron el comercio de la ciudad, el resto de los habitantes de Segget seguían haciendo como si esos tejedores solo estuviesen allí por la venia de ellos, esos pordioseros malhablados con sus bufandas y sus chales; las mujeres eran tan malas como los hombres, si no peores, siempre burlándose y montando escándalos en la plaza de Segget; y si se encontraban con la mujer de un granjero que llegaba a Segget para ir de compras, y tenía aspecto pulcro y aseado, y quizás un poco orgulloso, le chillaban ¡Vete a tu casa, vaca de campo!
Pero los Mowat estaban ganando dinero a espuertas. Cuando se cayó la iglesia vieja construyeron una nueva, que era apañada y ancha, aunque no tenía campanario; y vivieron y murieron y se fueron adonde les correspondiera; y oías los golpes de las fábricas en funcionamiento durante los años que trajeron la Gran Guerra, y luego eso pasó y allí siguió Segget, sobreviviendo a todo pese a los versos que algún tejedor ordinario y asqueroso había compuesto:
Oh, Segget es un inmundo vecindario
con una iglesia que ni tiene campanario.
Con un estercolero en cada cochera
y una maldita gente de lo más grosera.
1. CIRROS
Segget empezaba a despertar cuando Chris Colquohoun bajó por el sendero de guijarros de la casa parroquial. Allí los tejos eran espesos, y en ellos había murmullos de estorninos y un piar somnoliento al filo del amanecer, pero abajo en la oscuridad, al llegar al camino, ya se veían luces que titilaban aquí y allá, en las casas de Segget, en las callejuelas de los tejedores, y olía a estiércol y gachas. Pero poca atención prestó a todo eso Chris, que iba deprisa mirando al cielo del este, con el cálido aire de mayo en el rostro, y giró en dirección norte por el camino de los Meiklebogs. Este tenía tantos surcos y porquería de los carros que había un dicho en Segget que decía: Hay un camino al cielo y otro al infierno, pero maldito sea el camino a los Meiklebogs.
Eso daba igual, porque no se dirigía allí, sino que al poco tomó un sendero que bordeaba un oscuro arroyo escondido en la hierba y subió por los escalones de una cerca hacia las colinas de más allá. Y mientras ascendía rápidamente por la ladera, del modo más raro y repentino tuvo un recuerdo: de las colinas de arriba de la granja de Kinraddie, de las viejas piedras de los druidas a las que a veces subía y donde se quedaba pensando en el mundo de abajo, en las cosas hechas y los días transcurridos, en la diversión y el miedo de esos días ya pasados. ¿Era por eso por lo que los Kaimes habían llenado su cielo las veinticuatro horas que llevaba en Segget?
Ya había llegado al saliente de más abajo; estaba oscuro ese viejo castillo de Kaimes, que no era más que un desperdicio de muros en ruinas, con la tierra amontonada muy alta sobre las piedras que en su momento fueran salones y estancias con escudos de hombres. Había unos tejos que crecían bajos en una esquina, y que se agitaron y movieron al oír llegar a Chris. Pero ella no tenía miedo, se había criado en el campo; deambuló un poco por allí, decepcionada, y, cuando se echó a reír de sí misma, todo el lugar quedó en silencio. Tal vez el lugar pensara, como hacía Robert Colquohoun, que la risa de Chris era algo que valía la pena escuchar.
Notó que la cara se le enrojecía un poco al pasarle eso por la cabeza, y pensó que en ese momento la sangre le estaría subiendo despacio por el rostro, que una o dos veces lo había visto, ese rostro moreno y de pómulos marcados con ardientes ojos entre grises y dorados; ¡y pensar que había llegado a desear que fuesen azules! Se llevó la mano al pelo, que tenía húmedo del rocío de los oscuros árboles de la casa del párroco, supuso, y que llevaba recogido en dos rodetes sobre las orejas al modo en que se lo peinaba desde hacía más de dos años.
Entonces se giró y contempló Segget allí abajo, que relucía con las luces de queroseno del amanecer. Se iban apagando una a una según el sol cegaba lánguidamente el este, y detrás, en las colinas, un zarapito chilló; estaba soñando ahí arriba mientras el mundo despertaba, y Robert se giraría en la cama de la casa parroquial y tal vez estiraría el brazo para tocarla como había hecho aquella primera mañana, dos años atrás; había sido como si la despertase de entre los muertos...
Tan extraño le había parecido que durante un largo minuto permaneció tumbada, medio temerosa, con la mano de él tocándola de ese modo. Entonces él se movió, respirando rápido y profundamente dormido, y apartó la mano, pero ella la buscó en la oscuridad y la cogió con timidez. Era una mañana de invierno, y los dos se habían dormido muy tarde tras su noche de bodas; y conforme la luz invernal se filtraba grisácea en el mejor dormitorio de la casa parroquial de Kinraddie, Chris Colquohoun, que una vez se había casado con Ewan, y antes de eso era Chris Guthrie a secas, permaneció tumbada pensando y aclarando cosas, como una niña somnolienta que se frota los ojos... Esto era algo nuevo; había terminado esa vida anterior, todo el amor que le había dado a su Ewan, muerto, perdido y olvidado en la lejana Francia; y su padre en el viejo cementerio de la iglesia; y eso tan disparatado y extraño que le había pasado en la penúltima cosecha antes de la guerra, cuando uno y ella... pero no quería pensar en eso que formaba parte del viejo y triste sueño que ya había terminado. ¿Acaso se habría acordado él de eso en su última hora en una trinchera de Flandes?
Y Chris pensó que tal vez no se hubiera acordado en absoluto, y pensó que hacías esto y aquello, y pasabas un infierno para dar a luz al fruto de tu cuerpo y eso no significaba nada para el hijo que salía de tu vientre, y que amabas a los hombres con todo tu corazón y ellos te lo escurrían hasta la última gota roja, amables, atroces y queridos, y en lo más profundo de su ser sabían que, quisiesen lo que quisiesen de ti, todo era un juego y la vida seguía esperando fuera.
Y de ese modo meditaba allí tumbada, y entonces se estremeció un poco; ¡vaya cosas pensaba a la mañana siguiente de su boda, cuando nunca había apretado de ese modo la mano que sujetaba en ese momento! Y miró la cara de él a la luz que entraba, y el pelo le caía rubio en el borde de la almohada, de un rubio casi blanquecino, y su piel era blanca como el marfil, y vio que fruncía el ceño mientras soñaba y que tenía la boca apretada en línea recta; le gustaba su boca, y también la barbilla, y las orejas que eran pequeñas y tenía pegadas a la cabeza, y la mano que había vuelto a apretar en su sueño; bueno, y mucho más, porque te gustaba todo de él, los besos todavía recientes de esa noche y el brillo burlón de sus ojos: A la cama, aunque no a dormir. Ella se había reído también, un poco tímida. ¡Vaya con lo que dice Robert, el pastor de Kinraddie!, y él contestó ¿Es que los pastores no hacen esas cosas?, y ella le dirigió una rápida mirada que enseguida apartó. Tal vez, ya veremos, y en efecto lo habían visto.
Se estiró con suavidad mientras recordaba eso; caliente bajo la colcha, sentía su cuerpo raro, extraño y vivo, como recién bendecido, y sonrió al pensarlo, pues era una sola carne con un pastor de la iglesia. Era gracioso que se hubiera casado con un pastor, que esa fuese la casa parroquial y que ella fuera la señora de la casa; en fin, la vida era puro trajín, como el palo de las gallinas de noche; las puertas daban portazos, volabas de aquí para allá, y no podías predecir de una noche para otra si tu destino era el corral o el rincón de un estercolero.
Entonces se levantó y se vistió, rápida y ágil y sin mirar atrás, pues, si los pastores comían tan bien como hacían el amor, Robert estaría hambriento cuando se despertara. Al bajar a la cocina se encontró con Else Queen, que bostezaba tanto que su boca era como la puerta de un establo y al verla se paró, la nueva doncella de la casa parroquial, una chica guapa, y dijo ¡Hola! Chris notó que le ardían las puntas de las orejas y vio con toda claridad lo que se creía la muy zoqueta. Else, llámame señora Colquohoun. Y tienes que estar arreglada y despabilada por las mañanas, o tendremos que buscar a otra sirvienta.
Else palideció y cerró la boca. Sí, ama, lo siento, y Chris se sintió como una idiota, pero no lo mostró, y, a fin de cuentas, esa clase de cosas había que zanjarlas de una forma u otra. No me digas «ama», sino simplemente señora Colquohoun, que es como me llamo. Pon el agua a hervir y preparemos el desayuno. Pero ¿qué clase de cocina es esta?
Y eso fue todo, y ya no tuvo ningún problema con la grandota de Else Queen en la casa parroquial de Kinraddie, aunque corrió el rumor por la parroquia de que Chris Tavendale, la que se acababa de casar con el nuevo pastor, se había vuelto tan creída que hacía que su criada exclamara ¡Ama! cada vez que se la encontraba en las escaleras, y vaya vida de perro que llevaba la pobre Else Queen, lo cual demostraba lo que ocurría cuando alguien ascendía un poco en este mundo. Y a ver quién era ella para darse esos aires de grandeza, la hija de un pequeño campesino y la mujer de otro que había muerto en la Guerra. Y, además, las que querían de verdad a sus hombres no se casaban tan pronto después de morir el primero, así que estaba claro que la nueva señora Colquohoun iba detrás de la casa parroquial y de la plata del pastor.
Chris se enteró de esas historias en las semanas siguientes; si vivías en Kinraddie y se contaban cosas malas de ti —y tendrías que ser un ángel con pantalones para que no te pasara eso, e incluso así, a fe que dirían que algo raro tenía que haber debajo de tus pantalones—, hasta los mismos árboles se reían de ti, y las vacas iban mugiendo el chisme de puerta en puerta. Pero ella no hizo ni caso, se sentía despreocupada y contenta, se recogió en su Robert, en su proximidad, y también en el joven Ewan, que era el tercero que los acompañaba las noches que se sentaban junto al fuego cuando las tormentas caían con fuerza sobre los árboles a lo largo y ancho del estruendoso valle. Detrás y muy arriba oías temblar las colinas, y Robert levantaba la cabeza y se reía con el destello burlón en sus profundos ojos: ¡Son las pisadas del Señor por las colinas, Christine!
Y Ewan también levantaba la vista, mirando fijamente e inmóvil, ¿Quién es el Señor? y Robert bajaba su gran libro y se quedaba contemplando el fuego: Esa es una pregunta difícil, Ewan. Pero está claro que Él es Algo, es nuestro Padre y nuestra Madre, nuestro Principio y nuestro Fin.
A Ewan se le abrían aún más los ojos al oír eso. Mi madre está aquí y mi padre está muerto. Robert se reía y se movía en el sillón. Estás hecho todo un escéptico; venga, bájate de esa butaca, que ya hay muchos como tú de cuclillas en los tronos de los poderosos.
Y los dos se tiraban a gatas por el suelo y se ponían a gruñir y a jugar a los tigres y a otras bestias de esas, y Ewan se olvidaba de su frialdad y seriedad por completo y Robert se portaba peor que un niño mientras Chris seguía sentada y los observaba con un libro en la mano o zurciendo o haciendo punto, aunque eso no lo hiciese muy a menudo. Robert se enfadaba cuando se sentaba a zurcir. ¿Qué es eso de malgastar tu vida cuando pronto estarás muerta? ¡No vas a estar hecha una esclava por mí, muchacha! Y ella replicaba Pero no te gustará llevar agujeros en los calcetines, digo yo, y él se reía Cuando estén agujereados, compraremos unos nuevos. Vamos fuera a dar un paseo, que la tormenta ha amainado.
Y salían a dar un paseo, con el joven Ewan ya en la cama, y con la noche negra bajo sus pies como brea fría, y a su alrededor el silbido y el gemido de los árboles hasta que dejaban la casa parroquial y subían por los Mains, con el olor de las boñigas del ganado y el olor de la madera que ardía en las chimeneas. Veías y oías poco, solo a los dos subiendo por la colina en la oscuridad, hasta que una ráfaga de viento se te metía en la garganta al llegar a la ondulada cima de la colina.
Alrededor de ellos, seco, el silbido de los tojos, extrañas formas que se alzaban y se perdían en la oscuridad, y Robert se detenía y le toqueteaba el cuello de la blusa con la excusa de que lo hacía para que no cogiese frío. Pero ella cada vez lo conocía mejor, y sabía lo que él quería, y le rodeaba el cuello con los brazos y lo abrazaba medio cohibida, porque todavía sentía cierta timidez. Eso le había dicho él una vez y Chris se había molestado, yaciendo entre sus brazos, y de pronto por un momento lo tocó con labios fieros y abruptos llevada por un ardor que le salió del corazón y de los años en que aún no se había casado; y él jadeó y ella se rio ¿Te parece esto ser tímida? Entonces se avergonzó un poco, pero a la vez estaba contenta, y cayó profundamente dormida hasta que llegó la mañana, y los dos se despertaron y se miraron, y él dijo que ella se había sonrojado y ella ocultó el rostro y replicó que uno de los dos era idiota.
Pero lo que más recordaba de esos paseos nocturnos fue el primero que los llevó a lo alto de las colinas, una noche revuelta de finales de diciembre. Llegaron al fin a la cima de Blawearie y, jadeantes, contemplaron los ventosos Mearns de abajo y las titilantes luces de Bervie al este, y los destellos de Laurencekirk que eran como hogueras esparcidas, y los de Segget que brillaban como estrellas indistintas y que eran las luces de las fábricas de yute de aquel lugar. Y se quedaron largo rato mirando desde la cima, con Kinraddie debajo sumido en el sueño, y entonces Robert cayó en una de sus cavilaciones, como le ocurría a menudo, con la cabeza muy lejos de allí. Chris no dijo nada, contenta aunque se estuviera helando, después de observar rápidamente de reojo la inmovilidad de él. Qué raro era estar con él ahí, en la cima de Blawearie, que antes era solo de ella, y si bajaban por esa pendiente de allí llegarían al lago y a las Piedras a las que con frecuencia acudía en busca de seguridad y compasión cuando era una chiquilla...
Le llegaba el olor invernal de la tierra y de las ovejas que ahora pacían en Blawearie, en los campos que antes estaban repletos de la avena que Ewan sembraba y que los dos cosechaban, y en los que pastaban los caballos y su ganado. Y recordó las noches de los años de la Guerra, noches como esa en las que se tumbaba en la cama y pensaba en los tiempos que volverían: Ewan regresaría, las cosas serían como antes, trabajarían por el bien del pequeño Ewan, envejecerían juntos, comprarían Blawearie y serían eternamente felices.
Y ahora estaba junto a un extraño, en cuya cama dormía, y él la quería y ella a él, y sentía mayor afinidad con él de la que nunca sintiera con el cadáver que se descomponía en Francia, que era callado e impasible pero reaccionaba a sus besos, que se emocionaba y era feliz en brazos de ella y al verla, que sabía lo que era que la lluvia le golpeara la cara mientras araba los empinados surcos de la colina de Blawearie, y volvía a grandes zancadas del trabajo con esa sonrisa en la cara, y con sus manos patosas y esa lengua que se reprimía de decir las cosas que sus ojos sabían susurrar tan risueñamente. Muerto, inmóvil, inerte, ya ni siquiera un cuerpo; solo era polvo aquel con el que ella pensaba que viviría sus años y sus días en los tiempos venideros.
¿Qué podría pasar de ahí a diez años? Tal vez ella siguiera en esa colina, o tal vez estuviera pudriéndose en la tumba, y lo mismo daría: el mundo seguiría, y el joven Ewan podría estar muerto como su padre o vivo y lejos de Kinraddie; oh, recordaba que en esos campos había visto una vez la verdad, la única verdad que existía, que solo el cielo y las estaciones perduraban, lentos en sus cambios, y el grito de la lluvia, el silbido de los tejos una noche de invierno bajo el borde errante de la luna...
Y de pronto se encontró con que estaba llorando como una boba; creía que no hacía ruido, pero Robert se dio cuenta y la abrazó.
¿Es por Ewan? Oh, Chris, él no te guarda rencor por mí.
¿Ewan? Era el propio Tiempo lo que ella había visto, que les seguía el rastro con pies inestables.
Pero llegaba la primavera. Mirabas desde la casa parroquial a las colinas según se movían y cambiaban a cada día que pasaba; el barro y la oscuridad del invierno casi habían desaparecido, y el verdor surgía rápidamente en las cumbres; el parpadeo de los blancos sombreretes de nieve era menor, las golondrinas revoloteaban por los árboles de la casa parroquial y abajo, en los campos de los Mains, se oía el chasquido y el bufido de un tractor, y en lo alto de los campos de alrededor de Upperhill se elevaba el balido de las ovejas que ahora pacían en Bridge End. Cuando llegaron esos primeros días a Chris le pareció que se aburriría muchísimo llevando solo una casa y nada más, sin tener campos que aguardaran su ayuda, su ayuda en la siembra, en echar el estiércol, en sacar el ganado al amanecer, con las gallinas cacareando como locas pidiendo comida y todo el ajetreo y las prisas del patio de Blawearie. Pero ahora, al mirar esa tierra que se había vuelto tan extraña, con sus tractores y sus ovejas, casi deseó marcharse de allí. Aquella vida anterior se había terminado y ahora esa era la suya: los libros, su Robert, enseñar al joven Ewan, poner un mantel bien planchado en la mesa de la casa parroquial y esconderse en la pequeña habitación trasera de arriba a remendar los calcetines de Robert cuando este no la viera.
Él siempre estaba fuera ocupándose del trabajo de la parroquia, casando a esta persona y enterrando a aquella otra, bautizando a las esperanzadas almas recién nacidas para las que iría pasando el tiempo hasta que llegasen al matrimonio y al entierro. Muchas veces volvía agotado tras un día de trabajo y Chris lo oía tirar el bastón en el vestíbulo y gritar Else, ¿me preparas el baño? Y por esos estados de ánimo extraños y oscuros que le conocía, Chris casi nunca salía a recibirlo a las escaleras, sino que esperaba a que se cambiase y volviera a ser Robert, y entonces él iba a buscarla y le contaba todas las noticias, y le quitaba al joven Ewan de las manos el libro que estuviera leyendo sentado en cuclillas en el asiento de debajo de la ventana. ¡Un mojigato, un ratón de biblioteca!, exclamaba Robert al tiempo que tiraba el libro a la otra punta de la habitación, y Ewan sonreía a su modo lento y oscuro y luego pegaba un grito y los dos se ponían a pelearse un rato mientras Chris bajaba a por el té.
Desde esa habitación se veía todo Kinraddie de día y el brillo de sus luces al caer la noche. Robert soltaba un fuerte suspiro mientras, sentado, miraba de Chris a Kinraddie allí abajo. ¿Cansado?, le preguntaba ella, y él contestaba Oh, Dios mío, sí, y fruncía el ceño y luego se reía: Parece que por todas partes se agria la leche, pero mi trabajo es atender a los parroquianos y eso voy a hacer aunque la iglesia de Kinraddie se quede vacía. Y, tras pensar un poco, añadía Y ya casi lo está.
Y así era, y a fe que no había nada extraño en eso, pues apenas había una iglesia en los Mearns que no lo estuviese. La Guerra había terminado con tus ganas de ir a la iglesia, y no hacía falta ser pastor para saberlo. Para qué demonios ibas a malgastar el tiempo en la iglesia cuando eras joven, solo se era joven una vez, y estaba el cine en Dundon, o los bailes o lo que fuera, o este tinglado o aquel; y a ver quién iba a por su chica para tener que oírle quejarse de que no la habías llevado al baile de Fordoun. Así que le dabas el arre a los caballos y sonreías un poco al ver al pastor descender en su bicicleta con los faldones de la levita volando y su pequeña gorra; y de noche, en el barracón,11 algún camarada u otro se burlaba del modo en que hablaba o se movía. Que se fueran al infierno los pastores y los encopetados de ese tipo, que en realidad eran amigos de los granjeros y bien que lo sabías.
Aunque ahora todos los granjeros de Kinraddie eran importantes, el reverendo Colquohoun y las cosas que decía les gustaban tan poco como a los trabajadores del barracón. ¿Qué hombre iba a subir a la iglesia el domingo para sentarse y oír cómo lo insultaban? Ibas a la iglesia a oír un pequeño sermón sobre Pablo y lo que les escribió a los corintios, una gente que ya estaba toda muerta; pero el pastor de Kinraddie intentaba hacerte ver que tú mismo, nacido en Fordoun de gente honrada, eras una especie de corintio que oprimías a los necesitados, con lo que se refería a esos vagos ordinarios de los labradores. Y no, de eso nada, que no eras tan idiota como para consentir eso, y en vez de ir allí te llevabas a la parienta de excursión al domingo siguiente o al otro, por el valle hasta Brechin a visitar a su prima que aún no había visto el coche nuevo que te habías comprado; o a lo mejor simplemente te quedabas en la cama bajo las mantas, y desayunabas y lo leías todo sobre los ingleses que se habían divorciado de sus mujeres; ¡maldita sea, qué bien se lo pasaban esos cabrones ingleses! Pero desde luego no te ibas a molestar en ir a la iglesia, y que se fueran al infierno los pastores del tipo de Colquohoun, que en realidad eran amigos de los labradores y bien que lo sabías.
Y Chris, de pie en el coro, cantaba, y a veces miraba la página que tenía en la mano y meditaba sobre los tiempos en que ella en Blawearie nunca pensaba en la iglesia, estaba tan ocupada viviendo la vida presente que no podía preocuparse en absoluto de la venidera. Otros del coro que se habían perdido algún servicio le decían con una sonrisa tímida Cuánto lo siento, señora Colquohoun, se me hizo tarde; y Chris contestaba que no se preocupasen; si lo decía en escocés, la mujer pensaba ¿Es que hay una zorra vulgar en la casa parroquial? Si lo decía en inglés enseguida corría el rumor de que la mujer del pastor se estaba dando aires de grandeza.
El estipendio de Robert solo era de trescientas libras; cuando él se lo dijo a Chris, a ella le pareció que era mucho dinero, y sintió en lo más profundo de su ser una punzada de resentimiento porque él ganase tanto, cuando la gente de la tierra, que hacía todo el trabajo que de verdad era trabajo, no sacaba ni una tercera parte, y encima teniendo familias tres veces más grandes. Sin embargo, enseguida comprobó que el dinero no duraba nada; tenían que mantener a una criada, además de a sí mismos, y también estaban todas las obras de caridad a las que la gente no solo esperaba que el pastor contribuyera, sino que encabezase. Y no lo esperaban en vano, pues Robert les daría hasta la camisa que llevaba puesta de no detenerlo Chris, y también el chaleco. Cuando se enteraba de que algún campesino estaba en apuros o enfermo, se iba a toda prisa en su vieja bicicleta y descendía por los caminos con los viejos frenos que a veces cedían, y entonces tenía que frenar con un pie en la rueda mientras iba pensando en sus cosas en medio de una polvareda, y suerte tenía de no haberse roto el cuello. Así era Robert y a Chris le gustaba por esto, aunque a ella se le habría ocurrido montar en bicicleta de ese modo el día que se le hubiese ocurrido tirarse de la vieja torre de la iglesia confiando en caer de pie.
Bien, pues de ese modo, y probablemente salpicado de barro, Robert llegaba a la casa en que yacía el enfermo, llamaba, exclamaba ¿Está usted ahí?, y entraba. Y, sentado junto a la cama del hombre, le contaba alguna historia para hacerle reír, y nunca mencionaba a Dios a menos que se lo pidieran, lo cual ocurría bien poco, pues un hombre se sonrojaba si le nombrabas a Dios. Así que Robert hablaba de cosechas y sueldos, y ¿En qué casa trabaja su hija ahora?, y Veo bien a su mujer, y Me voy a tener que ir. Y cuando se iba, le ponía al enfermo un billete de una libra en la mano, y este lo cogía, enrojecía adusto y decía Gracias; y después de que Robert se fuera, decían ¿Una libra? Con lo mucho que le pagan a él.
Chris sabía que decían ese tipo de cosas; Else se lo contaba mientras trabajaban en la cocina; y también sabía que de la casa parroquial se conocía hasta el último detalle: cómo vestía su hijo Ewan y qué decía; y lo que decían ellos, lo que cantaban, lo que comían y lo que bebían; a qué hora se acostaban y a qué hora se levantaban; y que el pastor besaba a su mujer sin sentir ninguna vergüenza delante de la criada... Sí, Chris sabía la mayoría de las cosas y se figuraba el resto; todo Kinraddie sabía mejor que ella misma cuánto se acurrucaban en la cama Robert y ella, y observaban con sorna a la espera de cualquier señal de un hijo... Y, por lo que fuera, y aunque solo ocurriese una vez, los odiabas por eso.
Sabías esas cosas, pero también que era de tontos enfadarse, pues no podías tener criada y esperar que fuese una santa, y menos aún tratándose de una chica de familia campesina; y, además, Else no era peor que otras muchas. Así que con el tiempo te acostumbrabas a saber lo que sabías, y si te cambiabas el peinado, o reñías a Ewan, o una noche te cambiabas de vestido, enseguida se enteraría todo Kinraddie, y todo aderezado con algunos añadidos más para que tuviese más sustancia. Y si te ponías mala, lo cual no ocurría casi nunca, al instante volaba por el valle la noticia de que ibas a tener un hijo, y ya sabían la fecha, y te observaban intensamente mientras estabas de pie en el coro y comentaban que estabas más rellenita esa semana; y lo iban contando con la boca pequeña y lo devoraban como un perro que agarra un hueso.
Pero Chris seguía cocinando y limpiando con la ayuda de Else Queen, a la que llegó a apreciar pese a todos sus chismorreos; ya no había intentado darse aires desde esa primera vez, sino que en su lugar siempre estaba con el ¡Ama! en la boca. Chris desistió algún tiempo de intentar que no lo hiciese, sabiendo como sabía que en muchos sentidos ella era para Else una enorme decepción.
En otras casas en las que servían chicas, ya fueran de las familias de abolengo de todo el valle o de otras más humildes, de quiero y no puedo, del ventoso Stonehaven, la señora de la casa siempre estaba encantada de que le contasen chismes, de enterarse de esto y aquello que pasaba fuera y que sabías de primera mano por la criada de fulanita o menganita. Sin embargo, la señora Colquohoun se limitaba a escuchar y como mucho a asentir con cierta cortesía, pero sin apenas dar un sí o un no por respuesta. Y al principio la chica pensó que esa se las estaba dando de fina, de buena posición, la mujer del pastor, pero luego veías que en realidad era que simplemente le daba igual, que no le importaba un comino esta casa ni aquella, lo que estuviera pasando en ellas, los matrimonios y las muertes, los besos y los retozos, las patadas y las maldiciones, los muchachos que se iban y los granjeros que se arruinaban, lo que tal campesino le había dicho a su mujer y lo que ella le había tirado a la cabeza en respuesta. Y era todo un espanto, porque eso no era normal, y ganas te daban de avisar de que te ibas a trabajar a otra casa donde no te sintieras tan sola.
Y eso habrías hecho de no ser por Ewan, el chico del primer matrimonio de ella, tan callado y raro, pero a la vez tan buen chico, que a veces bajaba y se sentaba en la cocina a mirarte mientras pelabas las patatas para la cena, y te contaba cosas que había leído en sus libros y preguntaba ¿Cómo es una princesa virgen? ¿Como tú, Else? Y cuando te reías y contestabas Bueno, pero mucho más guapa, él fruncía el ceño No me refiero a eso, sino a que si es como tú por debajo de la ropa.
Te sonrojabas al oír eso y decías Sí, supongo que sí, y él te miraba con toda tranquilidad Bueno, eso está muy bien, seguro que sí, tan educado que te daban ganas de darle un abrazo y eso hacías, y él se quedaba quieto y te dejaba, sin moverse, y luego se apartaba y se iba y se volvía loco al modo en que lo solía hacer, silbando y subiendo las escaleras con un gran estruendo como si fuera un caballo, montando un escándalo que dejaría sordo a cualquiera, pero, de todos modos, estaba bien, siempre era agradable tener a un niño jugando en la casa, aunque sin que montara una bulla del demonio, por supuesto.
Así que te quedaste en la casa parroquial conforme avanzaba el verano y cada vez te fue gustando más, y a veces, cuando salías o ibas a casa a pasar el día, te parabas a mitad de contar esto o aquello que hubiera ocurrido en la casa parroquial, arrepentida de haber empezado. Y tu padre gruñía Bueno, ¿y qué más? y decías No, nada, y quedabas como una tonta y quien estuviera escuchando se decepcionaba mucho. Pero es que de pronto te habías acordado de la cara del ama, o del joven Ewan, tan educado, que pensaba que eras guapa, y no te parecía que estuviese bien contar chismes de ellos.
Y entonces, en agosto, te pusiste muy mala, y ellos no te mandaron a Segget a que te cuidaran los tuyos en tu casa, como habría hecho la mayoría. A fe, casi te daban ganas de pensar cuando entraba el ama, te daba la medicina, te arreglaba las almohadas y te ponía el desayuno, la comida y el té, que estaba encantada de hacer todo el trabajo, la oías cantar mientras fregaba las escaleras, y el propio pastor ayudaba en la cocina, y los oías por la puerta entreabierta y te reías cuando el ama le echaba agua y sentías el correteo de pies al perseguirla él. Y cuando a la siguiente comida fue el propio pastor el que entró con la bandeja y las mangas arremangadas, y te sonrojaste e intentaste taparte para que no te viera en camisón, él exclamó No pasa nada, Else, no te cohíbas, que soy viejo y estoy casado, aunque eres muy guapa.
Y, por lo que fuera, eso no se lo contaste a nadie, la gente habría dicho que a continuación se metió en tu cama. Así que ahí estabas, tumbada y descansando muy a gusto, si no fuera porque te atormentaban para que leyeses libros, y te llevaban grandes montones que ponían junto a tu cama, y ellos mismos estaban tan empeñados que era un verdadero engorro, y te leían pedazos, el ama o el pastor, o a veces los dos, a ti, que en la vida habías soportado los libros. Nunca conseguías meterte en ellos o entender las palabras largas; había algo que se interponía, por mucho que fruncieras el ceño y lo intentases con todas tus fuerzas. Así que dejabas el maldito libro al minuto y te dedicabas a escuchar los pájaros de los árboles mientras anochecía y ellos piaban en su sueño, y también los mugidos del ganado en los corrales de los Mains, y veías por entre las hojas de la ventana de bisagras la luz de los tojos que ardían en las colinas, y olías —olías con todo tu cuerpo— el cosquilleo y movimiento de la tierra cosechada. Y luego, cansada, yacías medio dormida, preguntándote qué haría Charlie esa noche, si habría llevado a alguna otra chica al cine o estaría sentado ante el fuego de algún barracón. ¿Vendría a verte como había prometido por escrito?
Y vino ese domingo, y la propia ama lo subió a la habitación, y él se quedó parado con la gorra en la mano y se sonrojó, y tú hiciste lo mismo, pero el ama no. Bien, siéntese y hablen, y yo voy a traerles un té. Y se fue, y pensaste entonces, como tan a menudo, que era guapa a su modo, a su modo adusto y extraño, con ese cabello pelirrojo oscuro tan enroscado, y los ojos tan claros, y la boca como la de un hombre, pero mejor formada que la de un hombre, y te quedaste mirando la puerta incluso después de que hubiera salido hasta que Charlie susurró ¿Crees que va a volver?, y contestaste No, bobo, y lo miraste en silencio y él miró a su alrededor lento como una cerda y luego te abrazó rápidamente, y eso estuvo bien, y querías estar un minuto llorando en sus brazos porque estabas enferma, débil y atontada. Te dijiste todo eso y entonces lo apartaste, y él se alisó el pelo y dijo Qué guapa eres, y tú dijiste No digas tonterías, y él contestó Bueno, pues no las digo.
El ama y Ewan subieron el té, y luego os dejaron tanto tiempo a solas que hasta os habríais podido casar y acostar, como se te pasó por la cabeza. Y miraste a Charlie, ahí sentado tan buenecito, que te hablaba de su trabajo y de lo mucho que había que hacer, y al que se le habría ocurrido pensar en cosas malas lo mismo que en ponerse a bailar una giga. Y como una idiota no te agradó del todo saber eso; no es que quisieras que pasara nada, por supuesto, pero por lo menos él debería intentar que pareciese que sí quería; era lo más natural que un hombre quisiera eso, sobre todo si estabas tan guapa como decía. Así que al final estuviste cortante con él, y cogió y se marchó y el ama subió. Y de pronto te sentiste muy idiota, y venga a llorar y llorar con el brazo de ella rodeándote, y te sentiste segura allí, y adormilada y cansada. Ella dijo No pasa nada, Else, duerme, te sentirás mejor. Estás cansada después de hablar tanto con tu chico.
Pero supiste por su expresión que ella lo sabía, que sabía lo que habías pensado, y te dijiste cuando te dejó esa noche Como oiga a alguien hablar mal de los Colquohoun, les... les..., y antes de que hubieras decidido si les pondrías un ojo morado, o los criticarías, o las dos cosas, te quedaste profundamente dormida.
A veces Robert se ponía de un humor extraño y sombrío y se encerraba durante horas en su cuarto, y allí odiaba a Dios, a Chris, a sí mismo y a todo el mundo, y se decía que su fe no era más que un sueño fantasioso, y veía la mueca descarnada del cráneo y las cuencas sin ojos al final de la vida. Se cruzaba con Chris en las escaleras, si coincidían, y le dirigía una mirada lejana y fría con el rostro desencajado, o le espetaba con una voz que cortaba como un cuchillo ¿No me puedes dejar en paz? ¿Es que me tienes que seguir siempre?
La primera vez que sucedió eso a ella casi se le detuvo el corazón, continuó con su faena aturdida y sorprendida. Pero a Robert se le pasó pronto, y fue a buscarla y a pedirle perdón muy apenado por la bestia extraña y negra que le rondaba la cabeza en esas horas obsesivas. Dijo que era una secuela física, solo eso, y que Chris no se preocupase; y entonces ella se enteró de que cerca del final de la Guerra a él lo habían gaseado con un gas espantoso que habían hecho, y pasaron meses antes de que volviera a respirar bien y los vapores de ese espanto que lo recorría desapareciesen. Y a veces regresaban a él las sombras de ese tiempo, aunque tenía bien los pulmones, de eso estaba seguro, y, además, en esos meses de agonía había sabido, con una convicción tan terrible e intensa como su dolor, que había un Dios que vivía y resistía, un Dios torturado en el alma de los hombres, que aún podría construir la ciudad de Dios por medio de los corazones y las manos de los hombres de buena fe.
Pero Chris también supo que Robert cada vez estaba más convencido de que ahí nunca podría hacer nada bueno ni nada malo, en esa comarca que estaba moribunda o muerta. Una noche miró a Chris y dijo Oh, Dios mío, salvo por ti, Christine, qué idiota fui al venirme aquí. Voy a intentar encontrar una iglesia en alguna otra parte, que hay mucho trabajo que hacer en las ciudades. Y meditó unos instantes, con su rubia cabeza en las manos, y preguntó ¿Te gustaría vivir en una ciudad?
Chris contestó Sí, vale, y sonrió para reafirmar sus palabras, pero a la vez se mordió el labio y él lo vio y lo supo. Bien, entonces que no sea en una ciudad, sino en algo intermedio.
Y eso hizo, y antes de que pasara un mes llegó la noticia de que el pastor de Segget había muerto y Robert se lo contó a Chris Voy a pedir esa iglesia, y Chris dijo ¿Segget? y él contestó Sí, y entonces ella citó esos versos que decían que alguien de Segget había compuesto:
Oh, Segget es un inmundo vecindario
con una iglesia que ni tiene campanario.
Con un estercolero en cada cochera
y una maldita gente de lo más grosera.
Robert se echó a reír Bueno, pues los volveremos limpios y agradables. Chris dijo Pero aún no has conseguido la iglesia, y él contestó Espera y verás como muy pronto la consigo.
Tres domingos más tarde partieron hacia Segget, donde Robert iba a predicar y Chris a escucharle. Era abril, y los campos estaban tranquilos y pardos, adormilados bajo un manto de neblina que se despejó al salir el sol y dejó las colinas coronadas con unas ligeras volutas de nubes. Chris preguntó cómo se llamaban y Robert contestó Cirros. Traen buen tiempo, y están quietas. Hoy hay poco viento en las alturas.
Y Chris de pronto se sintió joven en su bicicleta, mucho más joven de lo que se había sentido en años, con Robert al lado en su espantosa bicicleta que hacía un ruido como el de una trilladora, y los perros pastores escoceses que no dejaban de salir ladrando de este patio y de aquel; pero Robert seguía pedaleando sin hacerles caso, con el ceño fruncido y sin duda inmerso en su sermón. Sin embargo, en una ocasión se giró hacia ella. ¿Voy muy deprisa?, y Chris dijo ¿Deprisa? Si esto parece un entierro, y entonces él salió de la profundidad de sus pensamientos y se rio. Oh, Chris, no cambies nunca para volverte una inglesa fina. Ni siquiera en Segget, cuando vivamos en su casa parroquial.
Y un minuto o dos más tarde dijo de pronto, después de haber pasado Mondynes y cuando ya divisaban Segget: ¿Te acuerdas de cómo tentó el diablo a Cristo? Eso estaba haciendo yo hasta que has hablado hace un momento; había decidido que les iba a dar coba en el sermón para tener la oportunidad de salir de Kinraddie y que nos instaláramos en Segget y pudiese hacer algo ahí... Pero no lo voy a hacer... ¡Por Dios, qué sermón les voy a dar!
El anterior pastor había muerto a causa de la bebida, bien borracho que estaba siempre al final de sus días, decía la gente; y sus últimas palabras fueron, o eso contaban ¿Y a cuánto está el precio del grano hoy? Sin duda eso no era más que una mentira, pero a fe que siempre había sido muy codicioso con su cosecha; y con esa cara alargada y gris y sus ojos empañados, tenía una forma de hablarle a la gente, ya se los encontrara en la calle o junto al Arms, como si bramara desde el mismo púlpito ¿Por qué no te vi en la iglesia el domingo pasado? Y el chico que fuera se sonrojaba, se reía un poquito y miraba aquí y allá si era de la parte nueva; pero, si era uno de los tejedores, lo más probable es que contestara: ¡Pues tal vez sea porque no fui! con el espantoso acento de esa gente, y se iba y dejaba al viejo Greig muy irritado, porque nunca se hizo a la idea de que a los tejedores les importaran un rábano los servicios religiosos o la propia iglesia.
En fin, el caso es que se murió y dos o tres se presentaron para hacerse con su púlpito, o más bien con su estipendio. Llegaron dos ancianos y se dedicaron a adular a Segget; escuchando su parloteo absurdo uno habría pensado que el arcángel San Miguel hubiera ido a Segget, hubiese comprado una tienda y se sintiera como en casa adulterando el azúcar con arena en la trastienda. La gente no se tomó esas estupideces muy en serio, y entonces llegó el tercer candidato, al que acompañaban varios chismes: era el reverendo Robert Colquohoun, de Kinraddie, llevaba allí abajo solo dos años y la mitad de sus feligreses ya lo habían abandonado, irían adonde fuera menos a escucharlo, siempre andaba entrometiéndose y sermoneando a gente que no le había hecho nada, y a ver por qué no podía dejarlos en paz. Y, además, se había casado con una chica de esa parroquia, y lo único que puede hacer un pastor peor que casarse con una mujer que conoce a los del lugar es chupar caramelos debajo del púlpito cuando se supone que tiene que estar rezando en silencio.
Bueno, el señor Colquohoun no chupaba caramelos, pero se decía que prácticamente sí hacía todo lo demás, así que la mayoría de la gente de Segget, aunque acudieron en masa a oírlo, fueron sin ninguna intención de votarle.
Sin embargo, cuando vieron que subía a grandes zancadas al púlpito, se inclinaba sobre la barandilla y empezaba a predicar, a los miembros del consejo presbiteriano les impresionó su forma de hablar, y a los mayores del lugar lo que contaba, que no eran las cosas comedidas que tan a menudo se oían en esos tiempos, sino otras más fuertes y con enjundia, que predicaba con cierta vehemencia, y, desde luego, qué bien sabía decir las cosas.
Pues cogió el texto de un capítulo de Jueces12 y dio el sermón sobre Gaza y lo que hizo allí el chico judío ese de Sansón; que al final al gigante lo ataron a una columna, pero salió de su aletargamiento, miró a su alrededor y gritó a los filisteos que lo soltasen; y ellos se rieron mientras se daban un festín, sin hacerle ningún caso, sumidos en su desenfrenada ciénaga de vicio. Sus dioses eran ídolos de bronce y de oro, y ellos vivían del sudor y la sangre de los hombres y se gritaban entre ellos Mirad, somos grandes, perduramos con holgura, y ni la propia tierra está más segura. El placer es nuestro, y el gusto de la lujuria, el vino en nuestras bocas y el poder en nuestras manos; y se oía el látigo en la espalda del esclavo doblegado, pues no tenían misericordia ni con los suyos ni con sus amigos.
Y Sansón se despertó y volvió a mirar a su alrededor; le habían cortado el pelo, y estaba atado desnudo, a la luz de las antorchas, torturado y encadenado. Y entonces de pronto los filisteos notaron que las paredes se sacudían, y miraron y vieron que las llamas oscilaban bajas y con fuerza bajo un leve viento; y de nuevo a su alrededor crujió el gran salón, y Sansón tiró abajo las columnas del techo, y este cayó y los mató a él y a ellos... Y Sansón se levantaba de nuevo ante nosotros, y nos amenazaba con la destrucción a menos que cambiásemos y lo liberáramos a él y a los prisioneros encadenados en los salones llenos de la porquería de nuestros corazones secretos.
Y tal vez fuese porque era primavera, recién llegada, y el sol un largo parpadeo somnoliento en la iglesia, y la gente oía la voz del reverendo Colquohoun como el viento que oirían por debajo de las colinas, agradable y seguro según escuchaban desde sus asientos, y quién iba a ser Sansón sino ellos, oprimidos por los arrendamientos que tenían que pagar a los Mowat. Tal vez fuese por eso, o tal vez porque la gente de Segget siempre se había enorgullecido de no prestar la menor atención a lo que decían los demás, el caso es que se relamieron con el sermón como los terneros ante un cubo de leche; y una multitud considerable observó cómo Robert Colquohoun y su mujer, que parecía decente y discreta, se montaban en sus bicicletas y volvían a Kinraddie.
Robert le dijo a Chris Bueno, se acabó mi oportunidad, pero me alegro de haber predicado lo que pensaba y sentía. Sin embargo, ella tenía las ideas más claras Les ha gustado el sermón, y creo que tú también. No se han enterado de lo que iba el sermón; ellos eran los filisteos y algún otro era Sansón.
Robert la miró fijamente. Pero si lo he dejado bien claro. Chris se rio Para ti; en cualquier caso, ya veremos.