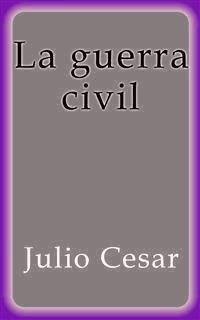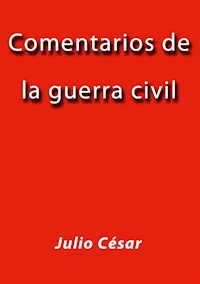Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gredos
- Kategorie: Poesie und Drama
- Serie: Biblioteca Clásica Gredos
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
En La guerra civil César persigue el mismo objetivo que en La guerra de las Galias: exaltar sus gestas bajo una apariencia de objetividad y reforzar su posición y legitimidad frente a los rivales. La guerra civil entre los adeptos de Julio César y los partidarios senatoriales de la República se extendió a lo largo de cuatro años (49-45 a.C.), en una contienda trascendental tanto para el devenir de Roma como para el futuro de César, puesto que su victoria marcó el punto culminante de su poder al erigirse dictador y sentó los precedentes que precipitaron su rápida caída. Con un estilo sobrio, casi se podría decir marcial, Julio César escribe su Guerra Civil con las mismas intenciones que ya había mostrado en La guerra de las Galias: narrar sus éxitos militares con aparente objetividad, pero con muy clara intención de ensalzar su figura y aducir las razones, en su opinión justificadas, que le llevaron a iniciar el conflicto. Esta crónica, precisa, elegante y bien estructurada, se centra en los primeros dos años de la campaña, desde el famoso paso del Rubicón hasta su estancia en Alejandría y la muerte de Pompeyo. Completan el volumen tres obritas apócrifas que se nos han transmitido con La guerra civil y que pretenden ser su continuación: la Guerra de Alejandría, la Guerra de África y la Guerra de Hispania. Todas ellas narran, en su conjunto, la actividad desarrollada por César a lo largo y ancho del Mediterráneo hasta la última semana de abril del 45 (campaña en Hispania contra los hijos de Pompeyo).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 773
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS, 342
Asesores para la sección latina: JOSÉ JAVIER ISO y JOSÉ LUIS MORALEJO .
Según las normas de la B. C. G., las traducción de este volumen ha sido revisadas por JESÚS ASPA CEREZA .
© EDITORIAL GREDOS, S. A.
Sánchez Pacheco, 85, Madrid, 2005.
www.editorialgredos.com
La Introducción y las notas de este volumen han sido llevadas a cabo por PERE J. QUETGLAS .
La traducción ha sido realizada por JULIO CALONGE(Guerra Civil) y PERE J. QUETGLAS(Guerra de Alejandría, Guerra de África y Guerra de Hispania) .
REF. GEBO422
ISBN 9788424937188.
INTRODUCCIÓN
1. EL BELLVM CIVILE Y LOS TRIA BELLA
Las obras cuya traducción presentamos en este volumen transmiten en su conjunto la actividad desarrollada por Julio César en sus campañas a lo largo y ancho del Mediterráneo entre enero del año 49 —cuando, culminando el largo proceso de desencuentros con el senado y con Pompeyo, cruza el Rubicón y entra en Italia, dando comienzo así a la Guerra Civil— y la última semana de abril del 45 —momento en que el discurso inconcluso pronunciado en Híspalis pone fin a la narración de la campaña de Hispania. Se trata de un conjunto de cuatro obras, una, el Bellum Ciuile (Guerra Civil), de probada autoría cesariana, y otras tres, recogidas corrientemente bajo la denominación genérica de Tria Bella : Bellum Alexandrinum, Bellum Africum y Bellum Hispaniense (o bien en su traducción española, Guerra de Alejandría, Guerra de África y Guerra de Hispania, respectivamente), que no son obra de César o en las que, en todo caso, la autoría de César es muy dudosa.
Por otro lado, estas obras constituyen lo que, en sentido extenso, se puede denominar como Corpus Caesarianum Hispanicum ; es decir, se trata de las obras de autoría cesariana o pseudocesariana en las que Hispania tiene un papel relevante. Esta descripción cuadra perfectamente a la mayoría de las obras (Bellum Ciuile, Bellum Alexandrinum y Bellum Hispaniense ) 1 , con la única excepción del Bellum Africum, donde la presencia de Hispania, y más en concreto de sus islas orientales, es más bien anecdótica, aunque se puede adivinar su gran trascendencia a la vista de los acontecimientos subsiguientes 2 .
1.1. Bellum Ciuile
En el Bellum Ciuile, dividido actualmente en tres libros 3 , se narran los acontecimientos acaecidos en los años 49 y 48. Constituye, por tanto, el núcleo central de la Guerra Civil, ya que incluye la decisiva batalla de Farsalia y la muerte de Pompeyo. Las primeras operaciones realizadas por César en Italia tras cruzar el Rubicón crean la inquietud y el desánimo en Roma, y fuerzan a Pompeyo a tomar la decisión de embarcarse para Grecia desde el puerto de Brindis. Enterado de la maniobra, César intenta cortarle el paso o, como mínimo, impedirle el embarque, pero fracasa en el intento. En esta situación, como le resultaba imposible seguir inmediatamente la estela de Pompeyo, dado que éste tenía en su poder la totalidad de la flota, puesto en la tesitura de tener que construir una flota nueva, decide aprovechar este espacio de tiempo para trasladar la acción a las dos Hispanias, que eran provincias pompeyanas gobernadas por los legados Afranio, Petreyo y Varrón; simultáneamente, toma posiciones en Cerdeña y Sicilia de cara a iniciar también operaciones en África. Camino de la Hispania Citerior, topa con la negativa de los marselleses a sometérsele, lo cual le obliga a distraer una parte de sus efectivos para poner cerco a la ciudad; no renuncia, sin embargo, a su objetivo, de manera que, tras conseguir que una avanzadilla ocupara con un hábil golpe de mano los pasos pirenaicos, se presenta ante Lérida, donde Afranio y Petreyo habían concentrado sus tropas. Allí intenta repetidamente trabar batalla con los pompeyanos, pero éstos lo rehúyen sistemáticamente, fiados en su superior posicionamiento táctico, pues disponían del control de la ciudad y del puente de acceso, lo que les facilitaba las operaciones de aprovisionamiento, en tanto que las crecidas del río Segre dificultaban a los cesarianos el mantenimiento de la comunicación entre las dos orillas del río y con ello se le impedía abastecerse con facilidad. La situación cambia de manera repentina a partir del momento en que César consigue establecer unos puentes sobre el Segre que le facilitan la maniobrabilidad y, con ello, el aprovisionamiento. Surgidas las dudas entre sus adversarios, intentan éstos cruzar el Ebro para reforzarse en la Celtiberia, región proclive a sus intereses; pero César logra cortarles el paso y dificultarles en gran manera el retorno a Lérida, lo que fuerza la rendición de Afranio y Petreyo. Esta campaña, conocida como la campaña de Lérida o del Segre, es, como otras muchas de César, una operación eminentemente táctica apoyada en un excelente aprovechamiento de la caballería, gracias a la cual César consigue dificultar primero e impedir después la marcha del ejército adversario y, a la postre, bloquearle toda posibilidad de maniobra hasta forzarlo a la rendición. En este sentido, pues, la campaña de Lérida no presenta ninguna batalla decisiva, sin que por ello deje de ser una gran muestra de la pericia militar de César. Con el licenciamiento y la repatriación del ejército pompeyano concluye el libro primero del Bellum Ciuile. El período temporal comprendido en esta narración abarca desde el 1 de enero del 49 hasta mediados de agosto del mismo año.
En el libro II encuentran su lugar los acontecimientos que ocupan el resto del año 49 y sólo en parte cuentan con la presencia de César. Éstos se reparten en tres escenarios: en primer lugar, la continuación del asedio de Marsella iniciado en el libro I y que concluirá, tras diversos avatares, con la rendición de la ciudad después de la llegada de César. En segundo lugar, la intervención personal de César en la Hispania Ulterior, donde la difusión del resultado de la campaña de Lérida hará inútiles los esfuerzos de resistencia dirigidos, sin mucha convicción, por el otro legado de Pompeyo, Varrón. Éste, incapaz de frenar la progresiva desafección de la provincia, ve cómo las ciudades le van cerrando una a una sus puertas de manera que, imposibilitado de usar Cádiz como último refugio o vía de escape, no tiene más remedio que acudir a Córdoba a presentar su rendición a César. Tras tomar las disposiciones oportunas para el buen gobierno de la provincia, César se embarca hacia Tarragona con la escuadra que había aprestado Varrón y deja la provincia en manos de Quinto Casio Longino, personaje que será en gran parte responsable de la posterior revuelta de la provincia y que hará necesaria una nueva intervención cesariana: será la campaña de Córdoba, relatada en el Bellum Hispaniense. El tercero y último de los escenarios contemplado en este II libro es el de África, a donde había acudido Gayo Curión desde Sicilia, siguiendo las órdenes de César. Allí, Curión, tras algunos episodios victoriosos, se ve sorprendido cerca de Útica por la acción combinada de Juba, rey de Numidia, y de su lugarteniente Saburra. El resultado del encuentro fue fatal para Curión, quien acabó suicidándose tras perder a todo su ejército.
En el libro III del BC se narran los importantes y trascendentales acontecimientos que tienen lugar en el año 48, durante el segundo consulado de César. Con la flota aparejada mientras se encontraba en Hispania, César decide que ha llegado el momento de salir en pos de Pompeyo, quien a su vez también había aprovechado la pausa para reforzar sus efectivos en Grecia y en Asia. El paso del Adriático y el posterior desembarco en el Epiro constituían una operación no exenta de riesgo, dado que toda la costa estaba controlada por los pompeyanos; pero ya fuera por la desidia de éstos o por la proverbial fortuna de César, el desembarco se produjo sin mayores incidentes, lo que forzó el inmediato regreso de Pompeyo quien, confiado en la efectividad de su capacidad de bloqueo, se hallaba despreocupado en el interior de Macedonia en labores de recluta y aprovisionamiento. Al tener noticia Pompeyo de que César se estaba apoderando de algunas ciudades marítimas y de que se dirigía a Durazo, ciudad en la que Pompeyo había situado la base central de su operativo bélico, acudió a marchas forzadas justo a tiempo de interceptar la llegada de César a Durazo. Esto provocó un estancamiento de posiciones, pues, si de un lado César controlaba las ciudades costeras, la escuadra pompeyana controlaba el mar e impedía que la flota, que César, tras desembarcar, había reenviado de nuevo a Brindis, pudiera transportar al resto del ejército. Acuciado por la necesidad, César insta a su lugarteniente Marco Antonio a completar el traslado de las tropas estacionadas en Brindis, pese a las condiciones adversas; el envite le sale bien y la llegada de este contingente provoca el movimiento simultáneo de César y Pompeyo: el primero, porque quería juntar los dos cuerpos de ejército, y Pompeyo, para dificultar e impedir esta conjunción. Al mismo tiempo, Pompeyo insta a Escipión, que se encontraba en Asia, a que se le una de forma inmediata. En su camino hacia la costa del Adriático, Escipión realizó algunos amagos de enfrentamiento con columnas cesarianas, especialmente la de Domicio, que intentaban extender su área de influencia por Tesalia, Etolia y Macedonia, pero sin llegar en ningún caso a un choque directo.
Emplazados los dos ejércitos principales entre Asparagio y Durazo, César logra por medio de una maniobra de diversión cortar las comunicaciones directas por tierra entre la posición de Pompeyo y Durazo. Y, de forma inmediata y pese a la inferioridad de sus efectivos, intenta rodear con un cinturón fortificado la posición de Pompeyo, quien responde construyendo una contralínea de protección interior. En esta situación se suceden los intentos de forzar el bloqueo por uno y otro lado, al tiempo que se agravan los problemas de abastecimiento por ambos bandos. Finalmente, Pompeyo puede realizar un desembarco de tropas fuera del perímetro de bloqueo cesariano, justo en el punto de la costa opuesto a Durazo, lo que pone en desventaja posicional a César, puesto que hace inútiles sus fortificaciones. En este instante, en una de las habituales disputas por el control de las posiciones fortificadas, un grave error de maniobra del ejército de César le supuso una fuerte derrota y estuvo a punto de hacerle perder la guerra. Salvó mal que bien la situación con un forzado repliegue hacia el sur, en dirección a Apolonia, que no fue bien aprovechado por Pompeyo. Desde Apolonia los dos ejércitos giran hacia el interior, hacia Macedonia y Tesalia, con la intención de juntarse con los cuerpos de ejército allá destacados: César con el de Domicio y Pompeyo con el de Escipión. Realizada la conjunción de efectivos en uno y otro bando, los dos ejércitos se dispusieron a librar la batalla decisiva, con una clara superioridad numérica y anímica de la parte pompeyana, resultado del combate librado anteriormente, a las que se unía una superioridad posicional, puesto que el ala derecha pompeyana tenía el flanco cubierto por el cauce del río Enipeo. Con esta disposición, el resultado de la batalla dependía básicamente de si el ala derecha de César podría sostener la acometida de los adversarios, habida cuenta de que, carente de toda protección, podía ser rebasada fácilmente por la caballería contraria, manifiestamente superior en número. Sin embargo, a pesar de que todas las circunstancias favorecían a Pompeyo, la batalla la decidió el genio estratégico de César, quien previendo el desarrollo de los acontecimientos había habilitado con efectivos detraídos a las legiones una reserva operativa de tropas para cubrir el sector del frente que flaqueara tras la primera acometida. Y fue esta reserva la que, acudiendo en ayuda del ala derecha, desbarató y puso en fuga a la caballería pompeyana, lo que provocó una caída en cadena de todo el frente adversario. Pompeyo huyó y su ejército, copado en los altos de un monte y carente de suministros y de agua, se vio obligado a rendirse. Acaba así la batalla de Farsalia.
Pompeyo se embarcó y en su huida pasó por Anfípolis, Mitiline, Cilicia y Chipre, camino de Egipto. Aquí la situación era de guerra civil entre Cleopatra y su hermano, Tolomeo XIV, quienes debían gobernar conjuntamente el país según el testamento de su padre. Los allegados al rey, fingiendo dar a Pompeyo una acogida cordial, le dan muerte a traición, confiando en ganarse de esa forma el favor de César.
César, por su parte, siguiendo los pasos de Pompeyo llega también a Alejandría acompañado de dos legiones. Allí mismo se entera de la muerte de su rival y, dispuesto a intervenir como cónsul en el problema sucesorio, se hace enviar por tierra otro contingente de tropas. Mientras tanto, la camarilla regia hace que el ejército de Ptolomeo a las órdenes de Aquilas se presente en Alejandría dispuesto a plantarle batalla a César. Éste, que no creía tener suficientes efectivos como para librar una batalla en campo abierto, decide hacerse fuerte en el sector de la ciudad que controlaba. Los egipcios, por su parte, intentaron apoderarse de la flota amarrada en el puerto a fin de cortarle a César toda posibilidad de recibir refuerzos y provisiones, pero no pudieron culminar su intento puesto que César hizo quemar la totalidad de la flota y ocupar simultáneamente el islote en que se encontraba el famoso faro de Alejandría, para controlar así el acceso al puerto. En cuanto a la disputa por la ciudad, César consiguió de momento mantener las posiciones en su sector. En este punto acaba el relato del Bellum Ciuile y empieza el Bellum Alexandrinum.
1.2. Bellum Alexandrinum
Constituye la continuación natural de lo narrado en el Bellum Ciuile , a la que se añaden noticias sobre otros hechos contemporáneos y posteriores. Su contenido podemos dividirlo en cinco partes: 1. La lucha por el control de Alejandría y Egipto (de octubre del 48 a marzo del 47). 2. La situación de Asia Menor (contemporáneamente al apartado anterior). 3. La situación del Ilírico (de octubre del 48 a marzo del 47). 4. La situación de Hispania (de septiembre del 49 a diciembre del 48). 5. Intervención de César en Asia (de mayo a agosto del 47).
1.2.1. La lucha por el control de Alejandría y Egipto
César, que, siguiendo a Pompeyo, había llegado a Alejandría con escasas tropas, ve cómo los acontecimientos se tuercen en su contra por la animadversión del pueblo instigado por la camarilla real. Forzado, por tanto, a luchar para mantener su posición, reclama el envío de una flota de socorro procedente de Siria, Grecia y Asia Menor, al tiempo que se apresura a fortificar sus posiciones dentro de la ciudad. Y de la misma forma, los alejandrinos rodean y bloquean el área ocupada por César, a la par que realizan nuevas levas y aumentan la producción de armas. Por otra parte, las disensiones surgidas entre Arsínoe, la hija menor de Ptolomeo XIII, y Aquilas, el comandante del ejército, acaban con la muerte de éste y el subsiguiente traspaso del control del ejército al eunuco Ganimedes, quien toma algunas iniciativas importantes como la de anegar con agua de mar los pozos de los que se abastecía la ciudad. Esta operación crea malestar en muchos de los soldados cesarianos, que abogaban por un reembarco inmediato. La pronta llegada de refuerzos y el hallazgo de agua en pozos excavados en la costa mitigan la apurada situación de César, aunque no por mucho tiempo, puesto que los alejandrinos, insistiendo en su táctica de acorralar a César, se vuelcan en la construcción y reparación de naves con la finalidad de obtener el dominio del mar y así impedir la llegada de más refuerzos y provisiones para César. La complicada situación fuerza a César librar un combate naval del que sale vencedor. Además, para evitar que la situación de bloqueo marítimo pudiera repetirse decide apoderarse de la isla de Faro y del Heptaestadio, el largo puente que unía la isla con el continente y que, al mismo tiempo, dividía en dos el puerto de Alejandría. De esta forma, César se aseguraría un cierto control sobre los dos sectores del puerto. La toma de Faro se realizó sin contratiempos destacables, que sí se dieron en la operación de ocupación del Heptaestadio, pues cuando las tropas de César acometían, avanzando desde la isla, el bastión que los alejandrinos defendían en la parte más próxima a la ciudad, se vieron sorprendidas por la llegada por mar de un contingente de alejandrinos que, presionándolas por el flanco derecho, acabó por arrojarlas al mar y el propio César tuvo que buscar a nado la salvación.
En esas circunstancias, los alejandrinos enviaron una embajada a César pidiéndole que liberara al rey (Ptolomeo XIV), con la excusa de que si estaba con los suyos sería más fácil llegar a un acuerdo. César, ya fuera engañado, ya fuera porque pensara que iba a obtener otras ventajas con su liberación, dejó marchar al joven monarca, quien se apresuró a ponerse al frente de las operaciones contra César. Éstas consistieron, básicamente, en intentar bloquear de nuevo la llegada de suministros por vía marítima y en interceptar los refuerzos que por tierra llegaban desde Siria al mando de Mitridates de Pérgamo. Sin embargo, tras tomar Pelusio, Mitridates resuelve favorablemente un primer choque con una avanzadilla enemiga, e inmediatamente acude desde Alejandría César para facilitarle la marcha; pero también se presenta el rey para interceptar la confluencia de los dos ejércitos. El enfrentamiento, conocido como la batalla del Nilo, acabó con la derrota de los alejandrinos, el asalto a su campamento y la muerte del rey. De inmediato se dirige César a Alejandría. La ciudad, conocedora de la debacle sufrida por su ejército, se le rinde sin resistencia. César, una vez que dejó ordenados los asuntos de la ciudad y de Egipto, a cuyo frente puso a Cleopatra y al hermano menor de ésta, Ptolomeo XV, partió para Siria.
1.2.2. La situación en Asia Menor
Mientras se desarrollaban los acontecimientos de Egipto (de septiembre-octubre del 48 a febrero del 47) la situación en Asia Menor se había visto alterada por la actitud expansionista de Fárnaces, rey de Crimea, quien aprovechándose de la situación de debilidad propiciada por la Guerra Civil se había apoderado de Armenia Menor y de Capadocia, en un intento de recomponer lo que había sido el imperio de su padre, Mitridates el Grande. Las reclamaciones de Deyótaro, rey de Armenia Menor, fuerzan la intervención de Domicio Calvino, que tenía a su cargo el gobierno de Siria. Aunque Domicio se había tenido que desprender de dos de las tres legiones de que disponía para mandárselas a César que se encontraba en situación apurada en Alejandría, creyó conveniente intervenir para poner freno a la osadía de Fárnaces. Así, con una única legión, pero contando con el apoyo de dos legiones del rey Deyótaro y de otra reclutada en el Ponto, se dirigió al encuentro de Fárnaces. La batalla, librada junto a la ciudad de Nicópolis, supuso un duro revés para Domicio, quien a duras penas logró salvar su legión y retirarse con ella hacia la provincia de Asia. Fárnaces, envanecido por la victoria, ocupó a continuación el Ponto sin encontrar resistencia y dando muestras de una terrible crueldad.
1.2.3. La situación del Ilírico
El conflicto civil también tenía a la sazón sus ramificaciones en esta provincia. Por una parte, Quinto Cornificio imponía por tierra el dominio del bando cesariano; por la otra, Marco Octavio se aseguraba con su escuadra el dominio pompeyano en el mar. La proximidad de Macedonia, donde se habían refugiado los restos del ejército pompeyano tras Farsalia, indujo a César a mandar una expedición de refuerzo al mando de Aulo Gabinio; sin embargo, esta expedición, acuciada por el rigor del invierno, falta de provisiones y agobiada por la presión enemiga, en su marcha hacia Salona sufrió un duro revés, lo que incrementó la confianza de Octavio quien ya se veía con el control de la provincia.
A esta peligrosa situación puso fin el comandante cesariano de Brindis, Vatinio, que improvisó a la desesperada una escuadra de naves ligeras que unió a las naves de guerra de que disponía y embarcó en ellas un importante contingente de legionarios que por circunstancias diversas habían quedado en Brindis; con esta flota, de potencial sensiblemente inferior a la del enemigo por su bajo puntal, marchó al encuentro de Octavio. Lo sorprendió en las inmediaciones de la isla de Tauris y tuvo la suerte de poder trabar combate en un espacio reducido, lo que dificultaba la maniobrabilidad de las naves y reducía sensiblemente la superioridad enemiga; de esa forma, el combate se redujo a una sucesión de abordajes en los que las tropas legionarias de Vatinio lograron imponerse al tiempo que forzaban la huida de Octavio, quien acabó recalando en África, donde los pompeyanos se estaban haciendo fuertes. De esta forma, Vatinio consiguió consolidar el dominio de César en el Ilírico, tras lo cual se retiró con la escuadra a Brindis.
1.2.4. La situación en la Hispania Ulterior
En septiembre del 49, César, tras someter la Hispania Ulterior, marchó a Roma dejando como gobernador de la provincia a Quinto Casio Longino con un contingente de cuatro legiones. Los abusos y vejaciones que sufrió la provincia de parte de Longino junto con la existencia de amplios sectores pompeyanos provocó una situación general de malestar, de la que en principio se mantuvieron al margen las legiones gracias a la obsequiosidad de Longino para con ellas. En esas circunstancias, personajes importantes del entorno provincial organizan un complot para acabar con su vida, que estuvo muy a punto de alcanzar su objetivo aunque finalmente sólo lograron herir, pero no matar, a Casio. Naturalmente, esta acción fue seguida por las acostumbradas represalias, con la peculiaridad de que los implicados pudieron redimir su responsabilidad contra la entrega a Casio de importantes sumas de dinero. Simultáneamente, había ido creciendo el malestar entre el ejército al conocerse la orden de César de que Casio pasara a África con sus legiones. Para cumplir este encargo, Casio recluta una nueva legión, la V; esto aumenta el malestar en la provincia. De las cinco legiones de que Casio disponía, dos, la XXI y la XXX, habían llegado con César y tenían, por tanto, pocos lazos con la provincia. En cambio, la indígena y la V, formadas por ciudadanos provinciales, y la II, por su ya larga permanencia en la Ulterior, se sentían ya muy ligadas al terreno y no veían con buenos ojos la orden de pasar a África. Así pues, dada la orden de marchar hacia el estrecho, se le sublevan dos legiones, la indígena y la II, y parte de la V, que estaba de guarnición en Córdoba, con lo que se le vuelve también en contra la ciudad. Tras una corta etapa de incertidumbre en que los disidentes levantaron la bandera de Pompeyo para dignificar su causa, viendo que esta opción carecía de arraigo, decidieron mantenerse en el bando cesariano y tomar como comandante a Marcelo, cuestor de Casio Longino. Los dos ejércitos estuvieron a punto de enfrentarse, primero en los alrededores de Córdoba y luego en Ulia, posición tomada por Casio y asediada por Marcelo. La llegada del rey Bógudo y de Marco Lépido, gobernador de la Hispania Citerior, a los que Casio había llamado en su ayuda, podrían haber inclinado la balanza hacia Casio; sin embargo fue Marcelo el que se puso espontáneamente a disposición de Lépido, quien de esta forma se convertía en árbitro de la situación, en perjuicio de Casio, que persistía en mantenerse en sus posiciones. La tregua pactada entre los dos bandos permitió a Casio escapar del asedio, pero le sirvió de poco, pues la llegada de Trebonio, el procónsul que le iba a sustituir en el gobierno de la Ulterior, provocó su huida hacia Málaga. Desde allí se embarcó para Italia, objetivo que no llegó a alcanzar pues murió al naufragar su nave en la desembocadura del Ebro. Era el mes de diciembre del 48.
1.2.5. Intervención de César en Asia Menor
Pese a que la situación en Roma requería su inmediata presencia en la ciudad, decidió César retrasar su vuelta hasta dejar solucionado el conflicto provocado por Fárnaces en el Ponto. La campaña destaca especialmente por su rápido desarrollo. En efecto, César, tras poner orden en Siria y Cilicia, se dirige hacia el Ponto. De camino, acepta las disculpas que le presenta Deyótaro, tetrarca de Galogrecia y rey de la Armenia Menor, por haber colaborado por Pompeyo. Sin duda, en la decisión de César pesó mucho la necesidad que tenía de incrementar sus menguadas fuerzas. Mientras tanto, entabla conversaciones con Fárnaces por ver si conseguía reconducir la situación sin necesidad de combatir; pero, al constatar que éste no pretendía otra cosa que dilatar el proceso, consciente de que el tiempo jugaba en contra de César, que se vería forzado, más pronto que tarde, a volver a Roma, optó por forzar una solución rápida en forma de enfrentamiento directo. En la batalla librada en las inmediaciones de Zela, César salió vencedor gracias al atrevimiento y torpeza de Fárnaces, quien, fiado en la superioridad numérica de sus fuerzas, se atrevió a plantar batalla en un terreno plenamente desfavorable para sus tropas. Resueltos los problemas en Asia Menor, pudo regresar César a Roma antes de lo previsto, en agosto del 47.
1.3. Bellum Africum
No pudo permanecer César mucho tiempo en Roma tras regresar en agosto del 47 de su campaña contra Fárnaces en el Ponto, sino que ya en diciembre del mismo año 47 tiene que iniciar una nueva expedición; esta vez las operaciones se centrarán en la provincia de África, donde los pompeyanos se habían reorganizado con mucha fuerza bajo el mando de Escipión, el suegro de Pompeyo, y de Catón. Como ya había hecho al cruzar el Adriático, César se decidió a pasar a África desde Sicilia sin tomar demasiadas precauciones y sin poder trasladar de una vez todo el ejército, lo que marcará en cierta manera la campaña al obligarle a adoptar en muchos casos una actitud defensiva a la vista de la inferioridad numérica de su ejército.
Tras desembarcar en las inmediaciones de Hadrumeto y no viendo posibilidades de apoderarse de esta plaza dadas las escasas tropas que habían llegado con él, se traslada hasta Rúspina, localidad en cuyas inmediaciones va a transcurrir la primera etapa de su estancia en África. Desde el campamento allí instalado realiza algunas incursiones para tomar alguna plaza como Leptis y, sobre todo, para hacer acopio de provisiones de las que andaba escaso. Asimismo, pretendía fijar un punto de referencia para que la parte de la flota que se había dispersado durante el viaje pudiera reagruparse y, por tanto, desembarcar al resto de tropas que constituían esta primera expedición. Al mismo tiempo, consciente de la inferioridad numérica de su ejército, no dejará de pedir el envío de refuerzos y provisiones desde Cerdeña y Sicilia.
Durante esta primera etapa, que se prolongará hasta mediados de marzo. César tendrá que conformarse con mantener sus posiciones, retener a su ejército en emplazamientos fortificados, rehuir la batalla en campo abierto y resistir el acoso del adversario. Una vez que César pudo reunir toda la fuerza de la primera expedición, se decidió ya a realizar alguna salida más atrevida en busca de provisiones, pero estuvo a punto de resultarle fatal, pues la llegada imprevista de la caballería pompeyana al mando de Labieno, que utilizaba la táctica númida de acosar y retirarse rápidamente, desconcertó y agotó las tropas de César a las que acabó por rodear; esta difícil situación la solventó César con una hábil maniobra táctica que le permitió iniciar un duro y costoso repliegue hacia su campamento, acosado en todo momento por la caballería enemiga. Esta batalla pudo costarle a César la derrota total e incluso la vida.
Con César confinado en su campamento, la llegada de Escipión procedente de Útica con la infantería legionaria y de su aliado el rey Juba parecía torcer definitivamente la situación a favor de los pompeyanos. Sin embargo, los problemas internos del reino obligaron a Juba a volverse casi de inmediato. Entretanto, le llegan a César peticiones de diversas ciudades para que acuda en su ayuda y, al mismo tiempo, él pide reiteradamente el envío de refuerzos desde Sicilia y manda algunas expediciones en busca de provisiones como la de Salustio a la isla de Cercira. Vista la apurada situación del ejército cesariano, Escipión ofrece en diversas ocasiones a César la posibilidad de librar un combate en campo abierto, a lo que César responde con cambios en el emplazamiento de su campamento y fortificando y atrincherando los accesos al mismo, operaciones que son sistemáticamente dificultadas por los pompeyanos. La llegada de dos legiones de refuerzo (XIII y XIV) palia un poco la situación de inferioridad de César y le anima a desplazarse hasta Uzita, donde los dos ejércitos forman en línea de combate, aunque ninguno de los dos bandos se decide a iniciar la batalla. La llegada de Juba parece desnivelar de nuevo la situación, pero ésta se equilibra nuevamente porque le llegan a César otras dos legiones (IX y X) y, además, Juba se ve obligado a reexpedir parte de su ejército para hacer frente a los conflictos que tenía en su reino por la sublevación de los getulos. Una vez más, los dos ejércitos forman frente a frente y una vez más parece que todo va a quedar en una mera tentativa, cuando un amago de la caballería númida provoca la respuesta de la caballería y de la infantería ligera cesarianas que sufren un considerable revés. Se vuelve, pues, a la práctica habitual de fortificarse por parte de unos y de contrafortificar y obstaculizar por parte de los otros. Y en este ir y venir, en esta situación de indefinición, llegamos a mediados de marzo, momento en que le llega a César una nueva expedición con otras dos legiones (VII y VIII). A partir de aquí cambia el rumbo de los acontecimientos.
César, considerando que dispone ya de unas fuerzas suficientemente equilibradas con respecto a las del adversario y continuando con las dificultades de aprovisionamiento, empieza a tomar la iniciativa y desplazarse en dirección a Agar, siempre hostigado por la caballería pompeyana. Instala allá su campamento y brinda a Escipión la posibilidad de entablar batalla, pero éste rechaza el envite. Desde allí realiza, con suerte diversa, intentos de tomar el control de algunas ciudadelas que reclamaban su ayuda. Un nuevo intento de librar la batalla decisiva tiene lugar en las inmediaciones de la ciudadela de Tegea, próxima a Agar, cuando César lanzó a su caballería contra el enemigo, intentando provocarlo. Después de esta escaramuza, en parte inducido por la falta de agua, en parte por la renuencia del enemigo a abandonar la posición favorable que tenía en las alturas y bajar al llano, decidió César partir de Agar en dirección a Tapso y empezó a asediarla de inmediato. Esto obligó a Escipión a acudir en ayuda de la ciudad y a formar su ejército en línea de combate. César hace lo propio, pero no se decide a dar la orden de ataque; mas en ese instante un corneta, inducido por los soldados, dio la señal y César, incapaz de refrenar el ímpetu de sus propias fuerzas, decidió dar por buena la orden. El resultado fue una derrota total de los pompeyanos. Era el día 6 de abril del 46. Aunque Tapso no se rindió de inmediato, no pudo resistir mucho tiempo tras la avalancha de ciudades que se entregaron a César: Uzita, Hadrumeto, Útica, Zama, Tisdra. Por otra parte, la suerte no les fue propicia a los jefes pompeyanos, muchos de los cuales, incluido el rey Juba, encontraron la muerte en su huida. Relieve especial tiene el suicidio de Catón en Útica. César, a su vez, tras ordenar la situación de la provincia e imponer sanciones a las ciudades, de acuerdo con su potencial económico, embarcó en Útica el día 13 de junio del 46.
Mención aparte debe hacerse de un episodio que, inserto en medio del plan general de la narración, no interfiere directamente en ella, pero que sí tendrá, en cambio, repercusiones posteriores. En los capítulos 22-23 se cuentan los reproches que le hace Catón a Gneo Pompeyo, el Joven, echándole en cara su inactividad. De resultas de ello, el joven Pompeyo intentará, en vano, tomar una ciudad de Mauritania y a reglón seguido se retirará enfermo a las Baleares, desde donde marchará a Hispania para continuar la lucha.
1.4. Bellum Hispaniense
La situación en la Hispania Ulterior se había aparentemente calmado tras la huida de Quinto Casio Longino y la llegada del nuevo gobernador, Trebonio, tal como se narra en el Bellum Alexandrinum . Sin embargo, a la vista de lo sucedido es preciso creer que Longino no era la causa de todo el problema y que la provincia no era tan decididamente cesariana como se ha querido ver a menudo. Por ello, no es de extrañar que Gneo Pompeyo, hijo, pensara en esta región para mantener viva la bandera anticesariana. Así pues, tras salir de África a fines del año 47 y pasar un período de convalecencia en las Baleares, llegó a la Hispania Ulterior a mediados del 46, después de la derrota de Tapso, y le bastó poco tiempo para darle la vuelta a la situación, de manera que a la llegada de César, a fines del 46, había logrado someter a sangre y fuego a una buena parte de la provincia.
El teatro de operaciones que encuentra César es el siguiente: Córdoba, la ciudad más importante, estaba en manos de Sexto, el hijo menor de Pompeyo Magno, mientras su hermano con el grueso del ejército se encontraba asediando y a punto de tomar Vlia (Montemayor), una de las pocas plazas proclives a los cesarianos. La táctica de César se encaminó a evitar la caída de esta plaza y tuvo dos escenarios: por una parte, hizo llegar refuerzos a los asediados y, por otra, realizó un intento de tomar Córdoba, con lo que logró que el hijo mayor de Pompeyo levantara el asedio de Ulia y acudiera en ayuda de su hermano; la confluencia de los dos ejércitos junto a Córdoba dio paso a que se produjeran diversas escaramuzas por el control del puente que facilitaba el acceso a la ciudad. Visto que los pompeyanos no parecía que tuvieran intención de presentar batalla en campo abierto, César decide forzar la situación y pone sitio a la importante plaza de Ategua. Pompeyo lo sigue y en un primer momento la caballería cesariana se ve sorprendida y sufre un notable revés. Sin embargo, en ningún momento Pompeyo hace un intento real por impedir la toma de la plaza y se limita a cambiar la ubicación de su campamento para evitar que quedara cortada su línea de aprovisionamiento con respecto a Córdoba. El resultado final es la entrega de Ategua que tiene lugar el 19 de febrero del 45. A partir de este momento se invierte el sentido de la guerra, de manera que si hasta este momento era Pompeyo quien se movía en función de César, ahora será al revés. La línea de movimientos pasa por Ucubis, Soricaria, Espalis y Carruca, y siempre va acompañado de encontronazos, alguno importante, como el habido junto a Soricaria. Finalmente, el teatro de operaciones se traslada a los alrededores de Munda, donde Pompeyo, en buena medida inducido por las voces que hablaban de su cobardía, se decide a formar su línea de combate, apoyando su retaguardia en la ciudad y en la elevación del terreno. César hace lo propio en la llanura contigua, pensando que los pompeyanos tenían la intención de bajar a luchar; pero visto que esta maniobra no se produce, las tropas de César se deciden a subir por la pendiente pese al riesgo que ello conllevaba. El resultado final fue la derrota y la desbandada del ejército pompeyano, cuyos restos se refugiaron en la plaza de Munda. Llegada la noticia a Córdoba, Sexto Pompeyo huye de la ciudad; por su parte, Gneo Pompeyo escapa en dirección a Carteya, donde es acogido amistosamente, pero enseguida se ve obligado a huir de allí al surgir disensiones entre la población sobre la conveniencia de entregarlo. Perseguido por tierra y mar, capturado y ejecutado, su cabeza es enviada a César.
Mientras tanto, César se va haciendo con el control de las diferentes plazas: Córdoba, Híspalis, Hasta, Cádiz, Munda. La obra termina con el discurso de reconvención que dirige César a los provinciales reunidos en Híspalis.
2. EL PROBLEMA DE LA AUTORÍA
Si situamos sobre un eje cronológico las obras recogidas en este volumen, tal como representamos a continuación:
resulta sencillo dividir las cuatro obras en tres grupos distintos en cuanto a la autoría cesariana se refiere, en una progresión de más a menos. Es decir, en un extremo tendríamos la obra más indudablemente cesariana, el BC , mientras que en el otro quedarían las dos obras de carácter marcadamente no cesariano y además ordenadas, ya que el BH es menos cesariano que el BAf . Justo en el centro quedaría el BAl , la obra que más controversias ha suscitado.
Pero vayamos por partes. En lo que se refiere al BC , no existe en la actualidad ninguna teoría más o menos sostenible que defienda que César no es su autor 4 , y respecto a las obras situadas en el otro extremo, tampoco se sabe de ninguna teoría que defienda sólidamente que sean obra de César. Las causas de que esto sea así hay que buscarlas en el estilo radicalmente diferente de las tres obras y en los testimonios antiguos. Por supuesto que las cuestiones referentes al estilo hay que tomarlas con muchísima precaución; pero hay cosas tan obvias y tan claras que no admiten discusión alguna. En efecto, si comparamos el BC con el BAf y con el BH se observa, en primer lugar, que están redactadas con una concepción diferente del espacio narrativo, que es global en el caso del BC y muy parcial en el caso del BAf y, todavía más, en el del BH . Ello se plasma en que en un caso encontramos que la obra refleja una visión amplia y general del conflicto bélico que se corresponde con la de quien debía de tener en su cabeza la situación geoestratégica general y una previsión clara de las consecuencias de cada operación. En el extremo opuesto, en cambio, lo que encontramos es una sucesión de algo que podrían ser muy bien partes de guerra de las unidades orgánicas y que, por tanto, reflejan aspectos muy parciales del conflicto ya que, por ceñirse a un ámbito muy limitado, no pueden hacer otra cosa que recoger las nimiedades del día a día, algo que queda muy lejos de los objetivos o los intereses de un general en jefe 5 . A este rasgo de carácter global se suman las numerosas diferencias morfológicas, léxicas y sintácticas que separan una obra de otra y que han sido puestas de manifiesto por investigaciones filológicas muy detalladas 6 . Citemos, a guisa de ejemplo, la exagerada tendencia del BAf al uso reiterativo de fórmulas de transición: interim (ochenta y cinco casos), subito (veintidós), praeterea (diecisiete), etc.; o en el caso del BH y como muestra de su propensión al uso de formas propias del latín vulgar, la aparición del que pasa por ser el primer ejemplo de oración completiva con quod , dependiendo de verbos declarativos: renuntiauerunt quod Pompeium in potestate haberent (BH 36, 1) 7 .
En lo que se refiere a los testimonios antiguos, hay que destacar por encima de cualquier otro el de Suetonio, quien, escribiendo a una distancia de ciento cincuenta años, confiesa su ignorancia sobre el autor de los Tria Bella , apuntando como posibilidad los nombres de Opio e Hircio, lo que equivale, indirectamente, a negarle de forma clara e indudable la paternidad a César 8 .
Pero una vez establecido que el BC es obra de César y el BAf y el BH no lo son, se acaba prácticamente todo atisbo de consenso. En el caso del BH , la carencia de datos positivos ha conducido la investigación por una curiosa senda, en la que más que identificar al autor se pretende ubicarlo dentro del ejército. Así, encontramos, siempre con escasos indicios, quien defiende que el autor era un praefectus equitum (Storch), un miembro de la X legión (Pascucci), un integrante de la V legión en la batalla de Munda (Klotz), un simple soldado (Adcock), un oficial de grado medio (Diouron); incluso hay quien se atreve a más y avanza los nombres de Arguetius , comandante de la caballería cesariana (Kohl), o Fabius Maximus o Pedio , integrantes del estado mayor de César (Van Hooff). Ése es, en nuestra opinión, uno de los casos en que la filología debería hacer acto de contrición, reconocer su impotencia y admitir que con la documentación disponible no hay forma de saber quién pudo escribir el BH9 .
No corre mejor suerte el BAf , aunque cuenta con la ventaja de que han sido nombres ilustres los que se han propuesto como responsables de su elaboración. Y efectivamente, si fuera por los nombres de los supuestos autores, el BAf ocuparía un lugar mucho más destacado en la historia de la literatura latina. Así, a la atribución que ya en la antigüedad hacía Suetonio a Hircio u Opio, se han añadido otros nombres no menos destacables: Asinio Polión (Landgraf), Munacio Planco (Koestermann, Pallavisini), Salustio (Pötter, W. Schmidt) y Trogo el Voconcio (Harmand) 10 . Pero tampoco aquí tenemos más certidumbres que en el caso anterior y sin duda es difícil tenerlas, si consideramos que Suetonio, mucho más cercano a los acontecimientos que nosotros, citaba como supuestos autores a Hircio y a Opio, cuando sabemos positivamente que ninguno de los dos pudo serlo, ya que no participaron ni en la campaña de África ni en la de Hispania, siendo así que los dos textos exigen internamente la participación directa de sus autores en los hechos narrados. Por lo que se refiere a los demás autores que se han propuesto, hay que convenir que argumentos como el que sostiene la candidatura de Munacio Planco sobre la base de que éste es el único legado de César cuyo nombre se menciona en la campaña (Koestermann) difícilmente pueden ser probatorios en uno u otro sentido. Y acerca de los argumentos estilísticos que apuntaban a Asinio Polión o a Salustio, nos quedaríamos con la aguda ironía de Bouvet, editor del BAf (pág. XXII ): «La critique a eu aisément raison de ces hypothèses hasardeuses dont le moins qu’on puisse dire est qu’elles n’étaient flatteuses ni pour Asinius Pollion, ni pour Salluste». Hoy en día, la postura más extendida, y también la más prudente, es la que se limita a defender que los dos textos fueron escritos a petición de Hircio, quien pensaba servirse de ellos para redactar la continuación de las guerras civiles. Su inesperada muerte en el 43 le habría impedido cumplir sus objetivos 11 .
El BAl quedaba en el esquema anterior en una posición intermedia y, en consecuencia más comprometida, ya que en su caso la autoría de César ni es indiscutible como sucedía con el BC ni es del todo descartable, como acaecía con el BAf y el BH . Aumenta así la complicación. Con todo, existe un punto en que la crítica está totalmente de acuerdo: el autor del BAl ni puede coincidir con el del BAf ni con el del BH , dado que muestra un dominio muy superior de los recursos estilísticos o, lo que es lo mismo, está como autor mucho más cerca de César que de los autores del BAf y del BH . En estas circunstancias, a la hora de determinar quien pudo ser su autor, ha jugado un papel destacado la carta proemio que Aulo Hircio situó al comienzo del libro VIII del Bellum Gallicum , libro que habría redactado él para completar las gestas de César enlazando el BG con el BC .
De la carta proemio a Balbo nos interesan especialmente dos párrafos. En el primero, con independencia de que se acepte o no la conjetura de Constans 12 , el texto explicita de forma concisa dos cosas: 1) Hircio ha completado el BG y lo ha enlazado con el comienzo del BC ; y 2) ha completado (así, en pasado: confeci ) el relato del resto de las gestas a partir de la actuación en Alejandría hasta llegar a la muerte de César. En el segundo párrafo 13 precisa Hircio un nuevo elemento, 3) que esta labor la llevó a cabo a pesar de que no estuvo presente ni en Alejandría ni en África. De estos textos se extraen varias conclusiones: 1.a ) Que Hircio es autor del libro VIII del BG ; 2.a ) Que es autor del BAl, BAf y BH . Dejemos aparcada de momento la primera de las conclusiones y centrémonos en la segunda. La autoría de Hircio aplicada al BAf entraña una contradicción con lo que hemos dicho más arriba, cuando dejamos establecido fuera de toda duda que el autor del BAf tuvo que estar presente en las operaciones, circunstancia que el propio Hircio admite que no se produjo (prescindimos del caso del BH , porque Hircio no lo menciona expresamente, aunque sabemos que tampoco participó en aquella guerra). La incuestionabilidad del argumento objetivo de la necesaria presencia del redactor en el teatro de operaciones, combinado con la también incuestionable ausencia de Hircio en el lugar, ha hecho, con toda razón, que los filólogos se esforzaran por justificar el uso de los perfectos de acción acabada usados por Hircio (supplevi, contexui, confeci ), aduciendo la justificación de que la composición de la carta proemio pudo haber sido previa a la labor de redacción, de manera que habría que interpretarla como una carta de intenciones que, desgraciadamente, la muerte de Hircio impidió que pudieran llevarse a término. Admitiendo que esto fuera así, seguimos teniendo el mismo problema que antes: sabemos que el BH y el BAf no son de Hircio, pero no sabemos qué pensar del BAl , ya que en este caso ni la concepción de la obra (no exige la presencia del redactor sobre el terreno) ni su estilo (evidencia una calidad literaria superior a las otras dos) nos impide negarle la paternidad a Hircio. Pero claro está, como tampoco sabemos hasta dónde llegó en la realización de sus objetivos o dónde los empezó exactamente, no hay forma de decidir si el BAl es obra suya, de César o de otros autores. Por otra parte, los detalladísimos estudios comparativos del léxico y de los elementos estilísticos del BAl , del libro VIII del BG y del llamado César auténtico (BG, BC ) denotan la existencia de coincidencias cruzadas entre una y otra obra, pero también discrepancias notables entre ellas; en suma: no prueban que el latín del BAl sea más próximo al de Hircio que al de César 14 .
Así las cosas, no puede extrañar que hayan proliferado teorías de lo más dispar y muy detalladas para solucionar el problema. Entre los partidarios de adjudicar la autoría a Hircio se puede citar, aparte del ya mencionado Nipperdey, a Petersdorff y a Schiller, quienes, no obstante, pensaban que Hircio no había hecho más que copiar palabra por palabra los informes que le llegaban; y de la misma opinión se muestra Klotz, aunque en ese caso la base de su teoría reside en los problemas que presenta la obra en el manejo del lenguaje técnico militar 15 .
Con todo, son mayoría los que apuestan por repartir la autoría entre César e Hircio. En primer lugar cabe citar a Landgraf, quien, aun admitiendo que la recopilación es de Hircio, piensa que éste usó notas de César para la redacción de los capítulos 1-33, mientras que la fuente habrían sido las notas de Asinio Polión en el caso de los caps. 48-64. Zingerle atribuye a César los caps. 1-21 y el resto a Hircio. Opinión con la que coincide parcialmente Dahms, para quien son obras de César los caps. 1-21, y el resto se los reparten Hircio, los caps. 22-33 y 65-78, y Pompeyo Macro, los caps. 34-64. Con Dahms coincide Pötter en la segmentación, pero difiere en el reparto: 1-21 y 65-78 para César y 22-64 para Hircio, aunque los caps. 34-64 se basarían en informes ajenos 16 .
El tema de la autoría se ha mantenido durante largo tiempo sin grandes cambios hasta que la aparición en 1993 de un artículo de L. Canfora 17 ha introducido nuevas perspectivas. La tesis central de Canfora parte de considerar que la carta proemio a Balbo es una falsificación tardía elaborada sobre la base del texto de Suetonio. Las consecuencias son importantes, pues la figura de Hircio pierde su principal base de sustentación y desaparece incluso su candidatura como autor del libro VIII del BG .
3. EL PROBLEMA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TOPÓNIMOS
Posiblemente uno de los aspectos que más llama la atención a quien se acerca al escenario geográfico de la larga guerra civil entre César y Pompeyo sea el de la identificación de los topónimos antiguos. Tras lo fructíferos intentos del coronel Stoffel 18 y de Heuzey 19 es mucho lo que se avanzó en su momento, pero todavía quedan algunos puntos clave por dilucidar y éstos se refieren básicamente a las campañas de Hispania 20 . Y dentro de este ámbito geográfico son dos las localidades que más quebraderos de cabeza han proporcionado a filólogos e historiadores, Otogesa y Munda.
3.1. El caso de Otogesa
El nombre de Octogesa , asociado a la campaña de Lérida (BC I 61, 68 y 70), es la lectura corriente con que se designa la localidad en que los pompeyanos decidieron construir un puente de barcas para cruzar el río Ebro en la marcha que tenían el proyecto de realizar hacia Celtiberia. Dos son las cuestiones que se suscitan respecto a este topónimo: la forma del topónimo en sí y la identificación de su emplazamiento.
En efecto, las lecturas de los manuscritos no son en absoluto concluyentes, puesto que ofrecen formas como octogesma, toto gesma, toto gesima, octogesam , otogesam, octogesmam u octogensam. Así las cosas, los editores, siguiendo a Fabre, han optado mayoritariamente por Octogesa. Sin embargo, Klotz y Schulten, en su edición de los Fontes21 , considerando una posible influencia del numeral octo , se habían inclinado anteriormente por la reducción Otogesa . Los editores hispanos (Morató y Calonge 22 ), en cambio, a partir de la edición de Mariner, se inclinan por Otobesa , sobre la base de una conjetura formulada por Vallejo 23 . Es, por tanto, este estudio el que hemos que tomar como punto de referencia. La argumentación de Vallejo nos parece impecable en su primera parte en la que, partiendo de argumentos de crítica textual, concluye que el primer elemento formativo del topónimo tiene que ser Oto - y no Octo -, con lo que acaba coincidiendo con la lectura de Klotz y Schulten. Sin embargo, la segunda parte de su artículo es mucho más cuestionable. En efecto, sin entrar en el contenido, toda su argumentación se basa en una cuestión de principio no demostrada: la localidad ribereña del Ebro de la que nos ocupamos habría dispuesto de una ceca en la que se habrían acuñado monedas ibéricas cuya lectura e interpretación apoyaría su tesis a favor de una lectura de la parte final del topónimo como: -besa < -gesa . Pero, si resulta, como veremos a continuación, que el oppidum de referencia no tenía entidad ni capacidad para acuñar moneda, la argumentación desarrollada por Vallejo no es de aplicación en este caso. Por todo ello nos inclinamos por Otogesa.
Mucha más polémica todavía ha levantado la ubicación de este enclave. Se lo ha querido identificar con Mequinenza (Stoffel 24 ) Flix (Schneider 25 ), Ribarroja (Ramorino 26 ) y Almatret (von Göler 27 ), pero la información suministrada por César y la realidad geográfica del terreno nos impide aceptar cualquiera de ellas. Empezando por la última, la de Almatret, una observación directa del terreno obliga a su descarte inmediato, pues la altura de la población con respecto al cauce del Ebro presenta un importantísimo desnivel en un terreno muy abrupto, lo que lo convierte en un obstáculo imposible de superar para un gran ejército de no ser a costa de disminuir de forma muy notable la velocidad de marcha y de situarse en una posición netamente desfavorable para un enemigo que pudiera venir en su persecución. Establecido esto, parece poco o nada relevante que la distancia a la que se encuentra Almatret de Lérida se avenga mejor con las XX millas en que César establece la separación de Ilerda y Otogesa . Las opciones de Flix y de Ribarroja deben asimismo descartarse también por motivos geográficos, aunque de índole diferente. El motivo básico para descartar estas poblaciones deriva del simple análisis del texto cesariano y del papel referencial otorgado al Montmeneu. Efectivamente, el Montmeneu es un monte de 491 m de altura y de aspecto cónico que se eleva de forma muy destacada sobre todo su entorno y que, sin lugar a dudas, debe identificarse con el montem qui erat in conspectu omnium excelsissimus , del que habla César (BC I 70, 4). Recordemos la situación en que se encontraban los ejércitos. El ejército pompeyano intenta llegar al Ebro a través de unos desfiladeros, pero su marcha es copada por una hábil maniobra de César. Como alternativa inmediata a esta posibilidad frustrada, intentan los pompeyanos llegar al río a través de unas alturas cercanas al Montmeneu. Pues bien, la distancia que media entre los desfiladeros que conducen a Ribarroja y Flix y el Montmeneu convierte en absolutamente imposible que la segunda opción pompeyana se desarrolle en las inmediaciones del Montmeneu si la primera tentativa ha tenido lugar en el desfiladero de Ribarroja, ya que la distancia entre los dos puntos hace inviable que uno de ellos sea escenario alternativo inmediato de una operación desarrollada en el otro. Por tanto, forzosamente tenemos que concluir que ni Flix ni Ribarroja son buenas candidatas para ser identificadas con Otogesa . Y nos queda, finalmente, Mequinenza, población situada en la confluencia del Segre con el Ebro, a la derecha del primero y a la izquierda del segundo. Es la candidata que ha gozado de mayor aceptación desde que la propuso Stoffel y por ella parece inclinarse, aunque con reparos, Mariner 28 . Y cito concretamente a este autor porque en su edición puso el dedo en la llaga acerca del problema de la identificación de Otogesa con Mequinenza al afirmar 29 :
La lectura sin prejuicios del texto cesariano lleva a pensar de modo natural que Otobesa estaba no a la derecha del Ebro, como Flix y Ribarroja, ni al otro lado del Segre, como Mequinenza, sino en el lado izquierdo de aquél [del Ebro] y después de su confluencia con el Segre, cf. cap. 68, donde se habla de «caminos que llevaban a Otobesa», sin aludir al paso del Ebro, aunque se mencione el río; y cap. 70, donde se habla de «ganar Otobesa por las crestas», aquí sin citar el río ni su paso.
No parece posible exponerlo con mayor claridad y concisión, pero la realidad es ésta: tampoco Mequinenza es una buena candidata. A Mariner sólo le faltó entrar a matar para culminar una excelente faena. Veamos si nosotros podemos conseguirlo. La situación de Mequinenza, la antigua Mequinenza, no muy alejada del emplazamiento actual, resulta, a la vista del razonamiento de Mariner, un emplazamiento inadecuado porque, caso de estar ubicada en ella Otogesa , el ejército pompeyano hubiera tenido que cruzar primero el Segre y luego el Ebro, operación que, aún en la distancia e incluso para un ejército bien preparado, se nos antoja demasiado complicada. A ello debemos añadir la ausencia en sus inmediaciones de restos arqueológicos romanos que puedieran avalar su candidatura 30 . Restos que sí se encuentran, en cambio, en una zona próxima a Mequinenza, a la izquierda del Ebro —la situación requerida por Mariner— en el paraje conocido como Els Castellets 31 . Claro está que la identificación de Otogesa con Els Castellets requiere una recomposición de todo el panorama, empezando por la categoría del emplazamiento que no tendría por qué ser una ciudad grande ni famosa. Y, de hecho, César no dice en absoluto lo contrario pues califica a Otogesa de oppidum ; y este término, traducido por fortín o destacamento militar, se avendría perfectamente con la realidad de lo que pudieron ser Els Castellets. Por otro lado, la ubicación del paraje explica a la perfección lo que hubieran debido ser los movimientos del ejército pompeyano. Situémonos nuevamente en el teatro de operaciones. El ejército pompeyano, pretendiendo cruzar el Ebro, reúne en un lugar indeterminado de su curso, en Otogesa, todas las barcas disponibles para construir con ellas un puente. La marcha no la realizan siguiendo el curso del Segre, sino por el interior de la planicie e instalan un primer campamento cerca del pueblo de Maials. Desde allí pretendían alcanzar la orilla del río a través de los desfiladeros situados a unas cinco millas del campamento (BC I, 65, 3-4). Estos desfiladeros no pueden ser otros que el desfiladero del Aiguamoll y, en todo caso, el desfiladero de Els Castellets. César, como hemos señalado antes, les corta el paso hacia esos desfiladeros y ellos, como alternativa, intentan, también en vano, llegar hasta el río por las crestas de los montes que unen el Montmeneu con el Ebro, la llamada Sierra de Campells (BC I 70, 4). Hablando con propiedad no se trata de crestas, pues la realidad es que la Sierra de Campells presenta en su cima una meseta perfectamente practicable. Pues bien, como cabía esperar, las dos rutas confluyen en el recinto fortificado de Els Castellets, que, obviamente, proponemos identificar con la Otogesa cesariana. El poblado presenta señales de ocupación permanente desde la época del Bronce Medio hasta el siglo I a. C., época en que fue abandonado, si bien en sus cercanías se han hallado restos de un yacimiento de época altoimperial 32 .
3.2. Los topónimos de la Hispania Ulterior. El caso de Munda
El problema de Otogesa queda como un problema secundario o insignificante cuando lo comparamos con la situación que presenta la actual Andalucía, pues allí no es uno sino que son muchos los casos en que la identificación de los topónimos antiguos con los actuales está todavía lejos de alcanzar un consenso generalizado. Lugares como, Aspauia, Bursauo, Carruca, Soricaria o Ventippo están todavía a la espera de hallar una ubicación definitiva. Y, sin duda, no es ajeno al problema el sistema de agricultura extensiva practicado en la región, pues ha convertido en zonas cultivables lo que habían sido ciudades y fortalezas. En este sentido, los emplazamientos conservados y claramente identificables, como Ategua , Corduba, Vlia o Vcubis son casi la excepción. Sin embargo, por encima de todos ellos destaca el problema que representa el fijar el emplazamiento de Munda , la localidad que da nombre a la crucial batalla entre César y el joven Gneo Pompeyo.
El problema de la identificación de la plaza de Munda y del Campus Mundensis , donde tuvo lugar la definitiva batalla, así como la de muchos emplazamientos cesarianos, tiene una larga historia que, por suerte, podemos afirmar que está alcanzando la buena senda. A este positivo cambio de orientación podríamos decir que ha contribuido la conjunción de dos líneas investigación: la que se ocupa de leer e interpretar lo que dicen exactamente los textos y la línea arqueológica en dos de sus vertientes, por un lado, la que se ocupa del estudio de las vías romanas de la Bética y, por otro, la de la vía arqueológica más estricta y tradicional, que se ocupa del estudio de los materiales. Sobre la importancia de esta última no es preciso insistir. En cambio, se hace necesario resaltar que el estudio de las vías es importante porque ha llamado la atención sobre un hecho del que apenas somos conscientes cuando hablamos del desplazamiento de tropas: los ejércitos para moverse entre poblaciones hacían en la Antigüedad lo mismo que hoy en día, seguir los caminos y evitar el campo a través. Este aspecto es especialmente relevante en el caso de la campaña de la Ulterior porque en el BH se describen movimientos de tropas bastante precisos, de manera que la fijación exacta de la ruta seguida puede permitir la fijación del origen y destino del movimiento 33 .
El interés por la determinación exacta del emplazamiento de Munda y del Campus Mundensis tiene una larga y profusa historia en cuyos detalles no vale la pena que nos extendamos 34 . Atrás dejamos en el tiempo por su escaso interés las propuestas que situaban Munda en Ronda la Vieja (Málaga) 35 o en Monda (Málaga) 36 , y nos centraremos en las dos propuestas que han atraído mayoritariamente la atención de los investigadores partir del siglo XIX . En primer lugar tenemos la que ha sido casi hasta hoy mismo la postura oficial y generalizada, la que identifica Munda con Montilla (Córdoba) y el Campus Mundensis con los llanos de Vanda. Esta identificación, propuesta por Ceán Bermúdez en 1832 37 , se mantuvo viva entre los generalistas españoles del XIX38 y fue la adoptada por el coronel Stoffel 39 , sin duda el autor más influyente por lo que al estudio de las campañas de César se refiere. No es de extrañar, pues, que las ideas de Stoffel se generalizaran y fueran adoptadas por los principales autores que se han ocupado del estudio de la campaña de Córdoba. Así, siguiendo los pasos de Stoffel, la identificación de Munda con Montilla aparecerá de forma generalizada y preponderante en las principales ediciones y traducciones del Bellum Hispaniense (Klotz, Schulten, Pascucci, Icart) y, luego, en otras muchas obras de divulgación hasta llegar a mediados de la década de los ochenta del siglo XX . Es en este instante en que se produce lo que para nosotros constituye el sesgo fundamental en la investigación con la presentación de la tesis doctoral de Manuel Ferreiro 40 , que cambiará radicalmente el panorama. La propuesta de Stoffel estaba fuertemente condicionada, aparte de por la similitud nominal, por la creencia, sin duda a considerar desde el punto de vista militar, de que Pompeyo no pudo alejarse demasiado de Córdoba, su base central de operaciones. Pero con esto, evidentemente, no basta. El mérito de Ferreiro reside en haber sabido desprenderse de esta atadura geográfica y de haber sabido aprovechar la conjunción de elementos indiciarios que avalan su teoría. Es cierto que la propuesta de Ferreiro de ubicar Munda en los alrededores de Osuna no es radicalmente nueva y que tiene antecedentes, incluso algunos muy alejados en el tiempo 41 , pero también es cierto que no existe coincidencia entre ellos a la hora de precisar con exactitud el lugar. A la identificación de Munda con el Alto de las Camorras y del Campus Mundensis con los Llanos del Águila, la teoría de Ferreiro, se habían acercado mucho, hasta incluso coincidir con ella, Engel, Corzo y Didierjean 42 ; sin embargo, quedaron en buena medida olvidados hasta que Ferreiro les dio forma y difusión 43 , de modo que sus ideas han calado y han influido profundamente en las dos ediciones del BH aparecidas con posterioridad, la de José Castro (1992) y la de Nicole Diouron (1999).
En nuestra opinión, el mérito de esta propuesta estriba en que se encuentra respaldada por las tres líneas de investigación a las que antes nos referíamos. En primer lugar, responde a una lectura cabal de los textos ya que la orografía de los Llanos del Águila se corresponde bien con lo que exige BH