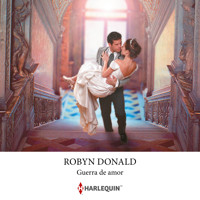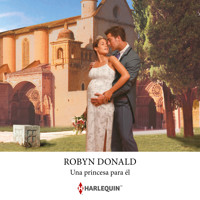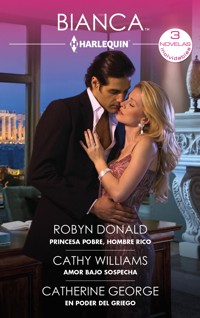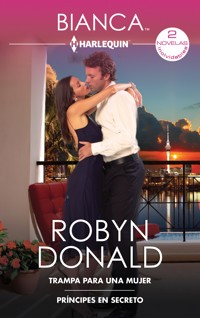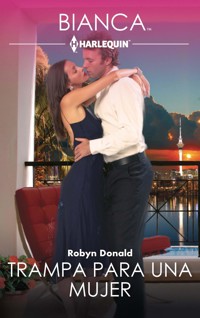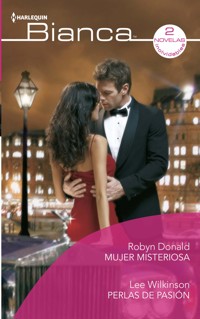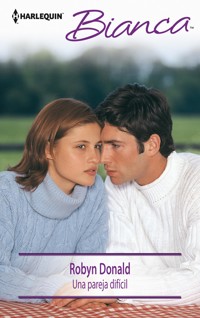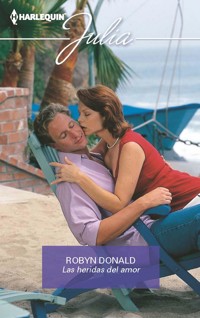1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Bianca
- Sprache: Spanisch
Debía casarse de nuevo con él por mandato real Sólo había un modo de huir de aquella isla destrozada por la guerra: Lauren tendría que casarse con Guy, un guapísimo desconocido... eso sí, todo sería mentira. Al menos al principio... Cuando se reunió con Guy en terreno más seguro, Lauren se quedó anonadada por la química que surgió entre ellos de manera inmediata. Pero lo que más la sorprendió fue enterarse de que sus votos matrimoniales eran completamente legales. Además, Guy resultó ser el príncipe del reino de Dacia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 201
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2004 Robyn Donald. Todos los derechos reservados.
GUERRA DE AMOR, Nº 1558 - julio 2012
Título original: By Royal Command
Publicada originalmente por Mills & Boon®, Ltd., Londres.
Publicada en español en 2005
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin, logotipo Harlequin y Bianca son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-0699-3
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
www.mtcolor.es
Prólogo
A Guy Bagaton se le erizó el pelo de la nuca, terminó de contarle un chiste al barman y se puso en pie para mirar hacia la arena blanca.
Una mujer se acercaba al bar. El sol del Pacífico se reflejaba en su pelo mientras emergía de entre las palmeras. Guy admiró, oculto tras los paneles del bar, el modo en que su pareo color carmesí dejaba al descubierto unos hombros blanquísimos. En ella, aquel atuendo parecía extremadamente sofisticado, sobre todo combinado con unas sandalias que enfatizaban sus piernas largas y elegantes. Aun así, Guy estaba seguro de que esa mujer no había ido al complejo para tumbarse al sol. A pesar del pareo y de su erótico movimiento de caderas, caminaba con decisión.
–¿Quién es ésa? –le preguntó Guy al barman con interés.
–Es la señorita Lauren Porter. Llegó en el avión procedente de Atu hace un par de horas. Se va a quedar dos noches.
–Ya veo –dijo Guy sin expresión alguna.
Cuando el director había telefoneado a Guy una hora antes, molesto porque su nueva huésped había declarado su intención de visitar un pueblo en la montaña, el nombre le había resultado familiar. No le había llevado mucho tiempo recordar de qué le sonaba. De una conversación, meses atrás, con una de sus primas, una anciana princesa bávara que tenía un olfato especial para los cotilleos y un buen ojo para los hombres guapos.
–Vi que estabas hablando con Marc Corbett y su encantadora esposa –dijo su prima tras una de sus famosas cenas–. Me pregunto si Paige sabe que tiene una amante inglesa.
–Lo dudo –dijo Guy secamente. Paige Corbett parecía muy enamorada de su marido, un magnate con diversos intereses y una tendencia hacia los tratos honestos.
–No mucha gente lo sabe. Son muy discretos y nunca se los ve juntos pero, claro, la gente comenta, siempre hay alguien que lo sabe. Es una tal señorita Lauren Porter, que tiene las piernas largas, es hermosa e inglesa. Trabaja en su compañía. Muy lista, según tengo entendido. Ha estado cerca de él durante años.
Guy alzó las cejas pero no dijo nada.
Su prima asintió con la cabeza.
–Y ahora no lo soportas. Incluso de niño siempre tuviste un estricto sentido del honor. Me gusta eso en un hombre. Es poco corriente.
Él le dirigió una mirada cínica, pero su respeto hacia Marc Corbett había disminuido. Cuando Guy hacía una promesa, la cumplía.
Ahora, entornando los ojos a causa del sol tropical, observaba a Lauren Porter acercarse al bar. Todos los preparativos de su viaje los había hecho la organización Corbett, así que tenía que ser la misma mujer.
¿Qué diablos hacía allí?
Cuando se acercó a él lo suficiente como para que pudiera verle la cara, Guy parpadeó sorprendido. Era como una hechicera. Sin duda mantendría a Marc Corbett atado con una correa. Piel como la seda, unos ojos grandes de un gris tan claro que brillaban como dos cristales, y una boca tan caliente que podría incendiar el planeta. Eso, junto con un cuerpo que daba un nuevo significado a las palabras «química sexual». Lauren Porter tenía todos los atributos necesarios para ser una amante.
¿Por qué planearía visitar un pequeño y pobre pueblo en las montañas? Tendría que ser por negocios, y sería algo relacionado con Marc Corbett, que tenía la cabeza metida en todo tipo de sectores industriales a lo largo del planeta.
Ignorando el martilleo provocado por la lujuria que sentía por todo el cuerpo, Guy frunció el ceño y la observó atravesar el bar y desaparecer en la zona de recepción. Sería mejor que fuera a averiguar lo que se proponía.
No debería ser difícil persuadirla para que no abandonase el complejo. Las chicas que parecían sacadas de una revista de moda se asustaban con facilidad. Le mencionaría que las cucarachas de la montaña eran enormes, y seguiría con una alusión a las sanguijuelas. Seguro que cambiaba de opinión.
Sin embargo, aunque sonreía maliciosamente, aquella sensación de incomodidad, de peligro inminente, recorrió su cuerpo. Aunque no tenía información como para contrastar, sus tenues premoniciones habían sido correctas en demasiadas ocasiones como para ignorarlas. Un par de veces le habían salvado la vida.
Debería haber llevado encima su móvil en vez de haberlo dejado en la oficina antes de ir al complejo.
–¿Así que no has oído nada sobre ningún problema? –le preguntó al barman.
–Se comentan cosas –dijo el barman encogiéndose de hombros–. Pero en Sant’Rosa hablamos mucho.
–Sentarse al fresco, beber ron con agua y cotillear –contestó Guy–. Muy bien, olvida que lo he preguntado.
El barman había estado abrillantando los vasos. Se detuvo y miró a Guy con preocupación.
–¿Qué has oído?
–Nada –le dijo Guy–. Nada en absoluto, pero ya me conoces. A mí también me gusta cotillear.
–Guerra –dijo el barman mientras limpiaba otro vaso–. Teníamos la esperanza de que hubiera terminado, pero desde que ese predicador comenzó a hablar de que John Frumm iba a traer comida, bebida, cigarrillos y todas las cosas buenas de América, la gente se está poniendo nerviosa.
–Lo sé. Simplemente mantén los ojos y los oídos abiertos, ¿de acuerdo? –dijo Guy, y apuntó con la cabeza hacia la zona de recepción–. Creo que voy a ir a conocer a la señorita Porter.
Una vez que la hubiese convencido de que su viaje a las montañas no era viable, hablaría con la recepcionista. Venía de un pueblo cerca de la frontera, así que quizá habría oído algo que pudiera explicar esa sensación de alerta que recorría su espinazo como un dedo helado.
–Esa señorita Porter es preciosa, pero escuálida. No sé por qué a vosotros los europeos os gustan las mujeres escuálidas –dijo el barman–. Es simpática. Te sonríe cuando le llevas las bolsas.
Pero no estaba sonriendo cuando Guy se detuvo en la puerta de entrada al vestíbulo. Estaba hablando tan intensamente que no se había dado cuenta de su llegada.
Recordando un cuento que su niñera inglesa le había contado una vez, Guy pensó:
«Pelo negro como el carbón, piel blanca como la nieve, labios rojos como las rosas».
De cerca no era hermosa, pero tenía una boca que incitaba a sueños eróticos. ¿A quién le importaba? A su cuerpo desde luego no. Estaba completamente alerta.
Pero, a pesar de esa boca y sus pequeños pero firmes pechos, y su delgada cintura bajo el pareo, Lauren Porter era todo aplomo y control, aunque no estuviese consiguiendo lo que quería.
Guy decidió que era hora de hablar de las cucarachas, y entró en el vestíbulo.
Capítulo 1
Quiere decir que es imposible acceder a ese pueblo? –preguntó Lauren con el ceño fruncido.
La recepcionista dudó antes de decir cuidadosamente:
–No es imposible, señorita, pero es difícil.
–¿Por qué?
–La carretera es demasiado peligrosa, señorita –dijo la recepcionista tratando de evitar la mirada de Lauren.
En Sant’Rosa la palabra «carretera» se usaba raramente. El recuerdo del minibús tambaleándose violentamente hizo que Lauren se estremeciera. Y eso había sido en la carretera del aeropuerto al complejo.
La idea de meterse por una ruta peor no era muy agradable. ¿Pero qué novedad era ésa?, pensó Lauren. Nada en ese viaje había sido fácil.
Una vez más, volvió a desear no haber prometido investigar la entidad benéfica favorita de Paige. En Londres le había parecido sencillo, una simple cuestión de interrumpir sus vacaciones en Nueva Zelanda durante un par de días en una isla tropical.
¡Ja! El vuelo a Singapur se había retrasado, así que había perdido la escala. Y como no había podido llegar a Sant’Rosa hasta después de medianoche, había tenido que esperar al avión de la mañana hacia la costa sur.
Después de un descanso de sólo dos horas de sueño, le dolía la cabeza, tenía los ojos hinchados, y la sonrisa le dolía en los labios. Y encima eso. Se apartó un mechón de pelo negro de la mejilla.
–¿Qué pasa con el transporte público?
Aún evitando su mirada, la recepcionista dejó de rebuscar entre los papeles.
–Señorita, no hay nada apropiado para usted.
–Puedo ir perfectamente en el autobús local –dijo Lauren.
–No es apropiado –repitió la recepcionista–. Y el pueblo está muy… apartado.
El pueblo había abierto una empresa de exportación que incluía una fábrica, así que no podía estar muy incomunicado.
–En ese caso, ¿dónde puedo alquilar un coche? –persistió Lauren.
–No puede –dijo una voz masculina a sus espaldas–. No hay empresas de alquiler de coches en la costa sur.
Lauren se puso rígida. Aquella voz masculina, profunda, irónica, derrochaba seguridad.
Se dio la vuelta lentamente. Aunque era alta, tuvo que mirar hacia arriba para poder contemplar aquellos ojos color topacio rodeados por pestañas tan oscuras como su propio deseo. Su estómago, un órgano obediente no dado a la acción independiente, le dio un vuelco.
–¿Hoy hay empresas de alquiler de coches? –repitió ella.
–Señorita, el alquiler de coches más cercano está en la capital, y eso, como ya sabrá, está a una hora de vuelo sobre una cadena montañosa.
Pronunció la palabra «señorita» con una sensualidad que recorrió el cuerpo de Lauren como el aliento cálido de un amante.
–¿Entonces cómo puedo llegar a ese pueblo?
Como no podía pronunciar el nombre, sacó el trozo de papel que Paige le había dado.
La expresión de aquel hombre se alteró ligeramente al examinar el papel, pero su tono no cambió.
–Dudo que pueda. Las últimas lluvias produjeron un derrumbamiento de la montaña sobre la carretera.
–Pero seguro que ya lo han arreglado.
Él alzó una ceja como expresión de sorpresa.
–La gente del lugar va caminando y, como se habrá dado cuenta, Sant’Rosa no está muy inclinada al turismo. Aún trata de sobreponerse a una guerra civil.
–Ya lo sé.
Alguien debería haberle dicho que el propósito de una barba incipiente de diseño era enfatizar los rasgos cincelados, no emborronarlos. Y además su pelo negro necesitaba un buen corte.
Una segunda mirada la convenció de que la sombra que recorría su mandíbula y sus mejillas no era por efecto. Ese hombre no se afeitaba porque no le importaba lo que la gente pensara de él. Por el rabillo del ojo catalogó el resto de sus atributos, admitiendo que aquella melena había estado bien cortada, y la barba no disimulaba los rasgos fuertes y una boca que combinaba la belleza esculpida con cierta falta de compasión.
De pronto un recuerdo pasó por su mente. Lo había visto en algún lugar, o a alguien que se parecía a él.
Sobresaltada, sonrió ligeramente. Claro que no lo reconocía. Un expatriado descuidado en una isla en medio del Océano Pacífico estaba tan lejos de su mundo como un alien. Los hombres que conocía siendo ejecutiva llevaban traje y se esforzaban por ser hombres de mundo. Aquella especie de náufrago con vaqueros y una antigua camiseta negra, parecía no conocer el concepto «sofisticación».
Lauren tomó aliento y habló con claridad.
–¿Puedo volar? La señorita Musi –dijo indicando a la recepcionista, que miraba al recién llegado como si la hubiese salvado de un tiburón– dice que el transporte público no es apropiado.
–Tiene razón.
–¿Por qué?
–¿Acaso querría viajar en una vieja furgoneta agujereada por las balas y sin asientos?
–Si tuviera que hacerlo –dijo ella secamente.
–Y las cucarachas. Son grandes y negras. Si te duermes te mordisquean las uñas de los pies.
Esperando que él no notara cómo se le ponía la piel de gallina, Lauren contestó:
–Puedo hacerme cargo de la fauna local.
–Lo dudo –dijo él–. Si está realmente decidida a ir allí, podría intentar ir caminando. Pero si va vestida así, será mejor que se ponga protección solar.
¿Quién era aquel sarcástico recién llegado con ojos burlones y demasiada presencia? ¿El director? Difícilmente, pero era típico de aquel viaje tener que enfrentarse con un vividor desaliñado con un desconcertante atractivo físico que hacía que todas sus terminaciones nerviosas se alteraran.
Lauren se puso rígida al notar cómo su compostura se evaporaba por el efecto de su sonrisa. De acuerdo, aquel pareo dejaba ver más piel de lo que ella deseaba, pero no era idiota.
–¿Cuánto tiempo me llevaría eso? –preguntó ella.
–Depende de lo rápido que camine. No se detenga durante mucho tiempo o las sanguijuelas la morderán. ¿Sabe cómo quitarse una sanguijuela de la piel? Primero quite el extremo pequeño…
La recepcionista lo interrumpió.
–El señor Guy le está gastando una broma, señorita, porque está demasiado lejos para ir caminando. Se tarda dos días en ir caminando, señorita.
«Señor Guy» no le daba mucha información sobre quién era aquel hombre, pero al menos el nombre era una pista.
–Su agente de viajes debería haberla avisado de que esta región no está muy civilizada –dijo él–. Como ya sabrá, de todas formas.
–Como usted no sabe nada de mí, voy a ignorar esa puntualización –dijo ella, furiosa consigo misma por dejarse afectar de aquella forma.
Por fortuna la recepcionista comenzó a hablar en el idioma local y él se giró para escucharla, comprendiendo cada palabra.
Lauren dirigió una mirada fría hacia la camiseta y los vaqueros del hombre y, al observar sus piernas musculosas y sus caderas firmes, tuvo que revisar su primera impresión. Aquél no era un perdedor. Su estructura ósea indicaba una total falta de compromiso.
Y, una vez que hubo abandonado su actitud burlesca, ni sus ropas gastadas ni su barba podían ocultar una formidable autoridad. Bajo su aspecto de náufrago yacía una esencia puramente masculina y arrogante. Para alguien a quien le gustaran los hombres con aspecto de poder enfrentarse a todo, aquel hombre podría parecer intrigante.
En otras palabras, era el hombre adecuado para llevarla al pueblo que Paige le había dicho, si era capaz de luchar contra los instintos que le decían que saliese corriendo en la otra dirección.
Él miró hacia arriba y la observó de forma especulativa.
«No es mi tipo», pensó Lauren. Prefería a los hombres que al menos tuvieran habilidades sociales. Comenzó a sentir calor en las mejillas mientras se ponía colorada, pero el color desapareció al ver el tono de desesperación en la voz de la recepcionista.
Alzando sus cejas negras sobre una nariz que recordaba a la de los gladiadores romanos, el recién llegado le formuló a la recepcionista una serie de preguntas a las que ella contestaba cada vez con más vacilación.
Lauren se sentía como si estuviera escuchando por detrás, así que comenzó a ojear una serie de postales. Los ventiladores zumbaban sobre su cabeza, mandando ráfagas de aire sobre sus brazos desnudos. El pequeño complejo prometía relajación, y lo que le faltaba en cuanto a lujos modernos lo suplía con su belleza y su paz. Hasta que no había aparecido aquel hombre, no había echado de menos el aire acondicionado.
A pesar del calor, deseó haberse puesto una camiseta ancha antes de dejar su habitación.
Finalmente la extensa explicación de la recepcionista, intercalada con miradas de preocupación a Lauren, llegó a su conclusión.
Claramente había algún inconveniente. Una sensación de vacío recorrió las costillas de Lauren, pero no había llegado hasta allí para ser disuadida.
–¿Por qué quiere ir a ese pueblo? –le preguntó el hombre–. No tiene instalaciones para turistas, no hay nada que hacer. El único baño es una piscina en el río. No están acostumbrados a visitantes.
Lauren notó que tenía cierto acento, pero era tan débil que no podía decir si existía o no.
–Ya lo sé, pero no planeo quedarme. Sólo quiero pasar una tarde allí. De hecho por eso he venido a Sant’Rosa.
–¿Por qué?
–No creo que eso sea asunto suyo –dijo Lauren sin tratar de ocultar su frialdad.
–Sea cual sea su razón –dijo él encogiéndose de hombros–, no es lo suficientemente buena. Venga conmigo a tomar una copa y le explicará por qué.
Lauren se sintió decepcionada y miró a la recepcionista, que enseguida comenzó a hablar.
–El señor Guy la ayudará –prometió la mujer señalando al hombre.
De acuerdo, así que no era ningún violador ni un asesino en serie. Al menos no allí.
–En ese caso, aceptaré la copa, gracias –dijo Lauren con calma, deseando haber llevado algo más elegante y que no revelase tanto.
Y habría sido bueno si tuviese algo de maquillaje. Protección solar y una fina capa de brillo de labios no parecían ser suficientes ante la mirada intimidante de aquel hombre.
El hombre caminaba con el silencio y la delicadeza de una pantera, y sus movimientos controlados daban la sensación de una ligera amenaza.
Así que su nombre era «señor algo Guy», o «señor Guy algo». Y ella no pensaba decirle quien era. Si él no tenía la educación de presentarse correctamente, ella no iba a hacer el esfuerzo.
Como si hubiera sentido su juicio, él la miró. Una carga de alto voltaje circuló entre ellos, parte de antagonismo y parte de evidente química.
Lauren miró hacia el pequeño bar y pensó que aquel hombre allí estaba desperdiciado. Un hombre que desprendía tanta electricidad como para derretir la mitad de los iceberg del planeta debería estar en un lugar donde su talento pudiera ser aprovechado.
El polo norte, por ejemplo.
¿Quién era? ¿Un parado local que buscaba unas vacaciones salvajes? ¿O quizá estuviese buscando a una mujer rica que lo sacara de aquel calor tropical?
No. Era inquietantemente sexy, pero su instinto le decía que era más bucanero que gigoló.
Con una voz que su hermanastro, para quien trabajaba, catalogaba como paciente pero de ejecutiva amable, Lauren preguntó:
–¿Es suyo el complejo, señor Guy?
–No –dijo él–. Pertenece a la tribu local –añadió y, sin tocarla, la condujo a una mesa que había bajo una enorme sombrilla–. Ésta es probablemente la parte más fresca del lugar, y tiene una estupenda vista del lago.
Agradecida por la sombra, Lauren se sentó en una silla y siguió insistiendo.
–¿Pero usted vive aquí? ¿En esta parte concreta de Sant’Rosa?
–A veces –dijo él, y señaló a un camarero–. ¿Qué quiere beber?
–Zumo de papaya y piña, gracias.
Él lo pidió, y una cerveza para él. Una pequeña lagartija pasó por encima de la mesa. Lauren vio con una sonrisa cómo desaparecía por el borde. Cuando miró hacia arriba, Guy la estaba observando.
–¿No le dan miedo? –preguntó él.
Una sutil entonación le dio la certeza de que no era inglés.
–Las pequeñas no, pero algunas de las grandes tienen un brillo depredador en sus ojos.
Él se carcajeó.
–No muerden, ni siquiera para defenderse –dijo él, enfatizando el verbo «morder» de modo que Lauren se preguntó si él mordía, y en qué circunstancias–. Pero la sorprendería saber la cantidad de mujeres a las que las aterrorizan, incluso las pequeñas.
–A los hombres también, seguro. Le hace a una preguntarse por qué algunas personas vienen a los trópicos.
¿Sería suave aquella barba, o pincharía? Nunca había besado a un hombre con tanta.
¡Guau!
Él se recostó en su silla con actitud relajada, pero con su mirada fría, era como si la mantuviese prisionera.
–¿Por qué está aquí? Más concretamente, ¿por qué está decidida a llegar hasta una de las zonas más salvajes de Sant’Rosa?
–¿Acaso ese salvajismo es peligroso?
–Es inconveniente –dijo él–. Pero está en la zona de la frontera, y en la frontera entre Sant’Rosa y la república siempre ha habido tensión.
–Pensé que el tratado de después de la guerra civil había acabado con la amenaza de una invasión por parte de la república.
–Un nuevo jugador –dijo él encogiéndose de hombros–, un predicador carismático que parece haber reunido a grupos organizados a ambos lados de la frontera. Predica cosas religiosas y también el culto al cargamento. Que es…
–Sé lo que es el culto al cargamento –dijo ella–. Es cuando los seguidores tienen la esperanza de que un salvador les lleve los beneficios de las civilizaciones occidentales. No sabía que pudieran ser violentos.
–De momento no. Pero en los últimos dos días ha habido rumores de que alguien les está suministrando armas.
Claro que nadie había visto realmente los rifles ni los explosivos de los que todos hablaban. Guy sospechaba que no existían. Sin embargo, a cada isleño le enseñaban cómo usar un machete desde edades muy tempranas, y él había visto el daño que las cuchillas largas podían infligir. Si algunos conversos decidían volver a la carga, serían capaces de matar.
Guy observó cómo ella fruncía el ceño. ¿Qué diablos hacía allí? ¿Y por qué era tan evasiva? Las mujeres elegantes como ella exigían más de sus vacaciones que un pequeño complejo con poca vida social y una tendencia hacia los grupos de familias.
Ella lo miró a los ojos con una mirada incapaz de ser descifrada.
–¿Sólo son rumores?
–Casi seguro. Los rumores, casi todos falsos, recorren siempre Sant’Rosa. La gente no se hace cargo del periodo posterior a una sangrienta guerra civil de diez años, y a pesar de la paz que se deduce del tratado, aún no confían en la república más allá de la frontera –hizo una pausa–. La recepcionista viene del pueblo que usted quiere visitar y acaba de decirme que el predicador ha desaparecido.
–¿Y eso es malo?
–Casi seguro que no –dijo él, esperando tener razón.
Era demasiado fácil observar su cara, así que Guy desvió la mirada hacia una familia, dos padres con dos niños pequeños. Armados con juguetes de playa y con un par de flotadores, los niños se apresuraron hacia el lago, donde comenzaron a gritar y a reír mientras se salpicaban agua entre ellos y a sus padres.
Volvió a tener esa sensación en la nuca que lo ponía alerta y por la cual debía resistir el impulso de meter a esas familias y a la mujer con aire de «no me toques» que tenía enfrente en un avión para irse de allí.
No se atrevía a seguir su impulso porque la tribu local había invertido el poco dinero que tenía en aquel complejo. Una falsa alarma, con la consecuente mala publicidad, podría hacer que se arruinaran.
La mujer que tenía enfrente también observaba a la familia y sonreía ligeramente. Y se maldijo a sí mismo porque su cuerpo reaccionara ante aquella sonrisa con tal ansia.
Lauren Porter frunció el ceño.
–¿Y esos seguidores del predicador serán capaces de volverse violentos si su salvador no aparece con esos bienes occidentales prometidos?
–Lo dudo. Ya han visto lo que es una guerra, así que probablemente se retirarán a sus pueblos nativos.
Pero estaban molestos y frustrados. La paz no le había llevado a la gente los beneficios que esperaban y muchos eran capaces de manipulaciones sin escrúpulos. Cuando el salvador no trajese lo prometido, puede que el predicador, para salvaguardar su autoridad, los instara a tomar esos bienes materiales del lugar más cercano posible.
No irían a la mina, que tenía seguridad privada. Elegirían un objetivo más sencillo. En otras palabras, el complejo.
Todo eran suposiciones y peros, sin ningún tipo de fundamento en el que basarse. Guy se encogió de hombros tratando de ignorar su premonición.
–Pero puede que no –dijo ella–. Quizá decidan venir y conseguir los bienes por ellos mismos.
–No es probable, e incluso aunque lo hicieran, la policía sigue la situación de cerca. Nos lo comunicarían a tiempo para que pudiera usted escapar.
–Yo y todos los demás, supongo.
–Confíe en mí –dijo él con una sonrisa que esperaba fuese reconfortante.
La llegada del barman con sus bebidas silenció a Lauren. Guy la miró tratando de controlar el apetito salvaje que su presencia le despertaba. La mezcla de purasangre y las curvas de sus pechos y sus caderas componían un paquete explosivo. Si se mezclaba eso con una melena negra y sedosa y unos ojos grises y fríos, habría problemas.
Eso por no hablar de su boca. Era difícil ser objetivo.
Guy alzó la cerveza a modo de brindis y dijo:
–En este momento no creo que fuera muy sensato ir a la montaña.
–¿Y qué pasa con usted? –preguntó ella de pronto.
–¿Qué pasa conmigo?
–¿Usted iría allí?
–Si tuviera que hacerlo –dijo él mirándola.
–¿Así que yo podría ir con usted al pueblo?