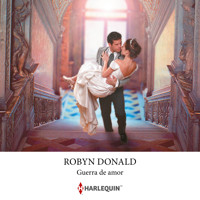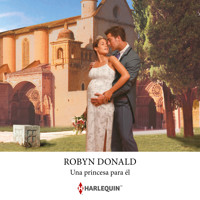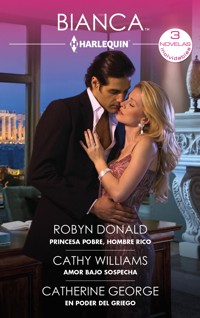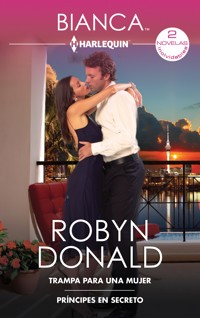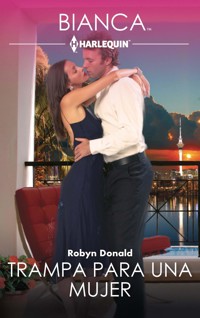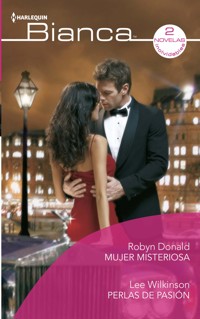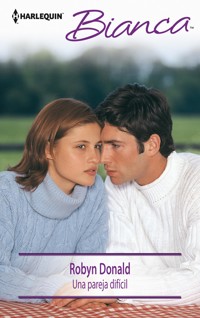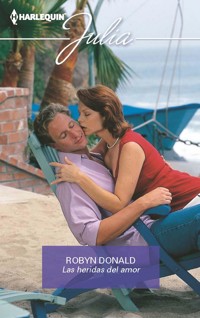2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Bianca 2028 Kelt Gillian, príncipe de Carathia y duque de Vamili, conoce el peso que conlleva la responsabilidad de un título nobiliario. Y por eso mantiene los privilegios de su cuna bien escondidos. Hasta que una mirada a la misteriosa y atractiva Hannah Court amenaza con hacerlo perder la cabeza… Hannah, una belleza exótica, nunca ha conocido a un hombre que la excitase tanto como Kelt y que, a la vez, la hiciera sentirse tan segura. Es muy persuasivo y absolutamente impresionante, pero el hombre que le da placer por las noches oculta un secreto… uno casi tan oscuro como el suyo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Avenida de Burgos 8B
Planta 18
28036 Madrid
© 2009 Robyn Donald Kingston
© 2023 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Príncipes en secreto, bianca 2028 - enero 2023
Título original: Rich, Ruthless and Secretly Royal
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Harlequin Deseo, Bianca, Jazmín, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited.
Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 9788411415781
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
LOS tambores resonaban en la noche tropical, su vigoroso ritmo casi ahogando el sonido de las guitarras. Con una sonrisa forzada, Hani Court observaba a los invitados a la fiesta cantando y pasándolo bien.
La gente de Tukuulu había organizado aquella celebración al estilo polinesio para honrar al grupo de estudiantes de ingeniería de Nueva Zelanda que había reformado el desastroso sistema de alcantarillado del pueblo.
Siendo extranjera, y una de las profesoras de la escuela local, nadie esperaba que Hani se uniera a la fiesta, de modo que se dedicó a observar los pareos de colores sintiendo nostalgia de Moraze, su hogar. Allí, bajo una luna tan grande como aquélla, hombres y mujeres bailaban el sanga, una erótica expresión de deseo sin tocarse siquiera.
A miles de kilómetros de Moraze, en Tukuulu, el baile polinesio compartía casi los mismos movimientos de manos y la sensualidad del sanga.
Seis años antes, Hani había aceptado que no volvería a bailar el sanga de nuevo, que nunca volvería a reír con su hermano Rafiq, que nunca volvería a montar a caballo por los valles de Moraze. Nunca volvería a escuchar a la gente vitoreando a su gobernante y a su hermana, la chica a la que llamaban «su pequeña princesa».
Nunca volvería a sentir deseo otra vez…
Desgraciadamente, aceptar eso no significaba resignarse. Ahogada de anhelo por lo que su ingenuidad había destrozado, miró alrededor. No estaba trabajando y nadie la echaría de menos si volvía a su casa.
De repente, sintió un cosquilleo en la nuca y cuando se dio la vuelta se le encogió el estómago al encontrarse con unos ojos azules.
Era un hombre más alto que los otros, de hombros anchos y rostro atractivo de rasgos marcados. Pero lo que lo hacía destacar entre los demás era su formidable aire de autoridad.
¿Quién era aquel hombre? ¿Y por qué la miraba de esa manera?
Conteniendo el instintivo deseo de salir corriendo, Hani vio que el hombre se dirigía hacia ella. Y sintió que le ardían las mejillas al reconocer el brillo de sus ojos.
Deseo.
Muy bien, podía lidiar con eso. Pero el alivio fue inmediatamente seguido por la sorpresa ante la perturbadora respuesta de su cuerpo.
Nunca, ni siquiera la primera vez que vio a Felipe, había experimentado aquella sensación al mirar a un hombre. Su piel ardía, el vello de su nuca erizándose, como si esperase un ataque.
Asustada, intentó serenarse para controlar los erráticos latidos de su corazón.
«Tranquila», se dijo a sí misma. Seguramente sólo querría bailar o tontear un rato.
Pero ese pensamiento hizo que su pulso se acelerase aún más. Tal vez pensaba que era de allí; aunque era más alta que la mayoría de las mujeres polinesias, su pelo negro y su piel dorada hacían que se mezclase con la gente sin llamar la atención.
El hombre se detuvo a su lado y, aturdida, Hani sintió su sonrisa hasta en la planta de los pies; una sonrisa tan carismática que la dejó sin aliento. Se dio cuenta entonces de que estaba siendo observada por las demás mujeres y, de repente, sintió cierta antipatía por el extraño. Un hombre absolutamente seguro de su atractivo.
Como Felipe Gastano.
Pero era injusto cargarle con los pecados de Felipe…
–Hola, me llamo Kelt Gillian.
Hani sintió que le ardía la cara cuando vio que él estaba mirando sus labios.
–Hannah Court –se presentó, esperando que la frialdad de su tono lo asustase.
Por supuesto, no era fácil asustar a aquel hombre, que levantó una ceja oscura hasta que por fin ella le ofreció su mano. Cuando sus dedos se cerraron sobre los suyos, Hani dio un respingo.
–Perdone, ¿le he hecho daño?
–No, en absoluto. No, es que… no pasa nada.
Tuvo que hacer un esfuerzo para no soltar su mano de inmediato. Los dedos del hombre eran firmes y cálidos, la mano de una persona que trabajaba mucho.
Pero no era eso lo que había provocado el respingo.
Afortunadamente, los tambores dejaron de sonar en ese momento y los bailarines pararon de bailar.
El extraño miró por encima de su hombro.
–¿Qué ocurre?
–Ha llegado el consejo de ancianos y lo ritual es quedarse en silencio.
Kelt Gillian no parecía el tipo de persona a quien le importaban los rituales polinesios, pero se quedó observando al grupo de hombres y mujeres que dirigían Tukuulu.
Hani suspiró. Los ancianos iban a hacer un discurso para darles las gracias a los estudiantes neozelandeses y en Tukuulu era un insulto marcharse cuando estaban hablando. De modo que, aunque tuviera que quedarse al lado de aquel hombre, al menos no tendrían que hablar.
Tendría tiempo de controlar los nervios y pensar en algo que decir. Pero se preguntaba quién sería y qué hacía allí. Aunque su estatura y sus ojos azules parecían decir que era del norte de Europa, su piel cetrina indicaba una ascendencia mediterránea.
Tal vez era australiano o de Nueva Zelanda, aunque no parecía tener ese acento.
En cuanto a qué estaba haciendo allí… bueno, en Tukuulu había una importante mina de níquel, la única industria de la isla, de modo que seguramente tendría algo que ver con eso.
Y de ser así intentaría persuadirlo de que la compañía minera debería hacerse responsable de la escuela que educaba a los hijos de los mineros.
Media hora después, Hani tuvo que cerrar los ojos, cegada por la luz de las antorchas. Empezaba a dolerle la cabeza…
«No, por favor. Otra vez no».
Con cuidado, abrió los ojos… sólo para cerrarlos de nuevo cuando el dolor de cabeza se volvió insoportable.
El brote de fiebre había vuelto.
«No te asustes. Cuando terminen, podrás irte».
Durante casi dos meses, desde la última vez que sufrió un brote de fiebre tropical, estaba segura de haberse librado de aquel virus. La última vez que le ocurrió, el director del colegio le había dicho que tendría que irse a un clima más suave para recuperarse…
Pero ella no tenía dónde ir, no tenía dinero.
Mirando a la mujer que estaba a su lado, Kelt Cryssander-Gillian escuchaba a los ancianos. Aunque no podía entender todo lo que decían porque el dialecto de Tukuulu era muy cerrado, entendía el concepto y las canciones que seguían a cada orador.
Una pena que el consejo no hubiese tardado diez minutos más en llegar. Entonces hubiera tenido tiempo de presentarse adecuadamente y charlar con aquella mujer de rostro fascinante y aire reservado.
Kelt volvió a mirar a los oradores, pero el perfil femenino de barbilla decidida y el brillo de su piel dorada estaban grabados en su mente.
¿Sería de la isla?, se preguntó. Si tenía los ojos verdes como le había parecido seguramente no. Aunque tenía el pelo negro, largo y liso como las mujeres de Tukuulu, no había visto a ninguna con reflejos rojizos como los suyos. ¿Trabajaría en el colegio? Probablemente. Cuando llegó estaba hablando con una de las profesoras.
Y no llevaba alianza.
Una hora después de llegar, por fin el consejo de ancianos hizo una señal para que siguieran las celebraciones y, de inmediato, todo el mundo volvió a hablar y a reír, las conversaciones ahogadas por el retumbar de los tambores.
Pero la mujer que estaba a su lado se dio la vuelta sin decir una palabra. Kelt sonrió, irónico. Ah, la famosa capacidad de seducción de los Gillian. No recordaba que ninguna otra mujer hubiera dado un respingo cuando estrechó su mano…
Kelt vio que tropezaba, pero se recuperaba enseguida y seguía caminando con la cabeza alta.
Pero le ocurría algo, estaba seguro. Porque no caminaba de manera normal, prácticamente iba inclinada sobre sí misma… y la vio tropezar de nuevo y apoyarse luego en el tronco de un árbol.
Kelt se dirigió hacia ella sin esperar más.
–¿Se encuentra bien?
Hani intentó incorporarse al oír esa voz. Pero incluso encontrándose tan mal sabía a quién pertenecía.
–Sí, gracias –murmuró, humillada al darse cuenta de que debía parecer borracha.
–¿Quiere algo?
–No.
«Váyase, por favor».
–¿Ha tomado alcohol o drogas?
–Ninguna de las dos cosas –murmuró Hani, cerrando los ojos.
–No me lo creo –suspiró él, tomándola por los hombros–. ¿Dónde iba?
Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para hablar:
–A mi casa.
El hombre la tomó en brazos como si no pesara nada y cuando llegaron a la puerta Hani sólo podía esperar que le quedasen fuerzas suficientes para tomar la medicación antes de que la fiebre la lanzase al territorio de las pesadillas.
–¿Dónde tiene la llave?
–En el bolso –contestó Hani, pasándose una mano por el brazo–. Hace frío –murmuró, apoyándose en él para buscar calor.
–Tranquila, yo la ayudaré a entrar.
Temblaba de tal forma que estaba seguro de haber escuchado el castañeteo de sus dientes y, sin embargo, estaba ardiendo. Notaba su calor a través del vestido.
Sujetándola con un brazo, Kelt metió la llave en la cerradura y una vez dentro buscó el interruptor de la luz.
La joven se tapó la cara con las manos como si le molestase la luz y escondió la cabeza en su torso. Y a través del algodón de la camisa Kelt pudo sentir el calor de sus labios.
Imaginando que la puerta que había frente a él era el dormitorio la llevó hacia allí. Dentro había una cama pequeña y una lamparita sobre la mesilla como única fuente de iluminación.
Hannah Court dejó escapar un suspiro antes de abrir los ojos, unos ojazos verdes rodeados de largas pestañas, mientras la dejaba sobre la cama.
–Las pastillas –murmuró–. En el cajón de arriba…
Kelt encontró un frasco de pastillas en el primer cajón de la cómoda
–Voy a buscar un vaso de agua.
Cuando volvió, Hannah tenía los ojos cerrados y estaba tumbada en la cama. Su falda se había levantando un poco, dejando al descubierto unas piernas fabulosas… y Kelt tuvo que apartar la mirada para controlar una punzada de deseo.
–Hannah…
Perdida entre el dolor y la fiebre, ella no contestó. Kelt se sentó a su lado y repitió su nombre, pero de nuevo no hubo respuesta.
Asustado, puso una mano en su frente… estaba ardiendo. Tal vez debería llamar a un médico, pensó.
Pero antes debía darle la pastilla.
–Abra la boca, Hannah.
Ella obedeció y se tomó la pastilla con un trago de agua. Pero parecía una muñeca rota. Kelt la ayudó a tumbarse de nuevo y le quitó las sandalias. Aquella chica necesitaba ayuda y la necesitaba de inmediato.
Casi había llegado a la puerta cuando oyó un gemido seguido de un golpe y volvió corriendo a la habitación. Hannah se había caído de la cama y estaba en el suelo, temblando.
¿Qué clase de fiebre atacaba con tal virulencia?, se preguntó.
–Tranquila –murmuró, tomándola en brazos para dejarla sobre la cama de nuevo–. No se preocupe, voy a llamar al médico.
–Quédese… por favor… Raf…
¿Raf? ¿Su novio? Sorprendido e irritado por una repentina punzada de algo que no podían ser celos, Kelt murmuró:
–No se preocupe, no me voy.
Eso pareció calmarla y su respiración se volvió más regular.
Kelt miró su precioso rostro. Su hermano Gerd se reiría si lo viese en aquel momento. Aquella habitación tan espartana no podía ser mayor contraste con la pompa y la ceremonia que había vivido en Carathia recientemente, cuando su abuela presentó a Gerd como el nuevo gobernante a la gente del montañoso país adriático.
Su hermano siempre había sabido que algún día gobernaría Carathia y Kelt siempre se había sentido agradecido de que el destino no le hubiera deparado a él ese puesto. Su título de príncipe Kelt, duque de Vamili, también había sido confirmado, sin embargo. Y con eso deberían terminar los murmullos de descontento entre la gente del pueblo.
El año anterior su abuela, la gran duquesa de Carathia, había sufrido una neumonía. Estaba ya recuperada, pero había llamado a Gerd para que volviese con intención de sellar la sucesión del rico país. Las ceremonias habían sido magníficas, con la asistencia de toda la realeza europea y muchos presidentes de gobierno.
Y muchas princesas.
Kelt tuvo que sonreír, preguntándose si su abuela conseguiría casar a su heredero con alguna de ellas.
Sospechaba que no.
Gerd estaba obligado por siglos de tradición, pero elegiría a su propia esposa. Y algún día sus hijos heredarían el trono.
Kelt arrugó el ceño al pensar en las tradiciones de Carathia, que complicaban la existencia de sus gobernantes. Algo que había ocurrido de nuevo, y de la manera más inconveniente, justo antes de las ceremonias. Alguien había resucitado la antigua leyenda del segundo hijo, el auténtico elegido, y en las montañas, donde la gente se aferraba a antiguas creencias, estaba fomentándose un conato de rebelión.
Afortunadamente, él pasaba poco tiempo en Carathia desde su infancia de modo que su presencia no era una amenaza para Gerd. Pero no le gustaba la información que le estaba llegando.
Los rumores empezaban a parecer el primer paso de un plan organizado para provocar desórdenes en Carathia y conseguir el control de uno de los minerales más valorados del mundo, uno usado extensamente en la electrónica.
La mujer que estaba en la cama suspiró, apoyando la cara en su cuello. Ya no estaba ardiendo y había dejado de temblar.
Kelt notó que la música había cesado y cuando miró el reloj que había sobre la cómoda se dio cuenta de que llevaba una hora abrazándola. No sabía qué medicación tomaba, pero había funcionado milagrosamente rápido.
Sin embargo, un momento después notó que su frente se había cubierto de sudor. El vestido de algodón estaba empapado, la tela pegándose a su cuerpo como una segunda piel, destacando la curva de sus caderas, sus pechos, la larga línea de sus muslos…
Y, de repente, se sintió invadido de un deseo urgente.
Sin decir nada, la dejó sobre la cama. De nuevo ella emitió un gemido de protesta, pero poco después se quedó profundamente dormida.
No podía dejarla así, no serviría de nada dejarla dormir con la ropa empapada en sudor, pensó.
¿Qué podía hacer?
A la mañana siguiente, un poco temblorosa pero ya sin fiebre, Hani murmuró una plegaria por la medicina moderna y se preguntó quién habría sido su salvador.
Kelt Gillian, recordó entonces.
Un nombre inusual para un hombre inusual. Recordaba vagamente que la había llevado en brazos a casa, pero después de eso todo era un borrón.
Sin embargo, nunca olvidaría su voz, tan fría y seca mientras le pedía… ¿qué?
Le pedía que hiciera algo… ah, sí, que tomase la pastilla.
Al incorporarse se dio cuenta de que llevaba puesto un camisón y no la ropa del día anterior.
–¿Pero cómo…? –empezó a decir, frunciendo el ceño.
Hani miró alrededor. El vestido que había llevado a la fiesta estaba sobre la cama. Su salvador no sólo se había quedado para darle la pastilla, también le había quitado la ropa…
Bueno, se lo agradecía, pensó. Había hecho lo que debía hacer y, aunque no le gustaba nada la idea de que la hubiera visto medio desnuda, era extrañamente consolador saber que al menos alguien se preocupaba por ella.
Pero durante el resto del día no pudo dejar de recordar su rostro anguloso. En lugar de preguntarse por qué pensaba en él cuando el resto de los hombres le repugnaba, recordar el roce de sus manos despertaba pensamientos… casi pecaminosos.
Recordaba vagamente el calor de su cuerpo y la fuerza de sus brazos, aunque también recordaba el desdén en su voz cuando le preguntó si había bebido o tomado drogas.
Aunque no volvería a verlo, de modo que le daba igual lo que pensara de ella.
Capítulo 2
TRES semanas después y varios miles de kilómetros al sur, sobre un muelle en un océano Pacífico más tranquilo que el que ella conocía, Hani miraba las caras de los cinco niños que tenía delante. Aunque iban de una belleza de pelo negro y piel dorada de unos catorce años a un chico rubio con tanta crema solar encima que brillaba como la seda, sus rasgos delataban que estaban emparentados.
¿Cómo sería tener una familia… unos hijos propios?
El corazón de Hani se encogió, pero no quería pensar en eso. Nunca.
–¿Cómo te llamas? –le preguntó el niño rubio.
–Hannah –contestó ella–. ¿Y vosotros?
Todos le dijeron sus nombres a la vez, pero seis años como profesora de primaria le habían enseñado a memorizar rápidamente.
–Kura, ¿dónde vives? –le peguntó a la mayor.
–En Waituna –contestó ella, como si le hubiera hecho una pregunta tonta–. Pero ésta es la playa que más nos gusta y si somos buenos nos dejan jugar aquí.
Habría que tener el corazón más duro que Hani para soportar la mirada de esos cinco pares de ojos.
–Antes tengo que saber si sois buenos nadadores.
–No vamos a nadar porque para eso tiene que venir un adulto con nosotros –contestó Kura–. Mi madre nos lo tiene prohibido y el duque ha dicho que nos fuéramos cuando nos vio jugando en la orilla.
¿El duque? El tono de la niña parecía decir que nadie se atrevía a llevarle la contraria a aquel hombre.
–¿Quién es el duque?
Los cinco niños la miraron, sorprendidos.
–Es como un príncipe o algo así. Su abuela lleva una corona y cuando se muera, su hermano vivirá en un castillo –Kura se volvió para señalar la colina que estaba a un lado de la cala–. Vive allí, detrás de los árboles pohutukawa.
¿El hermano del duque o el duque? Hani tuvo que disimular una sonrisa.
–A mí me parece bien que juguéis aquí.
Los niños salieron corriendo… todos salvo el rubio, que se llamaba Jamie.
–¿Por qué tienes los ojos verdes?
–Porque mi madre los tenía de ese color –Hani tuvo que reprimir un gesto de pena. Su hermano y ella habían heredado esos ojos; y cada vez que se miraba al espejo pensaba en Rafiq.
Aunque ya debería haberse acostumbrado a la idea de que no volvería a verlo.
–Son bonitos –dijo el niño–. ¿Por qué has venido aquí?
–Estoy de vacaciones.
El día después de su ataque de fiebre, el director del colegio le había dicho que si no aceptaba su oferta de ir a Nueva Zelanda la organización no gubernamental que patrocinaba la escuela no podría hacerse cargo de sus gastos médicos. Además, le pagarían el viaje y la casita en la playa en la que iba a pasar unos días era totalmente gratis.
Sin decir que la despedirían si no iba a Kiwinui para recuperarse, estaba en cualquier caso tan claro que Hani había tenido que aceptar y dejar atrás la seguridad de Tukuulu.
–Te veo luego –dijo Jamie, después de satisfacer su curiosidad.