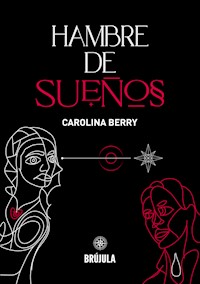
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Brújula Agencia de Representación
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Qué harías si tu madre está muriendo y te pide que cumplas el último deseo que tiene? Tilly utilizará su don para ver más allá de las tinieblas; viajará por lugares insospechados que le llevarán no sólo a descubrir un oscuro secreto, sino a unir tres historias simultáneas sobre el verdadero origen de su madre y su descendencia. El viaje de Tilly inicia con un pequeño legado de su abuela, y una misión casi imposible tratando de materializar el sueño de su madre: encontrar a Trevor Towney Gilkerson, su abuelo. Un hombre cuya vida estaba envuelta en un halo de misterio y del cual sólo poseía una vieja fotografía de principios del siglo XX. Hambre de sueños, como lo dice el título, nació a partir de un sueño, de una promesa hecha a sí misma para plasmar en caracteres no sólo la aventura de Tilly recorriendo varios países, indagando sobre sus orígenes, sino también para compartir las emociones que provocan estos descubrimientos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 495
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hambre de sueños
Hambre de sueños.
Primera edición: enero de 2023.
D.R. © 2023. Judith Moreno BerryD.R. © 2023, de la presente edición en español para todo el mundo: Brújula Agencia de Representación Autoral S.A. de C.V.
Dirección y Marketing Editorial: Iliana Gómez Marín
Georgia 186 Int. 2 Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez. C.P. 03810 Ciudad de México.
www.brujulagencia.com.mx
Diseño de interiores: Ramón RomoDiseño de portada: Liliana RodríguezIlustración: Leonor Belzún
ISBN: 978-607-59402-1-2
Brújula Agencia de Representación Autoral promueve y fomenta la protección del copyright.
La adquisición de un ejemplar original muestra un signo de respeto por las Leyes de Derecho de Autor y también por el talento del autor. Queda prohibida la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento reprográfico, copia e informa?tico, sin la autorización previa por escrito del editor.
Índice
·
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Glosario
Agradecimientos
·
1
Tijuana, México. 2002.
“¿En qué pensaba cuando dejé pasar tantos años sin buscarlo? Siento coraje conmigo por los cientos de momentos desperdiciados para encontrarlo... y ahora que tu vida se escapa como agua entre las manos, quisiera volver atrás y poner todo mi empeño en recuperar tu máximo sueño, el único anhelo que guarda tu corazón. ¡Oh, madre! ¡No te vayas aún! Dios, dame la oportunidad de ir por él, aunque sólo sea un fantasma, tengo que extraerlo de lo profundo de la mina de los olvidos, de las entrañas de tierras desconocidas. ¡Oh, Dios mío! No permitas que se vaya sin saber la verdad.”
—Ya se murieron mi marido, mi hermanito y mi madre. Estoy sola. No tengo a nadie —exclamó amargamente Jolie mientras su hija Tilly le tomaba amorosamente de las manos. Hacía veinte años, Bijoux Beatrix Towmey Vasconcelos, había contraído hepatitis C sin ser detectada, y ahora que al fin lo supo, la vida se le escapa. No había cura posible.
Al reloj de la vida le queda poca arena.
Yolí, como la llamaban de cariño al no poder pronunciar su nombre francés, tenía pocos elementos sobre su padre. Tenía un nombre, Trevor Towmey Gilkerson: sabía que era norteamericano, de origen europeo, quizá irlandés o británico. Tal vez era un ingeniero minero, así lo demostraba una fotografía pequeña donde aparecía al frente como capitán de los trabajadores de un yacimiento en Hidalgo y versiones muy breves e inconclusas que su madre Leonora Vasconcelos Sánchez, mitad mexicana y mitad francesa, le había contado en raras ocasiones.
—No estás sola, mamacita —musitó la hija entre lágrimas—, aquí estamos mi familia y yo siempre contigo. Te amamos.
A sus cuarenta y seis años, Tilly, periodista de profesión, había hecho algunas indagaciones en su intento por descifrar las pocas pistas con las que contaba. Ambas sabían que cada día que pasara sería un tiempo precioso que su hija lamentaría al ver que el sueño de Jolie podría no cumplirse. Si su madre expresaba resignación al dar por perdido el pasado, ella no.
—Me voy a morir sin haber cumplido mis sueños —musitó la madre con tristeza—, esos que yo misma he alimentado a través de toda mi vida. Aún en mis peores momentos nunca dejé de tener fe y esperanza de saber de mi padre. Todavía conservo el hambre y la ilusión de buscar su rostro, saber de su vida, pero sé perfectamente que partiré con un enorme hueco en el alma.
—Yo te juro, mamacita —exclamó Tilly con voz firme—, que iré por él; nada de pensar en morirse. Así tenga que mover cielo y tierra, buscaré tus raíces y pronto sabrás más de lo que imaginaste. —La mujer, conmovida por lo que su hija le acababa de prometer, le tendió los brazos para estrecharla. Ambas lloraron en silencio por largo rato. Con ese deseo reservó su último aliento dentro de un tiempo que ya su unigénita había comprometido.
Armar el rompecabezas de la vida de su abuelo no iba a ser fácil para ella, pero estaba decidida a descifrar la existencia de ese padre que Jolie siempre quiso conocer y quien seguramente ya estaría tres metros bajo tierra, quién sabe dónde. La única certeza de esa historia es que la minería había marcado el destino de la familia y era por donde tenía que empezar sus indagaciones. Ya en ocasiones anteriores había tratado inútilmente de hilar la vida de Jolie y de obtener pistas sobre el paradero de su padre, por lo menos para clarificar su historia.
Pero no, ella no recordaba conscientemente etapas enteras de su infancia y pubertad, y los pocos recuerdos que emergían de su memoria terminaban en remembranzas dolorosas.
Cuántas veces en su tierna infancia la pequeña Tilly había cuestionado a la autora de sus días:
—¿Mami, a dónde te llevaba a pasear tu papá los domingos?
Un sollozo se ahogaba en la garganta de la mujer, las lágrimas fluían y sus ojos se tornaban color verde olivo con el agua salina. ¡Oh! La inocencia infantil.
—¿Por qué lloras, mamita?
Jolie abrazaba a su pequeña y la colmaba de besos.
—Es que no me acuerdo, mi niña, era muy pequeña cuando él se fue.
—¿Adónde?
—No lo sé, a lo mejor al país de los sueños. Ven, vamos a dibujar un arcoíris que sea un puente para entrar ahí. ¿Me ayudas?
Eso no fue suficiente para borrar esos ayeres de la memoria de la pequeñita.
Trevor, el padre ausente al que tanto buscó Jolie, nunca estuvo presente en su vida. Era un sueño: lo único que nadie había podido arrebatarle. Por ello, para su hija, la ternura con la que se expresaba de él parecía más una petición de clemencia, de compasión a sus anhelos.
Muy diferente fue la actitud de su abuela Leonora, pensaba ella, quien embelesaba a su descendiente con historias sobre su maravillosa infancia en la hacienda de Hidalgo donde sus padres, Antonio y Beatriz, la educaron con institutrices, porque en esa época las mujeres no iban a la escuela.
—¿Y cómo se te declaró mi abuelo? —preguntaba la nieta. “Esta niña no se cansa”, pensaba Leonora.
—Mira la fotografía donde está toda mi familia en la hacienda de Azoyatla —explicaba—, ve los ojos azules de mi mamá y los verdes de mi papá. Y mis hermanos, unos rubios, otros morenos; yo sólo saqué la piel blanca de mi madre, era preciosa, por eso la cuido con un preparado de polen de abejas. Toca mi cara, no tengo arrugas como las mujeres que se pintan.
La imagen referida era en blanco y negro, y pretendía que ella los imaginara azules o verdes, y terminaba por olvidar lo que había cuestionado. Ella respondía lo que quería, por eso nunca supo a ciencia cierta si Trevor y su abuela habían sido novios o dónde se conocieron. Si se casaron, ¿dónde vivieron? ¿Cómo fue el nacimiento e infancia de sus hijos, de ella misma? ¿Cómo había muerto el abuelo? ¿Dónde estaba sepultado? ¿Por qué no la llevaban al panteón? Ella tenía más salidas que el periférico del Distrito Federal.
Por otra parte, la paz reinaba en la relación entre las mujeres de la familia, al menos eso recordaba la nieta. Nunca vio a su madre y abuela reñir, ni siquiera discutir. Leonora era dominante y Jolie evitaba las discusiones y lo que incitara a la violencia.
—Ándale, mamá Leonora, abraza a mi mami como a mí. Es Navidad —rogaba la pequeña.
—Luego, luego... ahora tengo que revisar la comida —se excusaba la abuela.
Siempre tuvo claro que algo tuvo que haber sucedido entre ellas que no debía saber, o que no se lo podían contar. La enfermera y partera infundía respeto a su alrededor y no solía dar besos ni abrazos con el pretexto de la cantidad de microbios que se transmitían a través del contacto físico. Su manera de demostrar afecto consistía en regalar alimentos, ropas y su plena atención a todo el que le caía bien. En cambio, Jolie era sentimental, amorosa, amiguera y muy considerada, especialmente con su madre, Leonora Vasconcelos, quien era proveedora, controladora y fría.
David Almeida, el padre de Tilly, decía:
—Mi Bijoux, mi Jolie es bonita por dentro y por fuera. Desde que se conocieron, estaban juntos siempre que se podía. Él tenía un gran sentido del humor. A su unigénita le parecía muy gracioso.
—Suegra, ¿está segura de que mi mujer es su hija? Es tan hermosa...
—Claro que es mi hija.
—Pues no se parecen físicamente. ¿No se la habrá robado a los gringos?
—Ya, David, tómese su güisqui y déjese de bromas, que yo no me llevo así con usted.
Pero cuando la edad se le vino encima a la abuela, su nieta empezó a notar las incongruencias. Las preguntas nunca cesaron y la evasión y artilugios para evadirlas, tampoco. El silencio y los distractores que utilizaron los mayores para que no preguntase la llevaron a estudiar periodismo: una carrera donde aprendería diversas técnicas sobre cómo, dónde, cuándo, quién, por qué y para qué buscar respuestas. Ahora tenía un enorme reto por cubrir. ¿Por dónde empezar? La despedida final con su amada abuela, en mil novecientos noventa, se le reveló como una película que la estremeció desde adentro de su ser. “Es tan difícil ver morir a una persona que se ha amado tanto”, recordaba.
La habitación de un hospital era un lugar donde una enfermera jamás desearía exhalar el último aliento. Una matrona como ella, que había atendido a miles de pacientes con indiferencia espartana al dolor, merecía regresar sana a casa. Pero así eran las cosas, el enésimo choque diabético había llevado a Leonora al mejor nosocomio de Tijuana, el sanatorio Guadalajara. La situación se complicaba ahora con alta presión y le empezaron a fallar los riñones. El cuarto era amplio, iluminado, impecable y, por ser ella la paciente, la administración había permitido los floreros con rosas, su flor preferida. La enferma ya casi no podía hablar, pero era evidente que extrañaba su tálamo matrimonial con sus sábanas floreadas. A ratos trataba de quitarse el suero que fluía lentísimo y eso la desesperaba. Quería volver a casa y arrancarse la cánula nasal con el oxígeno. En las últimas horas su situación se había agravado, lo sentía. Su mente no quería irse, pero el cuerpo ya no le respondía.
A su lado, su hija, siempre fiel y amorosa, la acompañaba, aunque no pudiese hablar. Para poder atenderla, Jolie le pidió parpadear una vez si la respuesta era sí y dos cuando no:
—Mamacita, ¿te levanto la cama? ¿Te cambio la almohada? ¿Tienes frío? ¿Te pongo otra cobija?
Los médicos habían dado pocas esperanzas. Era cuestión de horas, les informaron. Jolie se enfrentaba a otro momento doloroso; de los muchos que habían colmado su infancia, se trataba del ser que le había dado la vida, su madre, a quien tanto amaba. Su mirada era muy distinta a la acostumbrada.
—¿Quieres que llame a Tilly? —Una lágrima resbaló por la mejilla de Leonora. Era tiempo de prepararse para el final. Ella no tenía cabeza para nada. Se dirigió a la recepción y llamó a su esposo desde una cabina:
—David, necesito que vengas al sanatorio inmediatamente, a mi mamá la veo ya muy grave y los médicos dicen... dicen... Ven por favor.
El esposo trató de tranquilizarla:
—Trata de calmarte. Que no te vea así; respira hondo. Voy para allá, vieja.
El llanto le impidió seguir hablando, colgó. Se dirigió a la capilla de la Inmaculada Concepción que se encontraba a un lado del hospital. Iban a dar las cinco de la tarde y estaba abierta para el rezo del rosario. La última ocasión que pisó una iglesia fue para la boda de una prima de su marido. No era de su agrado pero, ahora, lo que sentía por dentro, la había encaminado a entrar e hincarse:
—Diosito, por favor no te la lleves. Te prometo lo que quieras, pero la necesito aquí, viva, entre nosotros. —Jolie, sentía el alma desgarrada y no cesaba de llorar, de pronto, una mano le tocó el hombro:
—¿Necesitas algo, hija? ¿Te puedo ayudar? —Un sacerdote entrado en años, que salía del confesionario, la había escuchado.
—Padre, perdone, necesito que vaya a darle los santos óleos a mi madre. Está aquí, en el sanatorio. ¿Podría?
El clérigo asintió y le dijo que se presentaría tan pronto terminara el rosario y antes de la misa de las siete. Jolie depositó un dólar en el cepillo y regresó más tranquila a ver a su madre. David no tardó en llegar.
—Vete a la casa —dijo el marido— y descansa un poco. Toma un taxi del sitio de la esquina. Yo me quedo. El padre no debe tardar.
Pero no, ahora lo urgente era tratar de avisarle a su hija; ya había conseguido que el párroco atendiese espiritualmente a Leonora, aunque ya no se confesara, ya que nunca vio que lo hiciera.
Tilly iba camino a un congreso de periodistas en Tampico y, por cuestiones de enlazar vuelos, tuvo que pernoctar en el Distrito Federal. Su esposo, Carlos, la acompañaría hasta la capital, pues él tenía un evento académico en León, Guanajuato, y sus dos hijos pequeños, Rebeca y Álvar, se habían quedado al cuidado de los abuelos paternos. Antes de partir, ella había ido al hospital a despedirse de Leonora. No se iría de viaje sin antes abrazarla. Como se trataba de otro episodio diabético, los médicos le aseguraron que se recuperaría pronto. La nieta presentía que sería la última vez que la vería. Desde pequeñita tenía el don de sentir a los seres del más allá y, sobre todo, de saber cuándo la muerte se aproximaba. Cuando fue a verla, los médicos estaban a punto de entrar a revisarla y sólo le permitieron entrar para darle un beso y salir inmediatamente.
—A ver, mi preciosa, voy y vengo lo más rápido posible y seguro que te encontraré ya poniendo inyecciones en tu consultorio. —La nieta la cubrió de besos, ella intentó hablar, pero no pudo, su cuerpo ya no le obedecía. Se miraron a los ojos con esa emoción que se siente cuando se parte de viaje y se desea volver más feliz para contarle a medio mundo lo que se conoció.
—¿Quieres que me quede? Si tú me lo pides, de aquí no me muevo. Dame una señal.
Leonora sonrió y trató de mover su mano derecha.
—¿Eso es que ya te sientes mejor? Te amo tanto... Prontito estoy de vuelta. Espérame.
Su nieta tenía el pasaje redondo y la abuela sólo el de ida. Por más que intentó, Jolie no pudo comunicarse con su hija
y su yerno. Eso sería hasta que llegasen al hotel donde iban a dormir. Los vuelos tardaban tres horas y media hasta el Distrito Federal y seguro ya estaban dentro de la sala de abordaje, donde nadie tenía acceso ni manera de comunicarse. A las once y diecisiete de la noche, cuando apenas habían abierto las maletas, sonó el teléfono en la habitación donde se encontraban.
—¿Sí? —respondió Carlos.
—Les llamo porque mi suegra está muy grave —decía del otro lado de la bocina David—. Los médicos dicen que está a unas horas de fallecer. Regresen, y por favor díselo suavemente: será un golpe tremendo para ella. Dile que su mamá está afectada, pero ecuánime en lo que cabe. Seguro te preguntará por ella y querrá hablarle, pero mejor así lo dejamos. Que regresen con bien. Adiós.
El primer vuelo a Tijuana partía a las seis y media de la mañana. No era puente ni se celebraba festividad alguna, así que la pareja consiguió dos espacios. Fue una larga noche, Tilly no pudo conciliar el sueño, la sola idea de perder a su abuela le dolía tanto y pensó en su mamá, lo que debería estar sufriendo ahora. Lloró y lloró, mas no encontró sueño ni resignación.
—Mi amor, ¿cómo no me di cuenta de que estaba grave? ¿Por qué no me quedé? ¿Por qué no le hice caso a mi presentimiento? Si yo siempre he tenido una liga muy fuerte con mamá Leonora. Si no la encuentro con vida nunca me perdonaré por haberla dejado. ¡Dios, permíteme verla con vida sólo una vez más! —clamó al cielo.
El vuelo le pareció eterno, lo único que quería era estar con ellas. Carlos trataba inútilmente de consolarla: la abrazaba, le pasaba los Kleenex, la besaba con ternura en las mejillas y la cabeza. Ella lograba explayarse con él y sacar todo su dolor y coraje por la pérdida inminente, pero no tenía cabeza ni palabras para expresárselo, no ahora. Lo único que deseaba era llegar.
Eran casi las ocho de la mañana cuando entraron al sanatorio. En la recepción su padre los esperaba. Abrazó a su hija largamente, quien sólo al verlo sintió desfallecer.
—Ya no responde, está muy malita. El sacerdote vino anoche y le dio los santos óleos, como lo hubiese querido. Tu mami está con ella, no se ha querido mover de ahí. Anda, te está esperando.
Tilly abrazó y besó a su mamá con entereza; a partir de ahí tenía que ser fuerte para ella.
—Ya estoy aquí, mami. ¿Quieres irte a descansar un poco?
Jolie no se despegaría de su madre ni un momento. Estaba decidida y así sería. No sentía cansancio; el tiempo se detuvo cuando ella se agravó. Ese par de días a su lado habían sido muy dolorosos, veía cómo la vela de la vida se iba consumiendo y estaba a punto de apagarse.
La nieta no lo podía creer: la roca había sido la curandera de los demás, la poderosa y solícita enfermera que siempre sabía qué hacer, lucía vulnerable, desvalida, indefensa en esa cama a merced de la enfermedad y la muerte. En cuanto entró a su cuarto la colmó de besos, la abrazó, la peinó, la tomó de las manos, le cantó, le habló, le contó lo que antes jamás pudo. Sin embargo, en el fondo de su corazón trataba de convencerse a sí misma de que lo que menos deseaba era no volverla a ver en este mundo. No sería capaz de soportar esta pérdida. Una parte de su corazón se iría con ella.
—Dicen que el último sentido que pierden los moribundos es el oído —dijo una enfermera al ver a la nieta tan afligida— ; háblele, ella la está escuchando.
—Te amo, mamá Leonora —susurró—, ve con Dios; estarás mejor que aquí. Siempre te amaré.
No era momento para gritarle desde sus entrañas lo que hubiese deseado: “Quédate, no te vayas. Te quiero, no sabré vivir sin tu ausencia”, pensaba su nieta. La abuela tenía ya los estertores de la muerte próxima. Algo quiso decir, pero su boca ya no le obedecía. Tilly salió un momento al pasillo, sentía que el mundo se le venía encima, le dolía todo, pero debía regresar con su madre que tanto la necesitaba en esos momentos.
Un momento antes de fallecer, Leonora abrió los ojos y miró directamente a Jolie, así como ven quienes están próximos a partir para siempre, pero con una expresión de profundo amor y cierto dejo de súplica a la vez, como si quisiera pedirle perdón. Esa mirada penetrante e inesperada estremeció a su hija. Luego los volvió a cerrar, esta vez para siempre. Jolie sintió que bien hubiese cambiado esa mirada amorosa que siempre deseó recibir por unos años más de vida junto a su madre, pero fue el designio de Dios que por fin descansara.
Ambas permanecieron juntas, abrazadas y en silencio contemplando a su amada Leonora hasta que las enfermeras las invitaron a salir para continuar con los preparativos y trámites que seguían. Besaron su frente y sus manos ya frías. Parecía que dormía para ellas. Esa última mirada de su abuela a su madre impresionó a Tilly. No le quedaba duda que ella sí amó a su hija y se arrepintió de algo sucedido en el pasado, algo que no alcanzaba a imaginar. Jolie seguía muy afectada; David la consolaba y no tenían cabeza para gestionar los arreglos funerarios, así que la nieta era la designada para organizar la partida. Carlos ya se ocupaba de sus hijos, quienes seguirían en casa de los abuelos, y de otros asuntos que nadie tenía posibilidades de atender. Sin duda, sus pequeños nietos serían el mejor consuelo para ellos en momentos tan aciagos.
Al salir del hospital, una sensación de opresión en el pecho invadió a Tilly. Hubiese deseado tener unos minutos para llorar, para escapar y dar rienda suelta a su dolor. Con la respiración entrecortada se arrellanó en el auto y le pegó al volante como desaforada. Ahora le tocaba ser la fuerte de la familia. No tenía fuerzas, se sentía devastada.
—¡No puede ser que te hayas ido, mamá Leonora! ¡Maldita sea! —gritaba y negaba con la cabeza. Las lágrimas fluyeron por fin y desahogó su ira y su dolor por varios minutos. No supo cuánto tiempo transcurrió antes de que pudiese encender el coche para ir a casa de su abuela. Tenía que tranquilizarse y continuar. “Era así como ella lo hubiese querido”, suspiró.
Ella la conocía muy bien; Tilly sabía que habría sido incapaz de no dejar las instrucciones precisas para su sepelio. Nunca habría dejado al azar su final en el mundo. De pronto recordó el ropero del que sólo Leonora tenía llaves. Ahí debía estar lo que dispuso para su funeral y no alcanzó a decirles. Aunque las lágrimas le impedían ver con claridad, fue capaz de llegar al domicilio tan entrañable.
La casa se ubicaba cerca de la Zona Río, era grande, verde, de dos pisos y con un balcón. Tenía un gran patio trasero con una pequeña casa de madera usada como cuarto para planchar y guardar trebejos, con jardineras de rosales, hortensias, petunias, aves del paraíso y una diversidad de flores que le recordaban su infancia en Hidalgo. Al frente, un jardín de rosales que ella misma cultivaba, florecían casi todo el año y hasta en el invierno lucía maravilloso. Pero tenía una desventaja: a su lado habían construido un mercado y encima una casa ostentosa de un dueño coreano. Esa mole tapaba el sol mañana y tarde. Así, la morada de la enfermera y partera se volvió húmeda, fría en primavera y otoño y en un congelador en invierno.
En la planta baja de la casa había una sala de espera y un consultorio donde atendía a sus pacientes que iban por cuatro razones: a ponerse inyecciones, sueros vitaminados, recibir curaciones o esperar bebés. Esta estaba separada por una puerta a la que sólo ella podía acceder a su intimidad: tenía sala, comedor, baño, cocina y un gran cuarto de lavar donde había por lo menos diez grandes jaulas con pájaros que cantaban durante el día hasta que empezaba a oscurecer. Leonora los cubría con mantas para mantenerlos confortables y pudiesen descansar. Canarios, periquitos del amor, jilgueros, cotorras y hasta un cardenal y un cenzontle alegraron la vida de esa casa. Su pasión eran estos animales; se encariñaba con ellos porque vivían entre diez y quince años. Cuando morían, sufría con su pérdida, así lo manifestaba verbalmente (porque nunca se le vio llorar) y los reponía con otros tan pronto podía. También tenía un perro pastor alemán que era alimentado con sopa de fideos que le preparaba, parecía caballo. El can devoraba esa olla de caldo como premio al resguardo de la parte trasera de su propiedad. Ahora, muy triste esperaba inútilmente la llegada de su ama.
Al segundo piso se subía por unas escaleras con descanso; ahí se encontraban la gran recámara de Leonora con su balcón, un baño donde el enorme espacio de la regadera fue convertido en almacén de medicinas con la leyenda “muestras médicas no negociables”, una recámara contigua y otra más amplia que servía como cuarto de huéspedes y donde se almacenaban las compras que la señora de la casa hacía durante el año y obsequiaba en Navidad. Lo más interesante para su nieta eran los libros de ginecología y obstetricia guardados en un pequeño librero y que de niña le eran prohibidos, pero que leía una y otra vez, aunque no entendiese ni la mitad.
Tilly sintió un escalofrío por todo el cuerpo, por primera ocasión le dolió profundamente entrar a esa casa donde había sido tan feliz, donde ya no estaría su amada abuela ni sus fabulosas historias, ni el amor que ahí había sentido siempre. De ahora en adelante sería un lugar pleno de recuerdos y eso la hería, no podía conformarse. Con gran pesar quitó el enorme candado de la reja del único acceso a la construcción, ya que como ella nunca manejó no consideró necesario hacer un garaje. Cruzó por el jardín de rosas, abrió las tres cerraduras de la puerta principal y entró a la sala donde un retrato de una torera amiga de Leonora ocupaba la pared principal junto con otra fotografía enmarcada de la bella Jolie a los quince años, mientras que el resto de los muros fueron decorados con reproducciones de artistas del impresionismo francés. Dejó su bolso sobre el love seat y subió a la recámara de su abuela.
—¡No es posible que ya no estés! —exclamó con dolor—. Dime que sigues aquí, que te podré venir a ver cuantas veces quiera, porque me estarás esperando. —Las lágrimas le nublaban la vista, pero tenía que seguir.
La habitación olía a humedad a pesar de tener un balcón hacia la calle. Cuando era pequeña, soñaba con dormir algún día ahí, junto a ella; los cubrecamas con holanes le parecían fantásticos, como de cuento de hadas, pero no, a Leonora le parecía que era antihigiénico dormir con otra persona y nunca le cumplió ese deseo, para eso había dos recámaras más. Ahora, la colcha le parecía algo cursi y pasada de moda, quizá trataba de alegrar inútilmente la oscuridad que la invadía y le provocaba tristeza.
En el tocador estaba su polvera y un gran cepillo con espejo de mano a juego sobre una bandeja de cristal con orillas chapadas en oro, uno de sus tesoros. “¿Dónde pueden estar las llaves del ropero?”, se preguntaba una y otra vez. Deslizó las dos puertecitas de su cabecera y sólo encontró novenarios al Señor de las Maravillas, a San Martín de Porres, San Judas Tadeo y el Santo Niño de Atocha, todos con besos rojos pintados en las portadas, el color de labios preferido de su abuela los domingos. Un rosario de pétalos de rosa y sus anteojos para leer, nada más. Abrió la cómoda, revisó todos los cajones, el interior de las bolsas, ropa, zapatos y nada. ¿Dónde guardaría sus tesoros para que no los encontraran los ladrones a los que tanto temió y nunca la robaron? El único lugar al que ella y la empleada de limpieza, a la que no perdía de vista pues era desconfiada, tenían acceso era a su consultorio. Empezó por revisar los estantes de la vitrina con relucientes cristales y que exhibían recipientes de cristal con hisopos, algodón, tijeras e instrumentos quirúrgicos que utilizaba para las curaciones, y nada. Pero al mover el frasco de Merthiolate se percató que atrás de éste se encontraba uno de los estuches metálicos donde guardaba las jeringas de vidrio y las agujas esterilizadas.
—Muy extraño —dijo en voz alta— que una enfermera que tenía todo en orden y con pulcritud, colocara esto en un lugar tan ilógico. —Lo agitó y no parecía tener alcohol en su interior, sólo escuchó un ruido como de campanas. No fue fácil abrirlo, parecía estar sellado. Después de forzarlo con un instrumento quirúrgico parecido a un bisturí que encontró dentro del viejo maletín de cuero que alguna vez sirvió para atender parturientas a domicilio, logró abrirlo: ahí estaban cuatro llaves de metal grueso y pesado, doradas y alargadas; había dos pares idénticos. Ni siquiera separó los repuestos, era el sello de mamá Leonora.
El mueble del ropero, como de dos metros de altura, era antiguo, de un estilo sobrio, hecho con caoba, de doble puerta con sendos espejos de medio cuerpo. Ahora a la nieta le parecía pequeño ese otrora gigante que escondía los secretos de la abuela y que tanto le intrigaba desde pequeña. En cientos de ocasiones le rogó que la dejase ver qué había ahí adentro. Desde que se emocionaba con las canciones de Cri-Cri, el grillito cantor, su curiosidad aumentaba: “Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero, con cosas maravillosas que guardas tú...”.
Ella imaginaba que dentro había pequeñas hadas con sus varitas mágicas o quizá una lámpara de Aladino donde podría frotar y pedir deseos. Soñó y soñó. Luego creció hasta perder esa ingenuidad y por supuesto el interés por descubrir los secretos que ahí se ocultaban. En las pocas ocasiones que la vio abrir una de las puertas fue para sacar las joyas que se pondría para ir a misa el domingo.
El ladrido de Arlequín, el único animal viviente que quedaba en la casa, y el sonido del timbre de la casa la sacaron de sus recuerdos. Bajó a ver y era el cartero quien le llevaba correspondencia. La recibió y la puso sobre la mesa del comedor. Luego revisó que el can tuviese la suficiente cantidad de alimento y agua en lo que pasaban las honras fúnebres de su dueña. Después debía regresar por él para llevárselo a un vecino que lo pidió en adopción como gesto de agradecimiento a su generosa vecina. El perro estaba echado y cabizbajo, triste como ella se sentía, comía poco, pero sobreviviría. Súbitamente recordó su propósito de estar ahí. ¿Qué podía ser más urgente que abrir ese ropero?
2
“Por fin voy a saber qué esconde este viejo armatoste”, pensó la nieta. Mientras daba vuelta a las llaves una emoción indescriptible la invadía. Del lado izquierdo, en la primera puerta, encontró juegos de aretes, algunos anillos y collares de distintas piedras preciosas engarzadas todas en oro; no le gustaban las pulseras, pues le estorbaban para trabajar. De pronto, algo increíble sucedió: ahí estaban dos probetas llenas de piedras preciosas: aguamarinas, esmeraldas, rubíes, zafiros y perlas.
—¡Esto debe valer una fortuna! —exclamó Tilly bastante impresionada—. ¿Cómo hizo mi abuela para acumular y conservar este tesoro durante tanto tiempo? ¿Por qué lo mantuvo oculto? —Tuvo que sentarse unos momentos para recuperar el aliento y serenarse. Se sintió abrumada con el hallazgo, no sabía qué pensar, cómo actuar, tendría que idear cómo decírselo a su madre, a su esposo, a la familia.
Después de unos minutos y de volver a ver lo encontrado, la nieta hurgó del lado derecho del ropero, encontró lo que parecían ser varias prendas de vestir de diversos tamaños dentro de bultos de plástico que no abrió, más otros objetos de menor dimensión y todos guardados en paquetes transparentes con sus bolitas de naftalina dentro. Encima de una frazada tejida a gancho por su abuela, encontró una libreta cosida a mano, técnica que también dominaba Leonora desde sus años mozos, donde, en la portada, estaba dibujado un pájaro, que debió haber sido rojizo, posado sobre un rosal amarillo. “Quizá en el pasado fue de color intenso”, imaginó. En el anverso, un ciprés, un encino, un toro y un caballo. La textura gruesa del papel ajado se parecía al amate. De acuerdo con los distintos coloridos de las hojas interiores, a simple vista parecía un cuaderno elaborado durante distintas épocas. Seguro que todas ellas habían sido blancas alguna vez, pero el tiempo no perdona y su antigüedad era evidente. Temblando de pies a cabeza abrió el cuaderno en la primera página. Ahí había un sobre que rezaba: “Para mi funeral y sepelio”.
Leonora tenía una letra cursiva perfecta. Tanto el envoltorio como la primera cuartilla parecían haber sido escritos recientemente, eran blancos. Esto confundió más a su sorprendida nieta:
—¡No, no puedo creer que estés muerta, abuelita! —sollozó—. Dime que no te has ido, que voltearé a la puerta y te volveré a ver como antes. Siento tu olor, tu presencia, por favor, que esto no sea verdad... ¡Respóndeme!
Tuvo que dejar pasar unos minutos, sus ojos se negaban a dejar de humedecerse por el dolor de su partida. Después, más serena, pero con un nudo en la garganta, abrió la carta cerrada, desplegó la hoja y empezó a leer:
Querida Tilly:
Sé perfectamente que en cuanto fallezca te quitarás la curiosidad y te asomarás al interior de mi ropero. Supongo que ni a ti ni a tu mamá les interesarán mis joyas y centenarios que con tanto esfuerzo adquirí desde el fin de la guerra por si se presentaba alguna emergencia o catástrofe. Tuve la oportunidad de lucir mis collares de perlas, mis cadenas y medallas, mis aretes y anillos a juego, todas mis joyas. Ahora pueden quedárselas, venderlas, guardarlas o regalarlas. No estaré para conocer su destino.
Aquí hay un sobre donde encontrarás cinco mil dólares para mi velorio y sepelio. Es mi voluntad que sea en la capilla Sixtina de la funeraria González y sólo por veinticuatro horas, misa ahí mismo a mediodía y entierro a las tres de la tarde en el panteón Jardín. Quiero que me sepulten en la primera colina a la izquierda donde están los cipreses más altos. Para cubrir mi tumba, deseo una losa de mármol y una lápida donde pondrán mi nombre y el mensaje que ustedes quieran, 1918-1990 y dos floreros a los lados que siempre tengan rosas de ser posible.
Quiero que me pongan mi vestido azul marino con bolitas blancas, el suéter blanco de algodón de punto fino, la mejor ropa interior y pantimedias que tenga, mis aretes y collar de perlas de dos vueltas. Ni se les ocurra ponerme el uniforme de enfermera del diario y menos el de gala con la capa y la cofia.
Por favor, no me maquillen como payasa. Algo muy discreto, sólo rubor en las mejillas y lipstick en los labios, así como era yo. Mis zapatillas negras de domingo, el rosario de mi cabecera entre mis manos y los novenarios del lado del corazón. Es todo. Gracias.
Mamá Leonora
Tilly estalló en llanto, no podía leer más. Ya le dolía su ausencia; esas disposiciones tan precisas, tan prácticas, no derrotaban el dolor que sentía. Era la primera vez que se enfrentaba a un frío y detallado designio. Nunca supo que alguien más lo hubiese hecho así. ¿Cómo pudo ser tan ecuánime y fría hasta después de la muerte? ¿Con cuánto tiempo se preparó para el inminente final? ¿Cómo lo hizo sola y además conociendo las reacciones de su única nieta? El dolor se transformó en ira:
—¿Por qué te fuiste tan pronto y me dejaste un encargo que me duele? ¿Por qué herirme así? ¿Por qué yo, que te quise tanto? Podías haberle dejado esto a otra persona... Pero no, tenía que ser yo. Por Dios que no te entiendo. —A la nieta no le quedó más remedio que tomarse un buen rato para tranquilizarse y dejar que las emociones fluyeran; iban del sufrimiento intenso al coraje profundo, como si fuese un péndulo impío que se ensañaba con ella. Después de unos minutos logró respirar profundo en varias ocasiones y calmarse lentamente. Tendría que resignarse a cumplir la voluntad de quien la había dejado sola con la pena de la partida. Fue entonces que se percató de que aún le faltaba leer la primera página del cuaderno que había abierto.
—Tengo qué saber qué más quieres de mí, mamá Leonora. ¿Qué es esto?
Mi niña querida:
Aquí encontrarás toda mi vida y la de los que tuvieron que ver conmigo, pero no te la pondré fácil. Me conoces bien. Cada hoja de esta libreta tiene lugares, fechas y hasta algunos nombres y mensajes cortitos que responderán la mayor parte de cada pregunta que me hiciste desde que aprendiste a hablar. Claro, para algunas no tengo contestación, porque no tengo idea de qué pasó. Pero mi alma quedará en paz si algún día perdonas lo que no fui capaz de decirte por vergüenza de lo que fueras a pensar de mí y miedo de perder tu cariño y el de tus hijos que tanto alegraron mis últimos años. Claro, no entenderás estas palabras porque todavía ignoras lo que deberás encontrar sin mi ayuda.
Te pido que te vayas deteniendo en cada página y no pases a la siguiente hasta que encuentres las respuestas que necesitas. De otra manera te perderás en la confusión y nunca sabrás lo que tanto deseas. Tómate tu tiempo, porque quizás necesitarás un receso para continuar con tu vida normal.
Nuevamente un ataque de llanto le impidió seguir leyendo, su dolor era tan grande que se sentía como la mujer más desdichada del mundo.
“La abuela que tanto amé no fue capaz de contarme verdades insospechadas que siempre supe que existieron, así lo sentí desde siempre, ni siquiera de escribírmelas al final de su existencia. Ahora le impone un rumbo a mi vida con un derecho que se atribuyó con su autoritarismo. Qué astuta fue y qué dolor me causa con esto. Sabía que no me podría negar a su deseo. Aún después de la muerte me sigue teniendo en sus manos porque tuvo la certeza de mi necesidad de saber para poder ver a mi madre feliz.”
El timbre del teléfono de la casa la regresó a la realidad. Era Carlos, su esposo, quien le recordaba cuánto la amaba y preguntaba si quería su ayuda en las diligencias. Había ido al hospital cuando se enteró por su suegro del deceso y ya no la encontró. Sabía que su mujer debía sentirse muy atribulada y ahí estaba él para apoyarla. Estaba muy preocupado. Supuso que podría estar ahí y no se equivocó. Ella respiró hondo, lo tranquilizó y le pidió que terminara el trámite del ministerio público y el acta de defunción para el traslado del cuerpo, que avisara a la revista donde laboraba que no se presentaría en tres días por el suceso y fuera a encontrarla en la funeraria González.
Tilly sacó cincuenta billetes de cien dólares cada uno del sobre. Eso sería exactamente lo que costarían todas las peticiones de Leonora. Ni un dólar más ni uno menos. Su abuela supo calcular a la perfección y organizó su partida. Tomó el cuaderno; no tenía cabeza para pensar, lo guardaría en el fondo de una de las tantas cajas de archivos apiladas en su casa (los periodistas suelen tener todo tipo de impresos en su morada) y seguiría con su duelo.
El yerno se ocupó de los trámites mientras Jolie y David, en compañía de su hija, se concentraron en atender a la gran cantidad de personas que acudieron al funeral.
En pocas horas decenas de amistades se presentaron en la funeraria para dar sus condolencias, rostros desconocidos presentaron sus respetos y lamentaron el fallecimiento de Leonora Vasconcelos, tan querida en Tijuana. Otros tantos, venidos del otro lado de la frontera, dijeron ser pacientes de la enfermera y muchos presumían haber sido traídos al mundo por ella. En medio de tantas personas, Jolie recreaba esa última mirada de su madre como inútil consuelo a su partida.
—No te vayas, mamacita, te necesito —exclamaba su hija suplicante.
Después de la misa, el nutrido cortejo fúnebre se dirigió al panteón en el lugar elegido por la difunta.
Al descender la caja a su morada final, es cuando los deudos tienen la certeza de que no volverán a ver a su ser querido. Jolie se aferró a David.
—¡Pronto nos veremos, mamita! Te llevas una parte de mi alma.
El llanto de la nieta era el de una niña pequeña, como si el tiempo se hubiese detenido en una lejana infancia que el dolor extremo sacó a flote. Con ella se fue la roca de la única y más cercana familiar de su madre y la mejor abuela que una nieta pudo tener. Así lo sintieron ambas. Esta pérdida las sumió en una depresión de la que tardarían pocos meses en sanar gracias a los pequeños de la familia. Se olvidó de la libreta y de los secretos de su abuela. Nunca les reveló a sus padres el hallazgo, sólo lo del sobre y su última voluntad. A Carlos sí se lo había confiado, porque sabía que respetaría su sentir y actuar.
Un mes después, el notario llamó a la familia para revelarles que Leonora Vasconcelos Sánchez legó a su hija Bijoux Beatrix Towmey Vasconcelos la casa, excepto el ropero con lo que contenía y los libros que serían para su nieta, Tilly Almeida Towmey.
El proceso de duelo fue muy prolongado para madre e hija. De la negación pasaron a la aceptación y por fin la resignación asomó en sus vidas.
Con el tiempo, David y Jolie decidieron donar el mobiliario y medicamentos a un dispensario médico gratuito para migrantes, vender la propiedad y sólo conservaron algunos recuerdos significativos. Tilly guardó las joyas en una caja de seguridad en un banco y el gran ropero en el garaje cerrado de su casa, el único lugar donde cupo.
Ahora, a doce años de su partida, cuando ella estaba convencida de que el tiempo lo cura todo y la herida había sanado, revivió ese dolor que creyó extinto y se aprestó a rescatar el viejo cuaderno donde habría incógnitas que resolver para la tranquilidad de su adorada madre, pero su mente había borrado la ubicación precisa.
El viejo cuaderno que la abuela heredó a su nieta permanecía oculto en alguna caja de cartón de las muchas que hacían de archivero periodístico. Su memoria estaba bloqueada, habría que iniciar la búsqueda con mucha paciencia. Quizá el pasado y, sobre todo su historia con Trevor Towmey Gilkerson, se encontraba en un fajo de hojas que debía estar muy cerca. A ella el dinero nunca le importó: su herencia permanecía intacta en una caja de seguridad en el banco y no la había tocado ni valuado primero por el dolor y luego por la ira que sintió contra su abuela por haber muerto. El ropero seguía en el garaje arrumbado entre otros trebejos.
Por su parte, Jolie enviudó cinco años después de la muerte de su madre, pero logró replantear su vida: paulatinamente empezó por disfrutar a sus nietos con mayor ahínco, intensificó su vida social con sus amigas y comadres y la numerosa parentela de su marido diseminada por Baja California, Baja California Sur y California; y hasta se inscribió en un club spa de aguas termales donde amplió su círculo de amistades. Todos los días Tilly y su familia estaban al pendiente de que a su madre no le faltara nada, especialmente la compañía de sus seres queridos. Una empleada doméstica de entrada por salida la atendía y conservaba la casa en perfecto estado. Hija, yerno y nietos la llevaban a sus compras en ambos lados de la frontera y trataban de resolverle sus múltiples pendientes. Cada vez leía menos y veía más telenovelas y concursos de cantantes, hasta votaba por sus predilectos. Y como le encantaba ir a Las Vegas, también se aficionó al juego. Esporádicamente la pareja la llevaba a los casinos del norte de San Diego donde se daba vuelo con las maquinitas.
Parecía que Jolie había encontrado un espacio donde se podía mover a sus anchas: baby showers, bautizos, primeras comuniones, quinceañeras, despedidas de solteras, casamientos, cumpleaños, aniversarios de bodas y funerales, todas las fiestas de la vida tenían como invitada a la dulce, simpática y bonita señora de la tercera edad que llegaba puntual con su andadera. A pesar de que nunca manejó un auto, se las ingeniaba para que alguien la llevara y trajera de sus eventos sociales cuando su familia no podía hacerlo.
—Tengo que hacer cita con usted, señora vaga. Ya casi no la veo —bromeaba su hija. Le fascinaba verla dichosa, plena.
—Ay, mijita, es que tengo tantos compromisos... —respondía sonriente.
—Ahora estoy convencida de que la frase “Una buena esposa merece, por lo menos, siete años de feliz viudez” te queda al centavo. Se me hace que hasta pretendientes tienes y no me has querido decir.
—¿Cómo crees, mijita? Con lo latoso que era tu papá, ¿se te figura que me quedaron ganas de volver a mirar a otro hombre? ¡Jamás! —Las carcajadas de ambas terminaban en abrazos y besos.
Jolie fue una mujer feliz hasta que enfermó.
Afortunadamente, su hija trabajaba en ese entonces como freelance de varias revistas; había renunciado al diario años atrás y podía organizar sus entregas sin presiones cotidianas. Sus vástagos ya eran mayores y estudiaban en la universidad: Rebeca ingeniería de minas en Guanajuato y Álvar administración de empresas en Monterrey. Carlos Bello, su marido, se había jubilado recientemente de las universidades donde laboró toda su vida, ya no tenía las responsabilidades ni el estrés de antaño.
Sus padres la dejaron casarse con el profesor de pasado tormentoso en asuntos femeninos que a la postre le llevaba quince años. Pero tanto insistió y persistió, que aceptaron con la condición de que primero terminara la carrera de periodismo. De otra manera, ella se hubiese fugado con él desde la primera vez que hicieron el amor y donde ella quedó extasiada y prendida a él para siempre. Pero no, había hecho la promesa a la familia y cumpliría con el pleno apoyo de sus progenitores y su abuela. Eran otros tiempos.
A pesar de los años, Tilly seguía muy enamorada de su marido. Desde que se unieron él cambió totalmente. Por una parte, la bala perdida que fue se convirtió en un esposo hogareño, con un don divino para la cocina... Un sibarita, un bon vivant como lo bautizó mamá Leonora y, por la otra, en un amante experimentado, fogoso y que viviría para complacerla en todos sus deseos a la hora que fuese. Quizá ella sorprendió a Carlos en una etapa de su vida donde era hora de sentar cabeza, ya cansado de andar de brazo en brazo y dispuesto a formar una familia como Dios manda. Cierto, no era un adonis, pero sin duda era versado en las lides amorosas: sabía cómo llevarla al cielo las veces que fuesen necesarias hasta dejarla plenamente complacida. Con él disfrutaba de un paraíso secreto, insospechado, pleno de sensaciones inexplicables y placenteras. Desde el principio habían sido más que amantes, eran amigos, compañeros de aventuras, dos polos opuestos que se complementaban. Así habían logrado vencer las vicisitudes de la vida conyugal, con sus altas y bajas como cualquier pareja. Carlos se imponía con la razón y en el tálamo se transformaba en un macho apasionado y obsesionado por complacer a su mujer. Ella se mostraba tranquila, prudente y cauta en las relaciones de su entorno, pero sus deseos reprimidos afloraban en los brazos de su amado. Bastaba un simple roce de piel para que su cuerpo se erizara.
—Nunca imaginé que contigo me olvidaría de todo. Sabes cómo ir venciendo las barreras que te pongo y haces que no recuerde ni mi nombre. Te amo tanto.
—Mi reina, nací para hacerte feliz.
Recorrer la geografía de sus cuerpos hacía que la pasión se acrecentara. Nadie, fuera de ese nicho, podría imaginarse la pasión de la que eran capaces dos almas encendidas en un solo fuego. Pero el tiempo no pasa en vano. Tilly agradecía a Dios que contenta o enojada, cada día junto a Carlos había sido y era diferente. Le repugnaban las parejas que en los restaurantes no se hablaban, no se miraban, no se tocaban, como dos extraños que encontraron la última mesa disponible para comer. Ellos siempre tenían temas de conversación, platicaban como si no se hubiesen visto en años. El tiempo era corto cuando estaban juntos. El correr de los años había transformado su relación en menos encuentros candentes y más amor a la compañía y complicidad. Su amor de pareja madura estaba consolidado. No había ya aquellas exigencias eróticas, sino el disfrute de seguir juntos, como cada día, dos besos, tres abrazos, buenos días, buenas noches.
Carlos, como pensador, enfrentaba toda situación humana con humor. Jolie le festejaba a su yerno cuanta broma se le ocurría, mientras su hija se ruborizaba. En una ocasión estaban en el elevador del hotel donde se hospedaban en Las Vegas y donde no cabía un alma más, cuando se le ocurrió decir:
—Tengo disfunción eréctil.
Las carcajadas de los presentes, especialmente de su suegra, sonaron fuerte.
—¡Qué pena, mami!, y tú festejándole —le retaba Tilly.
—Pues ríete y ya. Pareces monja de la vela perpetua. Que no te importe lo que piensen los demás, nadie nos conoce aquí y, además, si así fuera, fue muy gracioso.
Jolie era feliz y todos se alegraban de que la vida le pagara con mejor moneda el sufrimiento de sus primeros años en la tierra. Sin embargo, madre e hija sabían que, a medida que los años pasaban, en el fondo de su alma y en la soledad, los sueños por conocer al padre ausente se acrecentaban.
En múltiples ocasiones, su amado Carlos le había animado para desentrañar la madeja de mentiras y verdades yendo a la fuente, a la libreta. Esa le daría luz no sólo a la vida de su progenitora, sino a ella misma.
—Cariño —decía su marido abrazándola—, ¿por qué no te decides de una vez y te dedicas a un tema que te ha intrigado toda la vida? Tú eres capaz de llegar hasta el fondo, lo has hecho una y mil veces. Hurgar en el pasado es una de tus especialidades. Además, tienes el don de presentir la muerte y sentir a los que ya se fueron. Tratándose de tu familia tienes todos los elementos para llegar a la verdad.
—Por Dios, mi amor —respondía ella acariciando su espalda—, ¿crees que es muy fácil dejar todo para ir tras la pista de un abuelo al que nunca conocí? ¿Tienes idea de lo que nos costará? Claro, la tranquilidad de mi madre lo vale, pero no sé si podré hacerlo.
Estaba nerviosa, las piernas le temblaban tan sólo de imaginar la odisea que sería aquello. No es lo mismo una encomienda periodística que indagar sobre algo tan sensible como encontrar a los muertos de un pasado doloroso.
—¿A qué le temes? —le preguntó Carlos, apretándole firmemente contra su cuerpo—. Aquí está tu charro, siempre al pie del cañón para lo que se le ofrezca a mi reina.
“¿Así o más amoroso?”, pensaba su mujer. Desde que lo conoció le atrajo su inteligencia. Él era un filósofo de la vieja escuela que lograba el amor de cualquier mujer. Su capacidad de persuasión y generosidad de conocimientos la conquistaron hacía veinticinco años y la llama seguía viva.
—Cariño —le refirió Carlos—, tu trabajo te ha llevado por muchos países, has entrado a todo tipo de lugares y no me vas a decir ahora que tienes miedo o que no puedes. Tienes una herencia en el banco y mi apoyo incondicional para lo que te sirva, pero ya, mujer, decídete.
Su marido la había puesto frente al espejo. Tenía sentimientos encontrados: la expresión dolorosa de su madre ante la soledad, la incertidumbre de no saber cómo empezar, la ira contra mamá Leonora por su silencio hasta el final, dejar a Carlos para meterse de lleno a la investigación (porque era disciplinada con su trabajo) y... ¿Qué encontraría a partir de la segunda página y de las siguientes? Ese era el meollo del asunto. Tenía miedo de saber, pero también de fracasar. Las expectativas eran muy altas y desconocía si podría cumplirlas. No podía salir vencida por los sueños de su madre, por su hambre de saber, por fin, quién fue el desconocido de la pequeña fotografía.
Tilly sólo tardó un par de horas en ubicar la caja de archivo donde se encontraba la libreta y un día más en abrirla. Recordaba palabra por palabra las instrucciones precisas de su abuela. Qué diferente se sentía ahora. La sensatez había regresado a su cabeza, releer la página la reconfortó. Aunque sus dedos temblaban ligeramente por la emoción, era capaz de controlarse. Por fin se decidió a dar vuelta a la siguiente hoja, que estaba amarillenta. Las primeras líneas estaban escritas en inglés, con una bella letra garigoleada. No eran de su abuela:
Contrato de boleto de pasajeros De Liverpool/ Filadelfia
Nos comprometemos a que el pasajero nombrado a continuación sea acreditado con un pasaje.El barco recibirá a sus pasajeros en:El puerto de Liverpool el 26 de octubre de 1846. Nombre del pasajero: James Malkus Gilkerson Nombre del barco: The Bridgetown 1846No. 158857
Más abajo, un pedazo de papel arrancado de lo que debió haber sido un comprobante de matrimonio o recibo de un censo, acotaba:
James M. Gilkerson from Ireland and Ann Mary Lord from Pennsylvania. 1854.
Lo que indica que el primero procedía de Irlanda y la segunda de Pensilvania. El año podría ser la fecha de matrimonio.
—¿Eso era todo? —Tilly se enfureció. ¿Sería capaz de obedecer y no leer el cuaderno entero? ¿Qué se ocultaba en las siguientes páginas?
Mientras doblaba la ropa que metería en la maleta, Carlos le preguntó a su mujer:
—¿Se lo dirás a tu madre?
—No, no quiero ilusionarla falsamente. Sigo muy enojada con mi recanija abuela. Hasta que tenga más elementos me sentaré y conversaremos. Sólo las verdades terminarán con sus dudas. Voy al banco, sacaré el primer puñado de piedras preciosas de mi herencia y me pasaré al otro lado para venderlas en Valuta o en cualquier casa de cambio que me las quiera comprar. En México me pedirán hasta los zapatitos del bautismo para comprobar que soy la dueña, así que ya sé dónde me evitaré problemas innecesarios. Qué astuta fue mi abuela, sabía que necesitaría el dinero para investigar.
Afortunadamente la cola para pasar era mínima y la nieta pudo vender fácilmente tres esmeraldas, dos rubíes y tres zafiros en casi cinco mil dólares que le pagaron en efectivo. En una frontera tan poderosa como la de Tijuana-San Diego, el control de las permutas de valores que no impliquen cambio de divisas en relación con bancos o similares es casi nulo, siempre y cuando la operación sea inferior a cinco mil billetes verdes.
Tilly se dirigió a su agencia de viajes preferida en Chula Vista, donde adquirió un pasaje abierto San Diego–Liverpool– Dublín–San Diego. Luego compró dos mil dólares en cheques de viajero, guardó el resto en efectivo y se aseguró de que la tarjeta de crédito estuviese en ceros. Reservó hoteles cerca de los aeropuertos y confirmó un pequeño automóvil de alquiler dentro de la sala de arribo de vuelos de Dublín. Se había hecho experta a fuerza de trasladarse de un país al siguiente, de un continente a otro trabajando como periodista.
Era jueves y partiría el domingo con regreso abierto. Desconocía el tiempo que le llevaría develar lo que había leído. El insomnio apareció como siempre que iba a emprender un viaje, pero ahora se había anticipado tres noches. Carlos percibió la ansiedad de su mujer.
—Cariño, ¿quieres que te acompañe?
El rostro de ella se transformó y una gran sonrisa iluminó su rostro:
—¿Lo harías por mí? ¿Puedes? Nada me haría más feliz. Pero tienes tus compromisos, no quisiera...
Carlos la abrazó y la besó con intensidad.
—Arreglaré todo de tal manera que estos días no se note mi ausencia.
3
Tilly se sentía contenta y optimista, el hecho de que su marido accediera a ir con ella al viaje le resolvería varios problemas. Nunca había estado en Liverpool ni conducido un automóvil estándar por el lado izquierdo, él sí. Así que el viernes muy temprano sacó dos centenarios de oro de la caja de seguridad del banco y realizó la operación de compra-venta ahí mismo. Esta vez regresó a casa con el pasaje de su esposo y una sonrisa de oreja a oreja.
—Soy tan feliz, mi amor —dijo emocionada.
—Yo también, cariño, me place saber que estaré contigo donde tus ancestros vivieron hace doscientos años o quizá más. Pero esto tiene un costo amoroso...
—No desperdicias ni un segundo, ¿verdad? Habrá que compensarte por tanta condescendencia. Ven, estoy lista.
Carlos la atrajo por la cintura y la recorrió entera, como a su mujer le gustaba. La noche fue de enorme placer, y ya exhaustos, durmieron profundamente.
El sábado fue dedicado a los preparativos y avisar a Jolie y a sus hijos que se ausentarían por un par de semanas a lo sumo. La familia estaba acostumbrada a ese ir y venir de la pareja trotamundos, así que no había que dar explicaciones.
—Mami, te encargo algo hermoso de Irlanda —pidió Rebeca tiernamente.
—Y yo quiero un recuerdo de los Beatles —dijo Álvar emocionado—, soy fan.
Ambos estaban en clases y les hubiese encantado unirse, a un viaje más, con sus padres, pero no sería posible.
El viaje fue agotador: escala en Houston, otra con mal tiempo en Londres y una larga espera para abordar el vuelo a Liverpool. El cansancio acumulado causaba estragos en la humanidad de la pareja.
—Estoy molida —exclamó ella—. Lo único que busca mi cuerpo es una cama y un buen baño.
El hotel tenía transportación gratuita de y hacia el aeropuerto John Lennon. Una hora después de haber llegado y ducharse, ambos dormían plácidamente. Liverpool parecía tan distinta a la elegante Londres; la cuna del Partido Laborista congregaba trabajadores y comerciantes, los nativos eran sumamente amables.
—Aquí no se sienten las clases sociales.
—Y los Beatles parecen los dueños de la ciudad, sus imágenes aparecen por todas partes.
El jet lag les pegó más fuerte por la mañana, la diferencia era de ocho horas y ese día temprano ella se dirigió al archivo del museo marítimo ubicado en la zona del Albert Dock, antiguos almacenes del puerto, a la orilla del río en el Merseyside. Él aprovechó para caminar por la calle Mathew donde se ubica The Cavern, sitio mítico donde los Beatles nacieron al mundo y de los cuales era fan confeso.
Mientras caminaba, la periodista admiró el imponente edificio del Port of Liverpool, construido en mil novecientos siete en estilo barroco eduardiano, y luego siguió el Cunard Building de mil novecientos diecisiete, sin embargo, no podía desviar su interés por llegar a las diez al museo, hora de la apertura de la consulta al público. En el archivo se encontraban todos los registros de los pasajeros que habían llegado y salido de Liverpool desde el siglo XVII, por lo que buscó los del barco The Bridgetown en mil ochocientos cuarenta y seis. Y sí, el veintiséis de octubre de ese año estaban registrados para viajar en segunda clase a Filadelfia, Estados Unidos, James Gilkerson de cuarenta años, Julie Gilkerson de treinta y nueve, James Malchus Gilkerson de dieciséis y Patrick Gilkerson de catorce. En el apartado migratorio se asentaba que todos eran nativos de Limerick, Irlanda, que habían llegado a Liverpool por Dublín y que sus pasajes fueron cubiertos por Sir Randolph Dombrain. No había más información.
Antes de regresar al hotel, Tilly hurgó en el pasado esclavista de los ingleses y se horrorizó. Estaba cansada y durmió un par de horas hasta que Carlos regresó de su paseo musical.
—Cariño, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? Mira, tengo boletos para ir hoy al show en The Cavern





























