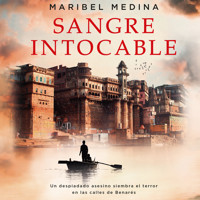Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
Una mañana, Sylvie se despierta y descubre mediante una nota escrita que su pareja la ha dejado. Por primera vez en años, se encuentra sola. La aplasta la vida diaria, con las ovejas y su mugre, las verduras podridas de la huerta, las botas embarradas, la ropa húmeda que no se seca, el miedo y el aislamiento. En un intento de ganar algo de dinero extra, Sylvie se ofrece como detective privada, aunque no tiene más experiencia que la lectura de novelas policíacas clásicas, y se ve implicada en el caso de unas vacas degolladas que la conducirá a una historia de secretos y dolor. La soledad del paisaje es un muro hostil. No sabe estar sola. Solo tiene hambre, pero un hambre de mentira. No hay dignidad en su hambre, ni empatía ni apoyo. Es una enfermedad que le seca la piel y penetra en sus venas. No es el abandono lo que la tortura, es la convicción de que esa soledad la va a volver loca. Pronto comprende que la idea del amor absoluto es una estupidez infantil y que, una vez que ese cuento se ha acabado, comienza un viaje de venganza y transformación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 197
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARIBELMEDINA
Hambre
Para mi amigo Alejandro Palomas. Una amistadconstruida con árboles, libros y palabras; algoparecido a un hogar.
Fouché estaría orgulloso de nosotros
Todo es mío y nada me pertenece,nada pertenece a la memoria,todo es mío mientras lo contemplo.
Wislawa Zimborska
Llegarán las horasen que las viejas heridas,esas que olvidamos hace tiempo,amenazarán con consumirnos.
Hannah Arendt
Tardaron nueve horas en rescatarte.
Los buitres no aparecieron.
A veces, imagino trozos de tu cuerpo convertidos en papeles que revolotean en el barranco, y tus pulmones, bolsas de plástico que se inflan y desinflan dependiendo de las ráfagas de aire.
De esta manera, sigues vivo.
Encuentro el papel encima de la mesa. Hoy te has ido pronto, quizá estés con las ovejas en el prado de la montaña. Me extraña que no hayas encendido el fuego. Veo el cesto de mimbre vacío, tan solo unas ramas de avellano y cortezas deshilachadas de haya dormitan en el fondo. No es que haga mucho frío, septiembre todavía es un mes cálido, pero por las mañanas la casa guarda la humedad de la noche e incluso con la chaqueta de lana me siento incómoda. Me detengo un momento y observo el papel que has dejado para mí. Es una hoja con publicidad en la parte de arriba, algo sobre una empresa que alquila tractores. La verdad es que si eliminamos el anuncio de letras azules no queda mucho espacio.
No quiero acercarme.
La leche está caliente. El vapor asciende hacia el techo y de manera hipnótica danza para mí antes de perderse entre las vigas de madera. De reojo siento como la nota me mira de forma insistente. Soplo el café. Observo a través de la ventana la lengua naranja que se desliza entre las copas de los árboles hasta llegar, de puntillas, al prado. El sol maquilla en un instante mi cara sombría. Su luz prepotente se detiene en la mesa.
De un impulso me levanto de la silla y la leo.
Se ha dado cuenta de que ya no me quiere, que nuestra relación es un peso insoportable para él, que no cargará con ella, y menos aún para siempre.
Su despedida suena a escarcha dentro de mi cabeza.
El temblor comienza en el pecho y se expande por el cuerpo, solo en la punta de los dedos parece atenuarse. Sin darme cuenta, mi espalda se encoge y con la barbilla toco el pecho. Me obligo a estirarme a la vez que coloco el anuncio de tractores sobre la cocina de leña y le prendo fuego con una cerilla.
No sé qué hacer. Por primera vez en mi vida, estoy sola. Vinimos al campo porque C quería iniciar una aventura y para él no existía mayor expedición que ir a un pueblo. Pero en un pueblo había demasiada gente, así que reformamos una borda en medio de ninguna parte y lejos de todo.
Puede que necesite un tiempo para darse cuenta de que me echa de menos o extraña a sus animales, que quizá sea lo que más le ate aquí. Me dejo convencer fácilmente, es el pensamiento del cobarde que a mí, de siempre, me domina. Positiva, casi alegre, comienzo con las tareas de la granja.
Llega la noche y me choca que todavía no hayas vuelto. Nunca he estado sola en esta casa. Incluso cuando te operaron dormí en una silla en la habitación del hospital.
Comienzo a llorar, al principio de forma comedida, luego mando a la mierda mi estoicismo y me dejo llevar por la pena. En el entreacto segundo aparece la rabia, que es a todas luces bastante mejor que la lástima, y a las lágrimas le siguen los insultos hacia ti.
Miserable.
Rezo y rezo y ruego a Dios que te traiga de vuelta. Trato de comprender tu huida, no lo consigo. Le pido al Señor que me lo explique. No hay respuesta.
El espejo refleja lo poco que mi cuerpo ha descansado. Tengo los ojos hinchados, me duele la cabeza en la parte frontal y las venas que van desde el lagrimal hasta el comienzo de las mejillas aparecen gordas y azules. Esto no me ayuda. Pretendo olvidarme de ti unos segundos, luego pasaré a minutos y seguro que pronto serán horas.
Quiero gritar. Necesito encontrar mi grito.
«La muerte no siempre es fortuita o imprevista. Varias son las señales que pueden presagiar la muerte inminente. Si en el silencio de la noche el gallo se despierta y empieza a cantar, alguien va a morir».
William A. Douglass, Muerte en Murélaga*
Reposo la frente contra la puerta, la dejo apoyada en ella y la deslizo sobre su superficie en un intento de hacerme a la idea de que lo que huelo es un anticipo de lo que voy a ver. El ganado muerto, degollado, sus lenguas fuera, los ojos huecos, el olor a sangre, las moscas, mucha sangre derramada; las hojas de helecho no han podido absorber tanta cantidad.
Pienso que quien lo hizo debió de mancharse zapatos, ropa, manos, cara; ¿nadie vio nada? La ropa es fácil de limpiar, aquí la de trabajo se lleva oscura, la piel es más aparatosa, pero en un pueblo como este, de caseríos aislados, uno puede hacer lo que le dé la gana.
Me acerco la manga a la nariz. Prefiero mi mugre a ese olor a morcilla.
—Necesito que seas discreta. Aquí no somos más de ciento cincuenta vecinos. No puedo ir preguntando puerta por puerta. Cuando lo sepas seguro, me dices. Ya sabré qué hacer —dice Asiera.
—¿Cuánto pagas?
—15 000 pesetas.
—Es poco. Dame 30 000.
—20 000. Y porque sé que te viene bien.
—¿Qué sabes?
—Que estás sola. El poeta te ha dejado.
Miro con odio su aspecto: calva, se peina el flequillo a lo Anasagasti, cubriendo la calva de mala manera; la única diferencia, una horquilla negra con una Heidi pegada en el extremo que le sujeta el mechón cubierto de canas.
Sin darme cuenta, doy un paso atrás, resbalo y caigo sobre la sangre mezclada con mierda de vaca.
—30 000 pesetas —digo desde el suelo— o voy diciendo que las has matado tú para cobrar el seguro.
Me calzo las botas de agua y bajo la pendiente del prado hasta el gallinero de madera. Abro la puerta y un montón de gallinas salen en desbandada hacia los brotes de hierba verdes y tiernos. Recojo los huevos amontonados de ayer y los nuevos de hoy. Esparzo pan duro por el suelo, no sin antes besar cada trozo. Tenemos dieciocho gallinas; miento, tengo dieciocho gallinas. Es bueno hablar con propiedad, debo acostumbrarse a mi nueva situación y eso empieza por el lenguaje del yo y del singular. Necesito desempolvar de mi vocabulario palabras que llevaba tiempo sin utilizar. Ya no tiene lugar el vamos, comemos, miramos, salimos, entramos.
Si tomo conciencia de la situación a la que me enfrento, no podré superarla, así que dejo que las cosas sucedan como eran antes, solo que ahora serán en solitario.
Deposito los huevos en la barquilla situada en la parrilla posterior de la bicicleta. La ato con unos pulpos de colores. Si me doy prisa, puedo llegar hasta el colmado del pueblo antes de que Asiera, la hermana de Itziar, se pase por la tienda. Se levanta tarde y hasta el mediodía no suele aparecer. Me pone de los nervios; es huraña, avara y chismosa. Tiene la costumbre de acompañarte en tu recorrido por el interior de la tienda y cada vez que eliges algún producto ella lo supervisa con su aliento a coles agrias. Viste de negro, aunque ella ya no recuerde el porqué. Su marido murió en el monte solo, como un perro, según cuenta, huyendo de la policía. Se dice en el valle que era un contrabandista hábil que llegó a colocar una polea desde un árbol situado en la frontera de Francia hasta la de España para trasladar de manera furtiva y rápida la mercancía.
Los radios de la bicicleta suenan a monedas dentro de una lavadora. Las cubiertas de las ruedas son demasiados finas e intuyo que no aguantarán mucho antes de pincharse. Son cuatro kilómetros hasta el pueblo. La pista forestal está en buen estado para un coche, pero las piedras machacan mi cuerpo a ritmo de batidora.
C. Pongo esa inicial no porque sea el comienzo de su nombre, sino por cabrón, que es lo que pienso de él; no se puede dejar a alguien con una nota en una publicidad de tractores, es penoso por partida doble. Antes de que se fuera, aprovechaba los viajes de C para vender los huevos, mermeladas, compotas, mantequilla y, sobre todo, queso a la denda de Asiera; ahora supone un gran contratiempo.
Intento olvidar mi historia contigo, una historia no sé si más feliz, pero desde luego más sencilla.
Las hayas me arropan durante el viaje. Sus ramas se entrecruzan de un lado al otro del camino, pequeñas gotas fruto de los restos del rocío resbalan por las hojas y caen en mi cara. Por un momento, disfruto de la libertad de estar sola. Cojo velocidad durante la bajada, el viento mueve mi pelo húmedo, que se ondula cual bandera izada. Quito los pies de los pedales y levanto las piernas como cuando era niña. Me río y grito de miedo. No voy a tocar los frenos, de ninguna manera. Estoy viva y me lo demuestro con este gesto de absoluta temeridad. Sé que, tras unos metros de pendiente, a mis ojos casi vertical, el camino se suaviza hasta un pequeño repecho para luego volver a bajar en picado. Mi objetivo es que el terreno guíe mi velocidad, estoy a merced de los caprichos del camino. Sigo riendo como una posesa, aunque descubro, en el fondo de mi carcajada, rasgos de histerismo. Bajo las piernas y aprieto los frenos con suavidad, tampoco es cuestión de que por una tontería se rompan los huevos y el viaje sea en vano. Tengo que pensar en el dinero.
Suspiro de alivio cuando compruebo que solo está Itziar en la tienda. Actúa de manera normal, pero un pequeño tic en el ojo izquierdo la delata. Lo sabe. Agradezco el esfuerzo que hace para disimular.
—¡Egun on! —saludo con una seguridad que no siento.
Desde que llegué al valle de Baztán, he tratado de aprender euskera, algo que reconozco que me ha sido imposible. Intento utilizar en mi día a día palabras en ese idioma e introducirlas de manera automática en mi vocabulario. De momento, después de siete años, no lo he logrado.
—Egun on, Sylvie. ¡Qué día de otoño más bonito!
—Tendremos que aprovecharlo, vamos a tener pocos como este.
Comenzar hablando del tiempo es una cuestión de educación no escrita por estos lares.
—¿Qué tal estás? Ayer no bajaste con los huevos.
Ya ha puesto encima de la mesa la frase indirecta para que, de manera muy correcta, le hable de C. No voy a hacerlo, ni con agua hirviendo sobre mi piel lo conseguiría.
—Tampoco vi a tu marido. Le esperaban en el ensayo y no apareció —añade.
Habla como si no quisiera dar importancia a su monólogo, y para acentuar el teatro se mueve por la tienda colocando un bote de conserva aquí, un paquete de caramelos allá. La ignoro. Sigo metiendo los huevos en las hueveras. Si Itziar continúa con su soniquete, pasará a tener el honor de llamarse Z, a secas, en mi relato. Pobre, no se merece que la llame zorra, ya que vive para trabajar y cuidar a la cascarrabias de su hermana. Seguro que es virgen. ¿Cómo será vivir sin haber tenido sexo con nadie? ¿Se masturbará? La miro de reojo. Compruebo que ella también lo hace. Enseguida deshecho ese pensamiento tan estúpido; seguro que ni se toca.
—¿Cuántos huevos traes?
—Tres docenas.
—Pues toma, aquí tienes cien pesetas.
—No me des el dinero, necesito galletas y cereales.
Podría alimentarme como los bebés o los viejos, de leche, galletas, cereales y tostadas con mermelada y mantequilla. De repente, adivino un atisbo de alegría: no voy a tener que cocinar para C nunca mááás. Alargo la «a» y la saboreo porque se me pega al paladar de lo dulce que es, como un higo madurado al sol.
—¿Necesitas algo más, Sylvie?
Su pregunta flota en el aire a la espera de que yo la recoja. Creo que está preocupada de verdad. Podría hacer un trato con ella; si me cuenta su vida sexual, yo le digo que C se ha largado. Pero hoy no me apetece una dosis de realidad, seguro que se me atraganta, y, como el día no va nada mal, le respondo que todo va de maravilla. Las dos sabemos que la respuesta es más falsa que la sonrisa de su hermana, pero qué se le va a hacer, dejaremos las revelaciones en un rincón.
Me despido de manera rápida mientras Itziar me sigue con la mirada mojada en lástima. Cruza la chaqueta azul oscura a la vez que sus brazos y se queda así, abrazada a ella. Puede que sean los únicos abrazos que recibe.
Tengo que ocuparme de manera urgente de los detalles prácticos. Entro en la entidad bancaria con la cartilla de ahorros en la mano. Sin querer, mientras espero mi turno, la retuerzo como si fuera el cuello de uno de mis pollos. Respiro de manera pausada cuando el oficinista mete mis datos en el ordenador y me informa del estado de las cuentas. Falta exactamente la mitad del dinero. Observo al jovencito de ojos azules y granos en las mejillas que me informa de las novedades; no puedo evitar pensar que no conseguirá echar un polvo gratis hasta que ese acné desaparezca. Parece un buen chico.
Me marcho preocupada del banco. Mi estrenada independencia se agria por momentos. Decido darme un festín y compro una tableta de chocolate y unas magdalenas hechas con mantequilla para endulzarla. Me despido nuevamente de Itziar. Hoy estoy de suerte porque Asiera no ha aparecido todavía; quizás la ha palmado.
* Esta y las siguientes citas de William A. Douglass han sido extraídas de la edición de la colección Alga Ensayo publicada por la editorial Alberdania en 2003.
Donde la magia exige, ordena y espera de una forma automática las consecuencias de sus actos, la religión ora, suplica y confía en ser atendida. Donde la magia pone en juego las fuerzas naturales, la religión lo hace con las divinas. Si unes las dos, puedes tener todo.
—¿Quién te odia?
Prados, una granja, una casa de tres plantas, un tractor, dos coches, un quad. Olía a pasta, un anuncio de neón en un pueblo de puertas cerradas, toque de queda a las nueve, en verano a las diez, sin bar, ni casa rural ni sociedad ni frontón. La única tienda, la suya.
—Nadie —me contesta mientras me pasa el dinero en billetes de mil.
—Eso es imposible. Hazme una lista de nombres y razones.
—¿Ahora?
—Los primeros son los importantes.
Apunta un nombre y me lo da.
—¿Quién es esta? Dirección.
—Es mi hermana. No tenemos trato.
—¿Por qué?
—No sé… Pregúntaselo a ella, así me entero.
—Pero, si es tu hermana, debe de ser muy vieja; quiero decir que no la veo yendo al establo y cortando el cuello de tus vacas.
—Lo que tú digas no tiene importancia; ella se ocupa de matar sus animales y, cuando lo hace, no le tiembla el pulso.
Hecha una bola de nieve, entro en el cobertizo de las ovejas. Las detesto. Se salvan los corderos recién nacidos, tan torpes como ruidosos. Es en ese momento, mientras limpio con el rastrillo sus mierdas, cuando decido venderlas. C se ocupaba de ellas y yo sola me declaro incapaz. Estoy cansada. Tal vez compre un burro; la bicicleta definitivamente no es para mí.
Los días se suceden sin que nada interrumpa su marcha. Mi tiempo es un mar inmenso, oscuro, difícil de abarcar. Estoy perdida. Solo me queda rezar, pero Dios parece estar demasiado lejos.
Vuelvo a leer. Decido hacer unas estanterías con unos palos de avellano. Hago un cuadrado y ato las esquinas con unas cuerdas de esparto. Cuando lo alzo, se convierte en una forma achatada y sin gracia. No me desmoralizo, repito la operación tres veces más. Consigo cuatro cuadrados, los superpongo unos encima de otros y uno los vértices. Sigue deformándose. Hago una cruz clavando unas puntas en el centro y en los extremos del marco. Parece una ventana. La vuelvo a alzar y, antes de apoyarla en la pared, se desarma. Me quedo con un palo en la mano. Tengo ganas de pegar a alguien o a algo. Golpeo con el palo un escalón con una rabia desesperada. Don Quijote entra por mi boca y grito: ¡Traidor, descompuesto, villano, infecundo, deslenguado, atrevido, desdichado, maldiciente, canalla, rústico, patán, malmirado, bellaco, socarrón, mentecato y hediondo!
Cuando me calmo, arrojo a la chimenea mi estantería de diseño rústico. Subo al cuarto de invitados-trastero y dejo caer mis libros por el hueco de la escalera; no tengo paciencia para subir y bajar. Los apilo de cualquier manera en el salón.
Me huelo el sobaco. Apesta. Últimamente, mi higiene personal está bastante abandonada. ¿Y para qué me voy a lavar y, menos aún, arreglar? Conforme me levanto por la mañana, de la misma manera me acuesto por la noche. La mancha de aceite del jersey seguirá en el mismo lugar sin que nadie haya observado su presencia, como tampoco seré advertida del moco seco que se adivina en el orificio de mi nariz. Me doy cuenta, pero a mí no me molesta ni pizca. Llevo dos semanas sin bajar al pueblo, el mismo tiempo que llevo sin asearme. A las ovejas parece gustarles, parezco una más, fundida en mi disfraz de mugre.
Dos veces he sido abandonada: una por ti, otra por mí.
«El cuerpo del difunto será tocado por última vez para limpiarlo. Después, se le cerrarán los ojos y la boca para no llamar a la muerte de nuevo».
William A. Douglass, Muerte en Murélaga
Me acerco a la casa de la hermana de Asiera. La veo en el balcón quitando las hojas secas de los geranios. Parece un cuervo rescatado entre la marea negra. Me da por pensar que, si la siguiente generación siempre mejora a la anterior, cómo serían sus padres: un papá buitre y una mamá urraca. Desde la calle le doy los buenos días.
—¿Qué quieres?
—Hablar.
—¿De qué?
—De tu hermana.
—No tengo.
Me echa unas cuantas hojas secas a la cara. Escupo, respiro hondo y vuelvo a preguntar:
—El otro día te vieron rondando su granja —mentí—. ¿Qué estabas, de visita?
—Jamás pisaré ese sitio.
Estaba equivocada, cuando se asoma no es un cuervo, es un buitre cuyo pico brilla al sol. La primogénita salió al padre.
—¿Puedo subir?
Sonríe y, sin dejar de mirarme, retrocede y cierra la puerta del balcón.
Me siento en un banco de la plaza y hago malabares con dos manzanas caídas. Es época de sidra y las manzanas se amontonan en el suelo.
—Nunca te invitará a casa.
La voz hace que me vuelva. Detrás de las rejas de un balcón, veo la silueta de una mujer sentada. Su cara me suena. Creo haberla visto en el Urgain jugando al mus.
—¿Me compras un paquete de Marlboro en la gasolinera?
No le contesto.
—¿Por favor?
Niego con la cabeza y miro hacia otro lado.
—Pero ¿qué te cuesta?
Con mal genio, le respondo:
—¿Qué pasa, no tienes piernas?… —le pregunto, a la vez que le tiro una manzana.
—No.
—No… ¿qué?
—No me has dado y no tengo piernas.
¿Y si vuelve y me ve con estas pintas? Su mirada escrutadora, siempre crítica, reconocería con un simple vistazo cientos de defectos. Llegaría arrepentido, deseoso de lanzarse a mis brazos y comerme a besos. Claro que mi olor le echaría para atrás. Esparzo el heno con rapidez en el comedero de las ovejas y tiro el cubo de plástico verde a un rincón. En mi interior visualizo con claridad como se acerca por el camino, silba una canción mientras mordisquea una hoja de menta. En una carrera contra reloj, me descalzo en el porche y dejo las botas de caucho de cualquier manera, con el estiércol y el barro pegados a sus suelas. Enciendo el calefactor de aire y el termo eléctrico. Lo pongo en la rueda de media capacidad para que el agua se caliente más deprisa. Meto toda mi ropa directamente en la lavadora, incluido el abrigo. El agua templada me sorprende sobre la cabeza. Lanzo un sonido gutural de satisfacción. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me abandono de esta manera?
Casi puedo oír tus pisadas entre las hojas secas del viejo castaño de la entrada. Estoy tan contenta que podría levitar.
Las sombras cubren el prado y el monte. Oigo la lechuza burlándose: tontaaaaaaaaaa. Juan Gelman me susurra: «La esperanza fracasa muchas veces; el dolor, jamás». Lloro un rato mientras veo un programa de televisión.
Tú la detestabas y, salvo las noticias de la ETB y los documentales, no le hacías caso. Fue harto difícil conseguir una señal decente una vez que nos hubimos instalado. Al final la antena quedó colocada en lo más alto del nogal de la ladera sur. Yo, dentro de mi amor por la decoración, la pinté verde oscura para que no llamara la atención.
Es mi mejor compañera. La enciendo cuando me despierto, y si me acuerdo la apago. A veces se queda encendida toda la noche. Es un estupendo somnífero. Cierro los ojos y oigo el murmullo de las conversaciones entrecortadas, imagino que en realidad son invitados que, no queriéndome despertar, hablan entre susurros mientras se toman un café en la cocina.
Cierro la puerta para que no entre el viento. Se enfada y silba fuertemente. Desde esta cama de musgo, descubro que a la noche y al viento no se les deja fuera, se cuelan por donde quieren.
Pienso dónde estarás.
Ojalá nos hubiéramos quedado en Pamplona. En la Volkswagen ganabas bien. No te importaba estar en la cadena de montaje de los retrovisores, decías que tu cabeza nunca estaba ahí, sino en tus rimas. Siempre en euskera, para eso habías estudiado en la ikastola. A mí me gustaba dar clases de EGB. Te hacía gracia mi acento francés. Con el tiempo detestaste que no supiera euskera. Para paliarlo, fui una ama de casa de manual: no grites, sé comprensiva, la comida a su hora en la mesa, no digas palabras malsonantes, la casa limpia, la huerta sin hierbas, sexo a demanda.
Rodeada de noche y viento, no encuentro un faro que me guíe entre las estrellas. A través de la ventana parecen muertas, ahogadas en ese cielo de fango.
Ya no volverá. La claridad del pensamiento me sorprende de madrugada. El dolor de la aceptación es brutal y me golpea la boca del estómago. Encojo mi cuerpo todo lo que puedo. Gimoteo. No encuentro consuelo para mi pena.
Hoy no me he levantado del colchón.