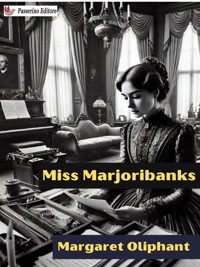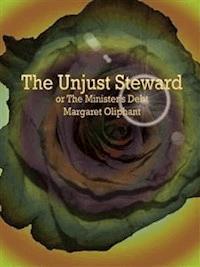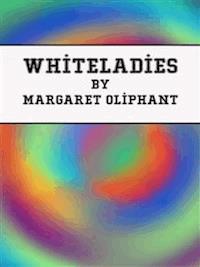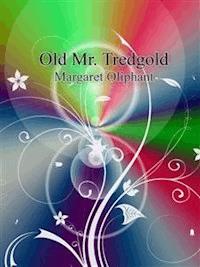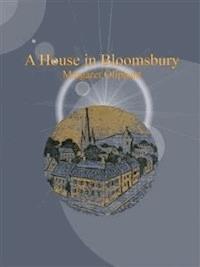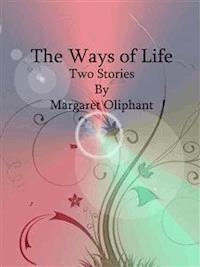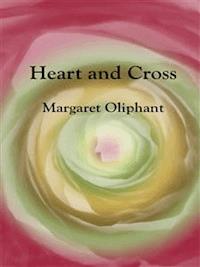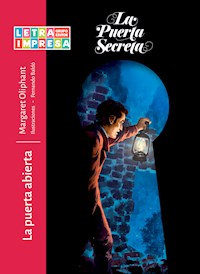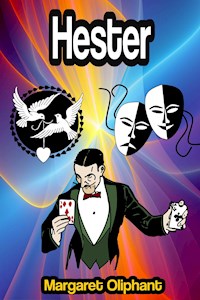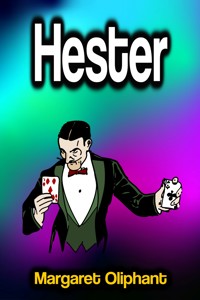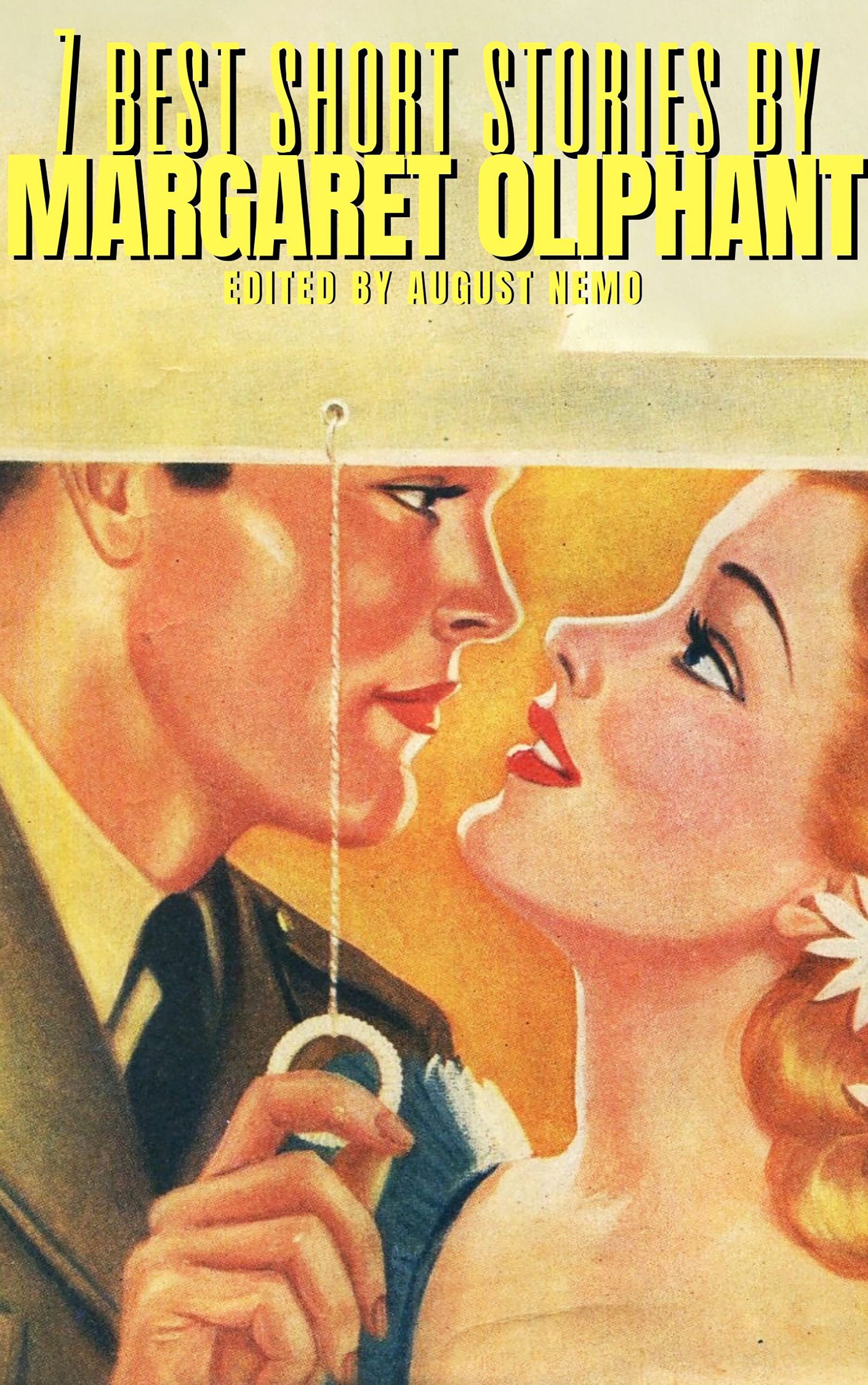14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ático de los Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela extraordinaria de una gran escritora victoriana La anciana Catherine Vernon es la figura dominante de la pequeña localidad inglesa de Redborough. Ha logrado abrirse paso en un mundo de hombres y dirigir el banco Vernon, el negocio familiar que salvó de la ruina cuando era más joven. Desde su atalaya, Catherine contempla todo y a todos con distancia y cierto cinismo. Solo dos personas consiguen atravesar su coraza. Una es Hester, una joven con una personalidad tan fuerte como la suya con la que se enfrenta a menudo, y la otra es Edward, su favorito y heredero aparente, a quien trata y quiere como a un hijo. Entre Edward y Hester surgirá un vínculo complejo que impulsará a ambos en una aventura de riesgos sexuales y financieros que terminará afectándolos no solo a ellos dos, sino también a Catherine y a todos los habitantes de Redborough. Margaret Oliphant es una de las grandes novelistas victorianas, y esta edición de Hester, la primera en castellano, contribuye a restablecer su redescubierta importancia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1046
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Gracias por comprar este ebook. Esperamos que disfrute de la lectura.
Queremos invitarle a suscribirse a la newsletter de Ático de los Libros. Recibirá información sobre ofertas, promociones exlcusivas y será el primero en conocer nuestras novedades. Tan solo tiene que clicar en este botón.
Hester
Margaret Oliphant
Traducción de Joan Eloi Roca
Colección Ático Clásicos
Contenido
Portada
Newsletter
Página de créditos
Sobre este libro
Capítulo I: El Banco Vernon
Capítulo II: La señorita Catherine
Capítulo III: La Vernonería
Capítulo IV: Un primer encuentro
Capítulo V: A la mañana siguiente
Capítulo VI: Vecinos y parientes
Capítulo VII: Acomodándose
Capítulo VIII: Los diecinueve
Capítulo IX: Recuerdos
Capítulo X: Un amante
Capítulo XI: Madre e hija
Capítulo XII: Una espectadora indignada
Capítulo XIII: La opinión de Catherine
Capítulo XIV: La opinión de Harry
Capítulo XV: Lo que pensaba Edward
Capítulo XVI: Paseos y charlas
Capítulo XVII: El joven y el viejo
Capítulo XVIII: Una fiesta familiar
Capítulo XIX: Confidencias
Capítulo XX: Roland
Capítulo XXI: Advertencia
Capítulo XXII: Té con baile
Capítulo XXIII: El primero de ellos
Capítulo XXIV: Una nueva rival
Capítulo XXV: Una mente doble
Capítulo XXVI: Directamente
Capítulo XXVII: El centro de la vida
Capítulo XXVIII: ¿Era amor?
Capítulo XXIX: Navidad
Capítulo XXX: La fiesta en Grange
Capítulo XXXI: Negocios y amor
Capítulo XXXII: Un especulador
Capítulo XXXIII: Un visitante tardío
Capítulo XXXIV: Dudas y temores
Capítulo XXXV: Un descubrimiento
Capítulo XXXVI: En el laberinto
Capítulo XXXVII: Alarmas
Capítulo XXXVIII: La crisis
Capítulo XXXIX: Bajo el acebo
Capítulo XL: La hora de la necesidad
Capítulo XLI: Una noche de vigilia
Capítulo XLII: Después
Capítulo XLIII: Una interrupción
Capítulo XLIV: El asentamiento
Capítulo XLV: El final
Sobre la autora
Sobre el traductor
Página de créditos
Hester
V.1: mayo de 2023
V.1.1: octubre de 2023
Título original: Hester
© de la traducción, Joan Eloi Roca, 2023
© de esta edición, Futurbox Project, S. L., 2023
Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción total o parcial en cualquier forma.
Diseño de cubierta: Taller de los Libros
Imagen de cubierta: Retrato de Rosalba Peale, de Rembrandt Peale
Corrección: Carlos Fajardo, Raquel Bahamonde
Publicado por Ático de los Libros
C/ Aragó, n.º 287, 2º 1ª
08009 Barcelona
www.aticodeloslibros.com
ISBN: 978-84-19703-09-5
THEMA: FBC
Conversión a ebook: Taller de los Libros
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser efectuada con la autorización de los titulares, con excepción prevista por la ley.
El presente proyecto ha sido cofinanciado por el programa de Europa Creativa de la Unión Europea. El contenido de esta publicación refleja únicamente las opiniones del autor y es responsabilidad exclusiva del mismo. La Comisión Europea y la Agencia no se responsabilizan del uso que pueda hacerse de la información aquí recogida.
Hester
Una novela extraordinaria de una gran escritora victoriana
La anciana Catherine Vernon es la figura dominante de la pequeña localidad inglesa de Redborough. Ha logrado abrirse paso en un mundo de hombres y dirigir el banco Vernon, el negocio familiar que salvó de la ruina cuando era más joven. Desde su atalaya, Catherine contempla todo y a todos con distancia y cierto cinismo. Solo dos personas consiguen atravesar su coraza. Una es Hester, una joven con una personalidad tan fuerte como la suya con la que se enfrenta a menudo, y la otra es Edward, su favorito y heredero aparente, a quien trata y quiere como a un hijo.
Entre Edward y Hester surgirá un vínculo complejo que impulsará a ambos en una aventura de riesgos sexuales y financieros que terminará afectándolos no solo a ellos dos, sino también a Catherine y a todos los habitantes de Redborough.
Margaret Oliphant es una de las grandes novelistas victorianas, y esta edición de Hester, la primera en castellano, contribuye a restablecer su redescubierta importancia.
«Era una novelista tan compasiva como Trollope, tan buena observadora de la condición humana como Henry James o Edith Warton, o de la clase social y la religión como George Eliot o Jane Austen, tan buena en la creación de tensión como Wilkie Collins, y todo ello con una generosidad de espíritu de la que carece Thackeray.»
Mark M. Arkin
«No estamos hablando de un Trollope menor, sino que Oliphant tiene su propia voz y sus novelas son únicas.»
R. C. Terry
«El punto de vista de Oliphant es tan sofisticado comparado con el de sus contemporáneos que a veces parece pertenecer a otra época. Una gran escritora que ha sido ignorada durante demasiado tiempo.»
Merryn Williams
«Oliphant es el ejemplo perfecto de ese enigma literario que nos resulta tan familiar: una escritora muy valorada e inmensamente exitosa en su época a la que la posteridad relega luego a la semioscuridad.»
Margaret Forster
Una energía en sus andares,
y su paso ascendente delataban
que un orgullo y alegría poco comunes,
animaban su espíritu.
No sé cómo llamarlo, fuera
de lo dicho: si no era orgullo,
era una alegría similar,
que ella había heredado.
* * * * *
Se formó en la escuela de la naturaleza,
la naturaleza la había bendecido.
Un ojo despierto, una mente curiosa,
un corazón que se emociona, son difíciles de atar:
igual que no se puede cegar la aguda vista
de un halcón, tampoco a Hester.
Charles Lamb1
Capítulo I
El Banco Vernon
El Banco Vernon era conocido en todos los condados centrales2 como el segundo del país en estabilidad y solidez, solo por detrás del mismísimo Banco de Inglaterra. Eso, al menos, era lo que afirmaba la gente que sabía de esos asuntos: los empresarios, los profesionales liberales y los que se consideraban a sí mismos conocedores del mundo admitían que debía ocupar esa segunda posición, pero la mayor parte de sus clientes no pensaba como ellos. Me refiero, por ejemplo, a los comerciantes de Redborough y las ciudades adyacentes, a los agricultores de toda la región y a todas aquellas personas modestas que, cuando sumamos sus pequeños patrimonios, suponen una enorme riqueza.3 Para estos, el Banco Vernon era el número uno, el epítome de la estabilidad, la encarnación de una riqueza sólida y sustancial. Había alcanzado su máximo esplendor bajo la dirección de John Vernon, abuelo del actual jefe de la empresa, aunque ya existía desde hacía dos o tres generaciones antes que él. Pero John Vernon era uno de esos hombres que convertía en oro todo lo que tocaba. Es difícil dilucidar cuál es el don que hace posible esa transmutación, pero no cabe duda de que se trata de un don, del mismo modo que quien pinta un buen cuadro o escribe un buen poema posee un tipo especial de genio. Es cierto que hubo hombres más sabios que él, y también tan trabajadores y responsables como él; hombres, en suma, preparados para todas las exigencias del mundo de los negocios, pero no hubo otro en cuyas manos todo prosperara de manera tan eficiente. Sus inversiones siempre salían bien, sus barcos siempre volvían a casa, y, según la imaginación popular, durante su mandato, las cámaras subterráneas del banco rebosaban de oro. En un momento de su carrera, una ola de incertidumbre se extendió por todo el distrito y se produjo un pánico bancario,4 y era evidente que cualquier otro tendría que haberse arruinado. Así debería haber sido, pero John Vernon no se arruinó. Se supo después que él mismo admitió que no entendía cómo había escapado a la quiebra, y nadie más podía entenderlo, pero el hecho incuestionable es que escapó y, como consecuencia natural, se hizo más fuerte y rico, y más universalmente reconocido que nunca. Su hijo no tuvo el mismo genio para el dinero, pero al menos tuvo talento para conservar lo que había conseguido su padre, que es la siguiente mejor cualidad.
Edward Vernon, sin embargo, no tuvo tanta suerte en lo familiar como en sus negocios. Tuvo dos hijos, uno de los cuales murió joven, y dejó una hija pequeña que fue criada por su abuelo. El otro «fue por el mal camino». ¡Oh, la tragedia familiar interminable, esa que nunca tiene fin, que siempre crece, la angustia más oscura que existe en el mundo! El hijo menor fue por el mal camino, y murió también en vida de su padre, dejando una pequeña familia de niños desamparados y una pobre esposa estupefacta ante tantos problemas. Ella hizo cuanto pudo, pobrecita, para educar a su propio hijo por caminos muy opuestos a aquellos en los que su padre había tropezado y caído. Se suponía que el chico se casaría con su prima Catherine Vernon, y así reuniría una vez más todo el dinero y prestigio de la familia. El chico también se llamaba John Vernon y se parecía al bisabuelo de oro: se esperaban grandes cosas de él. Entró en el banco en tiempos del viejo señor Vernon, y todo parecía indicar que iba a ser un digno sucesor mientras vivió el socio mayoritario, el jefe de la casa. Pero cuando el viejo señor murió y John Vernon se convirtió en el dueño, muy pronto aparecieron indicios de que las cosas iban a cambiar. En primer lugar, el matrimonio con su prima nunca llegó a celebrarse; todo parecía muy prometedor mientras vivió el abuelo, con el que ella convivía. Pero después de su desaparición, los sentimientos en la pareja se enfriaron de manera casi inmediata. De quién fue la culpa, nadie lo supo. Ella no dijo nada sobre el particular, ni siquiera a sus amigos más cercanos; tampoco él comentó nada, sino que se rio e ignoró todas las preguntas con ese aire de quien «podría contestar si quisiera». Su madre, por su parte, sí que dijo mucho. Corrió entre ambos como una gallina excitada, sacudiendo las plumas de la cola y cacareando violentamente. ¿Qué estaba pasando entre ellos? ¿Qué pretendían? Preguntó a su hijo cómo podía olvidar que si el dinero de Catherine salía del negocio, aquello supondría una extraordinaria diferencia…, y le pidió a Catherine que recordara que sería casi deshonesto enriquecer a otra familia con el dinero por el que los Vernon habían trabajado tan duro. Catherine, que no era en absoluto una chica ordinaria, le sonrió, quizá con un poco de tristeza, y no entró en explicaciones. Pero su hijo, como era natural, se burló de su madre. «¿Qué sabrás tú del negocio?», dijo. La pobre señora Vernon pensó que había oído hablar lo suficiente de él como para entenderlo, o al menos para comprender las intenciones de quienes lo entendían. Pero, ¿de qué sirven los reproches de una madre? Después de todo, la nueva generación hará lo que quiera y seguirá su camino. Durante años, la infeliz mujer regañó y lloró sin éxito. Sin embargo, nunca comprendió que todo aquello era en vano, porque que cada día empezaba de nuevo a llorar, a suplicar, a protestar, a caer en crisis nerviosas de pasión una y cien veces más. ¡Cuánto mejor hubiese sido para ella haberse mordido la lengua! Pero ¿cómo podía evitarlo? No era de esa naturaleza plácida y paciente propia de las personas sabias. Y, poco a poco, las cosas empezaron a ir mal con John. Finalmente, él se casó con una joven perteneciente a una familia del condado que no tenía dinero para mantener sus pretensiones. John siempre tenía sus establos llenos de caballos y su casa repleta de invitados. «¿A dónde vamos a ir a parar?», gritaba su pobre madre, siempre preocupada, enfadada, decepcionada, desesperada, en busca de oportunidades de poder tener unas palabras con su hijo, de hablarle seriamente, de recordarle su deber. A decir verdad, esa actitud le hizo mucho más mal que bien. Atrajo sobre sí muchos golpes de los que podría haberse librado si se hubiera contentado con permitir que él hubiera vivido su vida sin sus consejos; pero la pobre señora no quiso dejarse enseñar. Y era muy cierto lo que decía John Vernon. Pasaría mucho tiempo, le explicó a su madre, antes de que unos cuantos caballos y una compañía placentera afectaran las finanzas del Banco Vernon. Como jefe de la empresa, se esperaba de él que fuera hospitalario y que mantuviera la casa casi siempre abierta; el país que confiaba en él sabía que podía permitírselo. A las gentes de Redborough, además, les gustaba ver la desenvoltura con la que gastaba su dinero. ¿Cómo podía afectar eso a los Vernon? Él aseguraba que hasta el momento nunca había vivido por encima de sus ingresos. Así se lo dijo a su madre, que nunca quedó convencida, y que hasta el día de su muerte estuvo siempre buscando una ocasión de hablar seriamente con su hijo. ¡Pobre madre! Nada le fue demasiado bien; tal vez no fuera muy sagaz ni en la administración de sus hijos ni en la de su dinero. Al menos eso decían los partidarios de los Vernon; como lo decían de todas las esposas que no eran Vernon, a las que consideraban unas intrusas que siempre traían problemas. También lo decían de la señora de John, y ahí su madre pensó que no estaban muy equivocados. Pero ninguno de sus hijos resultó del todo satisfactorio. Las chicas se casaron mal; Edward, su hijo menor, entró en la Iglesia, y nunca pasó de vicario, y en asuntos de dinero nunca les fue demasiado bien. Ciertamente, no fue una mujer afortunada. Pero murió, felizmente para ella, antes de que ocurriera nada tangible que hiciera realidad sus temores con respecto a John.
Es asombroso cómo aumenta el dinero cuando está en vías de crecer, cuando ha recibido un impulso genuino y arrastra hacia sí, según alguna ley oculta de atracción,5 a todo átomo afín que se halle cerca de él. Pero tan maravillosamente como crece el dinero, se desvanece cuando el otro proceso —el contrario— da comienzo. John Vernon tenía mucha razón al decir que el banco justificaba, es más, casi exigía, un cierto caudal de gasto de su socio principal. Y él era más, mucho más, que el socio principal. Catherine, aunque estaba tan profundamente interesada en el banco como él, no asumía responsabilidad alguna; ¿cómo iba a hacerlo, si sabía tanto de dinero como su poni? Se interesó menos, de hecho, de lo que lo habría hecho en circunstancias ordinarias, porque sin duda había algo, fuera lo que fuese, que había interrumpido la relación natural entre los dos primos. No estaban a gusto el uno con el otro como hermano y hermana, como todo sugería que debería haber sido. Tampoco lo bastante a gusto como para considerar juntos sus intereses mutuos, como deberían haber hecho los socios. Esto, pensaba al menos uno de ellos, habría sido ridículo, en cualquier caso. Cuando sus abogados le preguntaban qué pensaba Catherine sobre tal o cual tema, él se reía en sus narices.
—¿Qué más da lo que piense ella? ¿Qué es lo que debería saber? ¡Por supuesto que todo eso me lo deja a mí! —decía—. ¿Qué va a entender una chica de negocios bancarios?
Pero esto no satisfizo a la respetable firma de abogados que asesoraba al banquero.
—La señorita Vernon ya no es una niña —afirmó el señor Pounce, que era su director.
John Vernon se echó a reír ante esas palabras, con una de esas risas ofensivas con las que un hombre de mente tosca enarbola la bandera de su sexo sobre una mujer soltera.
—No —señaló—, Catherine se está convirtiendo en una solterona. Debe espabilar si quiere conseguir un marido.
El señor Pounce no era un sentimental, y sin duda también se reía a veces de las desafortunadas mujeres que habían fracasado así en el rumbo de sus vidas; pero respetaba a la señorita Vernon, y dudaba mucho de su primo.
—Con marido o sin él, creo que debería consultarse con ella —dijo.
—Oh, yo me encargaré de Catherine personalmente —fue la respuesta del primo.
Y así continuó la vida, muy alegre, rápida, divertida y costosa, por un lado; muy tranquila y sin incidentes por el otro. John Vernon se construyó una gran casa, que contaba con las últimas mejoras y lujos científicos. Los tapiceros más caros la llenaron con los muebles más costosos, y los jardineros más hábiles plantaron árboles y arbustos prácticamente ya crecidos. John la llenó de buenas compañías, nombres que los empleados del banco consideraban un orgullo para el establecimiento y que la gente del pueblo contemplaba con admiración. Y no había nada en el condado que igualara los vestidos y los diamantes de la señora de John Vernon. ¿Qué es todo eso para un gran banco, que acumula dinero a todas horas? ¡Nada! Incluso el señor Pounce lo reconocía. La extravagancia personal, siempre que sea mera hospitalidad y espectáculo, debe recorrer un camino muy largo antes de que ponga en peligro los grandes ingresos de un negocio de este tipo. No eran los diamantes ni los festines lo que debía preocuparles. Pero ser pródigo con el dinero es un defecto peligroso en un hombre de negocios. Es un pecado muy común, pero no hay nada más perjudicial. En Mánchester o Liverpool, donde facturan una fortuna cada día, tal vez el hábito de derrochar no importe tanto. Allí la gente está acostumbrada a ascender y a caer, e incluso la bancarrota no significa el fin del mundo en esas regiones. Pero un banquero de una ciudad rural, que tiene en sus manos todo el dinero de un distrito, no debería caer en esta imprudencia. Sus clientes están satisfechos hasta cierto límite, pero cuando se levanta el primer susurro de sospecha, esta crece rápidamente, y el pánico con el que los depositantes rurales se abalanzan sobre un banco en el que se ha despertado el fantasma del miedo es aún más cruel e irreflexivo que otros temores.
Ese miedo estuvo latente mucho tiempo, y nadie supo nunca de dónde vino la primera sugerencia. Probablemente no surgió de nadie en particular: era algo que flotaba en el aire, que brotó en una conversación entre dos personas, y estalló con la pronunciación de una sola sílaba, como un contacto eléctrico. Cuando eso ocurrió, todo estaba determinado. Todo el mundo había estado esperando esta señal involuntaria; y cuando llegó, recorrió como un rayo todo Redborough y se extendió por los caminos y las callejuelas, hasta las granjas distantes, las rectorías y las vicarías, incluso hasta la casita del jornalero. «Se dice que el Banco Vernon está a punto de quebrar», se contaban unos a otros los aparceros. A ellos no les importaba mucho; y tal vez no les apenaba que el granjero, que engordaba (pensaban ellos) gracias a su trabajo, sintiera por una vez que también él era humano. Los granjeros sentían algo parecido respecto a sus terratenientes, pero no podían dar rienda suelta a ese sentimiento por el tremendo terror que se apoderó de ellos. ¡El Banco Vernon! Más seguro que el Banco de Inglaterra, era lo que todos habían dicho exultantes. Muy pocos de ellos tuvieron suficiente dominio de sí mismos como para esperar, indagar y ver hasta qué punto el pánico estaba bien fundado. Esperar habría sido dejar la oportunidad de salvarse a los demás.
La señora de John Vernon estaba considerada como una mujer muy refinada y elegante. Era, tal como se decía entonces, una joven con muchos méritos. Pero en aquellos tiempos estaba de moda que las mujeres fueran poco prácticas, al igual que es la costumbre de nuestro tiempo que entiendan de negocios y estén preparadas para cualquier emergencia. Llevaba el pelo recogido en un moño alto y suelto en lo alto de la cabeza, con tirabuzones cayendo por la mejilla y a través de la blancura siempre descubierta de los hombros, y cantaba las populares canciones del señor Haynes Bayley,6 «Oh no, nunca la mencionamos», o «La lágrima del soldado»: ¿cabe imaginar algo más totalmente incoherente con los hábitos de los negocios? La señora de John habría considerado un agravio a la delicadeza de su mente que se supusiera que sabía algo sobre el banco; y cuando el principal administrador le exigió una audiencia a una hora intempestiva una tarde de verano, se quedó totalmente desconcertada.
—¡Conmigo! ¿Está seguro de que es a mí a quien quiere ver el señor Rule? —preguntó consternada al criado.
—Preguntó por el señor, señora —dijo el hombre—, pero como el señor no está en casa, dijo que debía ver a la señora. Parece muy nervioso, debo decir en su defensa —añadió.
Sin duda, William había oído el murmullo en el ambiente y se sentía más o menos satisfecho de que el señor Rule estuviera alterado; pero su señora no veía relación alguna entre la excitación del señor Rule y ella misma.
—No veo en qué puedo ayudarlo, William; y no es una hora en la que yo reciba a la gente. No sé qué puede querer de mí.
—Son asuntos de negocios, creo, señora —contestó el criado, con cierta impaciencia. Él mismo estaba deseoso por saber de qué se trataba, y no se le ocurría que fuera posible que su señora, quien tenía mucho más en juego que él, no estuviera inquieta ni preocupada.
—¡Negocios! —exclamó la señora de John—. ¿Qué sé yo de negocios? Sin embargo —añadió—, si tantas ganas tiene de verme, tal vez sea mejor que lo hagas pasar. Tu señor siempre se alegra cuando presto un poco de atención a los empleados. Dice que es bueno.
—Sí, señora —afirmó William.
Siendo una criatura humana razonable, el criado se sintió conmovido a pesar suyo por la extraordinaria visión de esta pobre y refinada dama, sentada en manga corta al borde de un volcán del que nada sabía. El señor había hecho mal, pensó William: dejar a la pobre dama completamente a oscuras, como si fuera un bebé, sin tener ni idea de lo que el secretario podía querer de ella. William especuló también sobre sus propias circunstancias mientras bajaba las escaleras. En todo caso, aquel era un buen trabajo y lamentaría perderlo. Sin embargo, recordó que alguien había dicho que los Sanderson buscaban mayordomo.
—La señora Vernon lo recibirá ahora, señor —dijo en medio de estos pensamientos; y el señor Rule lo siguió ansiosamente escaleras arriba.
Pero ¿qué podía hacer la señora de John Vernon? Su vestido era de muselina moteada, como la mayoría de los vestidos en aquella época; estaba cortado más bien bajo por los hombros, aunque no iba vestida para recibir compañía. Le caían bonitos tirabuzones sobre las mejillas, llevaba manga corta y una banda alrededor de la cintura con un broche brillante. Se la consideraba hábil en la conversación, y cantaba «Nos conocimos, fue entre la multitud» y las canciones antes mencionadas con tanto sentimiento que había quien lloraba al escucharla. El secretario había oído hablar de todos estos méritos, y al entrar apresuradamente, le llamó la atención el arpa que había en un rincón, otra de las modas de la época. No pudo evitar sentirse un poco sobrecogido por aquel objeto, a pesar de su terrible ansiedad. ¡Pobre señora! La idea atravesó su mente como pensamientos similares habían pasado antes por la de William: ¿acaso tendría que vender todo esto? Los vestidos de muselina blanca con cuello bajo tienen la ventaja de que parecen separar por completo a sus portadoras de la vida cotidiana. No nos cabe duda de que la extinción de la caballerosidad y la forma en que las mujeres de hoy en día insisten en ocuparse de sus propios asuntos, y muy probablemente también de los de los demás, se debe en gran parte a los vestidos altos y las mangas largas. Con estos atuendos, una dama no parece muy distinta del resto de la gente. Se siente libre para entrar en la vida común. Pero la señora de John Vernon estaba allí sentada, indefensa, ignorante, con la mente bastante serena, y con sus bonitos pies enfundados en sandalias que asomaban por debajo del vestido. El señor Rule tuvo tiempo para experimentar toda esta afligida y pesarosa simpatía antes de balbucear apresuradamente su angustiada pregunta —o más bien su esperanza— de si el señor Vernon llegaría a casa mañana… ¿temprano?
—Estoy segura de que no lo sé —dijo la señora de John—. Apenas le compensaría marcharse si fuera a volver tan pronto. Dijo que quizá regresara mañana, pero que lo más probable es que lo haga la semana que viene.
—¡La semana que viene! —exclamó el señor Rule—. Entonces será mejor que no regrese, pues será demasiado tarde.
—¡Cielos! —dijo la señora de John, con cortesía, dispuesta a mostrar interés pero sin saber qué más decir.
—¿Quizá sepa usted dónde está, señora? —preguntó el apurado empleado, pues esta era la época en que la gente decía señora—. Podríamos enviar un correo urgente a por él. Si estuviera aquí, aún se podrían arreglar las cosas. Disculpe, señora Vernon, pero si pudiera darme alguna información…
—Oh, vaya —se lamentó la señora de John—, mi marido se iba a Londres, creo. ¿Se trata de negocios, o de algo que yo pueda saber?
—Todo el mundo lo sabrá mañana —gritó el agitado empleado— a menos que usted pueda darme alguna ayuda. No me gusta molestar a una dama, pero ¿qué puedo hacer? Señora Vernon, mañana es día de mercado, y le aseguro que cuando llegue ese día, si su marido no está aquí para hacer alguna provisión, tendremos un pánico bancario.
—¡Un pánico bancario! —exclamó la señora de John Vernon, consternada—. ¿Y eso qué significa?
—Significa que tendremos que pagar cada billete que se nos presente en oro: y que todo el mundo se abalanzará sobre nosotros con nuestros billetes en la mano: y toda la gente que tiene cuentas de depósito retirará su dinero. Significa la ruina —contestó el señor Rule, muy nervioso, enjugándose el sudor de la frente. Él mismo tenía una cuenta, y una suma considerable en ella. Oh, ¡qué tonto había sido al dejarla reposar allí en lugar de invertirla! Pero bueno, había estado esperando a que surgiera una buena inversión, y mientras tanto, el Banco Vernon era tan seguro…, más seguro que el Banco de Inglaterra. O al menos así lo había creído hasta hoy.
La señora de John Vernon permaneció sentada mirándolo con ojos desconcertados.
—No lo entiendo —dijo—. El banco, por supuesto, es para eso, ¿no? Nunca entiendo cómo lo hacen —añadió, mostrando un poco de la vivacidad por la que tanto se distinguía—. Siempre ha sido un misterio para mí de qué te puede servir tomarte todas las molestias de pagar las facturas de la gente en su lugar, y guardar bajo llave su dinero, y tener toda esa responsabilidad; aunque no puedo negar que parece funcionar —concluyó con una pequeña mueca.
El acosado secretario la miró con una lástima casi trágica. Si no hubiera sido tan guapa y elegante, y no hubiera estado rodeada de todos esos lujos, es muy probable que se hubiera impacientado y la hubiera considerado una necia.
Le contestó amablemente.
—Me atrevo a decir, señora, que le resulta difícil hacerse una idea de los negocios; pero casi olvido, sentado hablando con usted, lo terriblemente grave que es la situación. Si supiera usted dónde está el señor Vernon, enviaría una silla de posta7 directamente a buscarlo. Estamos perdidos si él no está aquí. Dirán… Dios sabe lo que no dirán. Por el amor de Dios, señora, dígame cómo puedo encontrarlo.
—En efecto, señor Rule, lo siento mucho. ¡De haberlo sabido! Pero me temo que lo animé a que se fuera. Tenía tan mal aspecto. Primero iba a la ciudad, estoy segura, y luego quizás a Bath, o puede que cruzara a Francia. Ha estado hablando de eso. Francia… Sí, yo se lo sugerí. Nunca ha estado en el continente. Pero ahora que lo pienso, no creo que vaya allí, porque dijo que podría regresar a casa mañana… aunque es más probable que lo haga la semana que viene.
—Parece todo muy vago —dijo el señor Rule, con una mirada firme que empezaba a mostrar un amago de sospecha; pero esto estaba completamente fuera de lugar. La señora de John Vernon respondió con ligereza, sin percibir siquiera la acusación implícita en las palabras del hombre.
—¡Oh, sí, todo era muy vago! Es mucho mejor que no esté todo organizado. Le dije que debía llevarme; pero todo se arregló con prisas, ya que se encontraba muy mal.
—¡Entonces nos ha abandonado! —gritó el empleado con una voz terrible, que sacudió incluso el poco entendimiento de ella. La mujer lo miró con un pequeño destello de ira.
—¡Que os ha abandonado! Válgame Dios, unas pequeñas vacaciones no pueden ser tan importantes. Vaya, si hasta los criados podrían seguir sin mí durante un tiempo. Al señor Vernon jamás se le ocurriría que no pudieran arreglárselas ustedes solos sin él, ni siquiera durante un solo día.
El secretario no contestó; aquella mujer era un embrollo terrible de ignorancia e inocencia, o tal vez de profunda y deliberada culpabilidad. Pero, en cualquier caso, el resultado estaba más allá de toda incertidumbre. El banco iba a caer. El Banco Vernon, cuyo desarrollo había requerido el trabajo de generaciones; el Banco Vernon, que era más seguro que el Banco de Inglaterra. El señor Rule había trabajado allí unos veinte años, casi desde que era niño. Había sido uno de los empleados del viejo señor Vernon. Estaba tan orgulloso del banco como si fuera suyo. Entregar el Banco Vernon a la destrucción le parecía peor que entregarse él mismo. Pero, ¿qué podían hacer los empleados sin el director? Un teniente puede luchar en su barco si el capitán falla, o un subalterno sustituir a su jefe, pero ¿qué pueden hacer los empleados sin el jefe de la entidad? Tampoco tenía autoridad para actuar, aunque hubiera sabido cómo hacerlo; y cada dos o tres minutos le asaltaba el recuerdo conmovedor de su propio depósito. ¡Oh, las esperanzas de Alnaschar8 que había construido sobre esa pequeña fortuna, las formas en que iba a servirle! Intentó honestamente apartar aquello de su cabeza.
—Podríamos habérnoslas apañado bastante bien en una situación normal —dijo—, y es cierto que el señor Vernon generalmente lo deja todo arreglado antes de marcharse; pero yo creía que solo se ausentaba por hoy. Señora Vernon… ¿No puede usted ayudarnos? —gritó de repente—. ¿No puede ayudarnos? Será la ruina para usted también.
Ella lo miró fijamente durante un momento sin decir palabra antes de contestar.
—Me hace sentir muy desgraciada. No lo comprendo. Solo tengo un poco de dinero en casa. ¿Serviría de algo?
—¿Cuánto tiene? —preguntó el secretario, apesadumbrado.
Ella corrió hasta un bonito escritorio ornamental y lo abrió nerviosamente.
—Me atrevería a decir que puede haber unas veinte libras —dijo.
Él soltó una carcajada fuerte, áspera, una carcajada que pareció resonar en aquella gran habitación vacía.
—Si fueran veinte mil quizá serviría de algo —comentó.
—¡Señor! —exclamó la señora de John Vernon, de pie, en una elegante actitud de disgusto junto a su escritorio, que sostenía abierto con una mano. Parecía un cuadro de sir Thomas Lawrence,9 su bufanda, pues llevaba bufanda, colgando a medias de sus bonitos hombros blancos y prendida de un brazo igualmente blanco, sus tirabuzones ondeando en su mejilla. La risa del hombre era grosera, y eso que solo era un empleado. Toda ella exudaba un desprecio furioso, desde el alto moño de pelo castaño en lo alto de su cabeza hasta la punta de sus sandalias.
El pobre señor Rule estaba tan arrepentido como podía estarlo un hombre. Estaba conmocionado hasta lo indecible por su propia brutalidad. Había perdido la compostura, ¡y ante una dama! Presentó sus más humildes disculpas.
—Espero que mi preocupación por el banco me sirva de excusa. Me siento medio aturdido —dijo, y añadió, mientras se retiraba por la puerta entre penosas reverencias—: Por favor, señora, si se le ocurre algún medio de comunicarse con el Sr. Vernon, hágamelo saber; la llamaré más tarde, por si pudiéramos enviar un expreso; nada es demasiado para la posibilidad de tenerlo de vuelta mañana.
—Bueno —dijo la señora—, debo señalar que son ustedes unos administradores muy extraños, si no pueden pasar un día sin mi marido.
—No es eso, señora; no es eso.
—No sé lo que es. Empiezo a pensar si habrá motivo para tanto jaleo —afirmó la señora de John Vernon.
Capítulo II
La señorita Catherine
El pobre señor Rule se internó en la noche sumido en la desesperación. Era una noche de verano, y en las calles de Redborough todavía resonaba el murmullo de la vida y del movimiento. Bajó de la ladera en la que estaba situada la grandiosa casa nueva del señor John Vernon, en dirección al pueblo, dándole vueltas a qué podía hacer. ¿Debía ir al Banco Viejo, el rival de toda la vida de Vernon, y pedirle ayuda para salir adelante? Incluso habría soportado tal humillación si hubiera habido alguna posibilidad de éxito. ¿Debía acudir al agente del Banco de Inglaterra? No podía dejar de pensar que era bastante dudoso que entre los dos pudieran reunir lo suficiente para afrontar el pánico que aguardaba. ¿Y acaso era probable que lo hicieran? ¿No sería la primera pregunta: «¿Dónde está el señor Vernon?» ¿Y dónde estaba el señor Vernon? Tal vez se había ido a Bath; tal vez a Francia, como decía su esposa. ¿Por qué iba a ir a Francia sin avisar a nadie en el banco, diciendo que solo iba a ausentarse un día? No había telégrafo en aquellos días,10 y si confiaba la historia del señor Vernon a los otros bancos, ¿qué pensarían de él? Dirían que Vernon estaba loco o que se había fugado. No cabía duda de lo que dirían. Rule era fiel a su antiguo servicio y al honor de la casa que lo había formado. No diría nada sobre Francia o Bath. Dejaría que se entendiera que el señor Vernon había ido a Londres para conseguir la ayuda necesaria, y que volvería en una silla de posta antes de que abrieran las oficinas por la mañana. Y tal vez, se dijo, tal vez fuera así. ¡Dios quiera que así fuese! Seguramente Vernon no había creído necesario entrar en materia con una dama. Pobrecita, ¡con sus veinte libras! Eso demostraba lo poco que sabía de negocios; pero al mismo tiempo, era muy altruista e inocente por su parte ofrecer todo lo que tenía. Con eso demostró que, al menos, no había nada malo en sus pensamientos. Al secretario lo tranquilizó de forma momentánea pensar que tal vez eso era lo que el señor Vernon pretendía. Debía de saber desde hacía tiempo lo mal que iban las cosas, y ¿quién podía decir que la repentina expedición de la que había hablado tan poco, limitándose a decir al salir del banco el día anterior «No estaré aquí mañana», quién podía decir que no se había marchado precisamente para ayudar a superar la crisis? Rule se dirigió a su casa consolado por este pensamiento, sintiendo que, de todos modos, era mejor descansar por la noche y estar fuerte para lo que fuera a suceder mañana. Sería una mañana miserable si el señor Vernon no traía ayuda. No solo el banco se hundiría, sino que muchos hombres con familia se verían arrojados a la calle. ¡Que Dios los ayudara! ¡Y ese dinero que estaba en su propio haber, ese saldo del que dos o tres días antes se había sentido tan orgulloso, al verlo a su nombre en esos hermosos libros tan bien cuidados! ¡Todo esto pendiente de la remota posibilidad de que el señor Vernon hubiera ido a la ciudad a por dinero! No, no podía entrar y sentarse a la apacible mesa donde la señora Rule tal vez estaría haciendo el dobladillo de un volante de batista para su camisa, o trenzándolo delicadamente con sus propios dedos, cosa que ninguna lavandera podría hacer a su gusto, mientras los niños aprendían sus lecciones. Estaba seguro de que no podría descansar; solo la pondría nerviosa, y ¿por qué iba a angustiarla mientras pudiera ocultarle lo que sucedía?
Es difícil decir de qué forma el primer atisbo de una nueva posibilidad se instaló en la mente del señor Rule. Dio media vuelta cuando estaba a tiro de piedra de su propia casa, diciéndose a sí mismo que no podía entrar, que era imposible, y empezó a caminar en dirección contraria. No tuvo que ir muy lejos hasta tener a la vista el banco, ese centro de tantos años de duro trabajo, el orgullo de Redborough y de todos los que estaban relacionados con él. ¡El Banco Vernon! Pensar que la ruina fuera posible, que una sombra tan oscura pudiera cernirse sobre aquel lugar tan sagrado… Qué habría dicho el viejo señor Vernon, aquel que lo recibió de su padre y lo entregó, siempre floreciente, siempre próspero, a sus descendientes. ¡Ah, si su hijo hubiera vivido! El mayor, no el que se había descarriado, sino el mayor, que también se llamaba John, como su abuelo, el que fue el padre de… Llegados a este punto, el señor Rule se detuvo en seco y, tras una pausa, dio media vuelta y, sin decir ni una palabra más para sí mismo, subió directamente por la calle Wilton, que, como todo el mundo sabe, estaba totalmente fuera de su camino.
El padre de… ¡Sí, en efecto, en efecto, así era! El recuerdo que suscitó esta fervorosa afirmación le resultó agradable. Todos los jóvenes de Redborough, en algún momento, habían estado enamorados de Catherine Vernon. Todos los empleados del banco la adoraban. Cuando solía ir y venir con su abuelo —y lo hacía constantemente, trayéndolo por la mañana en su coche de caballos, viniendo a buscarlo por la tarde, corriendo a mediodía para asegurarse de que el anciano caballero había tomado sus galletas y su vino— parecía caminar sobre los corazones de todos al cruzar la oficina exterior, pero lo hacía de una forma tan ligera, tan suave, que esos corazones solo se estremecían, no se aplastaban bajo sus pasos, tan firmes y rápidos, pero a la vez tan etéreos. Ella conocía a todo el mundo en la oficina, y daba la mano al secretario jefe, y repartía a su alrededor una mirada cordial, sin darse cuenta del daño que estaba haciendo a esos desventurados jóvenes. Pero, después de todo, no era tal daño. Sentían por ella un amor generoso, como el amor caballeresco que se siente por una dama inalcanzable. Aquella joven princesa no era para ellos. Ninguno de ellos enloqueció con insensatas esperanzas, pero pensaban en ella como nunca pensaron en nadie más.
El señor Rule llegó al final de la calle Wilton, justo donde serpentea hacia el borde del prado, se detuvo para tomar aliento y empezó a preguntarse qué podía hacer la señorita Vernon por él. ¿Acaso no había tenido ya bastante con molestar a una dama? Aquella a la que ya había visitado no podía hacer nada por él: ni ayudarlo, ni aconsejarlo, ni siquiera sugerirle algo. Y, sin embargo, estaba más estrechamente relacionada con el banco que Catherine Vernon, que había perdido toda relación visible con él a la muerte de su abuelo, a pesar de que gran parte de su dinero estaba en él y de que, de hecho, tenía derecho a ser consultada como socia. Así lo había establecido el anciano en su testamento, según se dijo. Pero, que se supiera, ella nunca había ejercido este privilegio. Nunca había acudido al banco, ni había dado señales de tener un interés activo en él. ¿Qué se podía esperar que hiciera, entonces? ¿Qué podía hacer, incluso si deseaba ayudarlos? El señor Rule era consciente de que no había una relación muy cordial entre las casas de ambos primos. Eran amigos, incluso buenos amigos, pero no se trataban con calidez. Sin embargo, mientras daba vueltas a estos pensamientos, seguía caminando firme y rápidamente, sin la menor duda. Hasta sentía una especie de alborozada excitación, un sentimiento muy distinto de aquel con el que había estado deambulando desconsolado mientras daba vueltas dolorosamente en su cabeza a las posibilidades, o más bien a las imposibilidades. Tal vez la idea de volver a hablar con la señorita Vernon le inspiraba un placer medio romántico, pero en realidad había algo más, una satisfacción por haber encontrado una mente nueva y capaz a quien, como mínimo, podría pedir consejo.
La señorita Vernon residía en la casa en la que había vivido su abuelo y, antes, el padre de este. Para llegar a ella había que abrirse paso a través del delta de callejuelas en el que desembocaba la calle Wilton y atravesar una esquina de la plaza. Grange era una vieja casa con hastiales de color rojo oscuro, que surgía en medio de un bosquecillo. En invierno podía verse toda su estructura, formada principalmente por viejos ladrillos, que se elevaban y adquirían un cierto aire pintoresco gracias a la parte más antigua, que era de piedra gris. Esa tarde, los amplios ventanales isabelinos brillaban, iluminados, a través del espeso follaje. Y es que a esas horas, en verano, empezaba a oscurecer, y desde luego ya era demasiado tarde para una visita. El señor Rule pensó al llamar a la puerta que era muy probable que ella no lo recibiera. Pero no fue así. Cuando envió su nombre como secretario jefe del banco fue recibido inmediatamente, y se le hizo pasar a la habitación con ventanas isabelinas donde ella estaba sentada. Para entonces, aquella mujer ya había alcanzado una edad madura y, naturalmente, había cambiado mucho con respecto a la joven que él había conocido. Él había sido uno de los jóvenes empleados de la oficina exterior, a quien ella solía reconocer con una mirada amistosa, una sonrisa y una inclinación de cabeza. Ahora, sin embargo, la señorita Vernon se le acercó y le tendió la mano al señor Rule.
—No hacía falta que diera usted su nombre —señaló con una sonrisa—, ya sabía muy bien quién es. Nunca olvido las caras ni los nombres. Usted no ha venido a mí a estas horas de la noche en una mera visita de cortesía. No tema decirme enseguida lo que tenga que decirme.
—Por su forma de hablar, señora —dijo el señor Rule—, deduzco que ha oído algunos de los perversos rumores que corren por ahí.
—Eso es exactamente lo que quiero saber —confirmó ella, haciendo gala de toda su antigua viveza—. ¿Son de verdad rumores perversos?
—Un rumor siempre es perverso —sentenció el señor Rule— cuando es probable que provoque el mal que imagina.
—¡Ah! —exclamó ella—. Entonces no va más allá de eso; ¿y sin embargo ha llegado tan lejos? —añadió, mirándolo ansiosamente a la cara.
—Señorita Vernon —dijo Rule solemnemente—, creo que se producirá un pánico contra el banco mañana.
—¡Santo Dios! —dijo ella, juntando las manos; lo que no fue una exclamación profana, sino el tipo de apelación semiconsciente que uno profiere de forma instintiva—. Pero, ¿ha hecho usted todos los preparativos? Seguro que podrá afrontarlo.
Él negó solemnemente con la cabeza. El crédito del banco le importaba tanto que, al verse así confrontado con el acontecimiento que más temía, el pobre Rule no pudo articular palabra, y se le inundaron los ojos de lágrimas.
—¡Santo Dios! —exclamó ella de nuevo; pero su rostro no mostraba temor; era el de un soldado que se pone instantáneamente en alerta, haciendo acopio de todos sus recursos ante la primera noticia de peligro—. Pero no querrá usted decir que mi primo… ¿No lo sabe John? Dicen que todo el mundo sabe estas cosas antes que el propio interesado. ¿Por qué… por qué no le advirtió, señor Rule?
Rule negó de nuevo con la cabeza.
—No es posible que él lo ignorara. ¿Cómo podría haberlo ignorado, señora? Dios sabe que no tengo nada malo que decir contra el señor Vernon, ¡pero jamás creí que nos abandonaría en nuestro momento de mayor tribulación!
—¡Abandonarlos! —Un súbito rubor recorrió el rostro de la señorita Vernon y sus ojos echaron chispas. La indignación y, a la vez, la duda, se reflejaron en su semblante—. Eso no es posible —gritó, irguiendo la cabeza—. Señor Rule, ¿puede usted explicarme a qué se refiere? —añadió angustiada.
—Me atrevo a decir que se trata de falsas apariencias —aventuró el pobre Rule—. Desde luego, eso espero y deseo. Confío en que el señor Vernon haya ido a buscar personalmente ayuda, que es mucho más efectivo que hacerlo por escrito, y que mañana esté de vuelta a tiempo.
—¿Se ha ido? —preguntó ella en voz baja.
—Desgraciadamente, señorita Vernon; no puedo evitar decir desgraciadamente, porque paraliza a todos los demás. No podemos hacer nada en el banco. Pero me aferro a la esperanza de que regrese antes de que abra el banco. Oh, sí, me aferro a la esperanza. Sin eso…
—¿Todo estará perdido?
—¡Todo! —gritó él, que estaba tan orgulloso de ser el secretario jefe del Banco Vernon, con lágrimas en los ojos.
Y entonces hubo una pausa. Durante uno o dos minutos nadie dijo una palabra. La hija de la casa estaba tan abrumada por esa noción como su fiel sirviente. Por fin habló, débilmente, aunque con firmeza.
—Señor Rule, estoy convencida de que verá a John mañana cuando se abra el banco, con los medios para satisfacer cualquier demanda.
—Sí, señorita Vernon, esa es también mi convicción.
Pero ¡con qué voz entrecortada se expresó esta convicción! La estancia no estaba muy iluminada, y no podían distinguir muy claramente los rostros del otro.
—Pero en caso de cualquier fracaso… —añadió ella—, porque, por supuesto, uno nunca puede predecir el futuro. Cualquier tontería fastidiosa podría detenerlo justo cuando la velocidad es lo más importante; o puede que no tenga el éxito que esperaba. En caso de cualquier… retraso, señor Rule, puede contar conmigo: allí estaré, y llevaré hasta el último penique que pueda reunir.
—¡Usted, señorita Vernon! —dijo el empleado, con una exclamación de alivio y alegría.
—Por supuesto; ¿quién si no, cuando el crédito del banco está en juego? He estado viviendo muy modestamente, ¿sabe? No gasto casi nada; el dinero de mi madre se ha acumulado hasta ser una pequeña fortuna, según creo. ¿Qué hemos de hacer ahora? ¿Mandar a buscar al Señor Sellon11 y pedirle que nos ayude con ese aval? No creo que se niegue.
—Si hace eso estaremos salvados —dijo Rule, medio llorando—. Eso es lo que hay que hacer. ¡Qué buena cabeza tiene usted para los negocios!
Ella sonrió y asintió con elegancia, un gesto que recordaba a una de esas felices inclinaciones de cabeza que solía hacer a los jóvenes oficinistas en sus bellos días de juventud, en las que había un amable reconocimiento de su admiración, una amistosa camaradería con ellos.
—No por nada soy la nieta del viejo Edward Vernon —dijo, mientras caminaba arriba y abajo por la habitación con una impaciencia bulliciosa, como si anhelara que llegara el momento del esfuerzo—. Será mejor que escriba al señor Sellon de inmediato —añadió—, no hay tiempo que perder.
—Y si me lo permite, llevaré la nota personalmente y sin dilación, y le traeré la respuesta.
—¡Bravo! ¡Eso es prontitud! —exclamó la señorita Vernon; y se acercó a él y le tendió la mano—. Entre los dos mantendremos el viejo negocio en marcha —dijo—, caiga quien caiga.
Si el señor Rule no hubiera sido el inglés constante y tímido que era, habría besado aquella mano. Sentía que había en ella lo necesario para salvarlo todo: el banco en primer lugar, y luego su propio puñadito de dinero, y su posición, y el pan de sus hijos. Era tanta su ansiedad con respecto al Banco Vernon que no se había permitido pensar en estas cosas; pero ahora sí pensaba en ellas, y estuvo a punto de llorar por el alivio que sintió en el alma.
Nunca hubo una noche más ajetreada. El señor Sellon, que era el agente del Banco de Inglaterra en Redborough, estaba por suerte en casa, y respondió enseguida a la llamada de la señorita Vernon. El señor Rule tuvo la satisfacción de acompañarlo hasta Grange, donde Sellon se apresuró para responder en persona, y de asistir después a la entrevista entre el agente y la señorita Vernon con un sentimiento de orgullo y de progreso personal que acrecentó la satisfacción de su alma. La señorita Vernon insistió mucho en que todos estos preparativos eran por mera precaución.
—Sin duda, mi primo volverá a tiempo, completamente provisto de fondos, pero, como es lógico, no podemos estar del todo seguros. Los caballos pueden lesionarse, los ejes de los carros romperse; el menor accidente puede estropearlo todo. Por supuesto, todos sabemos que John pospuso tal paso hasta el último momento, y consideró que lo mejor era guardarlo en total secreto.
—Por supuesto —dijo el señor Rule desde su rincón.
—Por supuesto —repitió, aunque mucho más débilmente, el señor Sellon.
—Eso es tan evidente que no hace falta repetirlo, pero, como es natural, el señor Rule se alarmó y tuvo el buen sentido de venir a verme.
Todo esto pretendía convencer al señor Sellon de que todo el asunto estaba controlado a la perfección, y de que probablemente no haría falta recurrir a sus recursos en absoluto. Sin duda, como ha ocurrido antes en casos similares, la señorita Vernon podría haberse ahorrado la molestia, ya que el señor Sellon conocía las circunstancias del asunto mucho mejor que ella misma. El banquero, por su parte, estaba bastante seguro de que John Vernon no volvería y de que su intención era ahuecar el ala. Todo el mundo sabía lo que se avecinaba. La cortesía obligaba a seguir la corriente a una dama y a aceptar su versión como la correcta; pero no se dejó engañar ni por un momento.
—Por descontado —le dijo—, el banco se lo compensará después.
—Por supuesto —contestó ella—, y si no, no sé quién va a impedirme hacer lo que quiera con mi dinero.
Sellon hizo algunas preguntas más, con bastante enjundia, como por ejemplo algo sobre las capitulaciones matrimoniales de la señora de John Vernon, que ninguno de los otros entendió por el momento. Rule acompañó al señor Sellon hasta la puerta, a petición de la señorita Vernon, gesto que realizó con gran orgullo, y volvió a ella a continuación, «como si fuera uno más de la familia», según describió después a su esposa.
—Bueno —le dijo Catherine—, ¿está usted satisfecho?
—Oh, más que satisfecho, más feliz de lo que puedo expresar —clamó el empleado—. ¡El banco está salvado!
Y entonces ella, tan triunfante y animada, tan inspirada como estaba, se hundió en una silla y puso la cabeza entre las manos, y él pensó que lloraba; pero Rule no era hombre para espiar a una dama cuando esta mostraba sus sentimientos. Cuando ella volvió a levantar la vista, se dirigió a él rápidamente.
—En cualquier caso, señor Rule, ambos estamos seguros de que mi primo está haciendo todo lo posible por el banco; si tiene éxito o no está en otras manos.
—Oh, sí, señorita Vernon, completamente seguros —respondió Rule con prontitud. Comprendió que ella quería que se entendiese así, y él resolvió en su interior que estaba dispuesto a ir a la hoguera por el nuevo dogma. Y entonces le relató su entrevista con la señora de John Vernon, y cómo se había ofrecido a entregarle sus veinte libras para salvar el banco.
El primer arrebato de indignación de la señorita Vernon pronto dio paso a la diversión y la simpatía. Se rio y lloró.
—Habrá que recordarlo siempre en su honor —dijo—. No creí que sintiera nada por el banco. Recordémoslo siempre. Estaba dispuesta a dar todo lo que tenía, ¿y quién puede hacer más?
El señor Rule estaba un tanto embriagado con todas estas confidencias, y con la forma en que la señorita Vernon decía «nosotros»; la cabeza le daba vueltas. Aquella era una mujer que entendía lo que era tener un sirviente fiel. Sin duda, después del sacrificio que estaba haciendo, en el futuro tendría un papel más relevante en el negocio. Rule difícilmente pudo evitar que su imaginación se desviara hacia los cambios que podría haber. En lugar de limitarse a ser secretario jefe, era muy posible que hiciera falta un gerente…, pero se recompuso y no permitió que sus pensamientos lo llevaran tan lejos.
Al día siguiente todo sucedió como estaba previsto. Hubo una avalancha de gente en el banco, y un momento de gran tensión; pero cuando se vio a la señorita Vernon en la puerta de la oficina interior sonriendo a la multitud con su expresión de triunfante energía y capacidad, y cuando aparecieron los porteros del Banco de Inglaterra trayendo aquellas pesadas cajas, la avalancha y toda la excitación se calmaron como por arte de magia. El banco se había salvado, pero no gracias a John Vernon. El mundo exterior nunca supo cómo se resolvió el asunto, pero John no regresó. No habría encontrado más que miradas de reojo y palabras mordaces, pues no cabía duda de que había abandonado su puesto y dejado el Banco Vernon a su suerte. Los señores Pounce y Seeling tuvieron mucho trabajo con este asunto, y se hicieron nuevas escrituras y se anularon las antiguas en gran medida; pero el banco permaneció desde entonces en manos de la señorita Vernon, quien, según se vio, no solo tenía el firme don de conservación de su abuelo, sino que era, de hecho, heredera del talento de su bisabuelo para los negocios. El banco floreció en sus manos como lo había hecho en los días de él, y todo cuanto ella tocaba prosperaba. Se lo merecía, sin duda, pero no todo el que se lo merece obtiene esta hermosa recompensa. Hay algo más allá, que llamamos buena suerte o buena fortuna, o el favor del Cielo; pero como el Cielo no favorece de este modo a todos, ni siquiera a la mayoría de los mejores, tenemos que recurrir a una fraseología menos piadosa. ¿Es acaso el genio para los negocios, tan claro como el genio en poesía, lo que hace que se alcance el éxito? Pero esto es más de lo que cabe esperar que entienda cualquier hombre. Rule alcanzó su momento cumbre aquella tarde de julio, perdido entre una niebla de vagas esperanzas, en el momento en que su ángel de la guarda le sugirió el nombre de Catherine Vernon. Fue ascendido a la dignidad de gerente, tal y como había previsto. Su sueldo se duplicó, pudo mantener a sus hijos y envejeció con una comodidad y una estima general como nunca había soñado. «Este es el hombre que salvó el banco», decía la señorita Vernon. Y aunque, por supuesto, él detestaba tan altos elogios y declaraba que no era más que un humildísimo instrumento, no cabe duda de que al final llegó a creerlo, como lo hicieron su esposa y todos sus hijos desde el principio.
El de la señorita Vernon fue un reinado de gran benevolencia, con mucha libertad, pero también de gran firmeza. Con los años se convirtió en la persona más importante de Redborough. La gente hablaba de ella por su nombre de pila, como a veces lo hacen cuando un hombre es muy popular. Catherine Vernon hizo esto y aquello, decían. Catherine Vernon era el primer nombre que surgía cuando se necesitaba algo, ya fuera por parte de los pobres que necesitaban ayuda o del filántropo que quería darla. Las casas de beneficencia Vernon, que se habían establecido cien años antes, pero que se habían sumido en una gran decadencia hasta que ella se hizo cargo de dirigirlas, pasaron a ser conocidas como las casas de beneficencia de Catherine Vernon. Su nombre se ponía a todo. La calle Catherine, la plaza Catherine, y muchos otros lugares Catherine. La gente que construía casitas en las afueras agotaba su inventiva. Había villas Catherine, casas Catherine y mansiones Catherine por todas partes; y cuando al rector de la Iglesia Mayor se le ocurrió dedicar la nueva iglesia a Santa Catalina de Alejandría,12 el pueblo llano, de común acuerdo, trasladó la invocación a su patrona viva. Era, al menos, una santa que estaba más al alcance de la mano, y más propensa a escuchar.
Capítulo III
La Vernonería
Todas estas cosas sucedieron un buen puñado de años antes del comienzo de esta historia. Catherine Vernon se había convertido en una anciana; o por lo menos tenía sesenta y cinco años, y a una persona de esa edad se le puede llamar anciana si uno quiere. A veces ese término significa el extremo de la vejez, decrepitud y agotamiento; pero a veces también significa una edad madura más suave y serena, una hermosa estación otoñal en la que todas las facultades conservan su fuerza, pero sin ninguna de sus asperezas, y la tolerancia y la caridad cristiana sustituyen a cualquier agudeza en la crítica y a las opiniones severas. A veces, esta hermosa edad les toca en suerte a quienes han experimentado gran parte de las miserias de la vida y aprendido sus lecciones más amargas, pero a menudo —y esto parece lo más natural— es a las almas pacíficas que han sufrido poco a quienes se concede esta corona de la longevidad. Catherine Vernon pertenecía a esta última clase. Si bien su juventud no había sido del todo feliz, había sufrido pocas penas y todavía menos luchas durante su vida. Una vida que había transcurrido apaciblemente, y en la que había sido dueña de sí misma, sin que nadie la atemorizara, sin que nadie la angustiara, sin que nadie la quisiera lo suficiente como para romperle el corazón. La mayoría de las personas que han pasado por las experiencias naturales de la vida opinan igual que el laureado poeta, que es:
«Mejor haber amado y haber perdido que no haber amado nunca».13
Pero luego no dejamos hablar a los que conocen la otra cara de la cuestión. Si el amor trae mucha felicidad, también trae muchos sinsabores. Catherine Vernon era como la reina Isabel, un árbol seco, al contrario que otras mujeres que tenían hijos e hijas. Pero mientras los corazones de las madres se desgarraban de ansiedad, ella salió indemne. Se alegraba por el bien de los hijos de otras personas de forma maravillosa, pero era imposible que pudiera sentir algún dolor por ellos, pues aquellos por los que ella sentía afecto eran, como era natural, los niños buenos, los elegidos de este mundo. Su vida había estado llena de esfuerzo y ocupación desde aquella noche en que Rule la visitó en Grange y puso en movimiento todo su ser. Cuánto abatimiento y soledad dejó atrás desde entonces, cuánto cansancio y añoranza habían terminado en aquel momento. Desde entonces, ¡cuánto había encontrado por hacer! Sus días se habían llenado con el trabajo propio de un hombre de negocios de éxito, acrecentado, pero a la vez suavizado, por todas las innumerables naderías de una mujer en el mundo de los negocios. Era una solterona, sin duda, pero una solterona que nunca estaba sola. Su casa siempre había sido un lugar alegre, lleno de jóvenes y tiernas amistades. Había sido el primer amor de más chicas de las que podía contar. A los sesenta y cinco años, en muchos hogares los jóvenes la consideraban una especie de abuela honorífica. Era una mujer con mucho dinero, con una casa bonita y alegre, con una vida feliz, que nunca había tenido ocasión —al menos desde que había terminado su juventud— de echar de menos esos afectos absorbentes que atan a una mujer casada dentro de su propio círculo. En su caso, los hijos de la infecunda superaban en número a los de cualquier esposa. Si alguna vez en su corazón se dijo a sí misma, como Matthew en el poema: «Muchos me aman, pero ninguno me ama lo bastante»,14