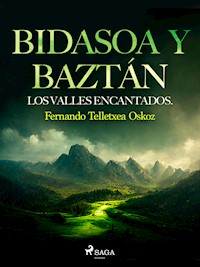Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Una historia que explora la mente enfermiza y el razonamiento de aquellos que sufren psicosis. En esta narración, los hermanos Heraclio y Rufina se aventuran en un recorrido del territorio extremeño, desde Extremadura, hasta Euskadi. Sin embargo, un sin fin de sorpresas y experiencias van a marcar a los dos hermanos de por vida. Después de la muerte de su madre y el tormento que le produce esta perdida, Heraclio se hunda cada vez más en su psicosis. A lo largo de su viaje, los hermanos conocen a un sin fin de personajes de las maneras más inesperadas, lo que agravia la mente de Heraclio. Inducido por su mente enfermiza, Heraclio nos conduce a presenciar los actos más insospechados de las personas psicóticas, creando una juxtaposición con la preconcibida "normalidad" de la sociedad. Esta novela es un canto en contra de la normalidad y del bien establecido, y un alago a la libertad y al amor de los locos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FERNANDO TELLETXEA OSKOZ
Historia de un criminal
Saga
Historia de un criminal
Copyright ©2011, 2023 Fernando Telletxea Oskoz and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728392522
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
A María y Emilio, mis padres
La mañana era soleada; los campos despertaban a la primavera.
Rufina se afanaba con la comida.
—Paquito, hijo, ve a llamar a tu padre, y no te entretengas en el camino.
Al avistar la imagen de su hijo, Heraclio detuvo sus quehaceres; una sonrisa de satisfacción iluminó su rostro.
—Padre, madre dice que la comida está lista.
—Dichosa mujer…
—¿Se puede saber a qué tanta prisa por marcharte? —Heraclio despojándose de la camisa.
—Si te parece, dejo el trabajo; de sobra sabes que con lo que da el campo. . . miseria y más miseria. Venga, date prisa y a comer, que como llegue tarde, la señora me echa.
—Rufina, tú me engañas. . .
—Anda, anda, bobo, y no hagas caso de lo que dice la gente. Si la envidia fuera tiña. . .
—Que en el pueblo no se habla de otra cosa, Rufina.
—¿Y de qué quieres que hable esa gentuza? Solo saben criticar. Con lo bien que vivíamos en Mérida, no paraste hasta traerme al medio del campo. Se conoce que para ti, la portería era poco —El campo, el campo bien labrado, nos dará un mejor vivir— solías decir. Ni mejor vivir, ni leches, allí por lo menos tenías un sueldo fijo, y yo, más casas para limpiar ¿Quién me va a contratar en el pueblo, quitando a la señora, si no hay más que cuatro guarras que no tienen donde caerse muertas?
—Ay, Rufina, Rufina. . .te traje aquí porque con el pretexto de limpiar, no entrabas en casa. Te saqué de allí para apaciguar ese ardor que no te deja vivir. La gente no es tonta y se da cuenta. Cuando el río suena. . .
—Mira, Heraclio, si no fueras a ese puñetero bar. . . En casa tienes vino, cerveza, y hasta una botella de coñac. Deja a esa morralla de lao, que no hacen más que calumniar. De sobra sabes que yo te respeto, hombre, y, por nuestro hijo, no vuelvas a ofenderme.
El sendero que llevaba al pueblo, polvoriento; la lluvia, disipada en el tiempo. Rufina, de pronunciadas curvas y generosa espetera, apresuraba el paso; el vértice de su nariz se desviaba hacia la extremidad izquierda del rostro, de ángulos pronunciados; sus ojos, serenos, se mostraban hermosos.
La mansión que frente al ayuntamiento se hallaba, albergaba en su interior a doña Clotilde, además de a su hijo. Se decía que la fortuna de la que disfrutaba, provenía de la inteligencia de su abuelo paterno, ya que, en tiempos pretéritos, abandonara Extremadura con el propósito de hacer fortuna en Cuba. Mujer de gran belleza, que apenas alcanzada la pubertad, se unió en matrimonio a don Jaime Cortés, el cual, además de poseer una gran fortuna, gozaba de la admiración social de los apellidos mas ilustres de la ciudad de Cáceres; dicho compromiso fue amañado por capricho de este último, pues su existencia rondaba la cincuentena.
Al poco, e iniciándose el mes de abril, doña Clotilde dio a luz a un varón. Los meses se extinguieron a través del calendario. La criatura crecía sana y robusta, excepto sus brazos, que se negaban a alcanzar la normalidad.
Doña Clotilde, a menudo acudía a la iglesia con el propósito de implorar a Dios por el alma de su hijo.
—Dios mío, tened misericordia para con mi pobre Pablito. ¿Qué va a ser de él, cuando yo falte? mi esposo, como vos sabéis, me aventaja en edad, por tanto, abandonará este mundo antes que yo. Ay, Señor, ¿Y si tuvierais a bien, conceder un milagro a esta humilde sierva, devolviendo la normalidad a los brazos de mi desafortunado hijo? Si así fuera, prometo rendiros pleitesía.
Los años transcurrieron y Pablito alcanzó la mayoría de edad, no así sus brazos, que lucían infantiles. De agradable aspecto, el muchacho fue educado con esmero en el seno del hogar por su progenitora.
Cada noche, y en la soledad de su habitación, doña Clotilde se entregaba al sacrificio flagelándose la espalda con el poder de una cuerda envuelta en tela.
—Dios Santo, concededme la gracia de ser bendecida con la presencia de un nieto de aspecto normal —arrodillada junto a la cama, doña Clotilde, imploraba con la mirada fija sobre el crucifijo que pendía de la pared— Mi esposo hubiera deseado aumentar en número la familia, pero el temor ante la evidencia, frenó sus expectativas; un hombre de su posición, expuesto a la mofa del mundo. Os lo suplico: En un futuro, otorgadme un nieto, aunque la madre sea de condición humilde.
Las campanas de la catedral, sonando a difuntos; la ciudad, salpicada por la nieve. El féretro, conducido por cuatro jóvenes, prolongado por el cortejo; en su interior, don Jaime; doña Clotilde, en desconsuelo; entre calles, las zambombas excitando los villancicos.
—¡Alegría, alegría, que ha llegado la Navidad! —decían las gentes.
—Hijo, hemos de abandonar la ciudad, la casa me trae muchos recuerdos. Mañana nos mudamos al pueblo, allí, estaremos más tranquilos.
Ya instalados en el viejo caserón, doña Clotilde visitó al párroco.
—Mire usted, he venido al pueblo a instalarme definitivamente, y no quiero problemas con la gente. ¿Podría usted interceder en nuestro favor a través del púlpito con sus feligreses? No deseo ver a mi hijo sufrir. Usted de sobra sabe cómo son en los pueblos, que si un codazo al verlo, que si un comentario en voz baja, risitas. . . ¿Recuerda a mi primo Ernesto?, pues bien, se vio obligado a abandonar la ciudad a causa de su homosexualidad, ya, ya, de sobra sé que la Iglesia no acepta semejantes prácticas. No estoy dispuesta a que mi hijo tenga que pasar por lo mismo. Padre, por otra parte, puede usted contar conmigo en cuanto a aportaciones económicas se refiere, confío en su máxima discreción. Por cierto, ¿podría usted recomendarme a alguna mujer de confianza, que estuviera dispuesta a emplearse como subalterna en los quehaceres de mi hogar?
—Sinceramente, creo que en ese aspecto voy a poderle ser útil. Se trata de un matrimonio recién llegado a la comarca. Hace unos días que la mujer vino a verme ofreciéndome sus servicios como empleada de hogar.
Rufina se afanaba en la cocina bajo la mirada escrutadora de Francisca, ama de llaves de la magnífica mansión de doña Clotilde.
—Si haces bien tu trabajo, serás recompensada; la señora es muy buena mujer. Cuando termines, llévate a casa este trozo de carne asada. En cuanto al señorito, debes tratarlo con consideración y normalidad a la vez. De momento, ven sólo por las tardes, más adelante, ya veremos.
—¡Heraclio, abre!, traigo carne asada. Me la ha dao el ama de llaves. Me ha dicho la Agus, que todos los días sobra algo y que me lo dará, así es que, nos vamos a ahorrar en comida, que ni se sabe. Si vieras como cocina la Agus. . ., lleva más de treinta años con la familia. Se empleó como ayudante de cocinera cuando solo tenía dieciséis años, dice que la madre del señor era muy buena. Al parecer, el padre tenía una amiguita de siempre, incluso de antes de casarse. Me ha dicho la Agus, que de lo que ella me cuente, ni mú a nadie, así es que, tú, de esto, Heraclio, ni palabra.
—Ya abrirás tú antes la boca, ya. . .
—Pero, ¿qué dices, hombre?, de sobra sabes que soy como una tumba.
—Menuda tumba. Cuenta, cuenta. . . ¿a quién le has echao el ojo, ahora?
—Pero, qué mala potra tienes. El día menos pensao, me cojo al niño y me largo.
—Líate con el señorito, mujer.
—Pero, qué sinvergüenza eres.
—No te fíes, que aunque tenga los brazos cortos, lo mismo te encuentras con alguna sorpresa. A mí, con tal de que traigas pasta. . ., además, el chico es bastante guapete. Y el médico, ¿qué?, ese va mucho por la casa, ¿verdá?
—Si, pero no a lo que tú te crees, so animal, visita a la señora porque sufre de depresión.
—Ya, un hombre es lo que le está haciendo falta a esa.
—Ay, Heraclio, tú todo lo arreglas con lo mismo.
—Por ahí se dice que el médico fue seminarista.
—Y yo qué sé. Mira, Heraclio, déjame en paz ya de una vez, pesao, más que pesao.
* * *
El invierno congeló los campos. Rufina se ganó la confianza de la cocinera. Heraclio, aferrado a la botella, inventaba nuevos romances ajustados a la medida de su mujer.
—Muy buenos días, doña Francisca —Rufina, a pie del portón.
—Pase, pase, mujer, que se enfría la casa.
Tras despojarse del abrigo, Rufina se dirigió a la cocina.
—Hola, muy buenas, ¿Qué tal, Agustina?
—Cansada, por lo demás, bien, ¿y tú?; hoy traes mala cara. ¿Qué, la has vuelto a tener con tu marido?
—Calle, calle, ¡estoy tan harta! ¿Qué hacer para convencerle de que le soy fiel?
—Tú no te preocupes demasiado, mujer, anda y que le den por saco. ¿No será que lo que quiere, es precisamente eso?
—¿El qué?
—Que te líes con otro, por ejemplo. Algunos hombres suelen tener ese capricho, y provocan peleas en el matrimonio. ¿Él, cumple contigo como es debido?
—Qué va, si ya hace más de un año que no me toca. . .
—¿Ves? lo que yo decía, tú no seas tonta y no te tomes tan en serio al zángano ese, que piense lo que quiera, faltaría más. . .
—Si usted supiera lo que me ha dicho. . .
—¿El qué?
—Que por qué no me lío con el señorito, con tal de que lleve dinero a casa. . . ¡será sinvergüenza, el cabrón!
—Bueno, déjalo estar de una vez, mujer. En mi opinión, lo que deberías hacer, es buscarte un buen apaño y pasártelo bien. Rufi, te diría algo, pero no sé si lo vas a entender: Desde que estás en esta casa me siento mucho mejor, te he tomado cariño porque veo que eres una buena chica, y sinceramente, creo que has tenido muy mala suerte con tu marido.
Lo que te quería decir es lo siguiente: Hace ya tiempo que en la casa se empleó como doncella una joven muy atractiva, además de sus quehaceres, también se ocupaba del señorito; entonces, él apenas tenía dieciocho. La muchacha le subía el desayuno y hasta la comida y la cena cuando se negaba a bajar, que era a menudo.
—Todo esto sería en Cáceres, ¿verdá, Agus?
—Claro, claro. No me interrumpas y estate atenta. Como te decía, la jovencita era muy bien parecida y muy lista. Entre desayunos y cenas se lió la cosa, y el señorito se enamoró perdidamente; ella, no, claro, pero estaba dispuesta a todo. El señor se negó a semejante compromiso y la echó de la casa, creo que soltó un buen dinero para que la otra no hablara, aunque la señora estuvo de acuerdo en que su hijo contrajera matrimonio con aquella mujer inculta y sin escrúpulos. Cuánto lloró la pobre señora con aquel asunto, y yo, no vayas a creer. . . Hay que ver ese pobre muchacho, lo que sufrió. Después de aquello, los señores se distanciaron, apenas cruzaban palabra alguna entre sí. Bien, durante un tiempo ejercí de madre con el señorito, su madre cayó en cama con una depresión de bigote. Tanto y tanto cariño le cogí al muchacho, que hoy en día lo quiero como a un hijo. Lo que aún no te he dicho es lo más gordo. Como le veía al pobre tan desesperado e indefenso, en una ocasión le acaricie la cabeza con mimo y su cara se perdió entre mis pechos, y te puedes imaginar. . . Me vi obligada a hacerle un desahogo, con la mano, claro, no vayas a creer. Desde entonces, se lo hago siempre que me lo pide; el problema está en que yo lo quiero como a un hijo. Si tú fueras tan buena de hacerme el favor de hacérselo en mi lugar, yo te compensaría. De lo que le siso a la señora de la compra, podría darte algo, siempre que lo hicieras. Yo lo hablaría con él, y estoy más que segura que por su parte, también serías muy bien recompensada.
—Ay, Agustina, ¿y si lo hago? Qué remordimientos ante el Señor. Yo que nunca he hecho nada fuera del matrimonio. Y mi hijo, ¿qué pensaría de su madre, si lo supiera?
—Tú, piénsatelo, pero, por favor, no abras la boca, por lo que más quieras, venga, júramelo.
—Por mi hijo, señora Agustina, que no diré nada.
—Rufina, te diré que si lo hicieras, no creas que ibas a quedar mal ante Dios, al contrario, piensa que más bien, se trataría de un acto de caridad. El muchacho también tiene derecho a disfrutar, creo yo ¿verdad? A mí me cuesta seguir con esto, ya te he dicho que para mí, es como un hijo.
De vuelta a casa, Rufina caminaba en silencio; la noche había desdibujado el sendero; el aullido de los perros, en la lejanía.
—¿Qué hacer con el dinero? —pensó— guardarlo en la caja de ahorros, imposible, si los vecinos me vieran entrar, ¿qué iban a pensar? si de sobra saben que no tengo un duro.
De súbito, sobre sus tobillos, el contacto de un animal.
—Ay, por Dios, ¿qué era eso?, parecía un gato, mal augurio. . . ¿sería un conejo?
Al poco, avistó su hogar encendido en medio de la nada.
—Ya está bien, joder, ¿qué horas son éstas de venir?, hasta el niño se ha dormido.
—Por favor, Heraclio, no empecemos. Mira, traigo croquetas de jamón, pon la sartén, que en seguida las frío. Esto me lo ha dao la llaves.
—¿Quién cojones es la llaves?
—Francisca, el ama de llaves, es que la llamamos así, hombre, como es tan estirada. . . Mira, mira que lonchas de jamón tan ricas, me las ha metido en el bolso la Agus a escondidas de la llaves, claro, que, si se entera la mata. Ahora ya no dirás que en esta casa se come mal, Heraclio.
Doña Clotilde cayó en cama aquejada de melancolía. Una vez más, la presencia del médico se hizo necesaria.
—Vamos a ver, doña Clotilde, ¿qué es lo que le aqueja?
—Una profunda tristeza que me impide hasta el respirar. Doctor, esto no es nada nuevo, vengo sufriéndolo hace ya un tiempo, para serle sincera, desde que mi hijo nació. En ocasiones, me siento culpable por ello, pero no lo puedo evitar. Estoy segura que el pobrecito nació así por mi culpa, alguna anomalía hay en mi, que desconozco.
—No debe usted culparse de nada. Destierre semejantes ideas de su mente; el caso de su hijo no es el único, ni mucho menos. Por un casual, ¿no habrá tomado “talidomida” durante el embarazo?
—No, apenas he tomado medicina alguna, gracias a Dios, siempre he gozado de muy buena salud, hasta tener a mi pobre hijo.
—En ese caso, tengo que decirle que nada tuvo usted que ver con lo que tanto atormenta su mente. Debería airearse. Aún es usted muy joven para renunciar a la vida.
—Me encuentro tan cansada, doctor, que soy incapaz de poner un pie en el suelo.
—Vamos a ver, si no pone usted de su parte, no hay nada que hacer. Le voy a recetar un ansiolítico, pero no debe aferrarse a las sábanas, la cama le puede destruir. Cada mañana, en contra de su voluntad, debe abandonar la cama, e inmediatamente tomar un baño templado, a continuación, el desayuno y salir a dar un paseo. Doña Clotilde, ¿A qué hora se levanta usted?
—A las siete de la mañana me despierto, pero hasta las nueve, no me levanto.
—¿Estaría usted dispuesta a seguir mis consejos? Si me hace caso, prometo curarla definitivamente.
—¿Que debo hacer, doctor?
—Si usted me lo permite, vendré a buscarla a eso de las ocho de la mañana. Deberá estar lista, ataviada con ropa de deporte. Los primeros días andaremos a paso ligero. Pasado un tiempo comenzaremos a correr, despacito, claro. Verá usted como va desapareciendo esa dichosa tristeza y las consecuencias que derivan de ella. Hay que cansarse para que el pensamiento vuelva al lugar que le corresponde.
—Pero, doctor, ¿y la gente del pueblo, que pensará si nos ve salir juntos a tan intempestivas horas de la mañana?
—No debe usted preocuparse por eso. Comenzaremos el lunes.
* * *
—Rufina, ¿qué hay de lo del señorito? Hace ya más de un mes que me dijiste que te lo ibas a pensar, y todavía no me has dicho nada. Venga, mujer, decídete ya de una vez por todas, y hazme ese favor.
—Agustina, no se vaya usté a creer que se me ha olvidao, pero, me da tanto apuro.
—¿Por qué?
—Ay, Agus, ¿con qué cara me presento yo después, delante de mi marido?
—Pero, mujer, a tu marido no tienes que decirle nada.
—Si no es por eso, es por sentirme yo misma sucia por dentro, y pienso en mi hijo y me pongo mala, aunque, me da tanta pena el señorito. . .
—Yo ya he hablao con él, dice que no te preocupes, que no te mirará a la cara para que no sientas vergüenza. Si tú quieres, el primer día voy contigo, y te enseño como hacerlo.
El cielo mostrándose a la noche alumbrado por la luna; fragmentos de diminutas nubes blancas, dibujando el firmamento.
—Mañana, mañana ya sin falta, tengo que hacerle ese favor a la Agustina —Rufina, alcanzando la manilla de la puerta de su hogar.
—Mira, Heraclio, lo que me ha dao la Agus, una botella de vino, lo ha birlao de la bodega para ti. Y también este estofao de carne.
—Venga, dame la cena que tengo prisa.
—Pero, ¿A dónde vas a estas horas, hombre? si son más de las once y el camino está muy oscuro; además, el bar ya estará cerrao, con el frío que hace…
—¿Qué cojones te importará a ti a dónde voy o dejo de ir?
—¿No habrás vuelto a las andanzas?
Cuando apenas contaba siete años de edad, Heraclio halló a su madre con el cuello envuelto por una cuerda, sujeta a la rama de un árbol. —Las voces… las voces vuelven a mi cabeza… las voces…— A menudo solía decir en vida la difunta, quién a muy temprana edad, fuera víctima de una fuerza irrefrenable, que la inducía a comportarse de manera irracional.
A partir de aquél trágico suceso, Heraclio no halló consuelo. Su padre, al poco, contrajo de nuevo matrimonio con el propósito de ayudarse en el hogar, pues sus hijos eran cinco. El muchacho, a menudo acudía a visitar la tumba de su madre creyendo escuchar la voz de esta última. —Madre, la mujer de padre no nos quiere, mis hermanos andan sucios. Cuando no está padre, ella come la primera—.
Al abrigo del silencio que la morada de los difuntos le proporcionaba, Heraclio se entretenía en el camposanto, cuando el atardecer tomaba presencia; en ocasiones, abandonaba su cama cuando los demás dormían, para acurrucarse sobre la tumba de su madre.
* * *
—Ay, Agus, si viera usté lo preocupada que estoy —Rufina sentada junto al fogón—. Me temo que Heraclio, esta noche ha vuelto de nuevo al cementerio. Paso a contarle: Cuando yo lo conocí estaba en la mili, me solía decir que en su casa no había quién viviera. Que su madrastra no quería ni a su padre, y que por eso, se sentía más a gusto en el cementerio. Yo siempre le he dao todo el cariño del mundo, calor de hogar, un hijo, buenas comidas, limpieza. Desde que yo le conocí, no ha vuelto a ir al cementerio, aunque parece que ya volvemos a las mismas. ¿Habrá heredao este hombre la locura de su madre?
—Venga, venga, Rufina, no te atormentes más, y piensa que tendría ganas de tomar el relente de la noche. Oye, Rufina, me imagino que habrás oído hablar de la Rape, ¿verdá?
—No, ¿quién es?
—Es que verás, de niña era tan fea la condenada, que la pusieron ese mote, como el pescao ese, que por cierto, es el favorito de la señora, hay que ver cómo le gusta. Aunque con el tiempo a la Rape se le ha mejorao la jeta, sigue siendo fea. ¿Sabes la casita que está a la salida del pueblo?, vive ahí; se dice que todos los hombres del pueblo le van a hacer una visita y nadie se da cuenta. Rufina, ya no pienses más en Heraclio y vamos a la habitación del señorito.
—Por favor, Agustina, ¿Y sí lo dejamos para otro día? Es que hoy, con todo este lío de mi marido, no me encuentro nada bien.
—Imposible, hay que aprovechar que la llaves ha salido.
Las escaleras que llevaban a la primera planta, relucientes; sobre la barandilla, los dedos temblorosos de Rufina; sus ojos, vidriosos, a consecuencia del ardor que su contraído estómago emitía.
—Agustina, no sé si voy a ser capaz de llegar a la habitación del señorito.
—No me seas niña, mujer, piensa que vas a hacer una obra de caridad, y verás como te sientes mejor.
—Venga, Rufina, siéntate a la mesa y tranquilízate ya de un vez. ¿a que no ha sido tan terrible? ¿Has visto lo buena persona que es, el señorito? Me parece que al pobre le has gustao. Coge estas quinientas pesetas. ¿Ves cómo el señorito es muy agradecido, además de generoso?, ya verás lo bien parada que vas a salir de este asunto. No seas tonta, hija, y aprovecha, que las pintan calvas.
—Ay, Agus, ¿y qué hago yo ahora con este dinero? ¿dónde lo guardo?
—Trae, dámelo, y si tú quieres, te lo guardo yo. Mira, vamos a hacer una cosa, todo lo que el señorito te vaya dando lo voy apuntando en este cuaderno y vas cogiendo lo que vayas necesitando, así, tu marido no sospechará nada.
—¿Y usted, dónde lo guarda?
—Yo lo meto en la caja de ahorros, ahí tengo mis ahorrillos ¿sabes? Me imagino que confiarás en mí, tú no te preocupes por nada, que conmigo estás más que segura. Pienso dejarte en herencia un buen pico. Anda, ahora vete a casa y descansa, si preguntan por ti, les diré que no te encontrabas bien. Para ser el primer día, te has portao requetebién.
La salud de Doña Clotilde había mejorado notablemente gracias a los consejos del doctor Fernández. Su semblante había adquirido una nueva tonalidad; aferrada a la fe en Cristo, a menudo se encerraba en su habitación, dando gracias por los favores recibidos.
Aquella mañana el sol prometía elevar la temperatura del lugar. Doña Clotilde surgió a la calle con más ánimo de lo acostumbrado.
—Muy buenos días, doctor.
—¿Cómo se encuentra?
—Bien, gracias, y ¿usted?
—¿No cree que ya va siendo hora de que se dirija a mí por mi nombre?
—Disculpe, ¡me infunde usted tanto respeto!
—Bueno, bueno, haga usted el favor, me agradaría sobremanera se sintiera más cercana a mí.
—Don Leandro, cercana a usted, ¿en qué sentido?
—Simplemente en el de la amistad. Jamás osaría ofenderla con cualquier otro tipo de proposición. A pesar de que usted ocupa un lugar preferente en mis pensamientos.
—Seamos simplemente amigos, doctor, perdón, don Leandro. Yo me debo a mi hijo, él me necesita, es la voluntad del Señor. No olvide que Dios es quien rige nuestras vidas, además, me proporciona tanta satisfacción hablar con él. Sí, por extraño que le parezca, es algo que nadie conoce, como comprenderá, no voy por ahí divulgando mis intimidades. Cada mañana rindo pleitesía a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, arrodillándome ante su presencia y rezo un rosario al tiempo que observo su rostro; en ocasiones, hasta me sonríe, en otras, sus ojos se humedecen. Ay, Leandro, no me ponga esa cara que no estoy loca, ni mucho menos.
—Nada más lejos que permitirme pensar algo así acerca de usted, señora mía, no me interprete mal. Para serle sincero, es cierto que me sorprende, aún así, ya me gustaría a mí, ya, poder creer en algo semejante, debe ser muy reconfortante.
—Ya lo creo, simplemente el hecho de acudir a misa, para mí suele ser motivo de satisfacción, sólo de pensarlo, la noche anterior mi pecho se inunda de alegría. La Semana Santa, ay, la Semana Santa. . . qué fechas esas. . . mi pecho se suele resentir, provocándome una insuficiencia respiratoria, en esos momentos sufro, sufro intensamente, aún así, qué alegría me proporciona el día de Pascua, recibir de nuevo en mi interior el verbo hecho carne. Como verá, es él el único hombre que existe en mi vida, además de la memoria de mi desafortunado esposo. Le estoy aburriendo. . .
—Todo eso me parece muy bien, señora mía, pero hay que salir al mundo. Está claro que aún no ha sanado de la dichosa depresión que le aqueja.
* * *
La habitación se hallaba en penumbra; Pablito, el señorito, acostado sobre la cama; doña Francisca, el ama de llaves, en pie, con las faldas remangadas frente a este último.
—Que no me entere que en esta habitación entra ninguna otra mujer que no sea yo, conmigo tienes más que suficiente, sigue así, así, que yo lo vea. Soy mejor que Agustina ¿verdad? Acaba con ella de una vez, creías que no lo sabía. . .
* * *
—¡Rufina!
—¡Voy!, ¿qué es lo que pasa, Agustina?
—Que se me ha quemao el flan y viene el médico a cenar, anda, dame más huevos, toma, báteme las claras.
—Agustina, mientras tanto, ¿por qué no me habla un poco de la Rape?
—¿Y qué quieres que te diga, so curiosona? Ya te dije que la gente habla mucho de ella.
Carmen, más conocida como la Rape, era la quinta de ocho hermanos, empleándose a muy temprana edad en concepto de doncella en el domicilio de don Honorato, párroco del lugar.
Al fallecimiento de sus progenitores, sus hermanos mayores partieron a la gran ciudad a la búsqueda de un futuro mejor, teniendo ésta que hacerse cargo de los más pequeños.
Hallándose al umbral de la pubescencia, conoció el amor. El noviazgo duró, lo que dura la primavera, partiendo el muchacho hacia tierras alemanas con la promesa de volver para casarse.
—Pero si te he visto, no me acuerdo, Rufi. . . hasta hoy. Se dice también que estuvo saliendo con el tendero, pero, creo que no llegaron a nada serio, el otro le debió dar una patada en el coño porque se casó con la sota de su mujer. A partir de aquel momento la gente empezó a murmurar. ¿Qué te parece la historia? Se dice que la individua anda sobrada de amantes, ¡vaya usted a saber!
—Y aún trabaja para el cura, ¿eh?
—Pues, claro, don Honorato es un buen hombre.
—Estará al corriente de todos esos chismes ¿verdá?
—Los curas de verdad, suelen estar muy por encima de esas cosas, si el hombre no debe ni de tener nada ahí, es tan bueno que una ni se lo imagina. Además, don Honorato, no creo yo que piense en esas cosas. Oye, que yo no me puedo ni imaginar a los curas llevando pantalones por debajo de la sotana, ¿y tú?
—Tampoco, a mí lo que me parece es, que debajo no llevan nada. Vaya frío que tienen que pasar en invierno.
—Pero, por Dios, Rufina, ¿Cómo van a ir con todo eso colgando, mujer?, se les notaría. Llevarán calzoncillos como los demás hombres.
La primavera, vencida, cediendo su reinado al verano, que arrogante, caminaba vigoroso.
—¿Que ha pasao? —Rufina, muy de mañana, cruzando la plaza del pueblo, camino al trabajo.
—¿Que qué ha pasao? Que algún sinvergüenza ha desenterrao a un muerto, lo ha sacao de la caja y lo ha dejao sentao sobre los barrotes de la puerta del cementerio.
—Ay, Agustina, vengo completamente fría, y mire que hace calor ¿eh?
—Ya, ya ha traído la noticia la llaves, dice que al salir de misa se ha armao un revuelo en la calle, que ha salido el cura de la iglesia y todo. ¿Quién habrá sido capaz de semejante barbaridad?, hay que tener valor para hacer una cosa así.
—Agus, se me está pasando por la cabeza una cosa terrible.
—¿El qué?
—Que Heraclio sigue escapándose de casa, ya varias noches que me despierto, y no está ni en la cama ni en el resto de la casa. Estoy muy asustada, aunque él, nunca haría una cosa así, tiene mucho respeto por los muertos. Agus, ¿cree usted que habrá sido él?
—Qué va, mujer, esas cosas las hacen esos, los que hacen misas para el diablo. ¿Sabes quién es el muerto?
—No.
—Al parecer se trata del marido de la Fermina, sí, mujer, la que vive en la calle del Vacío, que tiene una mancha que le cubre media cara.
—Pero si solamente hace dos meses que murió ese pobre hombre.
—Ha debido ser horrible, vamos, todo un espectáculo.
—Oiga, Agustina, ¿Y cómo es que la llaves es tan religiosa?
—¿Qué coño?, de religiosa, nada.
—Para ir todos los días a misa, como va, usted me dirá. . .
Francisca, perteneciente a una familia de clase media-alta, fue entregada a las Carmelitas con el propósito de adquirir una esmerada educación. Apenas alcanzada la pubertad, comenzó a sentir la llamada de Dios, entregándose a sus preceptos con verdadero fervor.
Su familia estuvo de acuerdo con semejante decisión, a pesar de tener planificado su futuro junto al de un joven perteneciente a una de las mejores familias de la calle del Tormento de la ciudad de Madrid, donde precisamente ellos, poseían un pequeño negocio de comestibles.
Al paso del tiempo, Francisca comenzó a sentir la llamada de la carne, desmoronándose la fe que sentía por el Todopoderoso, al descubrir el origen de sus propios instintos que navegaban sin rumbo sobre las turbulentas aguas de la pasión. De inmediato, halló empleo en las oficinas de una empresa de carburantes, enredándose en amoríos con uno de los empleados, para más tarde, contraer matrimonio.
Transcurrido el tiempo y desvanecida la pasión, la convivencia entre ambos se tornó en rutina, hallando cobijo el esposo en los brazos de la mejor amiga de Francisca, emigrando ambos hacia el otro extremo del mundo, allá, donde los inviernos se acomodan sobre nuestros veranos, y el idioma es otro.
Alegando no estar dispuesta a proporcionar aliento a quien fuera, fruto del desengaño, Francisca se las ingenió para deshacerse de la criatura que se hallaba en camino.
Las paredes de su casa se mostraban vacías, pues, los símbolos religiosos que en ellas se hallaban, habían sido arrojados a la basura. A menudo, renegaba en público acerca de la existencia de Dios, alardeando haber hallado el significado de la verdad en el interior de sí misma. Así permaneció durante más de una década, hasta que un día, sintiera de nuevo la necesidad de rememorar sus años mozos, repletos de esperanza y ternura hacia la imagen del Señor. —Qué engaño —pensó—, cuánto tiempo perdido, ¿acaso soy más feliz ahora, conviviendo con la realidad?
La Semana Santa se manifestaba, envolviéndola con su melancolía. De nuevo, Francisca acudió a misa enfrentándose a sí misma, la fe en Cristo había desaparecido, no así, el deseo por ajustarse a los preceptos dictados por la religión católica. A partir de aquel momento, jamás se manifestó como una descreída.
Desde aquel instante, su vida cambió por completo. Cada mañana acudía a misa, sin fe, tan sólo por adornarse la vida, acogiéndose a las buenas costumbres, como solía decir.
Hallándose al umbral del otoño de su existencia, de nuevo comenzó a sentir la necesidad de ser amada. Su mirada, hasta entonces desviada de dichos sentimientos, se inquietó ante la presencia del elemento masculino, cuando, de pronto, y casi sin darse cuenta, un rostro de facciones angulosas, tomó presencia en su devenir diario.
Una mañana, cuando se disponía a salir, sonó la puerta; frente a ella, una mujer de apariencia descuidada.
—¿Es usted Francisca, verdad?
—¿Y, usted, quién es?
—La mujer de su prometido, tengo cinco hijos y otro en camino. No se alarme, tranquila, no es la primera vez que el sinvergüenza de mi marido hace esto.
Francisca abandonó la capital rumbo a la ciudad de Cáceres, alertada por un anuncio que aparecía en la prensa. A la mañana siguiente, ya pertenecía al servicio de los señores de Cortés, en concepto de ama de llaves.
—Agustina, ¿la llaves, no le parece un poco rara?
—Bueno, sí, algo, pero no es mala. Fíjate, creo que hasta sospecha algo del trajín que me traigo con el señorito, y no dice nada. De todos modos, pórtate bien con ella, que así sacarás más.
—Los padres de la señora ¿murieron aquí?
—Pues claro, están enterraos en el panteón familiar.
Rufina enfiló el camino de vuelta a casa; el día aún alumbraba; el reloj del ayuntamiento, marcando las diez; el pánico se apodero de ella, pues el sendero que dividía el pueblo de su hogar, obligaba a caminar durante treinta minutos a paso ligero; sobre el suelo, las primeras huellas de la noche; el cielo, aclarando el infinito; descendiendo sobre la tierra, la oscuridad.
—Virgen Santa, tened piedad de esta pobre sierva vuestra. Que la maldad se aleje de mi camino, y pueda llegar a casa, sana y salva.
—Hola, Paquito, hijo mío ¿aún despierto? Mira, ven, aquí traigo para ti un trozo de bizcocho, me lo ha dao la señora y me ha dicho que te lleve un día para que te conozca.
—Y para mí ¿Qué?, ¿no hay nada?
—Sí, hombre, sí, aquí tienes, media botella de coñac del bueno, como el otro día estuvo el médico a cenar y la señora no bebe, sobró ésto y la Agus me ha dao unos filetes de bacalao rebozao y patatas fritas. ¡Ay, Heraclio! si supieras el miedo que he pasao para venir a casa.
—¿Miedo? ¿De qué?
—¿Es que no te has enterao de lo de el cementerio, o qué?
—Tú estás loca, mira que tener miedo por eso, ¿qué crees que te van a hacer a ti?
—Pero, hombre. . . dicen que puede haber sido esa gente que se dedica a hacer misas para el diablo. Heraclio, de hoy en adelante, deberías ir a buscarme, así te llevas al niño y andáis un poco, por lo menos, hasta que cojan al que haya sido. Heraclio ¿sigues yendo al cementerio?
—¿A qué cojones quieres que vaya, si aquí no tengo a nadie enterrao?
—Ya, ya lo sé, hombre, quería decir que si has ido algún día por la noche.
—Mecagüen la leche puta, ¿Qué es lo que estás insinuando? Yo no haría una cosa así, tendría que estar loco; aunque tú te empeñes, estoy cuerdo, y bien cuerdo.
—Ay, Heraclio, estoy muy preocupada por ti, estás tan violento, que yo ni sé que va a pasar aquí.
—Tú, tranquila, mientras no te pille haciendo lo que no debes.
—Pero, por Dios, Heraclio, quítate de la cabeza esas cosas. ¿Por qué no vamos al médico de la ciudad un día de estos, y le dices lo que te viene pasando?
—Que te he dicho que a mí no me pasa nada, joder. Y, cállate ya de una vez.
—Bueno, bueno, hombre, tranquilízate, hala, vamos a cenar.
Aquella noche, el viento sopló con furia; Rufina, apenas pudo conciliar el sueño, viéndose obligada a cerrar puertas y ventanas; el aullido de la oscuridad rasgó las nubes, que sobre el cielo transitaban, provocando una tormenta de proporciones desmesuradas.
Rufina, rezaba en silencio; a un extremo de su cama, Paquito, acurrucado junto a ella.
—Madre, tengo miedo.
—Tranquilo, hijo mío, tranquilo, que no pasa nada. No hables tan alto que despertarás a tu padre.
El canto del gallo devolvió de nuevo a la mañana a aquella familia. El sol lucía esplendoroso; la temperatura, elevada; Rufina, tras el desayuno, aseó la cocina.
—Heraclio, me voy, cuida del niño que el sol calienta de lo lindo.
El sendero, acogiendo los ágiles pasos de Rufina. De súbito, la imagen de un hombre de mediana edad, surgiendo de entre unos árboles que, apostados en medio de la nada, proporcionaban sombra a un reducido espacio de tierra deshidratada.
—¡Uy!, por Dios. Podía tener más cuidao y no ir por ahí dando sustos a la gente a estas horas de la mañana.
Se trataba de Benito, vecino del pueblo que poseía casa propia, además de una próspera tienda de comestibles, heredada de padres y abuelos.
—Disculpe usted, no era mi intención asustarla; no duermo bien, ¿sabe? Y como las cosas están revueltas, me he levantao de la cama y he salido a caminar, y de paso, me he dicho: Podría ir a acompañar a Rufina al trabajo, así le evitaría pasar miedo.
—Pues ha hecho usted mal, muy mal, no necesito compañía, tengo a mi marido.
—Por Dios, señora, no vaya a pensar mal. Mis intenciones son honestas, no me mueve ningún motivo impúdico, al contrario, creo conocer su situación. Heraclio es un buen hombre, pero, sinceramente, la tiene desatendida. Mire que dejarla salir de casa sola, en semejante situación. Cuando bebe, habla demasiado, en el bar se le suelta la lengua con facilidad y dice lo que no debe, menos mal que lo conocen, de lo contrario. . .
—¿Sabe lo que le digo?, que me deje en paz, y váyase de una vez, que aquí no tiene nada que hacer.
—Tranquilícese, mujer, que he venido en son de paz. Si en alguna ocasión se ve usted apurada, pásese por la tienda, y con mucho gusto le daré crédito y lo liquida cuando usted buenamente pueda. Vamos a ser amigos, que nunca sabe uno donde puede llegar. Adiós, muy buenos días.
—Vaya un tío sinvergüenza.
—Ay, Agustina, Agustina. . . ¿A que no se imagina usted, quién me ha salido al camino? Benito, el de la tienda de comestibles, ¿Qué le parece?
Tras relatar lo sucedido a Agustina, ambas se sentaron a la mesa apresurándose con el desayuno.
—Venga, Rufina, corre, que el señorito está fuera de sí, date prisa que, en veinte minutos, la llaves estará de vuelta de la misa.
—¿Qué?, ¿Cómo ha ido esta vez? ¿Ha quedao satisfecho?
—Por Dios, Agus, no me haga esas preguntas, que para mí no es plato de buen gusto, de sobra sabe que yo lo hago un poco obligada, teniendo en cuenta la situación en que se encuentra el pobre señorito, pero cada vez pide más, y yo por ahí no, no vaya a ser que por hacer una obra de caridad, me vaya a quedar preñada.
—Por eso no te preocupes, le pones una goma de estas, y todo solucionao.
—Pero, Agus, ¿qué está diciendo? yo con la mano, lo que sea, pero eso me parece tan privao, después de una cosa así ¿Cómo podría mirar a la cara a mi marido?
—Tu marido, tu marido, siempre estás con lo mismo, ¿Y qué te da el inútil de tu marido? miseria y más miseria, joder, ya estoy harta de oírte decir siempre lo mismo. Ahora ya no te puedes echar atrás, el señorito no es ningún monigote. Con lo bien que te he tratado, y ahora me saltas con esas, “haz bien mirando bien a quien”.
—Por favor, Agustina, no se enfade conmigo. Yo le tengo mucho cariño y le estoy muy agradecida, si no fuera por usted, no se qué sería de nosotros. ¿Me perdona?
—Si no hay nada que perdonar, en el fondo, sé que eres una buena chica, pero a veces te pones tan terca, que me desconciertas. De todas formas, si tan terrible te resulta hacerle ese favor al señorito, déjalo. ¿Qué puede representar él para ti? ¡Nada! La culpa de que el pobre se encuentre en semejante situación, la tiene la señora, que con tanta pena que siente por él, lo ha convertido en un inútil acomplejao. Siempre está igual —“Hijo mío, es mejor que no salgas a la calle, de no ser absolutamente necesario, aquí la gente es muy inculta y pueden herirte con sus palabras”—. Yo creo que se avergüenza de él. La gente del pueblo, la gente del pueblo. . . siempre está igual. Aquí hay mejor gente de lo que ella se imagina. No hay día que no salga a la compra, que no me pregunte alguien por el señorito, pero, claro, como para ella sólo cuenta la cultura, que le vamos a hacer. . . Mira que la quiero, porque ya son muchos años aquí, pero, de verdad, a veces la mataría.
La puerta de la cocina se abrió, dando paso a Francisca que volvía de la iglesia. Tras ordenar se llevara el desayuno al señorito, se sentó a la mesa haciéndose con el plato de comida, que tras recibir el cuerpo del Señor, tenía por costumbre ingerir un par de huevos fritos con chorizo. De costumbre, se cambiaba de ropa con el propósito de dirigir debidamente aquella mansión que sorprendía a propios y extraños por la opulencia de su fachada, monumento creado para mayor gloria de aquel, que en tiempos pretéritos abandonara la aldea con el propósito de hacer fortuna en el nuevo mundo.
—Señorito, ¿Cómo se encuentra hoy? —Francisca, a la puerta de la habitación de este último.
—Bien.
—¿Desea algo especial, el señorito?
—¡No!
—¿Está usted seguro?
—¡He dicho que no, y es que no. Déjeme solo!
—Habráse visto, el muy imbécil —balbució Francisca descendiendo a través de las escaleras—. Tullido, coño, te aguanto porque no me queda otra, que si no. . . qué asco de hombres, como todos, muy cariñoso hasta conseguirlo. . . Lo que no sabe el muy gañán, es que yo también lo utilizo.
Francisca había decidido apartar de una vez por todas de su vida las lisonjas con las que el elemento masculino, suele envolver las necesidades más vulnerables de quienes, a la espera de un compromiso formal, se hallan.
—¡Será cerdo, el muy inútil! Que te den, si no te han dao. Me voy a calmar, porque de lo contrario. . . Tengo que ser más cauta y no ofrecerme como me he ofrecido, que sea él quien lo pida. Por otra parte, a mí me viene bien hacerlo, así estoy saciada en cuanto a los instintos carnales se refiere. A mí ya no me acaricia un hombre ni volviendo a nacer cien veces. ¿Por qué cree que le he escogido a él? el muy imbécil, porque por más que se empeñe, sus brazos jamás alcanzarán a tocarme, en cambio, los míos, a él, siempre que se me antoje.
Se desvanecía el atardecer; Rufina se hallaba limpiando la plata.
—¿Sigue usted enfadada conmigo, Agustina?
—Que no, mujer, no me hagas mucho caso, es que tengo un pronto muy malo, pero después se me pasa; quiero tanto al señorito, que me enciendo al pensar que, hoy por hoy, podría estar casado aunque fuera con la lagarta aquella que echó el difunto señor. El hombre era tan clasista, que, finamente, por querer lo mejor para su hijo, le ha jodido la vida. ¿Qué importaba que la chica no fuera de alta cuna, siendo el pobre señorito como es? —“¿Pero, cómo voy a casar a mi hijo con una criada?” —solía decir— imbécil, coño. ¡Ah, por cierto, Rufina, tienes que ir a la tienda, que se me ha olvidao comprar azúcar moreno.
El tendero, al mostrador; su mujer, acondicionando las estanterías.
—Muy buenas tardes tengan ustedes —Rufina, empujando la puerta a su paso; mudando de contento, la expresión del tendero.
—Hombre, Rufina, ¿Cómo usted por aquí?
—Es que me manda Agustina, que dice que se la ha olvidao el azúcar moreno.
—¿Cuánto le pongo?
—Dos kilos, por favor.
Benito introdujo en la bolsa de la compra de Rufina lo requerido, además de una punta de jamón, bien curado, desviando la mirada hacia donde la presencia de su mujer se hallaba.
—Agustina, vengo aturdida; el tendero, el muy descarao, me ha metido esto junto al azúcar. Si me he callao es por no armarla delante de su mujer, que, si no. . .
—Ya volvemos a lo mismo, tú coge lo que te den, después, ya veremos. Ay, cuánto tienes que aprender de la vida, alma en pena. ¿A que no sabes lo que acaba de decirme el señorito? que también se desahoga con la llaves, aquí el que no llora, no mama, ¿qué te parece? Ya puedes andar lista, que como te descuides, se te acaba la suerte, al fin y al cabo, es un hombre como los demás y no importa que seas más joven que la llaves. Mímalo bien, si quieres que siga soltando, y no me pongas esa cara, él a mí me lo cuenta todo, conmigo tiene más confianza que con su verdadera madre.
—Será para estas cosas, mujer ¿Cómo le va a contar una cosa así a su madre?
—Con su madre apenas habla, la criatura; la relación entre ellos se limita a la nada, ella se cree que su hijo todavía es un niño; si supiera todo esto, yo creo que se suicidaría. Es cierto que lo quiere con locura, pero, con tanta protección, lo ha anulao. El pobrecito, para las cosas de la vida no vale un pimiento, menos mal que tienen dinero, que de lo contrario, no sé que iba a ser de él.
—Agustina, ¿qué hago si me vuelve a aparecer el tendero?
—Nada, deja que hable y que siga dándote cosas de la tienda, después, ya veremos.
—Que miedo me da volver a casa a estas horas, como me salgan al camino los que han desenterrao al muerto. . .
—Que no, mujer, que el que sea, ya está lejos de aquí. Piensa que ha sido tu marido, y santas pascuas, así se te quitará el miedo de una vez.
La procesión de Semana Santa sobre los desgastados adoquines. A la comitiva, el alcalde, junto al jefe de policía, tras ellos, doña Clotilde, el médico y Francisca. A un extremo del prolongado séquito, Agustina y Rufina. Las aceras, soportando el peso de quienes se solazaban al paso de las iconografías religiosas. A la anochecida, de vuelta al hogar, las gentes.
—Ay, Heraclio, qué bien me siento en estas fechas; me recorre por el cuerpo una sensación, que hace que me acerque aún más a mi misma, así es que, agradezco todas la cosas buenas que nos pasan, mucho más. Heraclio, yo te quiero más de lo que te imaginas, tenlo siempre presente, pase lo que pase.
—Venga, no digas más sandeces y vamos para casa, que va a caer una. . .como no nos demos prisa, nos va a pillar a mitad de camino.
—Hala, Paquito, ven conmigo, hijo, que este hombre no hace más que despreciar todo lo que yo digo. Pues, ¿sabes lo que te digo?, que algún día se nos llevará a los tres la muerte y el mundo seguirá como si nada, nuestra casa se llenará de otra gente, vendrán otras primaveras, las Navidades se seguirán celebrando, y nosotros. . . y seguirán apareciendo la lluvia y el sol, porque eso, no muere nunca; es injusto que las personas nos muramos y el cielo siempre esté ahí, dispuesto a alumbrar, como si nada.
—Venga, venga, que a ti cualquier día habrá que encerrarte.
Las nubes se abrieron derramando su contenido; el viento comenzó a soplar; el rostro de Rufina mudó de expresión, una leve sonrisa lo inundó.
—Gracias, Dios mío —meditaba— qué hermosura poder disfrutar de la naturaleza; una y mil veces, gracias por concedernos un hogar donde poder guarecernos, gracias también, por conceded salud a nuestros cuerpos y por todos los bienes que, día a día, recibimos de vos. ¡Ay, Señor!, vos de sobra sabéis que he de confesar mis pecados, pero, ¿cómo hacerlo al cura en un pueblo tan pequeño? Dios mío, espero que comprendáis que yo lo hago por compasión. Señor, si está mal lo que estoy haciendo, hacédmelo saber a través de los sueños. Hoy mismo, si es pecado, enviadme esta noche un sueño; en ese caso, os prometo no volver a hacerlo, y en caso de no soñar, entenderé que no hay nada de malo en ello, ¿verdad?
—¡Corre, mujer, que nos empapamos!
—Es la ira del Señor que nos avisa para que no pequemos.
—¿Qué ira del Señor, ni qué leches?, tú estás tonta, mujer; anda, prepara la cena y calla de un vez. Como te pille a ti con su ira, ya puedes estar preparada. O como te pille yo, eso es todavía peor.
—Qué asco de hombre, siempre está con lo mismo.
* * *
—¡Rufina, corre, corre, que te tengo que contar! —Agustina, junto al fogón, preparando el desayuno—. Acaba de marcharse el tendero, me ha traído el pedido y ha dejao esto para ti, mira, judías blancas, garbanzos y unas latas de conservas, me ha dicho que no te enfades con él, que lo hace de muy buena fe, porque sabe que lo necesitas.
—Por Dios, Agustina, esto ya no puede ser. Cuando vuelva con el pedido, se lo devuelve de mi parte.
—Ni hablar, de eso nada, tú déjame a mí. Ay, Rufina, si yo volviera a nacer, no estaría donde estoy ahora; espabila, mujer, que los años pasan, después no queda nada que ofrecer y te mueres echa un asco guisando o limpiando, como tú y yo, ¿no ves que somos un par de analfabetas? Si nadie nos respeta, mujer, ahí tienes a la cerda de la llaves mandándonos, sólo por haber estudiao. ¿Tú que crees?, ¿que esa gente no tiene defectos como los demás? Has de saber que cagan y mean por el mismo sitio, que se jodan, porque por muy finas que sean, tienen que secarse el culo como todo bicho viviente, con papel y metiendo bien la mano en la taza del retrete; hasta las reinas tienen que hacerlo, menudas finolis de los cojones, con buenos perfumes y oliendo su propia mierda, que, además, al comer mejor, huele a demonios. Tanta tontería, para al final, morir como los demás. Hasta en eso se diferencian de nosotros, se pudren, sí, pero en buenos panteones.
—Hablando de muertos, Agus, estoy teniendo un sueño terrible. Sueño que el señorito es mi marido y que nos queremos mucho, y estamos en la cama y él apaga la luz de la mesilla y me rodea con sus brazos y me besa con mucha pasión, y en el sueño tiene los brazos normales, fíjese usté, y yo, cierro los ojos y hacemos el amor, y de repente, empiezo a sentir un placer inmenso, y al venirme eso, abro los ojos y lo que veo encima de mí, es un esqueleto; entonces, pido socorro y me despierta mi marido con un codazo, el muy animal. ¿Sabe lo que pienso, Agus?, que va a pasar algo malo.
—¿Hace mucho tiempo que vienes soñando eso?
—Hará una semana, más o menos, ¿Por qué?
—Ese esqueleto que ves al abrir los ojos en pleno goce, no es, ni más ni menos, que la pena que sientes por el señorito, y que en el sueño estés haciendo el amor con él, quiere decir que a pesar de todo, gozas, vamos, que lo deseas, ¿a que sí? Sé sincera conmigo, mujer, lo deseas ¿verdad?, ¿Cuánto tiempo hace que lo venís haciendo como Dios manda?
—Hará unos ocho días, más o menos.
—Ay, pillina, pillina, le has cogido el gustirrinin, ya iba siendo hora de que espabilaras.
—Entonces, Agus, ¿usté cree que eso no es un mal presagio?
—Pues, claro que no, al contrario, es tu mente la que se niega a aceptar la realidad. Por cierto, el tendero me ha dicho que te dé este sobre, anda, ábrelo.
—Pero si son mil pesetas, ay, qué nerviosa me estoy poniendo, y yo, ¿que hago ahora, Agus? Si acepto el dinero, ¿Qué va a pensar?
—Tú quédate con este dinero y santas pascuas. Que piense lo que quiera, que para eso está la mente. A propósito, Rufina, tienes que ir a casa de la Rape y de la Fermina, la del callejón de las ánimas. Órdenes de la llaves; hay que hacer limpieza general; ve y diles, que si les viene bien la próxima semana.
Rufina encaminó sus pasos hacia el domicilio de la Rape, tras encomendar a Fermina lo ya expuesto. El camino que llevaba hacia el domicilio de esta última, se estrechaba por capricho de la tierra que lo dibujaba; a ambos extremos, un par de promontorios sumergiéndolo hacia la penumbra para ensanchar su presencia en derredor al hogar de aquella mujer.
Tras golpear la puerta con la aldaba, Rufina exclamó:
—Mamen, abra, que soy yo, Rufina. Vengo de parte de Francisca, dice que hay que hacer limpieza general, y que si le vendría bien la semana que viene, vendrá también Fermina.
—Pasa, pasa, ven al comedor.
A la entrada, un espejo mostrándose sobre la pared; el perchero, a un extremo de este último; las paredes del comedor, cubiertas de fotografías familiares; en lugar preferente, manifestada, la última cena bordeada por un marco dorado; una antigua alacena, perfectamente encerada, exhibiendo una bandeja de plata con frutas en su interior.
—Le dice a la Agus que la semana que viene podré ir a partir de las once de la mañana, porque antes me pasaré por casa de don Honorato. Bueno, Rufina, ¿y tú, qué cuentas? ¿Cómo te va en la casa? Es buena gente ¿verdad?
—Estoy muy contenta, me tratan muy bien.
—¿Y tu marido?, parece un buen hombre.
—Sí, pero con lo que él saca en el campo, no es suficiente para vivir, hay tantos gastos. . . El chiquillo necesita mucho.
—¿Qué años tiene?
—Seis, aún no lo llevo a la escuela, me da pena que siendo tan pequeño empiecen con él a llenarle la cabeza de cosas, cuando tenga diez años ya lo llevaré.
—Con esa edad, ya debería ir a la escuela.
—¿Usté cree? Como yo no sé ni leer ni escribir, me parece que todavía hay tiempo. Qué casa más bonita tiene, y qué grande.
—Ay, hija, es que éramos muchos de familia. Mis padres murieron, y mis hermanos se fueron a Madrid.
—¿No le da miedo vivir en una casa tan grande, y apartada del pueblo, sola?
—Según la gente, no estoy sola. Ya habrás oído hablar de mí, se aburren, ¿sabes?, y como son unas insatisfechas, se inventan toda clase de chismes, el menor día oyes decir que me he liao con el cura. ¿Sabes quién me habla muy bien de ti? Benito, el tendero, dice que eres una mujer muy buena y apañada, y que te mereces una vida mejor, es muy bueno, ¿sabes?, en cuanto ve a alguien que esta necesitao, lo da todo, le quema el dinero en el bolsillo.
—Bueno, Mamen, me tengo que ir, que ya va siendo tarde, muchas gracias por el café y las pastas.
—Llévate esas que han sobrao para tu hijo, venga, sí, que a mi no me convienen.
—Parece maja mujer —pensó Rufina— menuda casa que tiene la tía, ya me gustaría a mí, ya, y qué limpia, yo no la encuentro tan fea como dicen, ¿qué pescao será ese al que dicen que se parece?
Decayendo, la tarde; al viento, el rostro de Rufina; bajo las sombras, y frente a ella, la imagen de un hombre en lontananza.
—¡Ay, por Dios!, ¿quién será?
—¡Rufina!, ¡Rufina!, no se inquiete, soy yo, Benito. ¿Cómo usted por aquí? Qué ganas tenía de verla, si usted me concediera el favor de ser amable conmigo, yo la compensaría. Agustina me ha recomendao no atosigarla demasio, dice que todo se andará, ¿es cierto eso?
—Por favor, Benito, no me haga nada.
—Pero, mujer, está usté temblando, ¿me cree capaz de semejante barbaridad? Yo la deseo, pero no así, sino de buen grado. Vaya, vaya usté con Dios.
—Doña Francisca, de parte de la Fermina y de la Mamen, que de acuerdo, que la semana que viene, estarán aquí. ¿Manda usted algo más?
—No, ya se puede ir.
—Agus, ¿a que no sabe a quién he visto al volver de casa de la Rape, en el camino? Al tendero, él iba y yo venía, y otra vez con lo mismo, he pasao un miedo. . . Me ha dicho que usté le aconseja que no me atosigue, que todo se andará.
—Pues, claro que se lo he dicho, así, vamos alargando la cosa para que suelte bien. Tú lo que tienes que hacer es lo siguiente: Cuando lo veas, muéstrate distante, hazte la dura, que así va cogiendo más interés el pollo. Yo le iré dando esperanzas. El peazo cabrón, tiene mucho dinero. Ahí donde lo ves, es dueño de cinco pisos y tres locales comerciales. Su mujer es un zoquete de tomo y lomo, la muy boba no se entera de nada. Él tiene modales, te habrás dao cuenta ¿no?
—Sí, claro, pero, ¿no estaremos jugando con fuego, Agustina?
—Qué va, en el fuego anda él, no le conviene un escándalo en el pueblo, ni mucho menos. Anda, vete a casa y no pienses más en nada de esto, ya pensaré yo por ti. Mañana ven pronto, que el señorito. . .