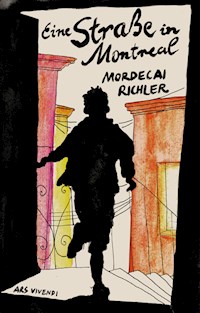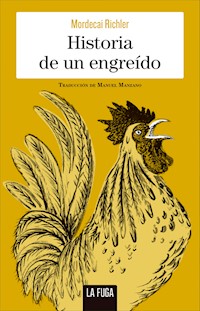
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Fuga Ediciones
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Escalones
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Blanco, anglosajón, protestante y director de Oriole Press, una de las editoriales más prestigiosas y antiguas de toda Inglaterra. La vida de Mortimer Griffin parece un camino de rosas plagado de éxitos. Pero estamos en la Swinging London, en los años 60, una década de cambios rápidos y bizarros que pondrán en duda todas las certezas de Mortimer. Su vida entra poco a poco en un laberinto donde aparecen personajes cada vez más extravagantes: su viejo amigo Ziggy Spicehandler, director de películas experimentales, un periodista que lo acusa de ser un judío renegado, la profesora de la escuela de su hijo de ocho años que decide representar una obra del Marqués De Sade y por último el Creador de Estrellas, un magnate del cine americano que acaba de comprar Oriole Press.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mordecai Richler
(1931 – 2001)
Mordecai Richler llegó a Londres a mitad de los años 50 procedente de la famosa St. Urban Street, corazón del barrio hebraico de Montreal, donde transcurrió su infancia. Se quedó en Londres hasta 1972 y tuvo la oportunidad de vivir en primera persona los cambios de la década de los ’60. Escritor siempre irónico y contrario a cualquier tipo de ortodoxia, vieja o nueva, Richler aprovechó la experiencia de esos años para escribir Historia de un engreído, una novela satírica con tintes muy negros de la contracultura de los Swinging Sixties. De vuelta en Canadá, se afirmó como uno de los escritores más importantes de su generación. Entre sus novelas destaca La versión de Barney que fue llevada al cine en 2004, protagonizada por Paul Giamatti y Dustin Hoffmann.
Escalones,
13.
Título original: Cocksure
© Mordecai Richler, 1968
Primera edición: octubre 2021
© de la traducción: Manuel Manzano 2021
© de la presente edición: La Fuga Ediciones, 2021
© de la imagen de cubierta: Ana Rey, 2021
Corrección: Olga Jornet
Revisión: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
Maquetación digital: Iago Arximiro Gondar Cabanelas
ISBN:978-84-121595-7-8
Todos los derechos reservados:
La fuga ediciones, S.L.
Passatge Pere Calders 9
08015 Barcelona
www.lafugaediciones.es
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia
o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
Mordecai Richler
Historia de un engreído
Traducción de Manuel Manzano
Glosario Yiddish
A guten yeor: Feliz año.
Ach: ¡Ah!
Alavah sholem: Que la paz sea contigo.
Bubbi: Abuela.
Bar mitzvah: Rito judío que celebra el inicio de la madurez.
Chaver, pl. Chaverim: Compañero.
Gefilte: Plato típico de pescado picado y empanado.
Goy, pl. Goyim: Se usa para indicar, a menudo en sentido peyorativo, a los no judíos o gentiles.
Goyische: Propio de los goyim o gentiles.
Gut gezukt: Bien dicho.
Kishkas: Plato que se elabora con los intestinos de la vaca.
Oy: Expresa dolor, consternación o exasperación.
Schmaltz: Receta de arenque graso curado en sal y en escabeche y endulzado con azúcar moreno.
Schwartze: Negra.
Shiksa: Mujer no judía o gentil.
Shlemils: Persona incómoda o desafortunada cuyos esfuerzos, por lo general, fracasan.
Shmock: Idiota.
Shmutz: Porquería.
Yid: Judío.
Yiddishkeit: Judaísmo.
Zeyda: Abuelo.
Para Jack y Haya.
1.
Dino Tomasso frenó delante de la puerta alta y familiar que mostraba un par de serpientes apareándose entrelazadas en hierro forjado. No necesitó enseñar pase alguno, pero tuvo que esperar, tamborileando en el volante con los tres dedos restantes de su mano izquierda, mientras el guardia armado y con uniforme negro accionaba la palanca que abría el portón e indicaba al Cobra 427 de Tomasso que entrara. Tomasso se deslizó por el sinuoso camino bordeado de cipreses, silbando alegre, hasta que vio a Laughton sentado junto a la piscina.
Laughton, uno de los doctores adscritos a la unidad médica del Creador de Estrellas, estaba tomándose un trago con Gail, una bella enfermera en bikini.
—¿Tienes tiempo para un tirito rápido? —preguntó.
—No, lo siento —dijo Tomasso con voz incierta.
—¿Cómo estás?
—Fatal. En serio.
—Quédate solo un momento. —Mientras le guiñaba un ojo a Gail, Laughton sacó una tabla optométrica de debajo de la servilleta y señaló con un mezclador de cócteles la quinta fila: u, f, j, z, b, h, q, a.
—Vamos —dijo.
Tomasso extendió la mano, cogió un pañuelo de papel y se secó la frente y la nuca gruesa y grasienta. Entrecerró los ojos.
—Haré lo que pueda —respondió—. J, t, y, z... s... n... ¿Qué tal voy?
—Estás haciendo trampa, cabrón.
—¿Quieres decir que podría necesitar gafas? —preguntó Tomasso irradiando inocencia.
Gail soltó una carcajada estridente.
—Eres todo un personaje, Dino —dijo Laughton—, de verdad.
Tomasso también se rio, pero solo para hacerle la pelota, sin sonreír.
—¿Qué pasa? —preguntó.
Laughton señaló la luz roja intermitente y las puertas cerradas del quirófano móvil. Afuera estaba el ex sacerdote del Creador de Estrellas, consolando a uno de los hombres de los miembros de repuesto.
—Oh, no —dijo Tomasso.
—No saques conclusiones precipitadas. Todo es culpa de la nueva enfermera.
—¿La señorita McInnes?
—Nadie le dijo a esa zorra que tocara el congelador.
—Y ella lo descongeló —exclamó Gail.
—¡Mierda!
Con mano temblorosa, Tomasso puso el Cobra 427 en marcha y se deslizó hacia la casa grande, perseguido por sus risas. «Dios mío, Dios mío», pensó mientras salía del coche, ayudándose con las manos a mover la pierna derecha, que era una prótesis.
El Creador de Estrellas, un hombre sin edad, inmortal, estaba sentado en su habitual silla de ruedas. Detrás de él, y Tomasso se estremeció por enésima vez, estaba el conocido retrato del pernicioso Chevalier d’Éon, que era tanto el héroe como la heroína del Creador de Estrellas.
—¿Sabes por qué te he hecho llamar, Dino?
Cuando, estando en Hollywood, se le ordenó presentarse en la mansión del Creador de Estrellas en Las Vegas, Tomasso dedujo, no sin una buena razón, que por fin estaba a punto de ser designado príncipe heredero del imperio. Pensó que, después de todos aquellos años de sacrificio, de perseverante trabajo y de operaciones quirúrgicas, le esperaba el reconocimiento oficial de heredero.
—No —mintió Tomasso esperanzado.
—Planeamos adquirir una editorial y un estudio de cine en Inglaterra. Quiero que vayas a Londres y te ocupes de mis intereses allí.
Pues, no. No lo convertiría en el príncipe heredero. Aquello era incluso peor que degradarlo, era un destierro, un exilio.
Tomasso, que había crecido en la industria del cine, sabía que Londres no era el lugar para enviar a un claro heredero para ponerlo a prueba: era el lugar donde se enviaba a los shlemils a hacer las películas de yernos.
Las películas de yernos eran aquellas producidas por primos, tíos y yernos del director de un estudio, personas a las que había que dar algo más que una simple palmadita en la espalda: de lo contrario, no sería bueno para la imagen de la familia. Antes, recordó Tomasso, a esos familiares retrasados se les confiaba la concesión o la distribución de las palomitas de maíz en los autocines, pero aquello se había convertido en un negocio demasiado grande para ellos; así que después los pasaron a la venta de los derechos de televisión, pero también ese asunto les superaba, así que al final se decidió enviarlos a Inglaterra con muchas bendiciones. Una nueva especie de mantenidos en el extranjero. En Londres no hacían nada: nada de películas ni, por lo tanto, de actores. Estaba claro que seguían costándole dinero a la familia, pero eran pérdidas casi insignificantes.
—No pienso ir —dijo Tomasso desafiante.
—En veinticinco años, Dino, nunca antes me habías dicho que no a nada.
Tomasso bajó la mirada al suelo, tratando de recomponerse.
—No tengo herederos, tú eres mi hijo, Dino.
¿Cuántas veces había escuchado aquellas mismas palabras? Levantando la cabeza, asombrado por su propio coraje, Tomasso le espetó:
—¡Que te jodan!
Muy, muy despacio, el Creador de Estrellas se llevó las manos a la cara, como para protegerse el ojo malo. En la pausa que siguió, Tomasso apretó los puños hasta clavarse las uñas en las palmas de las manos, dejando que fluyera la sangre.
—Vamos... ¿qué te pasa? Te estás suicidando, Dino.
Tomasso cayó de rodillas.
—Perdóname, Creador de Estrellas.
El rostro del Creador de Estrellas se contrajo. Tomasso supuso que aquello debía de ser una sonrisa.
—¿Pero por qué, Dino?
—Oh, Creador de Estrellas, por favor, es solo que cuando me llamaste me atreví a soñar con cosas más grandes. Las palabras se me han escapado de la boca, pero no he querido decir eso.
El Creador de Estrellas pulsó un botón para llamar a su secretaria personal, la señorita Mott. Luego presionó otro botón y aparecieron dos moteros uniformados de negro.
—Dilo de nuevo, Dino.
—Antes me corto la lengua, Creador de Estrellas.
—No, no. Señorita Mott, escriba. Quiero ocho copias firmadas por el señor Tomasso y refrendadas por testigos.
—Pero se me ha escapado la lengua, no me lo tengas en cuenta. No necesitamos testigos.
—Es para tu protección, Dino.
—¿De verdad?
—Lo has dicho.
—Creador de Estrellas, te he dado los mejores años de mi vida. He hecho todo lo que me has pedido.
—Empecemos por el principio. Yo he dicho, se abren comillas, quiero que vayas a Londres y te ocupes de mis intereses allí, se cierran comillas. Tú has dicho, se abren comillas, no pienso ir, se cierran comillas. Yo he dicho, se abren comillas, no tengo herederos, tú eres mi hijo, Dino, se cierran comillas. Entonces ¿tú qué has dicho? Se abren comillas...
—He dicho... He dicho... ¿No has entendido mis palabras, Creador de Estrellas?
—Vamos, Dino. Entonces ¿qué has dicho? Se abren comillas…
Temblando, Tomasso repitió lo que había dicho.
—Vaya, ¿puedes superar eso? —preguntó el Creador de Estrellas, estallando en una carcajada. Los ojos de la señorita Mott se abrieron como platos.
—No estoy bien —dijo Tomasso sollozando—. Estaba fuera de mí.
—Y pensar que has estado conmigo todos estos años y nunca había sospechado que tú, en realidad... —Tomasso le cogió al Creador de Estrellas su mano más pequeña y se la besó—. Dime, Dino, ¿ya pensabas eso en el pasado?
—¡Nunca!
—¿Te lo has guardado dentro durante todo este tiempo?
—¡No!
Hubo otra pausa, luego el Creador de Estrellas se rio entre dientes y preguntó:
—Dilo una vez más, Dino.
—No podría.
—Solo una vez. —Los moteros uniformados de negro dieron un paso hacia Tomasso. Entonces Dino obedeció, pero con un hilillo de voz.
—Viniendo de ti… es algo asombroso —dijo el Creador de Estrellas—. Cómo te he subestimado hasta hoy...
—¿Qué será de mí ahora, Creador de Estrellas?
Pero el Creador de Estrellas parecía perdido en sus ensoñaciones.
—Asombroso.
—¿Qué será de mí?
—¿De ti? Vaya pregunta, quiero que vayas a Londres, ya te lo he dicho. Si después de seis meses allí piensas lo mismo de Inglaterra, puedes volver y elegir aquí el puesto que prefieras.
—¿Quieres decir que me das una segunda oportunidad? —preguntó Tomasso con incredulidad.
—Mientras no tenga heredero, sigues siendo mi hijo, Dino. ¿Irás?
—¿Si iré? Oh, Creador de Estrellas...
—Entonces llévate este expediente. Estúdiatelo.
—Oh, gracias —dijo Tomasso dispuesto a marcharse de allí.
El más joven de los dos moteros uniformados de negro soltó la correa que sujetaba la pistola.
—Yo me ocupo de esto —dijo.
—No —protestó el otro motero—. Me toca a mí.
—Ninguno de los dos le tocará ni un pelo a Dino —dijo el Creador de Estrellas.
—¿Después de lo que le ha dicho?
—Precisamente por lo que me ha dicho. ¡Y ahora largaos!
Tomasso, desplomado en el asiento del conductor del Cobra 427, encendió un cigarrillo tras otro, esperando a que su corazón se calmara. Por lo que podía recordar, el Creador de Estrellas nunca le había dado a nadie una segunda oportunidad, él jamás perdonaba.
«Entonces debe de ser cierto», pensó. «El Creador de Estrellas, bendito sea Su Nombre, no se ha estado burlando de mí durante todos estos años; para él soy como un hijo.»
Silbando de nuevo con alegría, Tomasso dejó atrás el camino de entrada y tomó la bifurcación a la izquierda, una carretera que conducía a las villas junto al lago que albergaban a las estrellas más favorecidas. Pasó por delante del laboratorio, un edificio bajo y sin ventanas, giró a la izquierda de nuevo cuando llegó al final de la chirriante verja y, cinco kilómetros de carretera después, se detuvo frente a la villa más elegante, la villa donde vivía la propiedad más valiosa de Producciones Creador de Estrellas, el Divo más grande y taquillero de todos los tiempos. «¿Por qué no entro un momento y lo saludo?», pensó, ya que la siguiente película del Divo, una producción multimillonaria, se iba a rodar en Inglaterra. En Inglaterra. «Tal vez las cosas estén cambiando», pensó Tomasso, y su humor se alegró aún más. Quizá una producción británica ya no tenía por qué ser una menudencia.
—Hola —saludó Tomasso al guardia de turno—. ¿Dónde está el gran hombre?
—Descansando —dijo el guardia, dando una calada a su pipa.
—¿Todavía?
—Sí.
Tomasso se detuvo en seco cuando se encontró con dos jóvenes aspirantes a actriz desechadas y drogadas que yacían en la alfombra de la sala. Estaban desnudas.
—Santo Dios —exclamó, volviéndose indignado hacia el guardia—. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros?
—Treinta años, ni más ni menos.
—Entonces seguro que recuerdas a GOY-BOY II.
—Por supuesto, señor.
—Entonces deberías saber estas cosas. ¡Una pipa! —siseó—. ¡Aquí! ¡Ceniza pura! —Y le arrebató la pipa de la boca y la lanzó por la ventana abierta.
—Por favor, guárdeme el secreto, señor.
Tomasso, seguido por el guardia contrito, entró en el dormitorio del Divo sin llamar y llegó hasta el armario donde estaba colgado el hombre. Tomasso lo examinó durante mucho tiempo, le dio golpecitos, lo pellizcó, lo miró de arriba abajo. Por fin, satisfecho, cerró la puerta del armario con suavidad.
—Tiene muy buena pinta.
—Está genial.
—Tú lo has dicho. ¿Y cómo es el guion?
—Excelente.
—Bravo —dijo Tomasso—. Ahora tendrás cuidado, ¿verdad? —añadió mientras pasaba por encima de las aspirantes a actriz.
—Sí, señor.
Solo cuando estuvo a bordo del avión Learjet del Creador de Estrellas, Tomasso encontró tiempo para abrir el expediente de Londres. La editorial que el Creador de Estrellas quería adquirir se llamaba Oriole House y era propiedad de un lord. Había dos editores senior, Hyman Rosen y Mortimer Griffin.
A una altitud de veinte mil pies y tras estudiar la fotografía de Griffin, Tomasso concluyó que aquel hombre sería una fuente de problemas. Podía sentirlo en los huesos.
2.
—Se acabó vuestro tiempo —gritó el enorme negro africano desde la tarima, con una sonrisa asesina en los labios—. Estáis acabados, estúpidos cerdos blancos.
—Así se habla —dijo un hombre con acento galés.
—Cerdos anglosajones —dijo el africano sonriendo todavía—. ¡Estúpidos piojos británicos!
Antes de que Mortimer pudiera intervenir, la señorita Ryerson agitó su paraguas hacia el africano.
—Señor orador —comenzó con la autoridad innata que alguna vez fue suficiente para hacer que todo el cuarto curso se sentara—, nosotros los británicos, gente decente y temerosa de Dios, queremos apoyaros…
—¡Ja! —se rio el africano, exhibiendo una deslumbrante dentadura blanca.
—Pero deberíais saber que ahí de pie —continuó la señorita Ryerson—, mostrando vuestra desfachatez, no nos dais muchos ánimos.
—¡Quién diablos quiere vuestros ánimos, vieja estúpida!
—¡Maldita sea! —le dijo Agnes Laura Ryerson a Mortimer.
—Los británicos son un insulto a la humanidad —continuó el orador—. Cuanto antes los liquiden, mejor.
Un caballero de rostro enrojecido, de pie detrás de Mortimer y de la señorita Ryerson, se tocó la gorra de tweed, sonrió y dijo:
—Estos negros son muy desinhibidos, ¿no creen?
Alguien arrojó un plátano a medio pelar contra el altavoz. Otro gritó:
—Dinos si vives aquí a expensas de la Asistencia Social. CON TUS TRES ESPOSAS Y TUS DIECIOCHO MOCOSOS NEGROS.
Mortimer tomó del brazo con firmeza a la señorita Ryerson y la condujo a través de Oxford Street hasta Corner House, deteniéndose para comprar el Sunday Times, que los dos estudiarían después frente a una taza de té. Por desgracia, la señorita Ryerson eligió el suplemento y lo abrió por la página que contenía la brillante foto desnuda de un joven y sensual cantante de pop acariciando a un gato. Al cantante le gustaría tener el papel de protagonista en una película sobre la vida de Cristo. Según él, Jesús no era un conformista en absoluto, sino un tipo bastante guay.
«Dios mío», pensó Mortimer. La adorable Agnes Laura Ryerson, de cabellos plateados, había sido su maestra de cuarto curso en Caribou, Ontario, y él había hecho todo lo posible para disuadirla de embarcarse en aquel viaje sentimental. La imagen fantástica de la patria, tan acariciada por la señorita Ryerson, más poderosa que cualquier ensoñación provocada por la hierba, descansaba casi por completo en fundamentos literarios: Shakespeare, por supuesto, Jane Austen, The Illustrated London News, Kipling, Dickens, las London Letters de Beverly Baxter en Maclean’s…
Juntos, Miss Ryerson y Mortimer repasaron la programación de los teatros. Mientras ella soltaba gemiditos de aprobación por los bizcochos, él la convencía de que la última incursión de la Royal Shakespeare Company en el teatro de la crueldad no sería de su agrado. «Es algo muy sobrevalorado», insistió con nerviosismo.
«Maldición», pensó. La señorita Ryerson frunció los labios con fastidio, evocando a Mortimer de manera inadvertida el día en que ella le había dado cinco fuertes varazos en cada mano porque lo había pillado con una copia de Nana en su pupitre. Tenía que ir al teatro todas las noches, explicó la señorita Ryerson, por la sencilla razón de que se había comprometido a escribir una carta semanal desde Londres para The Presbyterian Church-Monitor del sur de Ontario.
—¿Qué sabes de esta? —le preguntó ella señalándole una.
Era una tierna comedia doméstica sobre una pareja homosexual.
—Bueno, he oído que es una obra un poco traviesa.
Eligieron una farsa para la noche del martes. El lunes fue descartado, ya que Mortimer impartía una de sus conferencias.
Mortimer era editor en Oriole Press, hasta la fecha una de las mejores editoriales de Londres, lo que significaba que aún no había sido adquirida y transformada por el Creador de Estrellas. A Mortimer le gustaba su trabajo y tenía razones para creer que pensaban en él como el próximo editor jefe, el penúltimo paso hacia un puesto en la junta directiva y sus iniciales grabadas en aquella mesa redonda de doscientos años de antigüedad. El célebre roble de Oriole. Aquel hombre santo, Lord Woodcock, el propietario de Oriole Press, había insinuado su nombramiento durante una reunión con Mortimer en su apartamento de Albany dos años antes. «Hodges ya se acerca a la edad de jubilación», había dicho Lord Woodcock refiriéndose al entonces director editorial. «Sería poco delicado por mi parte dar más detalles, pero quiero decirte, Griffin, que me cuelguen si cuando llegue el momento busco a su sucesor fuera de nuestra familia», palabras que dejaban a Mortimer frente a un solo rival: Hy Rosen, su mejor amigo.
Siguiendo los pasos de Lord Woodcock, un fabiano inspirado por puros impulsos cristianos, se animó a los jóvenes editores de Oriole Press a dedicar su tiempo libre al servicio de la comunidad en general con alguna actividad social responsable. Dos noches a la semana, el menudo Hy Rosen trabajaba como entrenador de boxeo en un club juvenil de Stepney. Mortimer había optado por dar una serie de conferencias sobre «Leer por diversión» en una escuela nocturna de Paddington, patrocinadas por uno de los sindicatos de Gran Bretaña con mayor visión de futuro. La tercera conferencia de Mortimer, celebrada el lunes por la noche, versó acerca de Franz Kafka y, por supuesto, Mortimer hizo numerosas referencias a las raíces judías específicas de su obra. Al final, mientras estaba recogiendo sus notas, fue abordado por un individuo enjuto y de aspecto lacrimoso.
—Profesor Griffin, quiero agradecerle cuán grande ha sido el alimento intelectual que he recibido de su conferencia esta noche.
—Me alegro de que le haya gustado —dijo Mortimer, que tenía prisa por marcharse porque iba a encontrarse con Joyce en casa de Hy y Diana Rosen, y ya estaba claro que llegaría tarde. Pero aquel hombrecillo quejumbroso permaneció inamovible frente a su escritorio.
Era un ser insignificante, de hombros caídos, mechones despeinados de cabello gris y rizado, gafas de montura de carey, siniestros ojos negros y, por si fuera poco, el labio inferior le colgaba flácido. Su brillante traje gris de raya diplomática tenía los hombros cubiertos de caspa. De su boca pendía un cigarrillo liado a mano, entrecerraba los ojos por el humo y la ceniza le caía en la chaqueta sin que se diera cuenta.
—¿Por qué se cambió el apellido? —preguntó.
—Disculpe, ¿me ha preguntado que por qué me cambié el apellido?
El hombre asintió con la cabeza.
—Pero eso no es cierto. Mi apellido es Griffin. Siempre lo ha sido.
El hombre estudió a Mortimer con una sonrisa sarcástica y compasiva.
—Es usted judío —dijo sin levantar la voz.
—Se equivoca.
El hombre se rio entre dientes.
—En serio —dijo Mortimer—, ¿qué le ha hecho pensar que yo...?
—Está bien. Debo de estar equivocado. Habré cometido un error. No se preocupe.
—Mire, si fuera judío nunca se me ocurriría esconderlo.
—No hay necesidad de perder los estribos —dijo, todavía sonriendo y con los ojos entrecerrados—, profesor Griffin. He cometido un error, si quiere verlo de esta manera.
—Y no soy profesor. Señor Griffin está bien.
—Un hombre de su perspicacia será famoso algún día... como... como I. M. Sinclair, un erudito respetado dondequiera que la intelectualidad se encuentre. Gracias de nuevo, merci mille fois, por el festín intelectual de esta noche. Buenas noches, señor Griffin.
—Buenas noches.
Durante el trayecto hasta el apartamento de los Rosen en Swiss Cottage, Mortimer sonrió con indulgencia. «Yo, judío», pensó, rompiendo a reír.
Joyce había comido con los Rosen, y Diana, recordando lo mucho que a Mortimer le gustaba el pastel de hígado, le había guardado una porción gigantesca. Sentado en la sala de estar entre las fotografías de los boxeadores enmarcadas por Hy —allí estaban Abe Attell el Pequeño Judío, Phil Bloom el Gorila del Ring, Joe Choynski el Crisantemo, Ruby Goldstein el Diamante del Gueto, Yussel Jacobs el Músculos, Benny Leonard, Barney Ross y otros—, Mortimer le contó a su amigo lo del hombrecillo quejicoso, concluyendo:
—...y nunca sabré cómo diablos se le ocurrió que soy judío. —Mortimer esperaba una risa generalizada. Quizá un comentario ingenioso de Hy. En cambio, hubo silencio. Un silencio tenso—. Por supuesto, no quiero decir que fuera algo que me avergonzara.
—Caramba, muchas gracias.
—...o que considere insultante que alguien piense que lo soy.
—Claro.
—Por Dios, ya sabes a lo que me refiero, Hy.
—Sí, lo sé —dijo Hy levantándose de un salto y quitándose las gafas.
Mortimer y Joyce se fueron más temprano de lo habitual.
—Chico —le dijo Joyce—, tienes un verdadero talento. Una vez que has metido la pata, sabes cómo empeorar la situación aún más.
—He pensado que se reirían. Dios mío, Hy es mi mejor amigo. Es...
—Lo era —dijo Joyce.
Mientras Joyce se desnudaba en el baño, Mortimer se deslizó a escondidas del dormitorio al pasillo y de allí a la habitación de Doug. Doug solo tenía ocho años y contemplarlo mientras dormía le daba a Mortimer una maravillosa sensación de calidez. Pero tenía que ir con mucho cuidado, porque Joyce pensaba que eso que él hacía era algo muy del tipo del Saturday Evening Post. Sobre todo, el detalle del beso. «Joyce tiene razón», pensó Mortimer, dándole un beso apresurado a Doug en la frente y alejándose de inmediato.
Mortimer se dio cuenta de que Joyce todavía estaba preocupada.
—Basta —dijo él—. ¿De verdad crees que Hy piensa que soy antisemita? —Joyce enarcó una ceja—. No seas ridícula —y añadió—: Mañana se habrá olvidado de todo. Hy bromeará al respecto.
Luego se fueron a la cama, cada uno con un libro. Espalda contra espalda. Joyce con Historia de O., Mortimer con Lo mejor de Leacock.
—Los judíos tienen un excelente sentido del humor, ¿no crees? —dijo Joyce—. Están Mort Sahl y Art Buchwald y...
—¡Oh, basta ya!
—Si yo fuera tú, lo llamaría por teléfono y me disculparía.
—No es necesario. Maldita sea, adoro a Hy. Nos conocemos desde hace años.
3.
—Es al menos siete pulgadas más alto que yo —dijo Hy—. Me supera en al menos unas buenas cuarenta libras y sin embargo es demasiado gallina para levantar los puños.
Hy se puso de pie de un salto y se subió la camisa hasta la barbilla, revelando el delgado pecho de palomo, el corazón palpitante, el contorno de las costillas.
—Lánzame un buen directo, cariño.
—Oh, Hy, por favor —dijo Diana.
—No, no. Adelante. Con todas tus fuerzas.
—Pero Hy…
—¡Te he dicho que me golpees!
Obediente, Diana dio un paso atrás, hizo una mueca y fingió un poderoso golpe contra el abdomen plano y tenso de Hy.
—Ni siquiera lo he notado —dijo Hy dejando caer la camisa.
—Pero Mortimer no tenía intención de ofenderte —protestó Diana.
—Un día, en Holanda, estábamos muy cortos de municiones, y el comandante pidió un voluntario para realizar un reconocimiento en el bosque. Me ofrecí de inmediato, y ¿sabes lo que dijo uno de mis compañeros oficiales lo suficientemente alto como para que yo lo escuchara? «Son todos iguales», dijo. «Siempre listos para lucirse.» Pero si no hubiera sido el primero en dar un paso al frente, me habría tildado de cobarde. Los goyim son todos iguales, no los necesito para nada.
—¿Qué hay de mí, entonces? —preguntó Diana acurrucándose contra él.
Con un gesto repentino, Hy agarró en su puño la larga melena rubia de Diana y le dio un tirón.
—¡Oh, Hy! ¡Hy! ¡Por favor, suéltame!
—Hala —dijo Hy tirando de ella—, al dormitorio. Pongamos a trabajar ese enorme y goyim trasero tuyo.
Diana, que era mucho más alta que Hy, se las arregló para dejarse arrastrar, protestando, hasta el dormitorio.
—Oh, conozco cuando te pones así —dijo—. Eres demasiado grande para mí. Me harás daño.
La risa de Hy fue exagerada, cargada de amenazas.
—Sucio judío —gritó Diana mientras se volvía y se inclinaba para que Hy pudiera desabrocharle los botones—. Siempre estás pensando en lo mismo.
—Coño británico —dijo Hy, dándole una palmada en el vientre y lanzándose a la cama justo después de ella.
—¡Judío narigudo!
—¡Esnob graduada en Roedean!
En la lucha que siguió, Diana, olvidándose de sí misma, rodó de lado y quedó encima de Hy, dejándolo sin aliento.
—Oh, lo siento, cariño —dijo con ternura.
—¿Qué? —gruñó Hy, inflamado, golpeándola en las costillas, golpeándola en el vientre—. ¿Qué?
A la mañana siguiente, Hy, con el ánimo autoritario pero indulgente, le llevó una almohada a Diana.
—Para tu trasero —dijo.
Más tarde, Hy se estaba comiendo sus cereales cuando sonó el teléfono. Cogió el auricular y contestó con voz ronca.
—Hola.
—Hola, Hy.
—Ah, eres tú.
—Sí. ¿Te he despertado? Puedo llamar más tarde.
—Ya me he levantado. No podría dormirme otra vez. Así que, dime qué quieres.
—Llamo para disculparme.
—¿Por qué?
—Por lo de anoche.
—¿Qué hiciste anoche?
—Lamento si algo de lo que dije te dio la impresión, una impresión equivocada, de que no estaría orgulloso de ser judío... si lo fuera.
—¿Qué te ha hecho pensar que me ofendiste?
—Fue Joyce. Pero yo le dije que se lo estaba imaginando.
—En efecto, se lo imaginó. No puedo pensar en nada dicho por ti que pueda ofenderme.
—Ah...
—¿Y quién te ha metido en la cabeza la estúpida idea de que soy particularmente sensible a mi identidad judía?
—Oh, ya conoces a Joyce. Se preocupa demasiado por todo.
—Bueno, digamos que estoy familiarizado con tu esposa y su frustración sexual, pero...
—¿Mi esposa y su qué?
—Pero hablemos de ti. Creo que estás mostrándote demasiado condescendiente. No me cuadra la historia del motivo de esta llamada telefónica.
—Mira, olvidémonos de todo lo que pasó anoche. Ahora, sin embargo, ¿te importaría repetir lo que has dicho sobre mi espo…?
—No pasó nada anoche. Excepto en la pervertida mente racista de tu esposa.
—Hy, espera un momento. Esto es muy desagradable. No te he llamado para pelearme contigo. Te diré lo que vamos a hacer: ¿por qué no venís Diana y tú a tomar una copa con nosotros mañana por la noche? Echan un viejo wéstern con Gary Cooper en el canal dos de la BBC.
—Algunos tenemos mejores cosas que hacer por la noche que ver la televisión.
—¿Qué diablos quieres decir con eso ahora?
—Déjalo. Olvídalo.
—Con mucho gusto. Entonces, ¿os esperamos mañana por la noche?
—Diana ha pillado la gripe.
—Oh, ya veo. Ya veo, viejo amigo. Bueno, espero que pronto se sienta mejor.
—¿Qué significa eso?
—Solo he dicho que...
—Te he oído, cagón. Gracias. Le comunicaré tu amable mensaje.
—Muy amable por tu parte. Ahora, ¿te importaría repetir lo que has dicho sobre mi espo…
—Adiós —dijo Hy, y colgó.
Mortimer miró con aprensión a Joyce que, lánguida, fumaba sentada a la mesa del desayuno, con la bata abierta, mostrando sus largas piernas juguetonas. Joyce era alta, con el cabello castaño rizado natural y los pechos pequeños. «Vale, es atractiva, irradia salud de una manera del todo canadiense, barrida por el viento, pero no es hermosa. Es…»
—¿Cómo es que no tenéis negros en la redacción de Oriole Press? —preguntó Joyce.
—¿Qué?
Joyce encendió otro cigarrillo, inhalando con inmensa satisfacción.
—Porque ningún negro ha solicitado jamás un trabajo editorial. ¿Debería buscar uno en Camden Town?
—No sería necesario. Podría presentarte a un par de candidatos.
Joyce había trabajado para la Liga Anti-Apartheid. Y también para Oxfam.
—¿Podrías?
—Nunca hemos invitado a ninguno a cenar. Sería bueno, solo para variar.
—Sí, por supuesto. ¿Hombres o mujeres? Quiero decir, los que podrías presentarme.
—¡Ah, te salen los prejuicios, como siempre! Eres solo una cloaca de clichés blancos, anglosajones y protestantes.
Doug, al escucharlos alzar la voz, apareció de repente en la puerta de la cocina, sonriendo.
4.
Nada como una buena pelea catapultaba a Doug fuera de su habitación, de hecho, incluso trataba de provocarlas, aunque ahora lo cierto es que tenía una queja. La mayoría de sus compañeros de clase en la Beatrice Webb House, asquerosamente ricos, eran hijos de familias rotas, una buena razón para envidiarlos. Neil Ferguson, por ejemplo. Había sido un niño inquieto que mojó la cama hasta dos años atrás, cuando sus padres se divorciaron y luego se casaron de nuevo casi de inmediato, y comenzaron a competir por su afecto. Como resultado, ahora Neil podía traumatizar a dos familias durante las vacaciones de Semana Santa mientras navegaba por las aguas de las islas Bermudas con su madre y su padrastro y recorría París con su padre y su madrastra.
Doug se equivocaba y Mortimer lo sabía: era evidente que estaba mejor en un hogar feliz… Bueno, de un feliz razonable. Sin embargo, en la Beatrice Webb House había otros dos o tres niños que, como él, consideraban que la vida los maltrataba porque solo tenían dos padres por cabeza.
«Esa maldita escuela», pensó Mortimer.
Acababa de girar por Regent’s Park después de dejar a Doug en la escuela cuando tuvo un pinchazo y tuvo que cambiar la rueda él mismo. Bajo la lluvia.
En el Lloyd’s Bank, en Oxford Street, aquel día que ya había empezado mal dio un giro angustioso. En la fila, delante de Mortimer y vestida con elegancia, había una hermosa joven. De color. Claro que Mortimer no tenía prejuicios, pero tuvo que admitir que en lo primero que se fijó de la chica tan bien vestida fue en el color de su piel. Cuando él entró en el banco, ella ya estaba en una cola y no había nadie detrás. Frente a otros mostradores las colas eran más cortas, e incluso había una ventanilla libre, pero Mortimer, recordando Sharpeville, recordando Selma, Alabama, se colocó de inmediato detrás de la hermosa chica negra.
Bueno, no hay duda de que se puso nerviosa, era obvio que estaba desconcertada por el hecho de que él había ido tras ella, tal vez porque ahora había dos mostradores libres, o tal vez porque Mortimer, sin darse cuenta, se había acercado demasiado. No es que ahora pudiera dar un paso atrás: habría parecido un insulto. En un momento, la chica terminó de ordenar sus cheques, ocho, todos por la misma cantidad de 25 libras, se los entregó al empleado (no sin una pizca de agitación, le pareció a Mortimer) y se dio la vuelta para irse, en el momento preciso en que ocurrió aquello. Aquella chica negra vestida con tanta gracia dejó caer uno de sus guantes blancos, y por un instante los dos se encontraron suspendidos en un tiempo inmóvil, como en el plano fijo de una película. El primer instinto de Mortimer fue recoger el guante, pero se resistió. Después de todo, la chica era negra y no quería que pensara que él se estaba comportando, por un lado, de manera condescendiente o, por otro, tal vez de un modo sexualmente descarado. Por otro lado, la sonrisa de ella, apenas una sombra, era ambigua. ¿Esperaba que él recogiera el guante o disfrutaba del dilema en el que estaba atrapado? Su estúpido dilema de hombre blanco. O tal vez ella no era una militante y consideraba de mala educación por parte de Mortimer no recoger el guante, como habría hecho sin un solo instante de vacilación en el caso de que ella hubiera sido una mujer blanca. «Sí», pensó Mortimer, «es eso», pero el momento había pasado, y ella había recogido el guante, maldiciéndolo mientras se alejaba. «Cabrón», había dicho la joven negra del vestido primoroso. Mortimer estaba dispuesto a jurar que lo había llamado «cabrón».
«Pero yo soy un hombre sin prejuicios», pensó muy ofendido. Examinando sus propias actitudes ante todos los escrúpulos posibles, mientras salía del Lloyd’s Bank de Oxford Street en aquella ventosa mañana de octubre de 1965, Mortimer concluyó (y al diablo con Joyce) que, teniendo en cuenta sus orígenes en una ciudad de Ontario y en un ambiente burgués, era un hombre felizmente libre de prejuicios. Incluso Ziggy Spicehandler se habría visto obligado a admitirlo. «Ziggy», pensó, «cuánto te echo de menos».
Joyce lo llamó por teléfono a la oficina. Antes de que ella pudiera decir una sola palabra, él dijo:
—Si me lo preguntas, te diré que la mayoría de los problemas de Doug se remontan a esa puta escuela.
—¿Preferirías que recibiera la educación que tuviste tú? —Mortimer había estudiado en el Upper Canada College.
—No veo por qué no.
—Llena de represión, afectado por las mentiras inculcadas por el establishment.
Establishment. Afectado. WASP*. Joyce disponía del vocabulario de moda completo.
—Bueno, yo…
—Ya hablaremos luego de eso. Mientras tanto, hazme el favor de no llegar tarde al ensayo.
La única razón por la que Mortimer había sido invitado al ensayo de la obra navideña era que trabajaba en una editorial, y el doctor Booker, el fundador, quería que Oriole hiciera un libro sobre la Beatrice Webb House. La maestra de teatro era una tal Miss Lilian Tanner, que una vez había formado parte de la bulliciosa brigada de Joan Littlewood. La señorita Tanner, una joven alta y esbelta, lucía su larga melena negra suelta y la insignia de la Campaña por el Desarme Nuclear destacaba entre sus pechos desiguales. Le aseguró a Mortimer que era un invitado muy bienvenido en su pequeño taller de teatro. Mortimer se acurrucó en una silla al fondo de la habitación, tratando de pasar lo más desapercibido posible. Resignado a una tarde de tedio cargada de ternura, apenas prestaba atención.
—Niños, hoy tenemos una visita —dijo la señorita Tanner en un tono cautivador—. El señor Mortimer Griffin de Oriole Press.
Un montón de cabezas, unas cubiertas de rizos, otras con llamativas coletas, se volvieron en medio de una risita general.
—Ahora, vamos, todos juntos...
—BUENOS DÍAS, SEÑOR GRIFFIN.
Mortimer saludó con la mano, invadido por una inexplicable euforia.
—Ahora sentaos —ordenó la señorita Tanner dando golpecitos con la regla en la mesa—. Sentaos, he dicho. —La clase se calmó—. Veamos, la obra que vamos a tocar para el concierto de Navidad… ¿fue escrita por...?
—¡Un marqués!
—¡Muy bien, has dado en el clavo! —dijo la señorita Tanner con una sonrisa encendida por un anticuado orgullo por sus muchachos. Después apuntó con la regla a un chico de mejillas sonrosadas—. ¿Qué es un marqués, Tony?
—Es esa cosa que pusieron en la puerta del Royal Court Theatre.
—No, cariño, no. —Hubo una risa general. Mortimer apenas reprimió una carcajada tapándose la boca con una mano—. Esa cosa es una marquesina. Este es un marqués. Un…
Una niña se levantó de un salto agitando los brazos. Cabellos dorados, cintas rojas…
—¡Un noble francés!
—¡Bien, muy bien! ¿Y qué sabemos de él?
Un niño empezó a saltar en la silla. La señorita Tanner lo señaló con la regla.
—Que lo metieron en la cárcel.
—Cierto. ¿Alguien sabe por qué?
Todos empezaron a gritar a la vez.
—¡Orden! ¡Orden! —exigió la señorita Tanner—. ¿Qué pensará el señor Griffin de nosotros? —Nuevas risitas—. Habla tú, Harriet. ¿Por qué encarcelaron al marqués?
—Porque fue del todo genial.
—Hum...
—Y era alguien que siempre decía la verdad.
—Muy bien. ¿Alguna otra razón... Gerald?
—Porque los puritanos le tenían miedo.
—Cierto. ¿Y qué más sabemos del marqués?
—¡Yo, yo!
—No, yo, señorita. ¡Por favor!
—Pito, pito, gorgorito… —canturreó la señorita Tanner señalando con la regla—. ¿A dónde vas tú tan bonito? ¡Frances!
—Era el espíritu más libre cuyo jamás haya existido.
—Que jamás haya existido, cariño, que. ¿Y quién dijo eso?
—Apollinaire.
—Excelente. ¿Algo más... Doug?
—Hum... Denunció la mediocridad de la vida cotidiana.
—En efecto. ¿Y quién lo dijo?
—Jean Genet.
—No.
—Hugh Hefner —dijo otra voz.
—No, cielo, no. Frío, frío.
—Simone de Beauvoir.
—Exacto. ¿Y quién es?
—Una escritora.
—Bien. Muy bien. ¿Nadie sabe nada más sobre el marqués?
—Estuvo en la Bastilla y luego en otro lugar llamado Charenton.
—Muy bien. Chicos, ahora todos juntos... Charenton.
—CHARENTON.
—¿Algo más?
Frances se levantó de un salto.
—Yo lo sé. Por favor, señorita Tanner. Por favor, déjeme decirlo.
—Habla, querida.
—Tenía un miembro muy, muy, muy grande.
—Sí, es cierto. Y…
Pero en ese instante fue interrumpida por Jimmy, el hermano mayor de Frances, quien saltó:
—Como el nuevo amigo de mamá —dijo. Gritos. Risas. La cara de la señorita Tanner se puso roja y, por primera vez, dio un taconazo en el suelo.
—No me gusta esto, Jimmy. No me gusta para nada.
—Disculpe, señorita Tanner.
—Eso es solo un chisme, ¿no?
—Sí, señorita Tanner.
—Aquí no nos gustan los chismes.
—Lo siento.