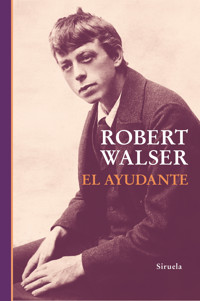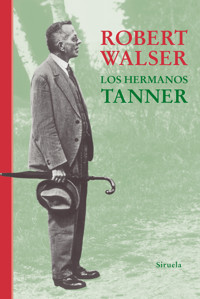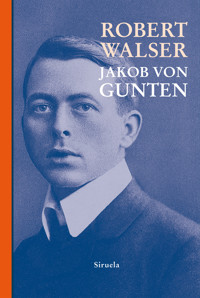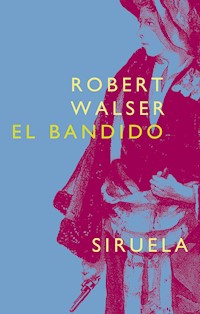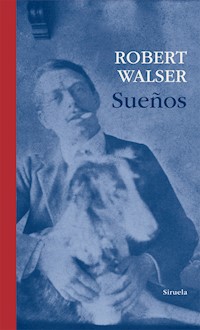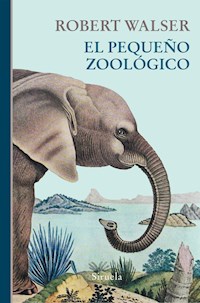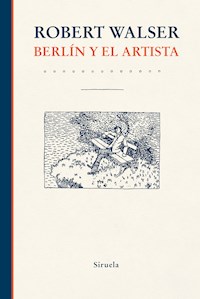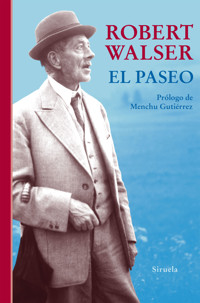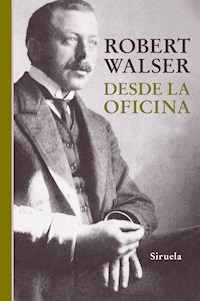Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Libros del Tiempo
- Sprache: Spanisch
De los más de mil relatos cortos escritos por Robert Walser, unos cien versan sobre el amor. Volker Michels, germanista y autor del epílogo que acompaña esta edición, seleccionó ochenta en 1978 y los ordenó cronológicamente. Estos relatos demuestran la gran variedad del registro expresivo de Robert Walser y dan fe de la evolución de un autor que tenía un concepto poco convencional del amor y del erotismo. En ellos se manifiesta un desmesurado amor mundi que lo envuelve todo: las muchachas y los pájaros, las nubes y las mujeres distantes, las flores en los prados y los enamorados que se tumban sobre ellos con su mirada benévola, pero también pícara. Con graciosas caricias poéticas, abundantes diminutivos y giros verbales absolutamente delirantes, Robert Walser recoge todo lo que le viene a las mientes para conformar un mundo palpitante de comunicación amorosa y de placer. Son estas, en suma, unas historias plenas de un humor corrosivo contra la hipócrita moral burguesa, en las que también aparecen irónicas imitaciones de la literatura amorosa y recreaciones burlescas de los sueños de la adolescencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Índice
Cubierta
Portadilla
Historias de amor
Epílogo
Notas
Créditos
HISTORIAS DE AMOR
Simon1
Una historia de amor
Tenía Simon veinte años cuando, una tarde, se le ocurrió que, así como en aquel momento estaba tumbado sobre el blando y verde musgo a la orilla del camino, podría irse a otro lugar y hacerse paje. Gritó esto en voz muy alta al aire, hacia las copas de unos abetos que, no sé si será cierto o inventado, sacudieron sus farisaicas barbas y entonaron una carcajada muda, como de piñas de abeto, que ayudó a nuestro hombre a levantarse y lo espoleó a ser inmediatamente aquello que con incontenible apetito deseaba ser. Levantóse, pues, y echó a andar a la buena de Dios, sin preocuparse por la dirección geográfica. ¡Preocupémonos más bien nosotros de su aspecto exterior! Tiene un par de piernas largas, demasiado largas para un paje en cierne y en camino, que confieren cierto aire de torpeza a su andadura. Sus zapatos están en mal estado, sus pantalones, idealmente desgastados, y su chaqueta, cubierta de manchas; su rostro es un rostro poco delicado, y su sombrero, para llegar a lo más alto, va adquiriendo lentamente esa forma a la que con el tiempo habrán de reducirlo un trato negligente y la pérdida del fieltro. Él, el sombrero, reposa sobre ella, la cabeza, como una tapa de ataúd corrida a un lado, o la tapa de hojalata de una vieja sartén oxidada. Pues realmente la cabeza es de un tono casi cobrizo y nada tiene que objetar a una comparación asartenada. De la espalda de Simon (nosotros, el relato, lo seguiremos ahora paso a paso) cuelga una vieja mandolina desolada, y vemos que él la coge en sus manos y empieza a puntear las cuerdas. ¡Oh prodigio! ¡Qué sonido argentino esconde aquel viejo y magro instrumento! ¿No es acaso como si adorables ángeles blancos tocaran violines dorados? El bosque es una iglesia, y la música que suena parece de un antiguo y venerable maestro italiano. ¡Qué tiernamente toca, con qué dulzura canta ese tosco muchachón! La verdad es que nos enamoraremos de él si no acaba pronto. Pero ya acabó, y tenemos tiempo para reponernos y tomar aliento.
«¡Qué extraño!», iba pensando Simon cuando salió de ese bosque para internarse en otro al poco rato, «¡qué extraño que en el mundo ya no queden pajes! ¿O será que tampoco hay ya damas grandes y hermosas? No lo creo, pues recuerdo que la poetisa de nuestra ciudad, a la que yo enviaba mis poesías, era lo suficientemente gorda, corpulenta y majestuosa como para necesitar un paje muy activo. ¿Qué hará ahora? ¿Seguirá pensando en mí, que la adoraba?». En compañía de tales ideas y sentimientos recorrió otro trecho de camino. Las praderas centelleaban como oro derramado cuando volvió a salir del bosque; en ellas, los árboles eran blancos, verdosos, verdes y tan llenos de savia que él no pudo evitar reírse. Las nubes, en el cielo, remoloneaban anchas y perezosas cual gatos bien estirados. Simon acarició mentalmente su piel suave y variopinta. Entre ellas, el azul era de una frescura y humedad maravillosas. Los pájaros cantaban, el aire temblaba, el éter destilaba perfumes y a lo lejos se veían montes rocosos hacia los que nuestro joven echó a andar directamente. Ya empezaba a subir el camino, y la oscuridad a envolverlo todo. Simon volvió a coger la mandolina, con la que era un mago. Y el relato se sienta nuevamente detrás de él en una piedra, y escucha, totalmente perplejo. El autor, mientras, gana tiempo para descansar.
Fatigosa ocupación ésta de contar historias. Andar todo el tiempo detrás de aquel romántico muchachón zanquilargo, que toca la mandolina, y escuchar lo que canta, piensa, siente y dice. Y el tosco joven, el futuro paje, no para de andar y nosotros tenemos que ir tras él como si realmente fuéramos el paje del paje. Seguid escuchando, pacientes lectores, si aún tenéis oídos, pues varias personas harán pronto sus humildísimas reverencias. Será más divertido. Surge un castillo. ¡Qué hallazgo para un paje que busca castillos en ruinas! Y ahora revela tu arte, muchacho, o estás perdido. Y él lo revela. Le canta con una voz tan dulce y halagadora a la dama que se asoma al balcón del primer piso, que el corazón de la señora no puede evitar conmoverse. Tenemos un oscuro castillo de cuento, tenemos rocas, abetos, pajes, no, sólo un paje, así es, nuestro Simon, que en este momento reúne en su graciosa persona, anteriormente descrita, a todos los adorables pajes del mundo. Tenemos canto y música de mandolina, tenemos la dulzura que el muchacho sabe arrancarle a su instrumento. Ya ha anochecido, las estrellas brillan, la luna arde, el aire besa, y nosotros tenemos lo que debemos tener a toda costa, una dama suave, blanca, que sonríe desde lo alto e invita a subir con un gesto de la mano. El canto se ha instalado en el corazón de la señora, porque es un canto muy sencillo, entrañable, dulce. «¡Sube, querido, bello, tierno y sensible joven!» Aún oímos el grito de júbilo, el sollozo de alegría que, por un breve instante, sale de la garganta del feliz muchacho y atraviesa la noche; vemos desaparecer su sombra, y ahora todo es ya silencio y sombra allí fuera.
El autor intenta arrancarle ahora a su atormentada fantasía lo que sus ojos ya no pueden ver. Ojos penetrantes tiene la fantasía. No hay muro de diez metros de ancho, ni sombra, por negra y venenosa que sea, que detenga su mirada, capaz de atravesar muros y sombras como una red. El paje voló por la ancha escalera alfombrada y, cuando llegó arriba, su graciosa señora estaba a la entrada, envuelta en el vestido blanco, e hizo entrar a Simon de la mano, sobre la que éste exhaló su cálido aliento. Rogamos nos ahorren la descripción de todo el besuqueo que siguió. Ningún punto de los hermosos brazos, manos, dedos y uñas quedó a salvo de aquellos ávidos labios rojos, que se hincharon totalmente en el curso del galante ritual. Por eso, y ahora lo advertimos, los pajes tienen siempre un par de labios que parecen las dos páginas de un libro abierto. Leamos tranquilamente lo que el lenguaje sigue contando allí dentro.
Después de poner freno al muchacho, la dama le contó en tono confidencial, un poco como se le habla a un perro inteligente, afectuoso y fiel, que estaba muy sola, que por las noches se instalaba siempre en el balcón, que la nostalgia de algo inefable no le dejaba pasar ni una hora agradable y despreocupada. Apartóle a Simon las hirsutas greñas de la frente, le tocó la boca, palpó sus mejillas ardientes y dijo varias veces seguidas: «¡Querido muchacho! ¡Sí, tú serás mi criado, mi siervo, mi paje! ¡Qué bonito has cantado! ¡Qué mirada tan fiel la de tus ojos! ¡Qué bellamente sonríe tu boca! Hace ya tiempo que estaba deseando un muchacho así para matar el tiempo. Brincarás a mi alrededor como un corzo y mi mano acariciará al gracioso, pequeño e inocente corzo. Me sentaré sobre tu cuerpo moreno cuando esté cansada. ¡Ah...!». Ruborizóse aquí un poco la distinguida dama y permaneció un buen rato mirando, en silencio, un oscuro rincón del aposento, que parecía muy suntuoso. Luego sonrió con benevolencia y, como tranquilizándose, se levantó y cogió en una de sus bellas manos las dos de Simon. «Mañana te vestiré de paje, querido paje. ¿Estarás cansado, verdad?» y, sonriendo, con su sonrisa le dio el beso de buenas noches. Luego lo condujo arriba, a una torre, al parecer muy alta, y entraron en un pequeño y pulcro aposento. Allí volvió a besarlo y le dijo: «Estoy totalmente sola. Vivimos aquí totalmente solos. Buenas noches», y desapareció.
Cuando bajó Simon a la mañana siguiente, la blanca señora estaba de pie junto a la puerta, como si llevase ya un rato esperando pacientemente. Le tendió mano y boca, y dijo: «Te amo. Me llamo Klara. Llámame así cuando me desees». Se dirigieron a una habitación espléndida, enteramente alfombrada, con vista a un bosque de abetos verde oscuro. Allí, en el respaldo ricamente tallado de una silla, veíanse prendas de vestir de seda negra, ropa de paje: «¡Ponte esto ahora mismo!». ¡Oh, qué cara de embobada felicidad y sincero entusiasmo habrá de poner nuestro Kaspar, Peter o Simon! Ella le indicó por señas que se cambiase de ropa, salió a toda prisa, volvió sonriente a los diez minutos y encontró a Simon vestido de seda negra, como el paje que su fantasía debió de imaginar en momentos de ensoñación. Simon estaba muy guapo en su traje; su esbelta figura amoldábase admirablemente a la estrecha prisión del uniforme de paje. Y en seguida empezó a actuar como un paje, arrimándose tímida, aunque inconscientemente, al cuerpo de la dama. «Me gustas», murmuró ella. «¡Ven, ven!»
Siguieron jugando luego día tras día a la dama y al paje, y disfrutaban haciéndolo. Para Simon era algo serio. Pensaba haber encontrado su verdadero oficio, en lo cual no le faltaba razón. Que la amable señora se tomara en serio su amabilidad era algo que a él no se le ocurrió en ningún momento y en esto tampoco le faltaba razón. La llamaba Klara cuando se afanaba servilmente en torno a su voluptuoso cuerpo. Preguntas no le hacía, pues la felicidad, oh lector, no tiene tiempo para andarse con muchas preguntas. Klara se dejaba besar tranquilamente por él, como por un niño. Una vez le dijo: «Oye, soy casada, mi marido se llama Aggapaia. Un nombre diabólico, ¿verdad? Pronto regresará. ¡Oh, qué miedo tengo! Es muy rico. Es dueño del castillo, de los bosques, las montañas, el aire, las nubes y el cielo. No te olvides del nombre. ¿Cómo he dicho que se llama?». Simon tartamudeó: «Akka... Akka...». «Aggapaia, mi querido muchacho. Y ahora duérmete tranquilo. El nombre no es un diablo.» Y dijo estas palabras llorando.
Pasaron nuevamente algunos días, y al cabo de una o dos semanas, la dama y el paje se sentaron una tarde en el balcón del castillo. Ya estaba oscureciendo, y las estrellas, como enamorados caballeros, dejaban caer su brillo sobre la extraña pareja: la dama con un vestido moderno y el paje con traje español. Como solía hacer todas las tardes, éste punteaba las cuerdas de su mandolina, y el relato discute conmigo sobre qué cosa era más dulce, si el punteo de los ágiles dedos o los apacibles ojos femeninos que observaban al intérprete. La noche merodeaba como un ave de rapiña. La oscuridad iba en aumento, cuando, de pronto, ambos oyeron un disparo en el bosque. «Ya viene. El diablo Aggapaia está muy cerca. Tranquilo, muchacho. Te lo presentaré. No tienes nada que temer.» Frunció, sin embargo, el ceño la que acababa de hablar, las manos le temblaron, suspiró y deslizó una breve carcajada entre la marea de angustia que se esforzaba por ocultar. Simon la observaba en calma; alguien gritó desde abajo: «¡Klara!». La señora respondió con un «sí» entrañable y extrañamente agudo. La voz replicó preguntando: «¿Con quién estás allá arriba?». «Es mi corzo, mi pequeño corzo.» Al oír esto, Simon se puso en pie de un salto, abrazó a la temblorosa dama y gritó hacia abajo: «¡Soy yo, Simon! Más de dos brazos no hacen falta para demostrarte, sinvergüenza que estás allí abajo, que soy un muchacho con el cual no se juega. ¡Sube y verás, te presentaré a mi querida dueña y señora!». El diablo Aggapaia, que en aquel momento debió de sentirse un diablo muy necio, engañado y cornudo, se quedó abajo, aparentemente para pensar qué tipo de ataque exigía la situación tan peligrosa en que se encontraba. «Un crápula ciego, frío, insolente y desalmado es el que está allá arriba. Mi superioridad es dudosa. Tengo que pensar, pensar, pensar.» También la noche, el extraño comportamiento de su esposa, la voz del «chiquilín ése de arriba» y ese enigmático algo que el diablo no sabía cómo definir, lo obligaron a reflexionar ciegamente. ¡Piensa!, parpadeaban las estrellas; ¡piensa!, graznaban los pájaros nocturnos; ¡piensa!, decían confusamente, aunque con suficiente claridad, las copas de los abetos al mecerse... «Está pensando», cantó la fresca voz del paje, feliz de su victoria. Y aún sigue pensando el pobre y negro diablo de Aggapaia, firmemente aferrado a su reflexión. Simon y Klara son ahora marido y mujer. ¿Cómo?, lo dirá un poco más tarde la historia que, ya casi sin aliento, necesita aquí un descanso.
Esbozo
Llegó como venido de una nebulosa lejanía. Sólo eso ya le confería respeto. Ella jamás había visto a un hombre de aspecto parecido. Pensó: «Parece que está ante un peligro inminente». Él era pobre, llevaba ropas andrajosas, aunque se movía ufano. Sus modales denotaban sosiego y una gran alegría interior. «Sus besos deben de ser exquisitos», pensó ella. Daba además la impresión de haber tenido mucho éxito y haber suscitado un gran interés, como si, en todos los lugares en los que despertara ambas cosas, hubiera seguido su camino sin echar siquiera un vistazo a su alrededor.
Ella pensó: «Tiene algo de intrépido y de noble. ¿Podré amarlo? Lo cierto es que merece ser amado».
Aparte de eso, parecía no ser consciente de lo atractivo que era. Había en sus maneras algo fuera de lo común, algo ambiguo. Ella se dijo: «Seguro que este joven sabrá ser discreto. Creo que confiar en él debe de ser bonito. Aunque aún será mejor y más bonito echarle los brazos al cuello y abrazarlo». Toda la seguridad y la firmeza de su porte se veía no obstante afectada por un destello de vulnerabilidad y desamparo. Y ella pensó: «Necesita protección. Qué feliz sería si pudiera darle abrigo».
Era joven y, no obstante, parecía que también experimentado; mostraba mucho aplomo, la viva imagen de la perseverancia y la tenacidad, y sin embargo era como si anhelara rebosar debilidad y mansedumbre.
Entonces ella le tocó el brazo como por azar y sin quererlo. Se ruborizó y pensó: «Sospecha lo que quiero». También él se sonrojó. A lo que ella se dijo: «¡El primoroso! Me aprecia. Es todo un caballero». A su juicio, él se comportaba cada vez mejor; de su ser emanaban cada vez más fuerza, ternura y gallardía. Pensó: «Amo. Bien es verdad que no debería, pues estoy casada. Pero amo». Se lo dio a entender con los ojos; él tenía capacidad de atención, cortesía e inteligencia suficientes para entender lo que ella pensaba, lo que ella sentía y lo que ella deseaba. Y aquí empezaba la novela. Si en lugar de ser escritor fuera escritora, me pondría ahora mismo a escribir dos volúmenes.
Meta
Ocurrió que una noche –sólo recuerdo vagamente la breve pero conmovedora escena, aturdido tras una salvaje peregrinación por los bares y regresando a casa haciendo eses–, en una de las monótonas calles de la gran ciudad, di con una mujer que me invitó a acompañarla. Sin ser bella, era pese a todo una bella mujer. Como corresponde al estado en que me encontraba, me dirigí a la criatura nocturna con toda suerte de para mí muy ocurrentes, disparatadas, acaso divertidas expresiones, de modo que percibí, con el don propio de los que están ebrios, que le estaba pareciendo muy gracioso. Es más: le gustaba, y llegué a la conclusión de que empezaba a sentir cierta debilidad por mi persona. Quería marcharme, pero ella no me dejaba, y dijo:
–Oh, no te alejes de mí. Ven conmigo, querido amigo. ¿No pretenderás hacerte el insensible y no sentir nada por mí, verdad? Has bebido mucho, pillín, y sin embargo se te nota que eres bueno. ¿O es que quieres ser malo y rechazarme sin piedad cuando yo te he tomado cariño tan deprisa? No seas así. Ay, si supieras cómo… Pero a los hombres no se os puede venir con sentimientos: nos despreciáis y os burláis de nosotras. Si supieras cómo sufro bajo el frío, bajo el vacío de todos estos apetitos, que son mi trágico y espantoso oficio. Hasta hoy me tenía por un monstruo digno de ser tratado a patadas. Tú me has despertado una sensación dulce, tierna y piadosa, querido. ¿Y ahora pretendes que vuelva al abismo de los monstruos? No seas así. Quédate, quédate y ven conmigo. Pasaremos la noche entre risas. Oh, ya verás cómo sé entretenerte. ¿No está hecha la persona alegre sobre todo para entretener? Después de muchísimo tiempo, ahora vuelvo a sentir una gran alegría. ¿Sabes lo que eso significa para mí, que soy inhumana? ¿Lo sabes? ¿Por qué sonríes? Tienes una sonrisa preciosa, me encanta cómo sonríes. ¿Y pretendes no tener en cuenta nuestra buena amistad y chafarme la alegría que siento con sólo verte? ¿Quieres destrozar y desbaratar lo que después me hace feliz, lo que después de tanto y tanto tiempo vuelve a hacerme feliz? Queridito mío... ¿Acaso no tengo derecho, después de habérmelas visto con el horror y el terror más espantosos, a ocuparme una sola vez del placer verdadero? No seas cruel. Te lo pido por favor. No, no te arrepentirás. Vas a celebrar y bendecir en tu interior las horas que pasaste con una mujer menospreciable y deshonrada. Vamos, sé compasivo y ven conmigo. No seas compasivo nunca más, si no quieres, pero hoy, hoy... Hoy sé compasivo y únete en secreto a la que tiene mala reputación. Mira cómo se me escapan las lágrimas, escucha cómo te imploro. Si te vas sin ser amable conmigo, lo veré todo negro; si por el contrario eres bueno, el sol brillará por la noche. Sé esta noche la estrella amable y de buen agüero en mi firmamento. ¿Te emocionas? ¿Me das la mano? ¿Vienes conmigo? ¿Me amas?
Epílogo: ¿Acaso no podría ser Circe, que pide al valiente navegante griego que se quede con ella? Él quiere regresar a su hogar, pero ella, ella le suplica que no la abandone. Es una malvada hechicera que, con sólo mirarlos, convierte a los hombres en cerdos que gruñen. De hecho ella lo niega, dice que no es ninguna hechicera, sino que ella misma sucumbió a un hechizo. Y bien puede ser cierto. Por lo demás es de una belleza que conmueve. Tiene una voz tenue, que murmura; y de sus ojos verdes o azules como el mar –a menudo los vemos en los gatos extranjeros– emana un maravilloso, altivo y simpático brillo. No es infeliz y sin embargo tampoco feliz. En el griego busca y encuentra su felicidad, y él se dispone a abandonarla para regresar junto a su paciente esposa. Oh, tierna tragedia. Entre otras cosas, le dice que sus compañeros se han transformado en cerdos de manera totalmente espontánea. Así que la deshonra y la culpa son de ellos, no de ella. Si son cerdos es porque quieren. Sonríe, y en la sonrisa asoma una lágrima furtiva. Es a la vez irónica y solemne, frívola y melancólica a un tiempo.
–¿Acaso no ves –dice cogiéndole de la mano– que aquí el único hechicero eres tú? Oh, sé mi amado, mi protector, mi querido y magnífico hechicero. Protégeme de Circe. Cuando te tengo a mi lado no soy Circe. Ella se va si tú te quedas.
Dice estas palabras y lo cubre de caricias, pero él... él se va. Se abandona a sí mismo. A ella la deja en manos de Circe; la abandona a su latente crueldad, la abandona a la ignominia de la cual es esclava. ¿Puede irse? ¿Es tan insensible?
Dos cuadros de mi hermano
La mujer de la ventana
¿Por qué estará esa mujer en la ventana? ¿Sólo para contemplar el paisaje? ¿O es más bien el sentimiento quien la ha llevado a la ventana, para que dejara vagar sus pensamientos? ¿Y en qué piensa? ¿En algo que ha perdido? ¿En algo que ha perdido para siempre? Eso le parece a quien observa la imagen con atenta mirada. Y la mujer, ¿llora o está a punto de llorar? ¿Acaso ha llorado antes de acercarse a la ventana? ¿O romperá a llorar cuando se aparte de la ventana? Quien observa la imagen no lo considera imposible. ¿Acaso la mujer que está tan sola en la ventana tiene un amado? ¿Acaso éste su querido amigo se ha ido para siempre? Con suma probabilidad. De modo que tenía un amado. Así que ahora no hay amigo que la quiera. ¿Acaso no está la pobre y querida mujer como si lo más querido para ella la hubiera abandonado y como si no tuviera otro remedio que pensar en aquel al que perdió? Su actitud parece decir: «Apenas si me ha dicho que me quiere, apenas le he abrazado y estrechado contra mi pecho, y ya le he perdido. Es terrible». ¿Y qué le ha movido, a él, a abandonar a quien amaba y por quien se sentía amado? ¿Los ha separado el destino? ¿Ha sido el vaivén de la vida, a quien el amor y la ternura le trae sin cuidado, quien ha separado a los amantes? Sería una explicación. Lo desagradable se explica tan fácilmente como lo agradable. ¿Es posible que la mujer no haya renunciado aún a la esperanza de un dulce reencuentro? No, ya no abriga otra esperanza que la de poder llorar durante horas y bañarse en el dolor que le estremece el alma. Para la mujer que ha perdido a su amigo el dolor es el amigo íntimo, y ésta es la última clase de amigo que uno puede tener. Amigo terrible de pálido rostro, con la tremenda sonrisa de aflicción inextirpable en los labios, dile algo a la mujer, acaríciala. Y en efecto lo hace: la tristeza por la separación del amado es ahora el amado que la acaricia. Tal vez el dolor por la pérdida no sea ahora tan grande como lo será dentro de uno o dos años. Porque el dolor puede crecer en silencio. Primero es una fina campanilla que emite un leve «talán, talán» entre suspiros. Pero puede convertirse en una campana de repique enfurecido que escapa a la razón, que parte el alma y desgarra el corazón. ¿Acaso no surge de la simple melodía el concierto majestuosamente estrepitoso y retumbante? Si es así, a la mujer de la ventana le aguarda una lucha severa.
El sueño
He soñado que era un pequeño, inocente y joven muchacho, tan joven y tierno como nadie lo fue nunca y como uno tan sólo puede serlo en los sueños oscuros, profundos y hermosos. No tenía ni padre ni madre, ni casa paterna ni patria, ni derechos ni fortuna, ni esperanza ni el pálido reflejo de la misma. Era yo como un sueño en medio de un sueño, como un pensamiento dentro de otro. No era ni un hombre que suspirara desde siempre por una mujer, ni una persona que se hubiera sentido alguna vez hombre entre los hombres. Era como un aroma, como un sentimiento; era el sentimiento en el corazón de la dama que pensaba en mí. Ni tenía amigos ni los deseaba, ni disfrutaba de respeto ni lo quería, no tenía nada ni jamás lo había pretendido. Lo que se tiene ya no se vuelve a tener, y lo que se posee ya se ha vuelto a perder, sólo se es lo que aún no se ha sido. Era menos una aparición que una nostalgia, vivía sólo en la nostalgia y era... era sólo nostalgia. Al no saborear nada, me sumergía en el placer; y porque era pequeño, me sobraba espacio para vivir en el pecho de una persona. Ha sido delicioso acomodarse en el alma que me amaba. De modo que iba por ahí. ¿Iba? No, no iba: paseaba por el aire, no necesitaba suelo para andar; a lo sumo, lo tocaba ligeramente con la punta de los pies, como si fuera un bailarín de gran talento al que los dioses han obsequiado con los dones de la danza. Mi traje era blanco como la nieve, y arrastraba las mangas y los pantalones. Me iban considerablemente grandes. Llevaba en la cabeza una graciosa gorra de idiota. Tenía los labios rojos como rosas; el cabello, amarillo como el oro, se me enroscaba en las sienes estrechas formando simpáticos rizos. No tenía cuerpo, o apenas. Por mis ojos asomaba la inocencia. Me hubiera gustado esbozar una hermosa sonrisa, pero era demasiado tierna; era tan tierna que no podía sonreír, sino sólo pensar y sentir. Una mujer alta me llevaba de la mano. Cuando son cariñosas, todas las mujeres son altas; y el hombre que es amado siempre es bajo. El amor me hace crecer. Que me amen y me deseen, me empequeñece. Y así, querido y benévolo lector, era tan pequeño y delicado que podría haberme escurrido tranquilamente por el manguito de mi alta, querida y dulce mujer. La mano que me sostenía y de la cual colgaba bailando estaba cubierta con un guante negro que se extendía hasta el codo. Hemos cruzado un puente elegantemente cortado en arco; la cola del vestido de mi atenta señora, más bien rojo y fantásticamente poético, serpenteaba a lo largo y ancho del puente; debajo del puente, un agua negra, tibia y perfumada fluía con pereza arrastrando hojas doradas. ¿Era otoño? ¿O era una primavera de hojas doradas y no verdes? Ya no me acuerdo. La mujer me miraba con una ternura indescriptible: ora era su niño, ora su querido, ora su esposo. Y en todo momento yo era todo para ella. Ella era el ser extraordinario, poderoso y alto; yo, el pequeño. Las ramas deshojadas apuntaban hacia arriba y cortaban el aire. Así me ha conducido más y más lejos como una suerte de bien cuyo propietario lleva discretamente consigo. No pensaba en nada, no quería ni podía saber nada de pensar. Todo estaba blando y como perdido. ¿Me había convertido el poder de la mujer en un chiquillo? El poder de la mujer: ¿dónde, cuándo y cómo se da? ¿En los ojos de los hombres? ¿Cuando soñamos? ¿Con pensamientos?
Johanna
Tenía, lo recuerdo, diecinueve años, hacía poemas, no llevaba aún cuello almidonado, corría por la nieve y por la lluvia, me levantaba pronto por la mañana, leía a Lenau, pensaba que un abrigo era algo inútil, cobraba todos los meses un sueldo de ciento veinticinco francos y no sabía qué hacer con tanto dinero. Comida y alojamiento los tenía en casa de Senn, el de los paquetes. Jamás olvidaré a Senn. Ponía siempre un gesto tan bobo como sombrío, llevaba una barba hirsuta, negra como un cuervo, y se hacía el tirano resentido, un papel por el que, por desagradable que fuera, estaba como chiflado. Zurraba a sus dos hijos, Theodor y Emil Senn. Los pobres muchachos recibían azotes porque imitaban la mala conducta del tonto de su padre. La pobre señora Senn era una mujer buena y sacrificada, esclava absoluta del mezquino déspota. La comida era buena; siempre había huéspedes divertidos, y el vino blanco del paquetero tenía una excelente boca. Pero ¿qué era todo el vino blanco en comparación con Johanna, que tenía asimismo el placer de alojarse como pensionada en casa del salvaje funcionario de correos? Trabajaba en una oficina, más o menos como yo, y todas las mañanas íbamos juntos, ella la dama, y yo su caballero, hacia nuestras casas de comercio para trabajar de lo lindo. Ella servía en el ramo de las máquinas de escribir, mientras que yo ponía mi poca fuerza y mi buena voluntad a disposición de la Compañía de Seguros de Accidente. Johanna era de una bondad superior a toda ponderación, y delicada como el claro de luna. Le escribí un poema en su álbum, una atrevida y extravagante ópera prima, ella se lo mostró a su madre, y ésta le advirtió que tuviera cuidado conmigo; la verdad es que los dos nos reímos de todo corazón. ¡Oh, qué dulce me resultaba el donoso vasallaje! Vivíamos en el cuarto piso. Si se daba el caso de que Johanna, ya abajo, en la puerta de la casa, había olvidado el paraguas, el pañuelo o cualquier otra cosa, me veía en el cometido de subir a toda prisa y coger lo olvidado. ¡Qué feliz me sentía, y qué dulce, qué hermosa, qué tierna era su sonrisa! Tenía las manos voluptuosas y blandas, y blancas como la nieve; y el besamanos, oh, cómo me embriagaba, cómo me hechizaba. El señor Senn se ponía hecho una furia porque pasábamos la noche en la habitación de Johanna aprendiendo inglés. Acaso escuchaba a través de la pared qué inglés más alegre y cariñoso practicábamos. Una lección encantadora, querida e inolvidable fémina.
El mozo
Un mozo que servía de repartidor a un maestro panadero robaba harina para, como quien dice, entregársela a la mujer a la que amaba como muestra de cariñosa atención. Precioso amor, cautivador delito, ingenioso robo. El mozo terminó por ser sorprendido en su caballeroso empeño y lo mandaron a la cárcel. Los señores jueces, severos, tuvieron compasión de él y le impusieron una condena que, aun siendo justa, resultó ser relativamente benévola. Pobre ignorante. No puedo ocultar que siento simpatía por él. Con qué felicidad le debieron de brillar los ojos en los momentos de picardía en que birlaba la harina, y qué dulce debió de saberle el beso que pudo dar y recibir de aquella por cuyo interés cometía travesuras. A ratos huele aquí a romanticismo, cual embriagadora rosa, y a ratos se trata, cuando se ha robado harina, de dulce amor. Es sencilla, la pequeña y harinosa historia. A mí me conmovió cuando la leí, y me aventuro a contársela al amable y benévolo lector con la esperanza de que también a él le conmueva un poco. Cuántos, de los que van bien vestidos y cuidan los más nimios detalles, y presumen de estar enamorados, no serán capaces ni tendrán el coraje, que tuvo el bobo del mozo panadero, de robar harina para la persona a la que adoran. ¿Qué es ser amado y ser querido frente a la linda y floreciente maravilla de amarse a sí mismo? ¿Y qué son la cultura, la erudición, la sabiduría y la distinción, tomadas en comparación con la flor olorosa de la franqueza? Este mozo, que se vino con un paquete de harina robada para dar una alegría a su amada, estuvo, cuando lo hizo, inmenso, pues fue sincero; estuvo, cuando lo hizo, simpático en grado sumo, pues fue valiente; estuvo, cuando lo hizo, extremadamente gentil, pues lo hizo por cariño y amor verdaderos. Guarda, querido lector, un pequeño e indulgente recuerdo del pobre mozo, te lo pido. ¿Verdad que lo harás?
La hora del almuerzo
Un día, a la hora del almuerzo, estaba tumbado en la hierba debajo de un manzano. Hacía calor, y todo flotaba en un ligero verde claro ante mis ojos. El viento acariciaba la hierba y el árbol. A mi espalda se hallaban las lindes del bosque, oscuras, con sus graves y fieles abetos. Tuve un antojo. Quería una amada que encajara con el viento dulce y oloroso. Al cerrar los ojos y seguir tumbado, con el rostro apuntando al cielo, cómodo y perezoso sobre mi espalda, rodeado del zumbido estival, se me aparecieron, venidos de la alegre claridad de cielo y mar, dos ojos que me miraron con una amabilidad infinita. Pude ver también las mejillas, que se acercaban a las mías como si quisieran tocarlas; y una boca hermosísima, como hecha de puro sol, voluptuosa y ligeramente fruncida, se acercó desde el aire de un rojo azulado, como si también ella quisiera tocar la mía. El firmamento, que podía ver afinando el ojo, estaba de color de rosa, flanqueado por un noble terciopelo negro. Era un mundo de luminosa dicha a la que yo miraba. Pero de pronto abrí fatalmente los ojos, y boca, mejillas y ojos habían desaparecido, y enseguida me vi despojado del dulce beso celestial. Ya era hora de bajar a la ciudad, al despacho, al trabajo diario. Hasta donde recuerdo, me puse en camino de mala gana para abandonar el prado, el árbol, el viento y un sueño tan hermoso. Pero en este mundo todo cuanto cautiva los ánimos y contenta el alma tiene sus límites, como también los tiene, felizmente, cuanto nos inspira miedo y desazón. Así que bajé corriendo a mi árido despacho y estuve muy ocupado hasta el fin de la jornada.
El bote
Creo que ya he descrito esta escena alguna vez, pero estoy dispuesto a describirla de nuevo. Un hombre y una mujer están sentados en un bote en medio de un lago. En lo alto del cielo está la luna. La noche es tranquila y cálida, muy apropiada para lances amorosos de ensueño. ¿Será el hombre del bote un raptor? Y la mujer, ¿será la feliz y hechizada engañada? No lo sabemos; vemos tan sólo cómo se besan. Oscura, la montaña yace como un gigante en el resplandor del agua. En la orilla se yergue un castillo o una casa de campo con una ventana iluminada. No se oye el vuelo de una mosca. Todo está envuelto en un silencio negro, suave. Las estrellas titilan en lo alto del cielo, y también desde el cielo bajo que descansa en la superficie del agua. El agua es la novia de la luna, la ha hecho bajar a su lado, y ahora luna y agua se besan como novios. La hermosa luna se sumerge en el agua como un príncipe valiente en una marea de peligros. Se refleja en el agua, como un corazón afectuoso se refleja en un corazón sediento de amor. Es magnífico ver cómo la luna se parece al amante, sumida en el placer, y cómo el agua se parece a la feliz amada, estrechando y abrazando a su majestuoso amor. El hombre y la mujer de la barca están muy callados. Un largo beso los tiene cautivos. Los remos flotan indolentes en el agua. ¿Serán felices? ¿Serán felices los que están en el bote, los que se besan, los que la luna baña en su luz, los que se quieren?
La invitación
Tengo que mostrarte un paraje divinamente hermoso, diosa. El lugar yace en el modesto y plácido bosque, totalmente oculto, como una idea dentro de otra. Es una cañada tierna, apacible, en la que no se ve ni un alma. Está tan oculta al abrigo de los árboles, oh, tan encantadoramente escondida, que es allí, me imagino, donde quisiera besarte con besos puros, suaves, dulces y eternos, con besos que impidan toda conversación, incluso la mejor y más hermosa. De lo delicado que es y lo apartado que está, no aparece registrado como lugar de interés en guía de viaje alguna. Un pequeño sendero que serpentea por entre una espesa maleza conduce a la cañada, al maravilloso lugar en el que quisiera mostrarte, maravillosa, cuánto te quiero, en el que quisiera mostrarte, ángel, cuánto te adoro. Allí se abraza uno y se estrecha entre los brazos de un modo espontáneo, y de un modo espontáneo se juntan también los labios. No sabes aún lo bien que beso. Ven, pues, al lugar en donde no hay más que el hermoso murmullo de grandes árboles, allí lo sabrás. No abriré la boca, tampoco tú abrirás la boca, guardaremos ambos silencio, tan sólo las hojas susurrarán suavemente, y el entrañable sol disipará el gracioso ramaje. Oh, qué silencio, qué silencio habrá cuando nos besemos, qué hermoso será cuando nuestros labios se peguen sedientos, hambrientos de amor, qué bonito será cuando nos amemos en la dulce y silenciosa cañada. Nos acariciaremos y nos besaremos sin cesar hasta que llegue la noche, y con ella las estrellas relucientes de plata, y la luna, ella tan divina. No tendremos nada que decirnos, pues todo será sólo un beso, un beso perpetuo, sin tregua, interminable, primoroso. Quien quiere amar ya no quiere hablar, pues quien quiere hablar ya no quiere amar. Oh, ven al lugar del éxtasis sagrado, al lugar de los hechos, al lugar de la consumación, donde todo nada en satisfacción, donde todo se ahoga y acaba en amor. Nos rodearán los pájaros con su alegre canto, y su silencio celestial nos abrigará por la noche. Habremos dejado atrás lo que llamamos Mundo; presas del entusiasmo, seremos hijos de la tierra y sentiremos qué significa vivir, descubriremos qué significa existir. Quien no ama no existe, no vive, está muerto. Quien tiene ganas de amar se levanta de entre los muertos; y sólo está vivo quien ama.
La pareja de enamorados
Ella y él salieron juntos a dar un paseo. Les pasó por la cabeza toda suerte de encantadoras ideas, aunque cada uno guardaba cuanto pensaba para sí. Era un día hermoso, como un niño que yace en la cuna o en brazos de su madre y sonríe. El mundo estaba hecho de puro verde claro, azul claro y amarillo claro. Verdes eran las praderas, azul era el cielo, amarillo era el trigal. Azul era también el río que, en lontananza, en la falda de la agradable colina, se escurría por entre la clara, dulce, cálida región, que, como ya hemos señalado, semejaba en su belleza y gracia la sonrisa de un niño. Caminaban por el paisaje guardando silencio. Él tenía algo que decirle, y ella, ella lo notó. Ella marchaba a su lado a la espera de lo que él tuviera que decirle. Hacía rato que quería decirle lo que ahora estaba dispuesto a decir, y hacía rato que ella tenía la esperanza de que él le dijera de una vez por todas lo que, como ella podía ver, tenía en la punta de la lengua. Una declaración de amor, de aquellas entre balbuceos, era lo que él tenía en la lengua, y ella lo notaba. Los ojos y el tono de voz de él le habían mostrado que la amaba. Ella sintió que le gustaba, y mientras lo sentía, como quien no quiere la cosa, lo seducía cada vez más con sus encantos. Si a una muchacha le das a entender que es bella, se convierte en mucho más bella de lo que puedas concebir. No hay mujer más seductora que la que sabe que seduce. De modo que la que iba por aquí ganaba tanto más atractivo cuanto menos temía que le faltaran el arte y el poder de seducción para maniatar al que paseaba a su lado. Lo contemplaba ya en silencio como su prisionero, y sentía que era para él el jardín encantado lleno de perfumes seductores, que era para él la red en cuyas hebras mágicas se había enredado. Ella era el mar en cuyas aguas se había ahogado, la ley que obedecer. En lugar de decir algo, posó su brazo en el delicado cuerpo de ella, y así todo estaba listo para hacer felices a los dos en sumo o mismo grado o demasía. Así estaba dicho todo cuanto él había querido y debía decirle durante tan largo tiempo, y había confesado todo lo bonito que sentía por ella. Se adentraron luego en un pequeño pero maravilloso bosque que les pareció idílico. Todo en el bosque era silencioso, verde y oscuro como en una iglesia antigua. El suelo semejaba una alfombra verde, un lecho verde. Ningún salón principesco de éste u otro mundo tuvo jamás la belleza de este verde y querido bosque, que les rodeaba como con los suaves brazos de un cuento de hadas. Allí empezó un beso tierno, más que cariñoso, más que dulzarrón, cuando dos pájaros del bosque se besuquearon y acariciaron lejos del mundanal ruido, perdidos y ocultos en el retiro y la soledad. Chapucero hasta la fecha, convirtióse él de pronto en un maestro. No sofocaba ni ahogaba con besos a la muchacha; ofrecía sus labios a los de ella y aguantaba en un ardor largo, largo, largo y celestial, la mano suavemente posada en sus cabellos. Sólo había bosque y beso, troncos en el bosque y dos personas felices, eterno silencio y eterno, dulce, magnífico beso.
La aventura en el tren
Emprendí una vez un viaje en tren en el que iba solo en el compartimiento, como el inspirado eremita en su remota y taciturna celda. El tren se detuvo en una estación cualquiera, la puerta se abrió con una brusquedad funcionarial, y una mujer subió a la curiosa habitación dispuesta sobre ruedas. Fue como si el propio sol entrara en la negruzca y nocturna cabina: con tanta claridad me impresionó la querida y femenina aparición, venida como de visita. Amable, me deseó las buenas tardes. ¿Había alguien más feliz que yo? El tren se puso de nuevo en marcha, y la cámara en la que estaban sentadas dos personas que se observaban amablemente fue conducida hacia la noche y la tierra desconocida. La sonrisa dio lugar a la palabra; mientras las ruedas avanzaban diligentes entre chirridos, y habiendo yo divisado, cual pícaro o ladrón, la ocasión inmejorable, me senté a su lado y posé mi brazo sobre su atractiva figura. Solícitas se aplicaban las ruedas, y fuera, en la calma medianoche, ante dos seres tan felices, se iban deslizando unos parajes que yo no conocía. Solícito me aplicaba con mis labios en los suyos, deliciosos como los de un niño. Un beso arrastraba a otro, un beso seguía al otro. Me tomé tanto tiempo en el dulce quehacer, que terminé por convertirme en un artista del beso y de la caricia. Oh, cómo sonreía la querida, la encantadora, con su hermosa boca, con unos ojos hermosos y oscuros, que me besaban al fijarse en los míos. Tenía en sus labios la lascivia del Edén, y sus ojos reflejaban un apetito celestial. Entretanto yo había aprendido cómo hay que disponerse para sacarle al beso el máximo partido y otorgarle la más profunda fruición. Las ruedas rechinaban sin cesar bajo nuestro apetitoso gabinete de amor; el tren cruzaba la campiña entre zumbidos, y nosotros seguíamos abrazados como dos bienaventurados en los Campos Elíseos, pegadas las mejillas y los cuerpos, como si antes hubiéramos sido dos ideas distintas y fuéramos ahora sólo una. Qué dichoso me hacía que la dulce criatura se sintiera feliz con mi buen hacer. Apagar su deliciosa sed de amor me hizo el más feliz de los mortales, un dios. Pero el tren se detuvo de nuevo; la más encantadora de todas las mujeres bajó, mientras que yo tuve que proseguir mi viaje.
La violeta