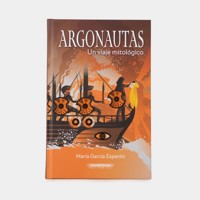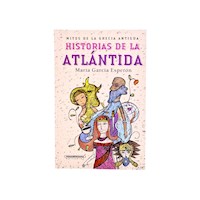
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Panamericana Editorial
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Esta colección de doce relatos reúne dioses, reyes, héroes, magas y hechiceras de la mitología de la Grecia Antigua, combinando fantasía y realidad, por medio de la elaborada prosa de la reconocida y premiada escritora mexicana María García Esperón. Las inolvidables y clásicas aventuras de Heracles, Medea, Jasón, Circe, Dédalo, entre otros, se abordan desde una nueva perspectiva, en la que la autora imagina un mundo, la Atlántida, donde estos personajes vivieron hechos fabulosos que alentaron la creación de leyendas y mitos a su alrededor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
García Esperón, María, 1964-
Historias de la Atlántida : mitos de la Grecia Antigua / María García Esperón ; ilustraciones Daniel Fajardo. -- Edición Julián Acosta Rivero. -- Bogotá : Panamericana Editorial, 2021.
168 páginas : ilustraciones ; 21 cm. -- (Literatura juvenil)
ISBN 978-958-30-6178-3
1. Mitología griega -Literatura juvenil 2. Mitos geográficos - Literatura juvenil 3. Dioses griegos - Literatura juvenil 4. Civilización antigua - Leyendas 5. Monstruos - Literatura juvenil 6. Atlántida - Literatura juvenil I. Fajardo, Daniel , ilustrador II. Acosta Riveros, Julián, editor III. Tít. IV. Serie.
292 cd 22 ed.
Primera edición, enero de 2021
© María García Esperón
© Panamericana Editorial Ltda.
Calle 12 No. 34-30, Tel.: (57 1) 3649000
www.panamericanaeditorial.com
Tienda virtual: www.panamericana.com.co
Bogotá D. C., Colombia
Editor
Panamericana Editorial Ltda.
Edición
Julian Acosta Riveros
Ilustraciones
Daniel Fajardo
Diseño y diagramación
Martha Cadena, Iván Correa
ISBN 978-958-30-6178-3 (mpreso)
ISBN 978-958-30-6338-1 (epub)
Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio sin permiso del Editor.
Impreso por Panamericana Formas e Impresos S. A.
Calle 65 No. 95-28, Tels.: (57 1) 4302110 - 4300355. Fax: (57 1) 2763008
Bogotá D. C., Colombia
Quien solo actúa como impresor.
Impreso en Colombia - Printed in Colombia
CONTENIDO
Atlas
Dédalo
Pasífae
Egeo
Medea
Circe
Calipso
Minos
Heracles
Teseo
Ariadna
Alcínoo
Nota de la autora
Entonces fue cuando el dios de los dioses, Zeus, que gobierna según las leyes de la justicia y cuya mirada distingue por todas partes el bien del mal, notando la depravación de un pueblo antes tan generoso, y queriendo castigarle para atraerle a la virtud y a la sabiduría, reunió a todos los dioses en la parte más brillante de las estancias celestes, en el centro del universo, desde donde se contempla todo lo que participa de la generación, y teniéndolos así reunidos, les habló de esta manera…
Platón, Critias
Atlas
Acostumbraba decir que su padre era el Cielo y su madre la Tierra, aunque lo cierto es que había nacido de Jápeto y de Climene. Tenía ansias de infinito y de gobernar y poner orden en el mundo después de los cataclismos que habían borrado generaciones enteras. Cometas dotados de cabellera se habían estrellado contra el suelo causando incendios interminables. Después, las aguas se habían salido de su cauce y el océano se había levantado dejando al descubierto su lecho. Por fin llegó la calma y entonces él se apoderó de las mejores tierras de Libia para instaurar su reino, convirtiéndolo en uno de los dominios más prósperos de la Atlántida.
Era Atlas el gran rey de Mauritania y cifraba su poderío en el saber que había acumulado a lo largo de muchos años de estudio. Había descubierto el misterio de los cielos y no había ningún astro o planeta sobre el que no supiera su trayectoria o el mensaje escrito en su rastro de luz. Con base en puras matemáticas, descubrió Atlas que las estrellas eran esféricas, como una naranja o una granada, frutas perfumadas de exquisito sabor, que aparecían reproducidas por hábiles pintores en los muros de su palacio.
Fue Atlas el rey más poderoso de la unión de los reinos y en honor suyo la Atlántida recibió su nombre. Tuvo desde joven los cabellos blancos, con reflejos plateados, que llevaba largos hasta los hombros. Su rostro barbado le confería aires de gran dignidad y portaba siempre una túnica de color azul, tachonada de estrellas de oro en los bordes.
Fue el primero en trazar sus ciudades en torno al templo consagrado a Poseidón, dios azul, agitador de la tierra, y rodear el santuario con tres anillos de tierra entre los que corría el agua del mar. Muchos imitaron su ejemplo y cuando no les fue posible hacerlo con exactitud por estar las poblaciones situadas en lugares donde el agua era escasa, reemplazaron los círculos de agua con murallas, también circulares, de piedra azul.
Se casó con la hija de su hermano, un príncipe a quien Atlas, que amaba el lenguaje astronómico, le había conferido el título de “lucero de la tarde” y el nombre de Héspero. Así, legó el nombre que le impusiera Atlas a su hija más hermosa, la rubia Hesperis, que alegró sus días y, aunque no le dio un heredero varón, sí le otorgó el regalo de tres hijas tan bellas como ella, a quienes llamaron Egle, Eritia y Aretusa. La madre les decía Atlántides, y Atlas, “mis queridas Hespérides”.
Atlas tenía una hija mayor, a la que admiraba y temía en secreto, pues había heredado de su madre —una vagabunda que decía haber llegado de las estrellas— un carácter retraído y misterioso, y un gusto por las cosas ocultas. Se llamaba Calipso y desde muy joven eligió como morada solitaria una isla remota que recién había brotado, la umbrosa Ogigia.
En el reino de Atlas se criaban ovejas de suave vellón dorado que hicieron la prosperidad de la capital de la Atlántida. Los rebaños pastaban en hermosas praderas del color de la esmeralda y sus vellones de oro resplandecían al sol. Las princesas gustaban de apacentar los dulces animales y al caer la tarde intercambiaban risueñas confidencias mientras conducían los rebaños a los establos de su padre. La tierra fértil alimentaba cientos de árboles que otorgaban sus frutos a los habitantes de Mauritania, algunos, como las manzanas, dotados de propiedades maravillosas, cuyo consumo garantizaba una larga vida exenta de enfermedades. El huerto de manzanos del palacio era cuidado por las amorosas manos de Egle, Eritia y Aretusa, que unían así a su condición de pastoras el buen hacer de las jardineras.
Atlas paseaba por las noches a la orilla del mar para reflexionar mejor en su ciencia de las estrellas. Así encontró las historias que sembraban el cielo para ocurrir siempre. Por eso se dijo después que tanto las Pléyades como las Híades eran sus hijas. Sí, lo fueron, pero no de su cuerpo, sino de su prodigiosa mente de astrónomo y de rey. Las Pléyades, estrellas marineras, aparecían en el cielo de verano para marcar la temporada de la navegación. Las Híades, hacendosas de la lluvia, se observaban en la bóveda celeste a comienzos de la primavera. Fueron imaginadas por Atlas como dos grupos de siete ninfas que por sus actos de bondad y principalmente por haber cuidado de Dionisos, el hijo de la desdichada Semele, fueron premiadas con la eternidad en el cielo.
En la tierra, hacia el oriente, un rey envidiaba la fortuna y el talento de Atlas. Se llamaba Busiris y era el faraón de Egipto, al que gobernaba despóticamente desde su palacio en la gran ciudad de Taposiris. No bastaba a su soberbia el saberse hijo de Poseidón y de la bella Lisianasa, nieta favorita del dios del río Nilo, ni que sus graneros estuvieran siempre llenos del rubio grano del trigo, ni el ser obedecido sin dudar por sus incontables súbditos. Como estaba lejos de poseer una brizna de la sabiduría de Atlas y compararse con él lo hacía sufrir por quedar en situación de desventaja, quiso golpearlo en lo que más amaba su corazón y planeó robar a las Hespérides. Enviaría a un grupo de entrenados guerreros con apariencia de embajadores para que, mediante la entrega de suntuosos regalos, ganaran la confianza de Atlas y de las jóvenes, y con el pretexto de solicitarlas como esposas, llevarlas arrastrando, si fuera preciso, a su palacio en Egipto.
Partieron los guerreros en ágiles barcas de papiro sobre el dorso del Nilo hacia el Gran Verde, que era el nombre que los egipcios daban al mar entre las tierras. Los dioses en el Olimpo escudriñamos la mente de Busiris y supimos de sus malvadas intenciones.
El castigo no se hizo esperar. Con cada golpe de remo que daban los guerreros en la barca con forma de creciente solar se gestaba una sequía que oprimiría el corazón de Egipto.
Al cabo de semanas, el país moría de sed, las vacas languidecían y sus huesos parecían atravesarles la piel. Busiris restaba importancia a la sequía que devoraba su ciudad y a su pueblo, y pensaba en el momento en que las hijas de Atlas llegarían a su palacio, cargadas de cadenas, para humillar con su presencia la magnificencia de su padre.
En uno de esos días aciagos, llegó a Egipto un extranjero procedente de la isla de Chipre, se llamaba Frasio y gozaba del don de la profecía. Apolo se lo había entregado junto con un oráculo que no comprendió y que decía: “En la boca, la sentencia”. Al enterarse el faraón del arribo de un adivino chipriota, ordenó que lo llevaran ante él.
Sentado en su trono con la forma de un buitre con las alas desplegadas y abanicado por dos esclavas con plumas de pavorreal, Busiris recibió a Frasio. El chipriota llegó caminando con parsimonia, pues estaba acostumbrado a que su condición de vidente le reportara un tratamiento de deferencia en las casas de los poderosos.
Un guardia lo empujó con violencia, arrojándolo al suelo. Frasio quedó arrodillado ante el faraón de Egipto.
—Así está mejor —masculló Busiris, que gustaba de ver a sus súbditos postrados ante su persona.
Frasio, que se había dado cuenta de que se hallaba ante un tirano de la peor especie, sin osar mirarlo a la cara, le dijo:
—¿Por qué me has llamado a tu presencia, oh, rey?
—Una sequía estrangula a mi pueblo. Nuestros sacerdotes ignoran el motivo por el cual nos aflige esta calamidad. Me han dicho que eres un vidente. Dime, pues, ¿qué debo hacer para terminar con la sequía?
Cauteloso, Frasio le preguntó a Busiris:
—¿Puedo ponerme de pie para ordenar mis pensamientos? En esta postura me es difícil buscar en mi mente la palabra de Apolo.
—Nosotros creemos en Amón, Osiris y otros muchos dioses que ignoro si conoces —repuso el faraón—, pero he oído hablar de Apolo y sus profecías. Nuestros dioses han permanecido mudos en sus templos ante nuestras preguntas. Quizá el tuyo hable por tu boca.
—¿Me puedo levantar? —insistió Frasio al ver que Busiris divagaba.
—Hazlo ya —concedió el faraón—. Y no olvides que de la eficacia de tu respuesta dependen muchas vidas. Entre ellas, la tuya.
Frasio se puso de pie y se cubrió la cabeza con su manto para encontrar en su interior la voz de Apolo. Cerró los ojos y se mantuvo en silencio durante varios minutos.
—¿Bien? —interrumpió impaciente Busiris—. ¿Cuál es el remedio para aliviar la sequía que amenaza con destruir Taposiris?
Frasio abrió los ojos lentamente y dijo con la voz enronquecida:
—Sacrificar a todo aquel extranjero que haya llegado a Taposiris desde hace tres días hasta hoy.
Busiris frunció el ceño y le dijo al vidente:
—En tu boca, la sentencia. ¿Hace cuántos días llegaste a Taposiris?
Frasio no contestó, pues en ese momento comprendió el sentido del oráculo que Apolo le dio cuando lo eligió para ser su vidente. A una señal de Busiris, los guardias se lo llevaron arrastrando para ser sacrificado, por la salud de la ciudad, ante los dioses de Egipto.
* * *
Atlas se encontraba haciendo un sacrificio propiciatorio en el templo de Poseidón, cuando los servidores de su palacio le informaron que, procedentes de Egipto, habían llegado seis embajadores portando regalos magníficos para sus hijas las Hespérides, en nombre del faraón Busiris. Joyas y telas exquisitas, trípodes de factura maravillosa y tres delicados animales desconocidos en Mauritania, parecidos en todo a un león, pero de pequeñas dimensiones y desprovistos de la ferocidad del rey de los animales. Miw era el nombre que les daban a las criaturas en la lengua egipcia y, despreciando joyas y regalos, las jóvenes Egle, Eritia y Aretusa se alborozaron al constatar la mansedumbre y docilidad de los animalitos.
—También se llaman gatos en una de las lenguas de Nubia —dijeron los embajadores, frotándose las manos al ver el efecto que los dones de Busiris provocaban en las princesas.
El rey los recibió con cortesía, pero sin abrir su corazón a esa incursión egipcia en reino atlante. Sabía que el equilibrio era muy difícil de mantener y que la paz estaba siempre amenazada por la guerra, que el mundo tendía al desorden y que para que la justicia prevaleciera había que estar siempre alerta a las menores señales. No le agradaba la idea de enviar a sus hijas a la corte de un soberano remoto y, de este modo, perderlas para siempre.
Agasajó a los embajadores, alojándolos como príncipes en su hermoso palacio situado frente al templo de Poseidón. Los enviados de Busiris estaban maravillados ante el trazado de la ciudad circular y los puentes que conectaban la tierra con los anillos de agua. Comprendieron que su misión solo tendría suerte por la vía diplomática, pues sería prácticamente imposible raptar a las hijas de Atlas sin que lo advirtiera la eficiente guardia de la ciudad, apostada en cada uno de los puentes.
Pasaron los días sin que el rey les diera una respuesta a los embajadores y estos comprendieron que no sería afirmativa. Comenzaron entonces a urdir un plan para robar a las princesas, pues sabían que si regresaban a Egipto con las manos vacías, Busiris los ejecutaría entre crueles tormentos.
* * *
La ciudad capital del rey Atlas se agitó con la llegada de otro extranjero, uno de los hombres más famosos de la época que, viajero desde el reino occidental de Tartessos, pedía la hospitalidad del monarca atlante. Se llamaba Heracles, y por designio de Hera llevaba años cumpliendo ingentes trabajos, cuyo último sentido era conducir las energías inferiores del mundo hacia los ámbitos superiores. Pero eso no lo descubrió sino hasta el final de sus días; por entonces se limitaba a cumplir las órdenes del rey de Argos, Euristeo, que era su pariente y a cuyo servicio estaba desde hacía ya ocho años.
Atlas invitó a Heracles a un banquete en el que se regocijaron con la mutua compañía, al descubrir que tenían en común una actitud visionaria, siendo el talante de Heracles más práctico que el del rey astrónomo de Mauritania. Al final de la comida, el viajero develó ante Atlas el motivo de su visita:
—Todos saben en la Hélade que obedezco las órdenes del rey Euristeo, quien, curioso por todo lo referente a los reinos atlantes, me ha enviado a tu próspera capital con un cometido. Son famosas las ovejas y las manzanas de Mauritania y desea solicitar de tu generosidad el envío de ejemplares, tanto de animales como de árboles, para dar inicio a la cría de ovejas y al cultivo de manzanos en la Argólide.
Atlas se reclinó en su asiento y sonrió ampliamente. Vertió vino en la copa de Heracles y respondió:
—Me complace saber que la fama de los productos de Mauritania ha llegado tan lejos. Euristeo no puede tener mejor embajador que tú, mi querido Heracles. Tu solicitud será cumplida y, a cambio, deseo pedir tu ayuda para un proyecto que tengo en mente y que solo puede ser cumplido por un hombre de tus capacidades.
—Haré cualquier cosa que me pidas —se apresuró a afirmar Heracles—. Sirvo a Euristeo contra mi voluntad, pero por el afecto de Atlas ejecutaría con gusto y pasión las más grandes hazañas. ¿Qué es lo que deseas?
—El más allá, querido amigo —respondió Atlas con un brillo extraordinario en la mirada—. Me explico: deseo abrir un paso en occidente para nuestras naves curiosas. Sabes que si bien lo llamamos el Mar Nuestro, se trata en realidad de un lago encerrado entre la tierra, con una pequeña abertura al oeste que es el Helesponto. Mis estudios me han revelado que la tierra es esférica y que navegando sin parar hacia el occidente hay otro mundo muy diferente al nuestro y a la vez muy parecido. Deseo que mis barcos puedan navegar hasta allá y traer noticias de esos pueblos remotos.
—No te comprendo bien, rey Atlas —se extrañó Heracles—. Dime exactamente qué tipo de obra deseas emprender.
—Es una hazaña jamás realizada por el hombre. Para los dioses es fácil levantar océanos y arrojar asteroides a la Tierra, basta con que lo deseen para que su voluntad se ejecute. Nosotros, que participamos en tan pequeña medida de la naturaleza divina, somos capaces de anhelar con una fuerza infinita y de cumplir nuestros sueños relativamente. Supe que lograste desviar dos ríos para limpiar los hediondos establos del rey Augías. Lo que voy a pedirte es algo parecido, pero de mayores dimensiones.
Las palabras de Atlas exaltaron el ánimo de Heracles, que, levantando su copa, exclamó:
—¡Juro por Zeus, si en verdad es mi padre, que haré cualquier cosa que me pidas, aunque fuera un puente para llegar a las estrellas!
Atlas rompió a reír y le dijo:
—Quiero que conduzcas las obras para abrir la montaña de Libia y hacer un paso al occidente. Entonces, nuestro lago entre las tierras podrá llamarse Mar entre las Tierras y desde allí partirán las naves cóncavas en la búsqueda de mundos nuevos.
—¡Lo haré! ¡Por Zeus que lo haré! —exclamó Heracles entusiasmado. Era la clase de tarea que encendía su espíritu, que daba sentido a la fuerza de sus músculos y a los impulsos de su noble corazón.
—Te pondrás al frente de los operarios de Mauritania y dirigirás las obras —dijo Atlas—. Te prometo que juntos transformaremos el mundo y cumpliremos lo que los dioses esperan de nosotros.
Un guardia irrumpió en la sala de banquetes interrumpiendo la conversación entre Atlas y Heracles:
—¡Mi señor! ¡Traición! ¡Traición! ¡Ha ocurrido una terrible desgracia! Los huéspedes extranjeros han robado a tus hijas. Atravesaron los puentes montados en sus caballos como si fueran los corceles del viento.
—¿Y los centinelas? —rugió Atlas—. ¿Por qué les permitieron pasar?
—¡Mataron a todos con sus espadas curvas! —gritó el mensajero a punto de romper en sollozos—. Los cuerpos de los desdichados guardias yacen sobre los puentes. Los extranjeros han abandonado la ciudad y se dirigen a la playa para abordar el barco que los trajo de Egipto.