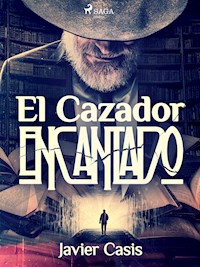Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Una pareja recibe la invitación de un amigo, sin saber que detrás hay un turbio motivo. Un ingenioso método para evitar la visita de la Muerte. Una escalofriante comunicación con el Más Allá. Una noche demasiado larga junto a una casa desvencijada..., todos estos cuentos nos traen al Javier Casis más escalofriante, al autor enamorado de los relatos de miedo que se cuentan al calor de una hoguera al rozar la medianoche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier Casis
Historias del laberinto
Saga
Historias del laberinto
Original title: Historias del laberinto
Original language: Castilian Spanish
Copyright © 2007, 2023 Javier Casis and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374184
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
“El lector es un crítico con una ocupación
importantísima: complacerse a sí mismo”
Ben Hecht
Aquí os esperamos
Para Johnny, “el holandés”
Estábamos casi a finales del verano del año 199* cuando mi mujer y yo decidimos viajar a un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza para cumplir un compromiso establecido desde hacía mucho tiempo atrás, algo así como veintitantos años. Se trataba de corresponder con un matrimonio residente en una lejana ciudad del Levante español, matrimonio con el que además de un gran afecto, a mí, personalmente, me unía, sobre todo con el marido, un sólido lazo profesional. Ese tipo de lazos que en algunos casos se extinguen o languidecen con el abandono de la profesión y en otros, de forma inexplicable, permanecen inmutables toda la vida.
En repetidas ocasiones nos había sido reiterado el ofrecimiento para visitar la residencia solariega de su familia, las últimas veces incluso con un tono que encerraba un cariñoso reproche, pero por una causa o por otra, llegado el momento de emprender el viaje, siempre surgió algún imprevisto por el que nos vimos obligados a aplazar la visita. El hecho es que ya casi conocíamos la casa (que sólo utilizaban en el verano y durante los períodos de caza, deporte al que mi amigo era muy aficionado) y hasta su contenido, por las detalladas descripciones que nos hacían de vez en cuando sus dueños, cuando coincidíamos con ellos en congresos de empresa (ese tipo de absurdas asambleas a las que también acuden de vez en cuando algunas esposas auténticas), o en lugares de visita obligados durante las vacaciones: “A vosotros que tanto os gustan los muebles antiguos os encantará contemplar un curioso bargueño italiano” o “el reloj Morez tiene una peculiaridad que lo hace único en su género, lástima que nadie haya sido capaz de volverlo a poner en marcha” o “la bodega tiene varios niveles de profundidad, algunos no recuerdo haberlos visitado nunca” o “en los desvanes hay varios baúles repletos de libros raros...” y todo un rosario de hábiles sugerencias encadenadas que fueron creando en mi mente la idea de que aquella casa era un lugar idílico, que quizá no debiéramos visitar jamás para mantener intacto en la memoria el embrujo de su misteriosa y lejana existencia.
Y no fue precisamente la reiterada enumeración de tan insinuantes detalles la causa que motivó, al fin, que el viaje se realizara, sino una llamada imprevista de mi amigo tras casi dos años de inexplicable silencio. Tal vez sea el momento de aclarar que él abandonó la profesión antes que yo, condicionado por la edad, y en estos casos se crea casi siempre una especie de languidez emocional que, si alguien no se decide a interrumpir cuanto antes, puede llegar a romper una buena amistad.
“—Ya no quiero tentarte más con la casa y los objetos que habitan en ella, no es el momento —me dijo un día por teléfono—, porque hay factores más importantes en juego. Verás... estuve muy enfermo, y ahora que me encuentro bastante recuperado, quiero... queremos —corrigió y pluralizó de inmediato sobre la marcha— volver a estar con vosotros una vez más, posiblemente no tengamos otra ocasión para hacerlo. Me he tomado la libertad de enviarte un plano por correo. Aunque te parezca mentira sólo tienes un par de horas de camino en automóvil, cuando lo recibas fijas tú la fecha y aquí os esperamos.”
Y como los argumentos de mi amigo eran tan sólidamente inapelables, se hizo todo tal como sugería, y un par de días después mi mujer y yo viajábamos por una excelente carretera rumbo a nuestro destino.
Cuando faltaban unos cincuenta kilómetros para llegar, la calzada se fue estrechando hasta convertirse casi en un sendero de tierra. Un poco antes un cartel indicador ya anunciaba el mal estado del firme durante un largo trecho, pero nunca pudimos pensar que fuera tan alarmante el deterioro. Para colmo de males, de improviso empezó a llover de una forma torrencial y durante casi una hora avanzamos con mucha dificultad por entre el barro. Lo único positivo de aquella ruta era que no había tráfico alguno. Mientras circulamos por aquel desolado camino, bajo la persistente tormenta, no nos cruzamos con un solo coche, por lo que ambos pensamos que acaso nos habíamos confundido y tomado algún desvío o camino secundario. Ese pensamiento me llevó a aparcar en un pequeño ensanche de aquella especie de vereda, mientras mi mujer trataba de establecer contacto con el móvil. Marcó varias veces el número que figuraba anotado al pie del plano, número que a mí me pareció excesivamente largo, sin embargo ese detalle no me causó demasiada extrañeza dada la actual proliferación de operadoras de telefonía móvil, cada una con sus propias peculiaridades.
No contestaba nadie, sólo se oía el ronroneo de un lejano coloquio, como si se hubiera producido un cruce de líneas. Mi mujer me puso el teléfono junto al oído a sabiendas de que odiaba aquellos aparatos y ambos nos obsequiamos con una mirada teñida de desaprobación, mientras escuchábamos: “...alguien ha cometido una terrible imprudencia y no vaya a ser que paguemos nosotros por ella... existen varios casos muy claros de negligencia que pueden delatarnos... todo indica que el responsable fue un empleado bisoño e incompetente... alguien no controló a tiempo un escape de fluido y además se ha dejado ver en un par de ocasiones de una forma premeditada... toma nota de todo y arréglalo de inmediato... en caso contrario nunca podrás volver a ponerte en contacto conmigo. .. quedarás solo y fuera del programa... es indispensable encontrar la manta y la cinta grabada...”.
—¿Qué es todo esto?, juraría que se trata de una voz muy conocida —dijo ella mirándome interrogante a los ojos.
—A mí también me resulta familiar —añadí yo un poco intrigado—. Qué demonios puede ser todo eso del fluido.
A los pocos momentos del intento frustrado de establecer contacto, la tormenta empezó a remitir y pensamos que lo mejor que podíamos hacer era ponernos en marcha cuanto antes para compensar el tiempo perdido. Reanudamos el viaje, la carretera fue mejorando paulatinamente y se normalizó del todo, hasta que, por fin, a lo lejos divisamos un pueblo bañado en la límpida atmósfera que había dejado la lluvia impetuosa y que no podía ser otro que nuestro ansiado destino.
Entramos por una especie de recinto amurallado, y, antes de tomar ninguna determinación respecto al camino a seguir, decidí bajar del automóvil para preguntarle a una mujer que circulaba sin rumbo por una zona ajardinada de la calle, una especie de placita, cargada con una voluminosa bolsa, cuál era el mejor camino para llegar a la casa de nuestros amigos.
—Es aquélla que pueden ver desde aquí —respondió señalando una edificación cercana de aspecto vetusto, a la vez que noble—, aunque creo que los dueños hace mucho tiempo que no vienen a ocuparla.
—Habíamos quedado con ellos en reunirnos precisamente hoy para pasar unos días en su compañía —añadió mi mujer extrañada.
—Se trata de una gente muy seria. Gente de otra época. Si han quedado con ellos seguro que acudirán a la cita. De todas formas pregunten en la panadería que hay junto a la casa.
Un poco sorprendidos encaminamos los pasos al establecimiento que nos había indicado la señora de la bolsa, sin embargo, no fue preciso volver a preguntar, ya que mi mujer señaló a alguien que caminaba sin rumbo, llevando también una voluminosa bolsa.
—¡Pero si es Irene...! —exclamó con asombro—, ¡Dios del cielo, qué joven está!, no han pasado los años por ella.
Yo me bajé del coche y le di un abrazo, a la vez que observaba admirado la lozanía de un semblante incapaz de causarme esa desilusión estética que produce el examen detallado de un rostro no visto durante algunos años.
—¿Cómo habéis tardado tanto? —preguntó ella con risueña sorpresa—. Os esperábamos antes.
—Un tramo de carretera se encuentra fatal y además nos sorprendió una tormenta. Sube al automóvil y ayúdanos a llegar a vuestra casa.
—Es muy fácil, sigue adelante por esta calle estrecha y en unos segundos estaremos frente a la cochera —dijo mientras se acomodaba en el asiento de atrás.
Al llegar junto a una gran puerta metálica, Irene me indicó que podía aparcar en el interior del recinto, que esperase un momento mientras iba a por las llaves. Se bajó del coche y pulsó tres veces un timbre hasta que apareció en la calle su marido, tan rejuvenecido y lozano como ella.
—¿Dónde os habéis metido? Os llamé por teléfono a casa y me ha dicho vuestro hijo que emprendisteis viaje bastante temprano. Ya estábamos algo inquietos.
De nuevo volvimos a esgrimir los argumentos de la tormenta y del pésimo tramo de carretera y el tema quedó resuelto, aunque yo personalmente noté que ellos se miraban con cierta extrañeza, tal vez en el lugar donde habitaban no había caído ni una sola gota de agua.
Una vez aparcado el automóvil en la solitaria cochera y situado el escaso equipaje en una de las diversas habitaciones destinadas a invitados (hay que aclarar que nos dieron a elegir entre varias), todo vino a desarrollarse como creo que siempre es normal y natural en el transcurso de este tipo de visitas. Las palabras y los gestos se sucedieron de forma atropellada, los cuatro hablábamos a la vez y ellos nos querían mostrar al instante la mayoría de las cosas, al fin logramos ponernos de acuerdo y decidimos como primera medida salir a disfrutar de la placidez y frescura de un delicioso jardín, corral lo llamaron ellos, tratando quizá de moderar su ostentación. Sentados a la sombra de un esplendoroso sauce, salpicados por pétalos de lilas y con una copa de vino en la mano, empezamos a traer del recuerdo lejanas y polvorientas historias que unas veces nos hacían reír y otras nos hacían pensar. Y algunos silencios, casi imperceptibles, que se produjeron a lo largo de la conversación, tuvieron la facultad de señalarnos con una precisión sorprendente aquellos instantes en los que habíamos sido plenamente felices sin ni siquiera llegar a intuirlo, porque cuando acontecieron pensábamos que la felicidad era otra cosa diferente, algo construido con materiales más consistentes y duraderos, aunque al final resulta ser un breve estado de ánimo, una especie de recuerdo acolchado de desdeñosa brevedad, que sólo se sabe apreciar desde cierta lejanía.
Pudimos comprobar que todo el ambiente era tal y como nos lo habían descrito: maravillosos muebles de época que olían fuertemente a cera, fotos de color sepia que colgaban de las paredes, aparentando ser inquietantes ojos inmóviles, colocadas y enmarcadas con decadente y rebuscada armonía. Imágenes que representaban hombres con el ceño adusto y fruncido con recóndita altivez, como si intuyeran una imprecisa desgracia o estuviesen agobiados por una perenne preocupación, y mujeres con artificiosos peinados que se limitaban a esbozar una misteriosa sonrisa que dejaba traslucir una exuberancia apetitosa, igual que si fueran cómplices o culpables de la inquietud latente en el entrecejo de sus maridos. Todos, ellos y ellas, gozaban de ese aspecto respetable que transmiten las imágenes robadas al pasado, cuando aún se mostraba un deferente recelo ante la cámara de fotografiar, al tratarse de algo experimental y por lo tanto misterioso. Tengo que reconocer que me extrañó no encontrar ninguna foto de sus dos fallecidas hijas. A lo mejor los padres consideraban que no había transcurrido el tiempo suficiente como para colgarlas en la pared.
Antes de almorzar visitamos la bodega, ya que según mi amigo en las galerías inferiores hacía bastante frío y humedad, y por lo tanto no era conveniente hacerlo después de comer. Allí mismo, en una de las abovedadas y subterráneas estancias, me informó que mucha de la tierra extraída se utilizó luego para la construcción de los muros de la casona y por eso los túneles eran tan largos y espaciosos.
Descendimos él y yo solos (las mujeres no demostraron excesivo interés en acompañarnos), ayudados de linternas, por escalones resbaladizos y paredes rezumantes, hasta llegar a los botelleros. La bodega estaba dividida en secciones y cada una de ellas disponía de una verja de hierro, muy bellamente forjada, y una puerta de la misma factura. En la parte superior de cada una de las cancelas había un rótulo de madera con escritura gótica pintada sobre fondo gris; me parecieron pequeñas capillas de una vieja abadía. En un giro precipitado de una de las linternas pude contemplar por un momento la cara de mi amigo desde un ángulo diferente y la encontré extrañamente seria, parecía que se hubiera escapado de uno de los retratos que colgaban de las paredes. Daba la impresión de haber envejecido en unos momentos. “¿Te encuentras bien?”, le pregunté, y él me contestó que a medida que iba avanzando la jornada le acometía un extraño cansancio, quizá fueran secuelas que se asociaban casi de manera inevitable a su convalecencia.
Cuando ascendimos a la superficie, la comida y la mesa estaban preparadas. Y a medida que la conversación languidecía por su propia inercia y los ánimos se iban sosegando, observé que el rostro de Irene también se había ensombrecido un poco, o por lo menos no aparentaba la frescura de nuestro primer encuentro.
En la sobremesa se planteó la idea de una ligera siesta y mi mujer y yo, que no acostumbrábamos a hacerla, nos sentamos en un sofá para hojear algunas revistas, bastante atrasadas por cierto, de ésas que envían los bancos a sus clientes preferenciales, clientes VIPS creo que los denominan, y además aprovechamos para llamar por el móvil a casa, nuestras mejillas se juntaron y aprisionaron el pequeño artilugio. Al instante se puso nuestro hijo:
—¿Qué tal el viaje? ¿Cuándo habéis llegado? Ya empezábamos a ester preocupados.
—Nos sorprendió una tormenta y perdimos bastante tiempo. Además hay un tramo de carretera en muy malas condiciones. Creo que os llamó Roberto para preguntaros por la hora en que habíamos salido.
—Aquí no se ha recibido ninguna llamada, papá; posiblemente se trata de una confusión —la mirada de mi mujer y la mía se cruzaron con muda extrañeza, pero ninguno de los dos hicimos ningún comentario sobre el particular y volvimos a apoyar las mejillas junto al móvil. Nos pareció un detalle que no tenía importancia, o fuimos nosotros los que decidimos quitársela, aunque en el fondo nos preguntábamos: ¿con quién había hablado Roberto?
Para matar un poco el tiempo me puse a revisar la maquinaria del reloj Morez y resultó que tenía una cuerda de cáñamo, punta de tralla la llaman los cordeleros, enroscada al revés en el cubilete y al ejercer la pesa toda su fuerza sobre ella rozaba burdamente la hendidura de salida, con riesgo de deshilacharse y romperse, daba la impresión de ser una avería, por tan simple, como provocada a propósito. En unos minutos aquella robusta máquina, que llevaba tantos años en silencio, recuperó una vida propia y sonora. Y quizá fue el estruendo de sus campanadas lo que despertó a nuestros anfitriones a la vez que hizo retornar las cosas a su estado de normalidad.
Mientras Irene y mi mujer volvían a dedicarse con esmero a la composición del sonsonete de sus reiteradas cuitas, Roberto y yo continuamos visitando todas las dependencias de la enorme casa. No paré de sacar fotografías de las estancias, de los muebles y de los cuadros. Resultó que además de la famosa arquimesa italiana, mi amigo poseía también un escritorio davenport firmado por el famoso ebanista inglés Bockett, una vez leí en algún sitio que sólo quedaban media docena en todo el mundo y me propuse examinarlo al día siguiente con más detenimiento. En menos de una hora agoté todo el carrete y le prometí entusiasmado a Roberto que siempre que nos lo pidieran volveríamos a visitarlos, a lo que él respondió que considerásemos ya la invitación por hecha, pero lo dijo con un punto de tristeza en la voz, con una pizca de apática indiferencia, dando a entender que habíamos desperdiciado en vano demasiados años y acaso ya fuera tarde para todo.
Al llegar al desván, Roberto fue levantando con bastante esfuerzo la tapa de cuatro enormes baúles en los que se amontonaban con una opulencia callada montones de polvorientos libros.
—Coge los que te apetezcan, estarán mucho más a gusto y serán más felices en tu biblioteca.
Raramente, y por elementales motivos de cortesía, suelo aceptar este tipo de tentadoras ofertas, aunque tratándose de libros y sabiendo que el ofrecimiento era sincero escogí un par de ejemplares que sirvieran de recuerdo a la visita. Al final me decidí por un antiguo libro de guardas de pergamino, escrito a mano, con una caligrafía deliciosa adornada con envolventes y audaces filigranas, que resultó ser un inventario del lugar donde se encontraban sepultados los antepasados de mi amigo.
Debo aclarar, para prevenir susceptibilidades, que el manuscrito llevaba más de un siglo sin que nadie lo hubiera actualizado. Roberto confesó desconocer la existencia de aquel extraño registro y yo creí oportuno no privarle de semejante documento y lo volví a depositar con diligencia en el mismo lugar en el que antes se encontraba, pero él insistió con firmeza en que me lo quedara. Y asimismo elegí un manual de muy bella encuadernación, sobre todo tipo de venenos, editado en Londres en 1883 por Burroughs, en el que me apresuré, como mis lectores saben es una de mis inveteradas costumbres, a poner una pequeña reseña en la primera de sus páginas ociosas para también testimoniar la fecha del viaje.
El resto de la tarde lo pasamos sentados apaciblemente en el jardín y allí mismo empezamos a trazar planes para el día siguiente. Nuestros amigos decidieron que por la mañana visitaríamos una finca cercana de unos primos suyos que se encontraban de viaje en el extranjero, concretamente en Inglaterra. Por lo visto habían ido a cuidar a una anciana tía imposibilitada y a merced de los cuidados de una misteriosa y dudosa señorita de compañía. Tanto Roberto como Irene dejaron traslucir su extrañeza e inquietud por no haber tenido, a pesar del tiempo transcurrido, noticias de la pareja, a lo mejor procedía realizar alguna investigación. Hasta el momento, como eran depositarios de un juego de llaves de toda la propiedad por si acontecía alguna emergencia, se habían limitado a visitarla de vez en cuando. Comentaron que en esa finca había un estanque natural de una gran belleza paisajística, en cuyo fondo se insinuaban inquietantes y cambiantes siluetas, y añadieron que sus aguas estaban siempre muy frías porque se alimentaban de un arroyo de montaña, por lo tanto parecía quedar descartada la idea del baño.
Igualmente se habló de visitar una ermita, situada en lo más alto de la sierra, erigida en honor de una virgen que protegía las cosechas. Para la excursión de la mañana se acordó llevar viandas de casa y disfrutar de ellas en cualquier bonito paraje que se nos ofreciera a la vista, tal que si realizáramos un picnic. En lo que respecta a la tarde viajaríamos en automóvil a un pueblo monumental y cenaríamos en su restaurante más típico. Como podrá apreciar el amable lector, hasta el momento, la visita, sobre el papel, iba discurriendo por los cauces más convencionales posibles; todos aquellos lectores que hayan sido invitados por amigos, a pueblos o residencias campestres, habrán tenido a su disposición el mismo o parecido programa de actividades.
Ahora es cuando comienza la parte no convencional de la historia y crean ustedes que vacila un poco mi pluma al escribirla.
Cenamos en el jardín y cuando el reloj que yo había puesto en marcha dio, y al minuto repitió, una solitaria campanada, se sugirió la idea de retirarnos a dormir. “Estaréis rendidos del viaje”. “Tenéis razón, no nos vendrá mal una noche de descanso”.
Al momento nos levantamos de la mesa y acordamos trasladar a la cocina la vajilla utilizada en la cena. Me fijé en que al recoger los platos algo se le desprendía a Irene de la mano cayendo sobre el cuidado césped, algo por lo que ella fingió no demostrar el menor interés y yo que iba detrás fui incapaz de encontrar para entregárselo. Por un momento pensé que podía tratarse de un anillo. Cuando ya nos deseábamos buenas noches, con afectivos y efusivos gestos, Irene y Roberto, que a mi juicio estaban demasiado cansados y habían perdido toda su anterior lozanía, decidieron acompañarnos a nuestro dormitorio, “por si os perdéis por el camino”, y la verdad es que el ofrecimiento tenía cierta lógica puesto que en aquella gran casa era muy fácil desorientarse. Por un instante pensé con cierto temor, o más bien pánico, cómo me las arreglaría si tenía que hacer una salida durante la noche al cuarto de baño.
Cuando llegamos a la misma puerta de la alcoba, Roberto me preguntó en un tono que pretendía aparentar tranquila curiosidad, aunque en su rostro se dibujó de nuevo una mueca muy parecida a la de los muchos retratos que ornamentaban la casa:
—¿Os importa decirnos por qué elegisteis precisamente esta habitación? —la inflexión de voz ejercida sobre una palabra prestaba a su pregunta cierta preocupada ironía, a todas luces involuntaria...
Mi mujer y yo nos miramos con asombro sin saber qué responder. ¿Por qué se elige una habitación entre otras muchas?, ¿por su espléndida vista?, ¿por su mobiliario?, ¿por su ambiente acogedor...? ¡No!, se elige por el simple hecho de que por alguna extraña razón te has identificado con ella o con alguno de los diversos objetos que contiene o con la particular atmósfera que desprende. Es decir, que la habitación es la que te ha elegido a ti. Quien haya visitado muchos hoteles a lo largo de su vida nos podría decir algo sobre el tema. Pero mi amigo cometió el error o la indiscreción de utilizar y subrayar la palabra precisamente, que resultó ser algo inapropiada o demasiado turbadora, según se mire.
—Creo que fue —respondió mi mujer por los dos— por el hecho de que conserva uno de esos hermosos llamadores o cordones que cuelgan desde el techo hasta la cabecera de la cama para llamar al servicio.
—Para llamar a la doncella —precisó mi amigo adoptando la grave actitud de quien no desea descubrir más que la mínima parte de un gran misterio—, esta habitación precisamente —subrayó de nuevo la palabra sin ningún recato— siempre fue atendida en el pasado de día y de noche por una doncella.
Aquel comentario se introdujo en nuestro espíritu como un soplo cargado de desasosiego. Con aquella corta frase de Roberto se podía escribir toda una historia de amor, de enfermedad o de misterio. O sea, que quien allí yació, y puede que también murió, necesitaba de día y posiblemente de noche cuidados o favores de cualquier tipo, quizá durante largo tiempo; a lo mejor se trataba de un inválido o de un anciano o de un vicioso. Acaso fuera, por el contrario, la historia de una pasión imposible. Con esos pensamientos, yo, particularmente, tenía el insomnio garantizado.
—¿Y siempre se trataba de la misma doncella? —pregunté tratando de obtener alguna pista, mientras aguantaba a pie firme la mirada alertadora y precavida de mi esposa.
—Siempre fue la misma —respondió Roberto sin dudarlo un instante y delatando cierta melancolía en la voz—, os deseo que descanséis, mañana nos espera un día movido.
Acaso sea útil y conveniente, para el que quiero suponer atento lector, que haga una detallada descripción de la alcoba. Descripción que llevo a efecto transcurridos bastantes años y a la vista de la única foto que poseo (el resto se velaron de forma incomprensible) de la casa, que constituye la solitaria prueba tangible de aquella visita póstuma.
Se trataba de una habitación no muy amplia y de techo bastante alto, del que colgaba una bonita lámpara de cristal con lágrimas grandes y con formato de punta de lanza. Un poco desviada hacia la pared izquierda, para dejar sitio a una solitaria mesilla colocada en el lado opuesto, había una cama de hierro con preciosos adornos de latón y un gran escudo en su centro que ostentaba unas iniciales, dos “A” mayúsculas entrelazadas. Sobre la cabecera destacaba solitario un grabado con marco de ancho listón de caoba con perfil de media caña. Un grabado que parecía un tema de Hogarth y que representaba a una criada o doncella, o a una joven mujer vestida como tal, que sostenía en su mano una palmatoria y que trataba de iluminar con ella a alguien que con bastante esfuerzo pretendía incorporarse en su lecho. A primera vista daba la impresión de ser un tema galante (ahora que lo pienso, podía tratarse de una escena típica de Rowlandson), pero sin duda alguna no lo era, más bien parecía querer representar algo sugerentemente amenazador. En la mesilla situada a la derecha, estilo Luis Felipe, descansaba una palmatoria similar a la del grabado y a un par de metros de la mesilla había una bonita cómoda con lavabo. Anudado a uno de los adornos metálicos de la cabecera de la cama colgaba un interruptor para la luz, de aquéllos que tenían forma de pera; y descendiendo del techo, en intimidante y rígida verticalidad, hasta un palmo justo de la superficie de mármol de la mesilla, estaba el llamador. Una especie de grueso cordón, de un rojo intenso, algo deshilachado en su centro, como las cuerdas del reloj, y que terminaba en una enorme borla con muchos flecos.
Como me tengo por una persona observadora elevé la mirada hacia el techo y vi que el cordón estaba sujeto a una pieza de metal, una especie de balancín en forme de “ele”, que por el otro extremo tensaba un alambre que se introducía en la pared, por lo tanto era lógico pensar que tal llamador seguía en perfecto uso.
De nuevo dirigí la mirada hacia el grabado y observé que la persona que se incorporaba en la cama parecía estar utilizándolo, cosa que se me antojó absurda porque la doncella ya estaba en la habitación, por lo tanto no se justificaba el movimiento, o acaso es que aquélla no era la persona llamada y deseada, ¿una intrusa?, o quizá trataba de pedir auxilio. Además, cuando yo miré por primera vez el cuadro no lo había visto en esa actitud, de inmediato me vino a la memoria el nombre de Franciscus Mendoza, un antiguo y misterioso grabador de quien había leído en algún sitio que los personajes de sus obras tenían la facultad de cambiar de posición con el paso del tiempo, es decir que se movían y gozaban de vida propia. Intenté descolgar el cuadro de la pared, tratando de soslayar la mirada de solapado reproche con la que me obsequiaba mi mujer, sin embargo algo me lo impedía. Al final empujé con fuerza hacia arriba y resultó que había un cordel atado a la escarpia para evitar su posible caída. Una vez el cuadro en mis manos, me percaté de dos cosas que me llenaron de inquietud: la primera consistía en que en la pared, oculto tras el grabado, existía un agujero o mirilla para atisbar; la otra era que al pie de la lámina, con una letra de imprenta muy clara y antigua, alguien había firmado “Franciscus Mendoza”. Volví a colocarlo en su sitio, me puse el pijama, le deseé buenas noches a mi esposa y me introduje entre las sábanas, pretendiendo dar el asunto por concluido.
Contrariamente a lo que había supuesto me dormí al instante, pero al cabo de un tiempo, que no pude establecer con precisión, me desperté algo sobresaltado, sin saber muy bien dónde me encontraba, como si regresara de un sueño turbador, de los que nunca queda en la memoria el menor vestigio, de ésos de los que a la mañana siguiente no puedes reconstruir nada, si bien ha dejado en tu ánimo un poso de inquietud. Traté de comprobar la hora sin encender la luz y resultó imposible, la oscuridad era absoluta. Me incorporé un poco en la cama para ver si sentado podía ver mejor las manecillas del reloj, y la postura que adopté al apoyarme sobre los adornos de hierro de la cabecera de la cama, adornos que se me clavaron con dureza en la espalda, me hizo perder el equilibrio, circunstancia que me obligó a sujetarme al cordel del llamador y sin pretenderlo tiré de él con bastante fuerza, incluso me pareció, ¿sólo me pareció?, que una campanilla tintineaba a lo lejos. En ese momento llevé la mano al otro lado de la cama para intentar restablecer el equilibrio y comprobé que mi mujer no estaba en ella, a pesar de que el sitio permanecía apeteciblemente tibio. Un poco alarmado di la luz y entonces apareció sonriendo con insinuante malicia en el quicio de la puerta, con una caja de aspirinas y un vaso de agua en la mano, aunque lo que más me sorprendió fue el hecho de que estaba muy maquillada, cosa insólita en ella, y además su aspecto era algo provocativo: “Tengo un ligero dolor de cabeza, debe de ser tuya la culpa”, “no sé de qué me hablas, me acabo de despertar sobresaltado”, “intentemos no discutir de nuevo y tratemos de conciliar el sueño”, “tiré del llamador de forma involuntaria”, “Dios mío, ya empezamos otra vez, ahora vendrá la doncella, ¡qué excitante!, hagámosle sitio en la cama, será como un ménage a trois” y apartándose de mí se puso de cara a la pared y aparentó dormirse en el acto, aunque su respiración sonaba muy excitada.
Pasados unos minutos, comencé a escuchar unas voces apagadas que parecían venir de la habitación contigua, presumiblemente la que se vislumbraba a través de la mirilla, modelo Norman Bates, practicada en la pared. En principio era como un murmullo atenuado, parecido al zumbido de una lejana y débil hostilidad, semejaba el aleteo desesperado de un insecto enorme, luego empezaron a escucharse algunas palabras con más claridad, igual que si se aumentara el volumen de un receptor de radio: “Algo ha cambiado, todo se ha venido abajo, debes decirles que se vayan, no pueden permanecer aquí ni un minuto más, puede ser espantoso que lo descubran”. “Los hemos invitado, son nuestros amigos y debemos resistir como sea, para mí la hospitalidad es algo sagrado”. “Pero las circunstancias son otras... todo se ha vuelto inestable, nunca pensamos que esto pudiera suceder, lo habíamos planeado y ensayado mil veces y siempre había salido bien”. “A lo mejor hemos cometido algún fallo, no debimos consentir que ocuparan esa habitación ni prestar oídos a aquel individuo”. “Te recuerdo que las reglas del juego son muy claras en ese sentido y se basan en el principio de que no debe existir ningún tipo de traba, el juego tiene que ser limpio”. “Quizá tengas razón, mañana hablaré con ellos”. “¿Y qué les dirás?”. “Algo se me ocurrirá”. “Mañana puede que sea ya tarde, el tiempo se acaba”.
—¿Has oído eso? —preguntó mi mujer, cambiando por completo de actitud, y cogiendo mi mano entre las suyas.
—Se oye como una conversación lejana, creí que estabas dormida.
—Me dormí. Creo que me despertó ese horrible coloquio.
—¿Horrible...?
—¿Acaso no has escuchado lo que dicen...?
—Tal vez sea una radio.
—¿Una radio...? Son las voces de Irene y Roberto, algo raro ocurre aquí, o mejor dicho algo les ocurre a ellos, da la impresión de que tienen un problema relacionado con nosotros o con nuestra visita.
—Intentemos dormir y mañana a la luz del día todo lo veremos de forma diferente —dije adoptando un ridículo tono tranquilizador.
—Creo que voy a ser incapaz de pegar un ojo —dijo mi mujer, que no soltaba mi mano de las suyas.
—Intentemos dormir —repetí con opresiva insistencia.
Enlazados de tal forma y boca arriba en la cama esperábamos atentos a que ocurriese algo indeterminado, quizá que volviera a escucharse el sonsonete de la conversación. Entonces observé que una levísima luz parecía salir del listón inferior del cuadro. Pensé que podía ser que se filtrara de la habitación contigua por la mirilla practicada en la pared y oculta tan burdamente por el grabado.
Sin dar la luz, mi mujer se colocó de improviso a horcajadas sobre mi estómago, como si realizara un ejercicio gimnástico, en una postura que yo estimé demasiado sugerente o comprometida o provocadora, e invadiendo mi territorio, en el más amplio sentido de la palabra, desplazó un poco la base del cuadro hacia la izquierda y se puso a atisbar sin ningún pudor por aquella siniestra mirilla.
—No debes hacer eso —le reproché con acento fingidamente reprobador.
Evidentemente no me hizo el menor caso y pasados unos segundos me agarró con fuerza por los hombros y me dijo con enorme agitación: “Debemos marcharnos inmediatamente de esta casa”.
—¿Por qué?, ¿qué es lo que has visto?
—Marchémonos mientras podamos —repitió, dejándose llevar con excesivo apasionamiento por esa especie de instinto que todas las mujeres llevan oculto en algún archivo ancestral de su memoria.
Ella misma dio la luz y empezó a introducir nuestras cosas en la maleta que seguía todavía abierta en la habitación. Mientras me vestía dirigí la vista sin querer hacia el cuadro y comprobé que la posición del hombre de la cama había cambiado de nuevo, ahora su cara se dirigía hacia nosotros, como pidiendo ayuda, entre tanto la mujer empezaba a colocarse sobre él dejando entrever una parte demasiado íntima de sus piernas, a partir de unas medias blancas que le llegaban justo un poco más arriba de la rodilla y que parecían estar sujetas con unas ligas muy apretadas, ya que una de ellas se había deslizado unos centímetros, dejando en la sonrosada piel algo parecido a una profunda y excitante cicatriz; pero... ¿qué tipo de auxilio le podíamos ofrecer? Luego, el cuadro empezó a rebotar en la pared, parecía que alguien lo empujara desde el otro lado.
Abandonamos precipitadamente la habitación, seguidamente la casa y accedimos sin ninguna dificultad a la cochera; para nuestra fortuna la puerta que daba al exterior estaba abierta. Al tercer intento logré poner en marcha el vehículo y salimos procurando hacer el menor ruido posible, y al converger en la placita, que no era sino un mero ensanchamiento de la calle, en medio de la más absoluta oscuridad, la mujer de la bolsa que a nuestra llegada nos había indicado el camino, seguía desorientada deambulando sin rumbo fijo. Cuando llegamos a su altura se inclinó y pegó con los nudillos en el cristal de la ventanilla, y yo, aparentando una calma que evidentemente en aquel momento no tenía, pulsé el botón de bajada. “Me imagino que ellos habrán acudido a la cita”. “Sí, acudieron”. “Se trata de gente muy seria, gente de otra época, si se queda con ellos seguro que siempre acuden. ¡Mire, allí mismo los tiene!”. Acercándose a la mujer, y por lo tanto también a nosotros, fueron apareciendo otras mujeres y otros hombres con idénticas bolsas, y todos iban vestidos con sus mejores galas, daban vueltas y más vueltas con evidente desorientación, igual que si esperaran una señal, a lo mejor una llamada, decidí no entretenerme en averiguarlo, subí la ventanilla y pisé a fondo el acelerador.
* * *