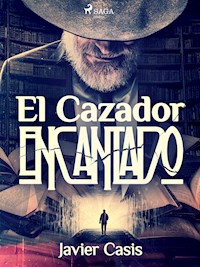Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Otro excelente ejemplar de novela policiaca y de misterio de la mano de uno de los mayores exponentes del género en España. En esta ocasión, Javier Casis nos presenta a su personaje estrella, el detective aficionado Luis Aguirre, en medio de una trama que tiene que ver con una sociedad secreta cordobesa y tres enigmáticas cartas firmadas por José Zorrilla, Lytton Strachey y Ángel Gavinet. Juegos de ingenio, asesinatos, investigaciones y muchas emociones nos esperan en esta obra trepidante.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier Casis
Cartas muertas
Saga
Cartas muertas
Copyright © 2005, 2022 Javier Casis and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728372425
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
AGRADECIMIENTOS
Quiero expresar mi gratitud a las personas que de cualquier forma me ayudaron a escribir esta novela, unas lo hicieron prestándome un soplo de su aliento para henchir las velas y llevarla a puerto y otras facilitándome la información adecuada para fijar bien los detalles. Algunas aparecen como personajes, por lo tanto no es necesario citarlas, pues ellas mismas se irán encontrando y reconociendo a lo largo de la narración.
Sin embargo existen otras que no aparecen y quiero expresarles también mi gratitud a: Susi Razquin y José María Araus por su paciencia, a Emilio M. Martínez Eguren y Jesús Capellán por sus opiniones y comentarios y a José Peche y José Luis Prieto por sus conocimientos de filatelia.
La única persona o personaje que tendrá dificultades para encontrarse es Alejandro Ballesteros, pues él vive en otra novela y el hecho de que viaje a ésta, sólo para cenar y darnos cierta información, es un asunto privado entre él y yo.
CARTAS MUERTAS
«La última función de la profecía no es predecir el futuro, sino construirlo»
Rusell A. Jones
I. Un par de cartas
«Conocí un individuo que cuando escribía una carta ponía lo esencial en la postdata, como si se tratase de algo secundario»
Bacon
1
Era la mañana fría y soleada del 13 de febrero de 2002. El taxi llevaba la radio puesta, pero con el volumen muy bajo. Mientras el ocupante hacía efectivo el importe de la carrera, sin haber descendido todavía del vehículo, se entretuvo unos segundos en escuchar la voz suave y sobre todo muy sugerente de la locutora: «... hasta el momento éstas han sido las noticias más importantes de la mañana. A los oyentes curiosos de las fechas me permito recordarles que tal día como hoy, hace ciento sesenta y cinco años, puso fin a su vida el literato y crítico español Mariano José de Larra, más conocido por el seudónimo de Fígaro. Con ustedes Marisa Salcedo, de Intercontinental Radio...».
De inmediato la locutora dio entrada a una cadenciosa melodía, esperó los segundos imprescindibles para que la peculiar sonoridad de la música calase en el ánimo de los oyentes, y entonces empezó a desgranar con gran sentimiento y acertada entonación los primeros versos de un poema de Zorrilla:
Ese vago clamor que rasga el viento
es la voz funeral de una campana;
vano remedo del postrer lamento
de un cadáver sombrío y macilento
que en sucio polvo dormirá mañana.
* * *
Luis Aguirre despidió el taxi en Recoletos, junto al Ministerio del Ejército y, desde el centro del bulevar, observó ensimismado la enorme mole grisácea del Palacio de Comunicaciones. De forma premeditada no quiso descender del automóvil en la misma puerta del sobrecogedor edificio, por el hecho de que antes de introducirse en él deseaba captar una pequeña dosis de su atmósfera intemporal, ciclópea y casi catedralicia, a través de una razonable distancia. Pensó que era curioso ver con detenimiento algunos detalles en los que nunca hasta entonces había reparado. Le impresionaron los elegantes medallones y los enormes e inexpresivos atlantes que soportaban sobre sus hombros el peso de globos terráqueos. Indudablemente no aparentaba ser un edificio del siglo XX y sin embargo, lo era; tampoco su estilo guardaba concordancia con los propios de nuestra historia arquitectónica, pese a que tenía puntos de aproximación con varios. Era un edificio original y renovador con derroche de símbolos ornamentales y una notable unidad estilística en su conjunto, en algunos aspectos le recordaba la coherencia majestuosa de la escuela de Chicago. Aguirre vivía en las afueras de Madrid, aunque casi todas las semanas y desde diversos ángulos se veía obligado a contemplar aquella masa pétrea, que ahora se le antojaba en el caprichoso escenario de la memoria, un acantilado indestructible y protector incrustado en el paisaje urbano de una ciudad sin mar, sin embargo, por alguna extraña e inexplicable razón, nunca sintió el deseo ni se vio en la exigencia de acceder a sus oficinas. Se lo imaginaba como un templo misterioso, recorrido por interminables pasillos y poblado de infinitos despachos. Por su centro neurálgico habrían circulado cientos de millones de misivas con mensajes que de alguna manera dieron forma y condicionaron nuestra historia más reciente. Historia grande, de la que se escribe con letras mayúsculas, y también historia pequeña, que se escribe con argumentos menores; si bien, en ambos casos, mojando la pluma en amor, odio, fidelidad y traición. Parecía un edificio sabio que conociera todas las respuestas, aunque se negara sistemáticamente a facilitarlas; semejaba ser un oráculo moderno, pero allí nunca se obtenían revelaciones, siempre prevalecía el más absoluto e inviolable secreto profesional. En el último vistazo el Palacio incluso le pareció vigilante, tuvo la absurda sensación de que alguien o algo estuviera acechando desde la torreta y acaso sospechase que su insignificante persona podía constituir una amenaza. Luego un reloj campaneó, rasgando el viento, apagadas y monótonas, las diez y Aguirre, sin pensárselo dos veces, se dirigió con paso decidido a su cita con Jaime Charles.
2
El mismo día y a la misma hora en que se iba a celebrar la entrevista anterior, Calavia, un librero anticuario de Madrid, que tenía su establecimiento a diez minutos escasos de la Puerta del Sol, recibió una curiosa llamada telefónica de uno de sus colaboradores o rastreadores habituales. La llamada sólo pretendía ponerlo al corriente de que se encontraban en circulación un par de cartas manuscritas de indudable valor histórico y tal vez literario; al parecer, un particular quería desprenderse de ellas.
—¿Qué tipo de cartas? —preguntó el librero con prudente curiosidad. La vida y sobre todo la profesión le habían enseñado a enmascarar sus emociones. En su negocio era preciso comportarse como un jugador de póquer, cualquier alteración de la voz o descomposición en el gesto traerían como consecuencia una subida instantánea de los precios, ya de por sí muy elevados en los tiempos que corrían.
—Una de Zorrilla dirigida a Mariano José de Larra y otra de Lytton Strachey destinada a Virginia Woolf —respondió el informador, empleando cierta economía verbal y profesional, como si aquello fuera lo más corriente del mundo y todos los días aparecieran un par de cartas como ésas, a sabiendas de que iba a causar un serio impacto en el ánimo bien templado de Calavia. Ambos jugaban a lo mismo. Pues sigamos jugando.
—Ese tipo de documentos —dijo el librero un poco confuso o más bien sorprendido, en el improbable supuesto de que Calavia se pudiera sorprender por alguna cosa relacionada con su trabajo—, asumiendo que sean auténticos, sólo se encuentran en las vitrinas de los museos, fundaciones o colecciones muy privadas; no aparecen de improviso, por generación espontánea, diría yo, en el mercado y menos ofertándolos un particular. La posible colocación o venta legal de esas cartas, es la empresa indicada para una casa de subastas. En el supuesto de que haya algo de legítimo en ellas el asunto me parece raro, puede que sean de dudosa procedencia, quizá falsificadas, por no decir robadas. La pregunta es: ¿robadas a quién...? Además, observará que ambas no guardan ninguna relación coherente entre sí, parece que de donde las han sacado pudiese haber muchas más, a lo mejor un buen fajo del que alguien se limitó a coger dos o tres al azar. Por lo menos ésa es mi primera impresión, no me atrevo a exponer ninguna otra hipótesis. De todas formas es mejor que tratemos el asunto en mi despacho.
—Estoy de acuerdo con usted, sólo un par de precisiones más. La persona que pretende venderlas es un perfecto desconocido, no tiene nada que ver con el gremio. En apariencia, sólo en apariencia —matizó con entonación precavida el informador, un poco sorprendido por la serie de conclusiones a las que había llegado el librero en apenas un minuto—, parece que no sabe muy bien lo que se trae, o lo que tiene, entre manos. Da la sensación de que tuviese una urgente necesidad de dinero o bien quisiera desprenderse de ellas cuanto antes. Resulta indudable que se trata de una mercancía caliente que le está quemando los dedos. Incluso parece atemorizado y en los dos lugares donde las ofertó no permitió que se obtuvieran fotocopias. Hasta ahora nadie conoce el contenido de las dos cartas.
—No puedo ocultarle —quiso sincerarse un poco más Calavia, a fin de cuentas estaba hablando con el colaborador con quien mantenía una relación más estrecha, pese a que no le agradaba que se tratasen tales cuestiones por teléfono— que el hallazgo me intriga y que las cartas pueden interesarme —al decir pueden, de forma inconsciente, bajó una octava el tono de su voz y aparentó durante un instante cierta vacilación, parecía que necesitara más tiempo para pensar—, algo no encaja en todo este asunto... verá, es demasiado bueno y bonito para ser cierto. Por otro lado le participo que me puede parecer lógico que Strachey le escribiera en su día a Virginia Woolf, en cambio no me lo parece tanto que Zorrilla lo hiciese con Larra; además, ¿dónde se encontraban depositadas esas misivas hasta este momento?, ¿por qué se han desprendido de ellas?, ¿quién es la persona que las oferta? Si encontramos respuesta a cualquiera de esas preguntas, podremos atar cabos. Deje todo lo que tenga pendiente y concéntrese sólo en esto. Le anticipo que tiene carta blanca para moverse con una razonable prudencia —y añadió para que se consolidase y suavizase su argumento—: ni más ni menos que la que habitualmente le caracteriza.
Cinco minutos después de esta interesante conversación telefónica, una línea muy privada de la Biblioteca Nacional, cuyo número sólo conocía una docena de personas, empezó a sonar.
—Sí, Barnés al aparato —contestó, justo al tercer timbrazo, una voz muy madrileña, bronca y trabajada, como de viejo actor de teatro.
—Soy Calavia, ¿cómo le va la mañana?
—Bastante ocupada, aunque siempre dispongo de tiempo para usted.
—Necesito saber si existen indicios de que Zorrilla mantuviera algún tipo de contacto epistolar con Larra.
—Buena pregunta, y me supongo que lo necesitará con urgencia...
—No me importaría esperar un par de minutos —respondió irónico Calavia, pues con Barnés se podía permitir algunas licencias.
—Larra murió cuando Zorrilla todavía era muy joven, quizás anduviera por la veintena, y creo que el poeta leyó o declamó unos versos en su funeral... Es posible que con anterioridad se hubiesen carteado, ya sabe que antes la gente se carteaba mucho. Parece que era una cosa habitual. Es más, los ‘billetes’, que no eran otra cosa que misivas breves o simples recados, circulaban con gran fluidez llevados por sirvientes o personas que se dedicaban expresamente a tal cometido. Puede que exista alguna posibilidad de saberlo, espere unos instantes mientras realizo una llamada.
En la línea abierta se escuchó un sonido muy característico, parecía que Barnés depositara el teléfono sobre una superficie mullida, a lo mejor una mesa protegida por una superficie de cuero. Al momento se oyó un murmullo —seguro que estaba consultando por el teléfono interior con Pombo, experto del Servicio de Raros de la Biblioteca Nacional— y al poco tiempo sonaron unos golpes secos, como los que produce alguien que llama quedamente a una puerta... Calavia, que se conocía de memoria todos los detalles de aquel despacho, se imaginó —mientras se dibujaba en su boca una mueca condescendiente— la escena que en él se representaba y los actores que intervenían. La conversación se desarrolló en un tono muy apagado y el librero no pudo captar ni una palabra de lo que en ella se decía. Pasados dos o tres minutos Barnés se puso de nuevo el teléfono:
—Tal vez pueda decirle algo esta tarde. Es preciso consultarlo antes con otra persona más.
—Lo entiendo y me parece correcto, siempre que no se airee demasiado el asunto.
—Ese tipo de información es muy difícil de confirmar o desmentir. Es necesario el concurso de esa persona que le digo, lo cual no significa que se vaya a airear el asunto. Será mejor que vaya yo a verlo a usted...
—¿Le parece bien a las ocho? —preguntó Calavia.
— Sí, de acuerdo, en su despacho a las ocho.
3
Cuando Luis Aguirre entró en el edificio por una puerta lateral, la puerta «G», a la que se accedía por un pequeño tramo de escaleras de granito, un ordenanza o conserje que guardaba un gran parecido con el actor español José Orjas permanecía a la espera junto a ella.
—¿Es usted don Luis, la persona a quien aguarda el señor Charles?
Aquello parecía más una afirmación que una pregunta, ya que Aguirre era un personaje bastante conocido. Entonces el visitante le entregó una tarjeta con una contraseña escrita a mano, daba la impresión de ser un misterioso salvoconducto. El funcionario la examinó lo imprescindible y al hacerlo bajó la cabeza y las gafas le resbalaron en el puente de la nariz, eran unas gafas demasiado grandes, seguro que habían conocido un mejor asentamiento en aquella cara, además, una de las patillas estaba sujeta con celo que ya empezaba a amarillear. Al pretender colocárselas correctamente le quedaron torcidas y dieron un aspecto asimétrico a su rostro; del mismo modo, ese rostro, seguro que había conocido mejores tiempos tras aquellas gafas. De su figura emanaba un enorme abatimiento. Luego le rogó que lo siguiera hasta al vetusto y chirriante ascensor, y al detenerse en la cuarta planta ambos empezaron a recorrer un largo pasillo. El ordenanza Orjas caminaba con dificultad y bastante cabizbajo, parecía un hombre discreto y no hubiera iniciado diálogo alguno de no haberlo propiciado Aguirre:
—Aquí la atmósfera está muy cargada, por no decir que huele a demonios —dijo desplazando su dedo índice a la nariz y dándose golpecitos en ella.
—Llevamos de obras bastante tiempo. Toda la madera ha sido acuchillada y tratada con barnices elaborados a la manera antigua, cola animal y materias por el estilo, a eso se debe que el olor sea tan fuerte. Además, ahora está dando de lleno el resol de febrero. El señor Charles tiene su oficina en la calle de la Aduana. Me imagino que ha preferido recibirlo aquí por razones personales. Sólo utiliza este despacho en alguna ocasión determinada y cuando considera que el visitante es un personaje especial o de su absoluto agrado, en este caso creo que coinciden ambas cosas.
Aguirre era inmune al halago, sin embargo, en esta coyuntura no le desagradó oír tal comentario de una persona tan apagada y en apariencia discreta como Orjas, una persona que aparentaba estar medio muerta. Por un momento su mente funcionó como en un flash-back, se nubló un poco el horizonte de su memoria y aparecieron, entre brumas cambiantes y oscilantes, unos muchachos a la antigua, vestidos con una ridícula bata a rayas azules y blancas, con un logotipo circular a la altura del corazón, correteando por el patio de un colegio. Muy pocas personas eran capaces como él de conocer la lealtad que se debe guardar a los sentimientos de la infancia.
Cursó los estudios primarios teniendo como compañero a Jaime Charles y durante su juventud ambos fueron inseparables. Entre los dos creció y se desarrolló ese tipo de afecto y fidelidad que brota espontánea y exclusivamente en el jardín reservado a las almas gemelas, y tan maravillosos injertos sentimentales sólo pueden malograrse por algún acontecimiento imprevisible manipulado por el destino, ese hado que domina como nadie el arte de lo fortuito. Charles pertenecía a una familia adinerada y burguesa de Madrid y él a otra familia no tan adinerada ni tan burguesa, aunque no por ello desmerecedora de que aquella amistad mantuviera intactas sus sólidas ataduras.
Aguirre era asiduo a la residencia de los padres de Charles y éste era recibido de igual manera en casa de los de aquél. Pensó que era curioso cómo amistades tan firmes y entrañables se pueden diluir en el torbellino del tiempo, que todo lo acaba engullendo. Hasta recordó que estuvo bastante enamorado de la hermana de su amigo, Julia, muchacha muy bonita y cariñosa, con la que mantenía una excelente relación en la que empezaba a despertar, con bastante vigor, algo más íntimo que la simple amistad, como casi siempre sucede con las hermanas de los amigos. Julia combinaba un largo cabello rubio, con un cutis muy pálido y unos grandes y límpidos ojos azules, factores estéticos que, conjuntados con la gracilidad de su cuerpo, aún en evidente progresión, acentuaban su etéreo atractivo. Tal repertorio de cualidades, ella lo sabía adornar tocando el piano con asombroso virtuosismo. Y posiblemente también estuvo enamorado de forma inconsciente —pues si hubiera sido consciente habría desechado tal sentimiento por considerarlo incestuoso— de la madre, que también se llamaba Julia. Una dama de serena belleza y acentuada personalidad, que le prodigaba toda serie de atenciones, como si Luis fuese una misteriosa ramificación de su propio hijo. Ella siempre estaba pendiente de los menores detalles, era la perfecta guardiana de la llama del hogar, centinela expectante y vigilante, parecía que de manera perenne estuviera esperando la visita del médico; algo así, tal vez con bastante más desenvoltura y elocuencia, hubiese dicho de tal dama el maestro Henry James —a quien ella conoció casualmente en un viaje a Sussex, cuando todavía era una niña— en el caso de que hubiera tenido la oportunidad de volver a tratarla en la edad madura.
* * *
Hacía una tarde esplendorosa. De las que son recibidas con honores en el condado de Sussex. Julia paseaba en compañía de sus padres por los alrededores de la inquietante mansión georgiana de Lamb House, en la villa de Rye, cuando se tropezaron con el escritor. El padre de Julia, hombre muy bien relacionado en determinados círculos literarios de su tiempo, llevaba circunstancialmente bajo el brazo la novela Otra vuelta de tuerca. James besó la mano de la madre de Julia, estrechó la del padre, a quien había sido ya presentado en una cena celebrada en Londres, y acarició la mejilla de la niña. A pesar del fuerte calor reinante, el americano —quizá el hombre menos americano del mundo— iba elegantemente vestido, sin tener en cuenta el lugar ni la estación, parecía, más bien, que estuviera paseando por Piccadilly y no por una finca privada. Luego hablaron del tiempo, como es habitual en tales ocasiones, y los padres de la niña le pidieron algunos consejos relacionados con un inminente viaje que iban a realizar a Florencia y los placeres que podía proporcionarles tal viaje, entonces James dijo unas palabras muy parecidas a las ya pronunciadas por otros dos colegas suyos, cuando les preguntaron por qué merecía la pena vivir: «Para escribir un libro, cenar en grata compañía y viajar por Italia con un ser querido», ése fue más o menos su comentario sobre el viaje a Florencia, comentario que elaboró pomposamente antes de invitarlos a tomar el té en su compañía. El padre de Julia accedió y le rogó al escritor que le dedicara el libro que llevaba bajo el brazo, entonces James preguntó por el nombre de la niña y también lo hizo constar en la dedicatoria. Pese a que era consciente de que no era un libro para niños, pensó que el padre se encargaría de que lo leyera en el momento oportuno. Mientras James escribía, la mansión vigilaba, con sus hastiales erguidos y atentos, igual que ojos expectantes, con la hiedra teñida de los más bellos, brillantes y decadentes colores de la campiña inglesa... Lamb House, el mejor lugar del mundo para escribir la más original historia de fantasmas.
Todo esto sucedió en el jardín de la tétrica mansión en el último período de la vida del escritor. El día, el mes y el año figuran todavía en el libro, ni siquiera la tinta se ha desvanecido un poco con el paso del tiempo, por lo tanto se puede leer en la nota manuscrita que James hace una alusión a otra niña comparándola con Julia. Sugerente dedicatoria, elegante caligrafía y un excelente té perla servido en tazas de porcelana de Crown Derby, ¿qué más se puede pedir a una tarde que se presumía sosa?
* * *
La imagen que Aguirre poseía del padre de Jaime Charles era de ángulos más confusos y distantes. La de un hombre serio, siempre ensimismado y estudioso, a quien con insistente persistencia divisaba de espaldas o de perfil o situado a bastante altura, ya que siempre distraía sus ocios consultando algún volumen frente a su grandiosa biblioteca; a veces encaramado a una escalera que se deslizaba por un carril de bronce, y al hacerlo producía un agradable sonido como de tranquilizador murmullo engrasado.
Ahora todos aquellos recuerdos vinieron en tropel a su encuentro y otra vez le acometió la nostalgia de haberse perdido la segunda parte de aquellas vidas. Reflexionó sobre la posibilidad de que cada familia tuviera sus propias órbitas previamente fijadas en un universo extraño y casi siempre trágico. En algunas ocasiones, esas vidas permanecen girando con cierta comodidad bajo la atracción de cuerpos fijos y se aprovechan de la luz y el calor que éstos desprenden, en otras deciden y a veces logran escapar de la fuerza centrípeta de la agobiante monotonía y crean su propia órbita, y en un tercer supuesto acaban estrellándose y fragmentándose sin llegar a descubrir la suya propia, bien sea por falta o por exceso de empeño. Para Aguirre todo estaba previsto muy de antemano en aquel universo que él mismo se había inventado, como la única explicación posible para tanta vida y tanto dolor sin sentido. Hasta especuló con la idea de que fuera precisamente ese dolor constante y acumulado el combustible que movía las gigantescas ruedas del mundo, y que si un día ese dolor cesara súbitamente todo el firmamento quedaría sumido en tinieblas. A veces, sin pretender ser curioso, simplemente para el desarrollo armónico de su conjetura, agudizaba el oído en la calle para percibir el contenido de cualquier conversación, en medio del bullicio reinante, y el ochenta por ciento de lo que captaba era sólo crueldad, tristeza y sentimiento. Ahora iba a comprobar en directo el soporte de sus especulaciones particulares y, ante tal posibilidad, lo único que se le ocurrió fue que en ese preciso instante daría cualquier cosa por volver un momento al pasado para despedirse de todos como Dios manda; y no dejando siempre las cosas a medias, sin un final correcto, en una palabra, anhelaba ese desenlace bien elaborado con el que deben cerrarse los capítulos de las buenas novelas. Por fin descubriría las órbitas elegidas por lo distintos miembros de aquella querida familia y el tiempo de igual forma le demostraría dentro de muy poco, que todavía estaba a tiempo de mejorar la redacción de alguno de aquellos capítulos, aunque, lamentablemente, no todos los que él quisiera.
Se hace casi obligado añadir que, en una primera etapa, los estudios universitarios fueron distanciando a los dos amigos, y luego la conclusión de los mismos y el acontecer de la vida los separó del todo. Aguirre estudió Periodismo y estuvo de corresponsal de guerra por medio mundo y Charles cursó la carrera de Derecho y luego se dedicó a la política. Al regreso de uno de sus viajes, Aguirre encontró, entre su numeroso correo atrasado, una invitación de boda que le enviaba Julia, con unas cariñosas palabras de su puño y letra e inmediatamente intentó disculparse y corresponder con ella por teléfono, pero su empeño resultó infructuoso. Por lo visto su amiga se encontraba en algún extraño país disfrutando de un largo viaje de novios, un viaje a la antigua usanza, algo parecido al grand tour; no le dieron más explicaciones. A lo mejor debió de hablar directamente con Jaime Charles, sin embargo, en aquel momento no quería verse condicionado por nada, digamos en su descargo que estaba consolidando su carrera, que entonces era su principal objetivo.
Un día, un par de años después, coincidió con él en una cafetería de Serrano y cambiaron algunas palabras que sonaron a ensayadas, se dio la circunstancia de que ambos iban acompañados y tenían prisa, lo cual no fue obstáculo para que prometieran ponerse en contacto por teléfono, no obstante, aquella promesa, sonó fría, distante y protocolaria, daba toda la impresión de que igualmente fuera ensayada. Luego, ya no volvió a saber nada de Charles durante más de veinte años. Ambos eran ya cincuentones y ahora, de forma inesperada, recibía una llamada telefónica de la oficina de su amigo rogándole una entrevista. Según opinión de Aguirre tal entrevista podía haberse celebrado perfectamente en cualquier café, el Gijón mismo que tanto frecuentaban de jóvenes.
La mujer que lo llamó a su móvil, cuyo número conocían muy pocas personas, aparentaba ser joven, no obstante sabía por experiencia que las voces femeninas inducen mucho a confusión, el timbre de aquella voz lo transportaba a un lugar lejano y grato de su pasado, su resonancia era como un vaivén que lo mecía en un suave murmullo confortable y conocido. La joven insistió en que se reunieran en un despacho del antiguo Palacio de Comunicaciones: «Es un favor personal que le pide el señor Charles», acaso se olvidó de añadir y lo tuvo en la punta de la lengua: «En recuerdo de los viejos tiempos». Aguirre accedió sin reparos. Le apetecía ver de nuevo a su amigo y abrir aquella página de la vida por donde la dejaron cerrada un montón de años atrás. Los mismos que en la novela de Dumas.
Orjas continuaba guiándolo por interminables corredores, caminando siempre unos pasos por delante, un poco inclinado, igual que lo estaban sus gafas sobre el puente de la nariz.
Aguirre sentía una inmensa curiosidad y a la vez en su mente bailaban una serie de preguntas para las que no encontraba respuesta, y eso que sólo se limitaba a realizar una valoración superficial: ¿cómo habían obtenido el número de su móvil?, ¿de qué forma habría tratado el tiempo a su amigo?, ¿por qué lo llamaba precisamente ahora, utilizando como señuelo una encantadora voz de mujer?, ¿qué había ocurrido durante aquellos veinte largos años? —que, por cierto, transcurrieron como en un suspiro—, ¿qué misterioso impulso podía motivar aquella llamada? Y eran precisamente estas abiertas y oscilantes preguntas las que alimentaban su desazón, parecía que al caminar por aquel interminable pasillo lo hiciera por un camino sembrado de trampas; menos mal que Orjas iba delante. En resumen, todo aquello resultaba excesivamente turbador.
En su fuero interno se sintió como el comisario Maigret cuando iniciaba la investigación de un caso relacionado con algún amigo de la niñez, a quien no había visto en un montón de años, y tenía que desplazarse a un lugar remoto de Francia para reencontrarse con él y rememorar vivencias que de manera inevitable agitarían sus recuerdos y condicionarían su recta forma de proceder.
De momento decidió dejar en paz a Maigret y concentrarse en la llamada recibida: ¿cómo de afectuosamente debía tratar a Jaime Charles después de tantos años...? —volvieron las preguntas con reiterada persistencia a su mente—. Y mientras buscaba con creciente afán difíciles respuestas, se distanció un poco de Orjas, que ahora permanecía a la espera, en posición un poco rígida, junto a una doble puerta de lujosa ebanistería. Cuando Aguirre llegó a su altura, el ordenanza dio unos golpes suaves en la madera pulida como un espejo.
—Adelante, por favor —dijo una voz apenas alterada con el paso de los años, esta vez los recuerdos atenazaron a Aguirre y casi se le puso la carne de gallina, aunque nada le impidió cruzar el umbral.
4
Unas horas después, diez exactamente, pronunció Calavia las mismas palabras cuando alguien llamó a las ocho de la tarde a la puerta de su despacho en la librería anticuaria de la que era propietario:
—Adelante, por favor.
—Hace una noche de perros —dijo el visitante mientras se despojaba del sombrero y de una elegante gabardina de tela gris, esparciendo al hacerlo algunas gotas de lluvia.
—Estamos en el tiempo propicio. Hágame el favor de tomar asiento.
El visitante se quitó la prenda mojada y fue a sentarse frente a Calavia, quien con una gran lente de aumento en la mano examinaba las páginas de un libro de indudable procedencia italiana. El visitante también era un gran experto, uno de los mejores de la Institución, decir de la Institución era como decir del mundo, y no pudo menos que hacer una pregunta al observar la tipografía en caracteres hebraicos.
—¿Reggio Calabria?
—Del mismísimo Abraham ben Garton.
—Mil cuatrocientos setenta y tantos... año arriba, año abajo.
Calavia se limitó a sonreír y a responder con otra pregunta, mientras depositaba la lente sobre la mesa y ponía con gran esmero una señal de cartulina entre dos páginas antes de cerrar el incunable y colocarlo, con solemne condescendencia de coleccionista, muy cerca del visitante, por si éste quería echarle un buen vistazo. Al hacer estos movimientos sus dedos se deslizaron tan delicadamente por el libro como si con ellos estuviera iluminando una capitular.
—¿Oporto o jerez? —fue la pregunta de Calavia que eliminaba, de manera involuntaria, otras alternativas.
—Si no le importa, esta noche preferiría un vaso de ese whisky que le envía su cuñado desde Escocia.
—Entonces yo tomaré lo mismo. Estoy esperando a otra persona, supongo que no tendrá ningún inconveniente...
El visitante dudó un instante y sus ojos se movieron escrutadores por el despacho, parecía que esa otra persona ya merodeara o hubiese merodeado antes por allí, puede que fuera sólo la tenue percepción de un ligero perfume, se consideraba un buen sabueso. Finalmente negó con la cabeza mientras cogía el vaso que le tendía el librero y lo apoyó en una mesita situada junto al brazo del sillón en el que acababa de sentarse: decidió que era más correcto esperar a que llegara el visitante que faltaba. En su fuero interno tuvo que reconocer que aquella curiosa estancia era uno de los lugares más agradables que conocía, y conocía muchos, para mantener una amena conversación sobre libros. El estudio estaba situado al fondo de la tienda y se accedía a él por un angosto pasillo. De las paredes colgaban finos grabados ingleses y los muebles eran de gran calidad, destacaba entre todos ellos un archivador de madera, probablemente fuera cerezo francés, con innumerables cajones adornados con tiradores de latón, de ésos que tienen una pequeña ventana para introducir rótulos o etiquetas, que el tiempo se empeña en amarillear. Algunas veces sorprendió a Calavia consultando el interior de aquellos cajones repletos de cartulinas rectangulares. En cierta ocasión escuchó de labios de un colega que con cada una de aquellas fichas se podía documentar una historia, a veces increíble, pero, sin lugar a dudas, cierta. Era un mueble que formaba parte inseparable del despacho y el abundante material que contenía se empezó a reunir, con extraordinaria paciencia y excelente caligrafía, desde dos generaciones atrás.
En otra de las paredes se apoyaba una pequeña biblioteca que sólo contenía joyas bibliográficas, como pretendiendo poner una nota de armoniosa ostentación en el ambiente. Sus baldas soportaban, sin arquearse lo más mínimo, el peso de algunos libros relacionados con el mar, pues Calavia era muy aficionado a tales temas. Destacaban entre ellos una primera edición de Moby Dick dedicada por el autor, de su puño y letra, a Nathaniel Hawthorne. El visitante, en una ocasión, oyó decir que el librero sólo era depositario temporal de aquel magnífico ejemplar, ya que su actual propietario, que a su vez era asimismo uno de sus mejores clientes, se lo dejó en custodia mientras emprendía un largo viaje que, hasta el momento, continuaba rodeado del más absoluto de los misterios. Junto a Melville se apoyaba Álvar Núñez Cabeza de Vaca, con sus Naufragios y Comentarios, en plena y brillante piel. En una de las baldas inferiores, lucían con luz propia el Epistolario de Plinio el Joven, salido de la imprenta del tipógrafo veneciano Aldo Manuzio, y un Boccaccio, publicado por Valdarfer en Venecia en el año 1471. Mientras el visitante hacía de forma inconsciente inventario y balance mental del posible valor de aquellos raros ejemplares, alguien golpeó quedamente la puerta del despacho y de nuevo Calavia pronunció las palabras:
—Adelante, por favor.
La persona que penetró en la estancia también venía salpicada de unas finas gotas de lluvia, aunque daba la impresión de no importarle demasiado. De momento no se quitó el bonito chaquetón de cuero, brillante de humedad y abrochado hasta el final de su esbelto cuello. Parecía tratarse de una de esas personas envidiables que son inmunes a los cambios bruscos de temperatura, alguien que posee las dosis adecuadas de sangre caliente y fría para mezclarlas a voluntad y hacerlas circular a su antojo y a la velocidad precisa por el interior de sus venas. Un ejemplar de raza. En cambio sí se echó a la espalda con un gesto muy femenino —manteniendo la barbilla erguida, gesto que realzaba la belleza de sus acentuados pómulos y la energía de su mirada ligeramente agresiva—, una especie de capucha, a la vez que agitaba la larga y suave melena de sedoso cabello negro —que hacía un fuerte contraste con su tez blanca, casi transparente, como de figura de porcelana— de un lado para el otro, con involuntaria ostentación, hasta que logró que quedara suelta del todo, menos una hebra traviesa y muy delgada que se quedó prendida de la comisura de su boca.
Calavia se apresuró a oficiar de presentador, pese a que era consciente de que ambos personajes tenían que haber coincidido ya en varias ocasiones y en sitios muy concretos; a pesar de ello no le pareció inoportuno, ni fuera de tono, darles a aquellos posibles encuentros cierta carta de oficialidad.
—Julia, le presento al señor Barnés. Barnés, la señorita Charles, Julia Charles.
—Es un placer —dijo Barnés incorporándose del sillón y pensando con rapidez a qué otra persona conocía con el mismo apellido—, no obstante creo recordar, sólo lo creo, mi memoria ya no es lo que era, que nos hemos visto con anterioridad, tal vez en alguna subasta.
Julia alargó la mano con prontitud. Una mano muy cálida, pudiera ser que debido al guante de cuero del que hace un momento surgió, que Barnés se apresuró a estrechar torpemente por la postura forzada en la que se encontraba. Ella podía haber dicho alguna cosa relacionada con el comentario de él, pero no lo hizo, limitándose a guardar silencio y a observarlo unos segundos, los imprescindibles para no teñir su mirada de fría indiscreción. Luego, Julia se decantó por un jerez y sólo cuando se sentó y cruzó las piernas, enfundadas en altas botas de piel, tipo mosquetero, a juego con el chaquetón, volvieron a tomar asiento Barnés y Calavia.
—La señorita Charles hace trabajos esporádicos para mí, cada vez con mayor frecuencia —empezó a decir el librero, sin dirigirse en concreto a ninguno de los dos, mientras sacaba un largo cigarrillo de una caja de hojalata—, y mi llamada telefónica de esta mañana tenía mucho que ver con Julia, ya que es ella quien me puso al corriente de la existencia de ciertos documentos que se encuentran circulando libremente en el mercado, me refiero concretamente a cartas, y por eso me permití hacerle a usted la consulta relativa a Zorrilla y a Larra.
—Es difícil contestar a esa pregunta, pero Pombo, a quien usted ya conoce, habló por teléfono con Mendoza y la respuesta es afirmativa en un sesenta y cinco por ciento. Es decir, que pudo existir correspondencia entre ambos. Usted ya sabe que Paco Mendoza es una autoridad indiscutible en estos temas.
—¿Y cómo puede saberse y hasta valorarse en términos porcentuales tal extremo? —preguntó Calavia con estudiada ironía.
—Existe un programa muy costoso y complicado —aclaró Barnés— que procesa un número específico de datos, según la época sometida a estudio, referentes al remitente y al destinatario, y luego se establece un porcentaje. Siempre queda alguna pista o un interrogante en los escritos de ambos, que pueden sugerir o no la existencia de una posible correspondencia. Da la impresión de que todo nuestro pasado, absolutamente todo, se encontrara guardado en recipientes y sólo fuera preciso contar con el hombre ingenioso capaz de rebuscar en ellos.
—Y si existió ese correo, ¿qué pudieron decirse Larra y Zorrilla? —preguntó de nuevo Calavia.
—Eso ya es pedir demasiado —respondió, sin ocultar una incipiente sonrisa, Barnés—. Supongo que para tratar de esclarecer ese extremo estamos aquí esta noche. Además, puede ser que no fuera una correspondencia formal, sino de una sola dirección, es decir, que se trate de una simple carta que uno le dirige al otro por cualquier motivo puntual.
—El problema es que ya lo empieza a saber demasiada gente —dijo Calavia pensativo.
—Este tipo de cosas, en los círculos en los que se desenvuelve nuestro trabajo, corren como un reguero de pólvora —justificó Barnés—. De todas formas, nuestra responsabilidad está perfectamente delimitada: yo garantizo mis contactos y usted hace lo mismo con los suyos. En un asunto de esta envergadura, media docena es lo mínimo y una lo máximo. Confiemos en esa teoría y desechemos, por ocioso, hacer un cálculo anticipado.
—No sabía que hubiese alguna teoría al respecto —se vio obligado a reconocer Calavia cada vez más sorprendido de las cosas que ignoraba y de la serie de estudios que existían hoy en día sobre cualquier materia—. Ahora supongamos que esa carta exista y se pueda demostrar su autenticidad —el librero se refería sólo a la que Zorrilla, al parecer, le dirigió a Larra, reteniendo por unos momentos más la información relativa a la otra, la de Strachey a la Woolf, como un as en la manga, ya se comentó antes que era un hombre de póquer.