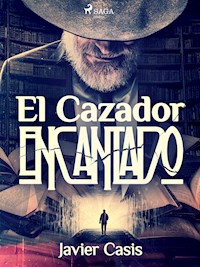Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Tremenda colección de relatos del autor Javier Casis, uno de los mayores admiradores profesionales del Londres eduardiano y de la figura de Sherlock Holmes, tal y como se aprecia en estos relatos. En estas inquietantes historia se mueven personajes siniestros, genios criminales, librerías de viejo, relojes antiguos, muebles de época, objetos de coleccionista por los que muchos están dispuestos a matar y otros tantos a morir. Todo un regalo para los seguidores del detective de Baker Street.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier Casís
El coleccionista de secretos
Saga
El coleccionista de secretos
Copyright © 1999, 2022 Javier Casis and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374047
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
«Sólo se escribe una mitad del libro:
de la otra mirad debe ocuparse el lector».
Joseph Conrad
El regalo de Navidad
Para Luis Landero, por Faroni
Por el suave devenir de una serie de acontecimientos encadenados –que, por otro lado, nada tenían de extraordinarios– Antonio tuvo que reconocer que aquella mañana se encontraba a gusto con la vida. En el fondo de su alma siempre había sentido un profundo desprecio por las personas con apariencia de satisfechas, por considerarlas pomposas y mediocres; pero posiblemente por esos extraños y misteriosos mecanismos que ponen en marcha la edad y la evolución, su existencia transitaba en aquellos instantes por el apacible sendero de la propia complacencia.
Para embellecer el escenario de la tranquila felicidad que se encontraba viviendo, también los elementos se pusieron de su parte, y a través del ventanal de su despacho pudo ver con agrado que había empezado a nevar.
De pronto, el inoportuno zumbido de la línea privada de teléfono le rescató de su momentáneo estado de ensimismamiento:
—Antonio, soy yo –dijo Maribel, su esposa–. ¿Vendrás a comer?
—Cuenta con ello. Prácticamente tengo todo el trabajo en orden, y por si fuera poco un hermoso cheque en el bolsillo –y mientras hablaba se dio unos golpecitos sobre la chaqueta, justo en el lado opuesto al corazón.
—Ding, dong –exclamó ella imitando un sonido metálico y familiar, algo así como el timbre que anunciaba una inventada felicidad–; piensa seriamente en mi regalo y no descuides el tuyo. ¿Por qué no te das una vuelta por Calavia?
—¿Lo estimas totalmente indispensable? –contestó Antonio en broma, pero con el adecuado tono de seriedad.
—¿Indispensable, dices? ¿Y qué demonios iban a ser tus Navidades sin una buena y vieja edición? Corre al librero, viejo pirata, y no vuelvas a casa sin algo interesante. Gasta tus preciosas piezas de a ocho, antes de que pierdan el brillo en el bolsillo de tu casaca.
Y mientras Antonio colgaba el teléfono, pensó que Maribel era una excelente compañera para navegar por el agitado y turbio mar de la existencia. No habían tenido hijos, sin embargo ella le había compensado con largueza dándole su vida entera. Luego, con la bruma del pensamiento todavía formando anillos en el paisaje de su memoria, cogió la gabardina, hizo algunas indicaciones a su secretaria y saliendo del edificio encaminó raudo sus pasos hacia la tienda de Calavia, su librero de viejo preferido, el que vendía tesoros en la placita recoleta, con olor a jardín y a piedras viejas mojadas, como de convento.
Una vez en el interior mantuvo una ligera e intranscendente conversación con el dueño. Igual que si se tratara del introito de una vieja liturgia obligada, y de inmediato –sin perder un instante– se puso a revisar las estanterías con el ímpetu y los bríos de un explorador. No buscaba cosas excepcionales; se conformaba con un buen ejemplar de aventuras, adornado con grabados. A ser posible «al acero».
De improviso, un volumen colocado de frente en la estantería –al objeto de que se pudiera contemplar en todo su esplendor el motivo frontal de la tapa–, realizó un extraño movimiento, como si amenazara caerse; y Antonio, al intentar colocarlo correctamente, observó que el anaquel era bastante profundo y que casi en el fondo –donde justo llegaba su brazo– había un pequeño libro que reposaba solitario sobre la balda empolvada. Con mucho cuidado lo tomó en sus manos y al abrirlo por la mitad se encontró frente a una inconfundible y sugestiva ilustración de John Leech. Inmediatamente sus dedos ágiles buscaron la primera página y leyó sólo con el pensamiento: «A Christmas Carol - By Charles Dickens - London - Chapman y Hall - 1.843». Luego trató de buscar el precio, marcado a lápiz, en los lugares habituales, y observó –en un ángulo– la existencia de una diminuta etiqueta con la indicación de: «5 Shillings».
«Dios mío –dijo para sí–, se trata de una primera edición; este ejemplar puede ser una joya».
Inmediatamente la engrasada maquinaria de su cerebro empezó a enviarle complicados mensajes y severas advertencias. Tenía que ser cauto y obrar sin precipitación. Para ello intentó ensayar absurdos gestos de desinterés y torpes motivos de fingida indiferencia. Pero llegó a la sublime conclusión de que tan elementales armas no serían de gran utilidad cuando tuvieran que enfrentarse en duro combate con la vieja y afilada astucia de varias generaciones de libreros personificadas en Calavia. Posiblemente el hallazgo también podía constituir una sorpresa para él. Lo lógico era suponer que el libro había permanecido olvidado en aquel rincón desde hace ciento cincuenta años, y por otro lado no descartó la posibilidad de que le hubieran puesto un cebo, para observar su reacción; pero consideró esta idea poco probable.
El comportamiento lógico y natural era acercarse a Calavia, que en aquel momento se encontraba distraído ordenando unas fichas, y preguntarle por el precio. Cualquier otro modo de actuar, quizá demasiado elaborado, podía entorpecer la transacción. Y sin pensárselo más, con el libro aferrado en sus manos, dirigió sus pasos hacia el mostrador y le dijo con aparente calma:
—¿Qué precio tiene esta Canción de Navidad?
—En la primera página vendrá indicado –contestó el librero sin levantar la vista.
—Sólo veo una pequeña etiqueta con la indicación de «5 Shillings».
—Pues si pone eso, es que son cinco chelines –respondió Calavia con evidente lógica.
—El caso es que en este momento no dispongo de moneda inglesa, y además creo que el chelín desapareció al implantarse en el Reino Unido el sistema métrico decimal.
—Ya sabe usted, señor Pina, que este establecimiento es muy serio y siempre se cobra lo que marcan los libros, aunque exista un error. Con toda seguridad ese ejemplar le fue enviado a mi bisabuelo –en su día– por la distribuidora londinense a petición expresa de algún cliente que luego no vino a retirarlo.
—Bueno, entonces digamos que deseo el libro y que no tengo cinco chelines.
—Pues muy sencillo; hacemos una llamada a Londres, a un amigo mío –que también es librero– y le preguntamos la equivalencia actual de cinco chelines de 1.843.
Y alejándose a una especie de misterioso despachito, donde se comentaba que sólo tenían acceso determinados y contados clientes, realizó una llamada telefónica de aproximadamente tres minutos y luego volvió pensativo hacia el mostrador.
—Dice mi colega británico que la cifra indicada en la etiqueta puede equivaler en la actualidad a veinte libras.
—Es decir –dijo Antonio–, unas cinco mil pesetas.
—Más o menos –respondió el librero.
—No me parece justo para sus intereses, usted sabe que ese libro se revalorizó mucho más que la moneda. Añadamos un cero a la cifra –propuso Antonio con generosidad.
—No puedo permitirlo, a fin de cuentas usted lo rescató del olvido y es el hombre indicado para poseerlo. El libro lo eligió a usted. Tengo un buen amigo, un joven escritor, que mantiene la extraña teoría de que son los libros los que buscan a las personas.
—¿Me permitirá que al menos le abone el importe de la conferencia?
—No es necesario. En cambio sí le agradecería que cuando consiga, en cualquier tienda de numismática, cinco chelines me los haga llegar. Ya sabe que soy muy puntilloso con el aspecto contable –dijo mientras le miraba con cierto reproche por encima de sus estrechas gafas con montura de alambre.
—De acuerdo Calavia, puede darlo por hecho. ¡Ah!... Y felices pascuas.
—Lo mismo le deseo –contestó el librero no muy convencido.
Y Antonio salió de la tienda pensando que quizá para hablar con Londres había que marcar más números que los que marcó Calavia en el interior de su pequeño santuario. Igual es que el colega de Londres se llamaba Maribel.
Después, mientras caminaba hacia la oficina, no pudo contenerse y se detuvo a contemplar otra vez el delicioso libro. Parecía demasiado nuevo, pero sin duda era auténtico; la mercancía de aquella tienda estaba fuera de toda sospecha. Era como comprar oro de ley. Por un momento meditó en lo maravilloso que sería viajar al pasado y traer un montón de ejemplares recién salidos de la imprenta. Igual el librero conocía la forma de hacerlo. Era una curiosa y sutil meditación. Entonces una voz cercana y recordada le devolvió a la realidad. Se había detenido frente a una tienda de aparatos de televisión y una docena de pantallas le enviaban la imagen –en blanco y negro– de James Stewart discutiendo acaloradamente con Donna Reed.
—¡Qué buena película! –dijo en voz alta, mientras algún copo de nieve ponía tonos grises a su cabello.
Por fin guardó el libro bajo la gabardina y siguió feliz su camino.
Ellos
Aunque no me atrevo a asegurarlo con exactitud, creo que conocí a Germán en la primavera de hace unos cinco años. Era un hombre bien parecido, de alta estatura, de aspecto sereno y adornaba su cabeza un cabello oscuro, brillante y ensortijado; pero todo en él despedía ese aire ausente y nostálgico, que rodea invariablemente a aquellas personas cuyos pensamientos están extraviados en algún recóndito paisaje de infelicidad, o bien han tenido la mala fortuna de vivir inmersos en una perenne tragedia. Lo cierto es que no sabía gran cosa de él ni de su vida anterior, pero su carácter abierto y sincero, su esmerada educación y sus agradables modales me hacían aceptarlo sin ninguna reserva. Tampoco me acuerdo muy bien de quién nos presentó, quizá fuera un amigo común, o algún compañero de profesión, o lo hicimos solos y de mutuo acuerdo, o apareció de improviso en mi vida por una extraña casualidad. Lo cierto es que durante bastante tiempo gocé de su amistad y me beneficié de su sentido común y de sus acertados consejos. Luego un día, esta vez no de primavera sino de otoño, desapareció de mi vida después de mantener una larga charla conmigo, una charla que comenzó de manera intranscendente y acabó salvándome de algo siniestro, una especie de trampa que el destino me tenía reservada; a la vez que me dejaba, sin pretenderlo, sumido en la más increíble incertidumbre. Y creo que desapareció por el simple y elemental motivo de que no tenía nada más que hacer por mí, de que la única misión de Germán en el mundo consistía en prevenirme de la desgracia para la cual yo estaba predestinado. Y todavía me acuerdo de aquella tarde en la cafetería –después de la interesante conversación, y creo que con la perplejidad aún pintada en mi rostro–, en la que estrechó mi mano, con más calor que en otras ocasiones, como si se despidiera para siempre, y mientras componía un gesto entre risueño y melancólico me dijo: «No pongas esa cara de asombro. Todo lo que te he contado es cierto y en tu mano está el evitar lo que ellos preparan para ti. Te queda una última oportunidad y debes aprovecharla. Si te alojas en ese hotel te puedes despedir de tu vida para siempre, alguien la vivirá por ti, igual que en este momento alguien la está viviendo por mí». Y con el eco misterioso y vehemente de sus palabras aún resonando en mis oídos se dirigió hacia la puerta y antes de abrirla se volvió un instante, como si quisiera decirme algo más, y al final sin poder contenerse se acercó con decisión a la mesa y me entregó un pequeño objeto que yo en el acto reconocí y recordé habérselo regalado a mi esposa al poco tiempo de casarnos, y que hace algunos años había perdido o acaso se lo habían robado. Después, dándose la vuelta se desvaneció en el exterior, y lo último que pude ver de Germán fue el cuello de su gabardina agitado por ese extraño viento que a veces suele adornar el paisaje imaginario de las despedidas. Pero como no parece normal que abuse del lector colocando el final de la historia en el lugar donde debe estar el principio, solamente añadiré que con el transcurso del tiempo he llegado a saber que lo que le pasó a mi amigo también les ha ocurrido a otras personas, y que el extraño hotel existe, y que para más señas se encuentra enclavado en una céntrica calle madrileña. Pero volvamos al inicio de todo, a la tarde de otoño en la cual Germán y yo nos encontrábamos en agradable conversación en una cafetería de Pamplona.
—Cada día me molesta más viajar –le comenté, mientras me llevaba el vaso de cerveza a los labios–. Los continuos viajes alteran por completo mi ritmo de trabajo, y lo cierto es que ahora más que nunca se hace indispensable el correr de una ciudad a otra para asistir a todo tipo de cursos y reuniones. Vivimos en la «Edad de los Viajes», a la postre todos los problemas se resuelven viajando. A veces pienso en lo que se ahorrarían las empresas si eliminaran de sus programas los desplazamientos innecesarios, opino que los mensajes que necesitan un especial énfasis o una cierta dosis de visualización –mensajes que casi siempre se formulan en un tono amenazante y absurdo– podían llegar a los destinatarios mediante una cinta de vídeo o bien utilizando cualquiera de los actuales sistemas electrónicos de comunicación, así todo sería más sencillo y más cómodo.
—Pero se trata precisamente de eliminar la comodidad, el viaje constituye en sí mismo un elemento distorsionante, a la vez que una absurda liturgia de incomodidad dentro del propio caos en el que actualmente se desarrolla el trabajo –me argumentó Germán al tiempo que acariciaba con el dedo índice el borde de su vaso–. La civilización que nos ha tocado vivir está montada sobre el movimiento continuo de su propia incapacidad para ofrecer soluciones eficaces y el sumiso acatamiento de lo absurdo. Es como dicen ahora: «huir hacia adelante». También hay que considerar que existen otros aspectos que hacen del viaje una enseñanza. A mí me pasaba como a ti, y hasta puedo decirte que llegué a odiar los hoteles. No hay nada más despiadado, por ejemplo, que el espejo del cuarto de baño de un hotel. Normalmente los espejos que tienes en casa no te devuelven tu imagen real, digamos que reflejan la imagen –más o menos agradable– que guardas archivada en algún recóndito lugar de la memoria y de la cual de una manera inconsciente no quieres desprenderte, es algo difícil de explicar pero cierto. Por eso yo procuraba alojarme siempre en los mismos hoteles, ellos son más benévolos y tolerantes con la cruda realidad y satisfacen mejor tus deseos estéticos.
—Es una extraña teoría la tuya –le dije sonriendo–, pero tienes cierta razón, los espejos de los hoteles son fríos y crueles.
—Yo –siguió comentando Germán–, en un momento determinado de mi carrera profesional tuve que viajar continuamente. Cuando volvía de resolver cualquier asunto, mi primera obligación era pasarme por la oficina para recoger un sobre con las instrucciones de mi nuevo destino. La empresa se encargaba de solucionar todos los aspectos relacionados con los itinerarios, pero en lo que respecta a los hoteles, yo era muy especial y exigía que me reservasen una y otra vez los mismos.
—En la actualidad yo también viajo mucho –le confesé–, estoy atravesando una racha trepidante. Me encuentro inmerso en una marea de trabajo, tengo muy tensa a mi mujer y creo que hasta para los niños empiezo a ser una especie de desconocido, en los últimos meses apenas he comido en casa un par de días seguidos y cuando regreso rendido por la noche, lo normal es que todos estén acostados. Creo que este sistema que tenemos montado es antinatural, hay ocasiones en que me acomete la tentación de dejarlo todo y huir a cualquier sitio en busca de un poco de paz y de sosiego, algo así como intentar vivir una existencia normal y apacible en un pequeño pueblo, tener una casa rústica y poder apreciar el valor de los cosas sencillas.
—Esas decisiones –me interrumpió Germán– se acarician pero casi nunca llegan a tomarse. No quiero ser tremendista pero siempre las toma alguien por ti.
—¿Qué quieres insinuar? –le pregunté.
—Pues que en la mayoría de los casos algo fatal e irremediable pone fin a la situación. Digamos que casi siempre es un infarto o un síndrome depresivo o un fracaso matrimonial, esos suelen ser los finales clásicos para ese tipo de problemas. Y luego ya es tarde para todo, por el hecho de que siempre quedas marcado. Ya nunca nada vuelve a ser como era.
Durante unos segundos pensé en la razón que tenía Germán y en los sencillos argumentos en los que cimentaba su teoría, después de un corto silencio fui yo el que continuó la conversación sincerándome del todo con él:
—Hace cinco años Laura y yo vivimos una etapa semejante a la de ahora, pero aquella vez por causa de su trabajo, y al final accedió a renunciar a él y la crisis se resolvió de una forma civilizada, fue una decisión muy dura que, hasta cierto punto, marcó un poco su carácter y su personalidad, acaso lo hizo convencida de que merecía la pena. Ahora es mi turno, después de este último viaje tengo que ordenar mis ideas, intuyo que mi mujer me rehuye y los niños, a veces, también esquivan mi presencia, parece que todos disfrutan más cuando yo no estoy; se encuentran más relajados, más a gusto. En cuanto salga de este atolladero daré un giro total a mi vida.
Al escuchar mis palabras Germán levantó la vista del fondo de su vaso y me dijo con cierta melancolía:
—Del lugar donde tú estás no se puede regresar si no tomas una determinación inmediata y tajante. La sociedad y el propio estatus en el que te encuentras inmerso te tienen atrapado, nunca te dejarán volver.
—¿Quiénes no me dejarán volver?
—Ellos –contestó Germán con toda naturalidad.
—¿Y quién demonios son ellos?
—Los que están al otro lado. Los que vigilan quién es o no es feliz y quién se merece otra oportunidad. Siempre hay alguien oculto manejando teclas. Hace tiempo que eso funciona así, hoy todo está bajo control.
Por un momento pensé que la conversación empezaba a tomar un rumbo trascendental y que lo que Germán pretendía era ponerme al corriente de algo más serio de lo que podía parecer a primera vista. De algo más importante que nada tenía que ver con la crueldad de la imagen que a veces te devuelven los espejos de los hoteles.
—En verdad te estás poniendo enigmático. ¿Te tranquilizarás si te digo que a mi vuelta de Madrid realizaré algunos cambios? Para empezar –le comenté mientras le mostraba el resguardo de la reserva– cambio de hotel, ya no iré al mío habitual, no tenían sitio y voy a otro que me han asegurado que es mejor.
—¿Y a qué hotel vas? –me interrogó con creciente curiosidad.
—Al «R».
Y nada más citar el nombre vi cómo su rostro se ensombrecía, pero de inmediato reaccionó:
—¿Quieres que te hable con absoluta franqueza? Hasta ahora te he escuchado y pensaba que tu situación no era tan crítica. Pero créeme si te digo que estás al borde del abismo. El «R» es uno de los hoteles donde se realizan los cambios. Es la fase final, aquella en la que no se contempla el infarto ni la depresión ni el naufragio sentimental. Es una especie de solución consensuada.
—Pero... ¿Consensuada por quién?
—Por ellos –contestó Germán con gran convicción.
—Si no te explicas mejor puedo llegar a pensar que desvarías. Intenta ser más claro, no entiendo nada de lo que me dices; en el caso de que efectivamente trates de decirme algo.
—Es muy sencillo, yo viví una situación parecida. Atravesé una crisis como la que tú estás pasando, desatendí mi matrimonio y no presté la debida atención a mi entorno familiar. Es algo idéntico a lo que te ocurre a ti.
Yo me quedé pensativo y dudoso, pero la mirada de mi amigo era franca y reflejaba una sincera preocupación. En cuatro palabras me había desvelado una parte de su vida que yo desconocía. Para empezar hasta ignoraba que alguna vez hubiera estado casado y no dudé en comentárselo.
—Lo estuve una vez y creo que lo sigo estando –dijo enigmáticamente–. Es algo difícil de entender. Ella, mi mujer, ahora es feliz y no puedo volver a su lado para estropear esa felicidad. Digamos que me resigno con el destino que yo mismo me busqué, el que me gané a pulso día tras día... –entonces Germán dudó entre seguir o no seguir con sus confidencias, pues pudo acaso entrever que rozaba un terreno peligroso, o que existía una raya que no le estaba permitido, o era peligroso, cruzar.
—Sigue, por favor, continúa con la historia... –le supliqué.
—Prácticamente la primera parte es como si la hubieras narrado tú, la vida que llevas en la actualidad es idéntica a la que yo llevaba en su día. Luego, con el paso del tiempo, la situación sentimental con mi esposa y la de trabajo con la empresa llegó a un punto insostenible, como puedes apreciar algo muy parecido a lo que tú me has contado. Y de improviso surgió un viaje a Madrid, después no me pudieron garantizar alojamiento en mi hotel tradicional y alguien me recomendó el «R», y allí perdí todo lo que poseía y me dieron unas migajas a cambio.
—Pero no existen esos hoteles, tuvo que pasarte algo más.
Germán me miró con tristeza y asintió con la cabeza diciendo:
—En el mundo existen cosas tan extrañas que su simple conocimiento te haría estremecer. Como te decía no me confirmaron la reserva en el hotel de siempre y alguien, un compañero de trabajo creo, me facilitó la dirección de otro: «Un hotel magnífico», me dijo. Y mi secretaria se encargó de llamar y me consiguió habitación sin la menor dificultad. El caso es que el día que me despedía de Marisa –que me había llevado en coche hasta el aeropuerto–, inesperadamente tuve la sensación de que se trataba de un adiós definitivo.
—Pero esa sensación se tiene muchas veces en la vida -le argumenté yo-. Es el síndrome clásico de las despedidas cargadas de cierta dosis de nostalgia.
—Sí, pero aquella vez era distinta, era más fuerte, más contundente. Era igual que esa extraña percepción premonitoria que dicen tener algunas personas antes de montarse en un avión, como si supieran de antemano que el aparato se va a estrellar. Para entonces la situación entre nosotros era muy tirante, por eso cuando la abracé con fuerza antes de embarcar se sobresaltó diciéndome: «Pero Germán si sólo son tres días». Cómo podía ella intuir que nunca me volvería a ver, o mejor dicho que la persona a quien vería en lo sucesivo y durante el resto de su vida no sería yo –y al decir estas últimas palabras la mirada de Germán se perdió en el horizonte de su desencanto–. Marisa, ahora, vive feliz y mis hijas tienen un padre adorable, es una familia de diseño. Hace un año, ellos, me permitieron realizar una visita a la que en el pasado había sido mi ciudad, fue algo así como darme un premio por buen comportamiento, y pude verlos justo cuando cruzaban un semáforo, pero ni siquiera se fijaron en mí, iban felices hablando de sus cosas. Yo –mejor dicho, alguien igual que yo– llevaba a mi mujer cogida por el hombro y le acariciaba el cabello.
De nuevo estuve tentado de volver a preguntarle que quiénes eran ellos, pero preferí que Germán no perdiera ni por un segundo la concentración.
—Cuando llegué a Madrid, desde Barajas, cogí un taxi que me condujo hasta la misma puerta del hotel y desde que pisé el vestíbulo percibí que todo aquello tenía un aire extraño, que el aspecto de los empleados no se correspondía con el papel que desempeñaban, era algo parecido al ambiente de un plató. Tengo mucha experiencia en catalogar personajes, es una especie de olfato que se desarrolla con los años, quizá sea por una deformación profesional. Recuerdo que en una ocasión, en unos grandes almacenes, buscaba la sección de jardinería y cuando di con ella las personas que estaban a su cargo no tenían la imagen que yo confiaba o deseaba encontrar. En una sección como esa uno espera ver a gente especial, jóvenes de aspecto agradable, muchachas sonrientes y guapas; pero allí había un montón de gente mayor, ejecutivos maduros –algunos ya con el pelo entrecano y vestidos con serios y anticuados trajes–, luego me enteré de que habían cerrado uno de los departamentos de contabilidad y hasta pactar o arreglar su situación laboral los destinaron a jardinería. Creo que ese fue un error de la Dirección, el mismo error que cometería una empresa de pompas fúnebres si contratara a chicas con chalecos rojos y minifaldas. El caso es que los extraños dependientes se desvivían por atenderte, pero no apetecía comprarles nada, el mundo funciona actualmente así, todo tiene que ser o estar de acuerdo con los estereotipos que la publicidad y el cine han grabado en nuestra mente; ahora vivimos una realidad pactada, por no decir una realidad virtual. En lo que se refiere al hotel, por ponerte un ejemplo, el que parecía Jefe de Recepción tenía el aspecto de un dinámico ejecutivo, era alto y rubio y pensé que debía tener un considerable atractivo para las mujeres, llevaba una plaquita con su nombre en la solapa de su traje negro: «Sr. Bascoy», me fijé que ponía. Era un personaje que más que un recepcionista aparentaba ser un actor. En principio se dirigió a mí con estudiada amabilidad y después dio algunas instrucciones a una muchacha, con una preciosa melena de color pajizo, que manejaba con gran concentración las teclas de un ordenador y que lo hacía, o aparentaba hacerlo, a un ritmo frenético, que de ninguna manera se correspondía con la afluencia de clientes en la Recepción. Luego me pidió el carnet de identidad y me preguntó si tenía inconveniente en que lo retuviera hasta sacar una fotocopia. En principio no le di importancia al hecho por considerar que era la primera vez que me alojaba en el hotel, y acepté la petición como si fuera lo más normal del mundo. Acto seguido llamó a un botones, con un ademán muy profesional –sin llegar a chascar los dedos–, para que recogiera la maleta y me guiara hasta mi habitación, y durante el incómodo y violento trayecto del ascensor, y digo incómodo y violento por el hecho de que en los escasos segundos que duró el viaje, el botones, con gran indiscreción y descaro por su parte, no apartó su vista de mi cara. Es más, creo que en un determinado momento me hizo un gesto como insinuante, abriendo los ojos algo más de lo normal, o quizá fuera un tic y yo lo interpreté como un gesto, quién sabe... Ese personaje, el que cargó con mi maleta, tampoco se correspondía de ninguna manera con el tipo que estamos acostumbrados a ver realizando esos menesteres. Era un hombre de aspecto circunspecto, con escaso pelo y dotado de gran dignidad, parecía un banquero de la vieja escuela o quizá un alto dignatario de la Iglesia. Al llegar a mi habitación introdujo la tarjeta de plástico en la cerraja, y la puerta se abrió con un sonido entre mecánico y electrónico, luego la colocó en la ranura que regula el funcionamiento de las luces y me dejó el paso libre. Entonces, yo, insinué llevarme la mano al bolsillo para darle una propina; pero él, con un preciso y estudiado movimiento, congeló de inmediato mi decisión y, después de poner el equipaje en el banquillo de la entrada, señaló con el dedo índice la placa con su nombre, que lucía también en la solapa, diciéndome: «Si precisa de mis servicios no dude en llamarme...» Y subrayó la palabra servicios mientras se alejaba, con paso solemne, hacia el ascensor por el camino de moqueta del largo pasillo. Cuando me quedé solo dediqué unos instantes a deshacer la maleta, y una vez colocado todo más o menos en su sitio tomé una prolongada y relajante ducha y, por fin, me puse una ropa algo informal para salir a cenar.
Antes de continuar, Germán, me observó detenidamente y como vio en mi cara el lógico interés que despertaba su relato, se llevó el vaso a la boca para humedecer sus labios y sin apartar la vista de la bebida continuó: