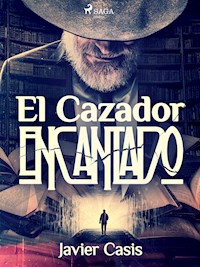
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
Primera novela de uno de los autores que mejor ha cultivado el género policiaco más elegante en España. En ella nos adentramos en la historia de un joven filólogo, lector compulsivo de novela policiaca, que va a visitar al autor que será objeto de su tesis doctoral. Sin embargo, a lo largo de su encuentro, nuestro protagonista empezará a notar que hay algo que no cuadra en su entrevistado. Pronto se verá sumido en una trama de secretos, engaños, crímenes escabrosos y personajes siniestros sin ningún escrúpulo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Javier Casis
El cazador encantado
Saga
El cazador encantado
Copyright © 2003, 2022 Javier Casis and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728374030
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
NOTA DEL AUTOR
“El cazador encantado” es el nombre de un Hotel en una famosa novela escrita por un ruso, también es el resultado de innumerables lecturas, incontables y apasionadas sesiones cinematográficas –algunas de programa doble–, continuas visitas a librerías de viejo y ferias de libro antiguo, análisis de correspondencia mantenida con autores vivos y otros que ya no lo están, reiterados viajes a “B”, y sobre todo de mis apacibles paseos diarios con un viejo amigo, o un amigo viejo, como ustedes prefieran, cinéfilo y bibliófilo.
Prescindiendo de aquella pequeña parte de la historia, en este caso mínima, que podemos considerar fantástica, que forma parte inseparable del armazón de mi narrativa y de la cual no puedo desprenderme, todo lo demás está basado en la estricta observación de las personas y de las cosas, y sobre todo del atento oído prestado a mi acompañante en los paseos. Todos los personajes de la narración, que son citados por sus nombres o cariñosos apodos, existen o existieron, incluido el profesor “M”, y ellos no encontrarán la menor dificultad en irse reconociendo y encontrando a lo largo de la novela.
La única que no se hallará entre sus páginas es Mary, porque ni ella misma sabe que existió.
”La lectura debería ser un acto
de creación, como el escribir”
Edith Wharton
I. EL RASTRO DEL CAZADOR
“Son los libros los que buscan a las personas
y no las personas a los libros”
Javier Marías
1
Hasta que finalicé los estudios de Filología Hispánica no había tomado una decisión respecto al tema o autor o grupo de autores sobre los que disertar en mi tesis doctoral. Es más, no tengo inconveniente alguno en admitir que fui demorando mes a mes mi decisión por no saber con certidumbre lo que buscaba o aquello sobre lo que pretendía investigar. Acababa de salir de un período de mi vida bastante complejo, y enturbiado por espesas sombras de incertidumbre, en el que mi novia y yo, de mutuo acuerdo, habíamos roto una relación de cuatro años y mis sentimientos, y quiero suponer que también los de ella, se encontraban inmersos en una confusa efervescencia. Tenía como consejero en la facultad, y deseaba que también fuera mi director en la tesis, a un profesor, y también amigo, a quien denominaré “M”, igual que el jefe del Servicio Secreto en las películas de Bond, quien me había dado dos consejos: el primero era que no perdiera mucho tiempo en poner manos a la obra y el segundo que si decidía basar mi trabajo en un autor vivo, estudiase la posibilidad de tener un mínimo, posible y razonable, acceso a su persona. Recientemente una compañera de estudios había elegido la obra de Javier Marías y creo que por parte del escritor no consiguió ningún tipo de colaboración, cosa que tampoco es indispensable ni obligatoria, ni siquiera necesaria, para culminar brillantemente una tesis; aunque teniendo en cuenta el entusiasmo y la capacidad desplegados por la nueva y flamante doctora, quien en ningún momento puso mucho énfasis en exteriorizar el carácter más bien anecdótico de sus demandas, los resultados obtenidos al final fueron tan brillantes como se podía esperar de ella. Andaba extraviado en el laberinto de mis propias conjeturas cuando me vi obligado a viajar a Madrid para resolver unos asuntos familiares, que mi padre tuvo a bien encomendarme, y al visitar una librería de lance vino, literalmente, a mis manos un libro de relatos que tenía un título que se me antojó sugestivo, o mejor sería decir curioso, tan sugestivo y curioso como para adquirirlo de inmediato. El autor me era totalmente desconocido y, por los datos consignados por el editor en la solapa, en el momento presente rozaba los sesenta y pocos años; también aparecía en ella la inevitable foto, en la que se mostraba su imagen algo sonriente y también me pareció que burlona, y detrás de su rostro se exhibía un atrayente paisaje de libros de la que se podía presumir era su biblioteca. Me llevé el libro al hotel y una vez, cómodamente, acostado acometí con interés su lectura. Lo cierto es que el contenido parecía algo primerizo, o casi me atrevería a decir que ingenuo, pero se leía con agrado. Se componía de doce narraciones –algunas ligadas entre sí, pero gozando todas ellas de absoluta independencia– en las que el autor trataba, unas veces con éxito y otras veces ¿sin él?, de rememorar tímidamente el relato victoriano, adaptando su temática a los momentos actuales, lo cual, supongo, es bastante difícil de conseguir de manera satisfactoria. Cuando ya casi llegaba al final, pues me lo leí de un tirón, circunstancia que puede decir mucho en favor del libro y a lo mejor muy poco de mi preparación literaria, cayó de entre sus páginas una pequeña fotocopia, cuyo tipo de letra delataba que el original había sido redactado, sin duda alguna, mediante una impresora, utilizando una letra minúscula, y que tenía el formato de una ficha, como si quien la confeccionó se la hubiera hecho a su exclusivo gusto y capricho, quizá para su archivo privado. Al final del texto figuraba como toda firma una “S”, sin más datos que dieran pie para esclarecer su identidad, posteriormente supe que “S” era una mujer muy culta, doctora en medicina y también escritora, o que por lo menos había escrito una novela sobre un “hombre que se da la vuelta del revés y empieza a vivir sus sueños y soñar sus días”, una novela que se dejaba leer bien, cosa harto difícil en estos tiempos. La escribió y acto seguido se convirtió en uno más de los innumerables bartlebys que todavía no figuran en la particular galería de Vila-Matas; y también supe que desde niña tuvo la costumbre de confeccionar un resumen de cada libro que iba leyendo y había leído muchos. La ficha decía textualmente:
“El libro incluye varios relatos de misterio, con la característica común de trasladarnos al siglo XIX, concretamente a la estética inglesa victoriana, pero con protagonistas actuales y españoles. Por el lenguaje empleado, por su ambientación, por su argumento... todos estos relatos recrean las novelas inglesas decimonónicas, siendo su mayor virtud lograrlo (a mí, que hacía tanto tiempo que no leía relatos de misterio, y que he leído poco a todos estos escritores que venera el autor del libro) y su mayor efecto ponerle nombres reales actuales, tanto a sus personajes como a sus topónimos, con lo que despierta un sentimiento sorprendente y sobre el que anticipa perfectamente en el inicio de su primer relato, cuando dos hermanos paladean un excelente vino dotado de una pequeña aguja traviesa. Pues así son sus relatos: con aguja. Relatos victorianos plenos de reminiscencias de lluvias, olores de jardín, excelentes espirituosos (que aquí son brandys), de aventuras marineras, de honorables caballeros ingleses (honorabilidad que con el hilo conductor de la cortesía se extienden a los españoles), de misteriosos compañeros de viajes en tren, de selectos clubes, de exclusivo mundo masculino (pero sin misoginia), de fantasmas y de deudas pendientes con el Más Allá. En todos ellos se aprecia la referencia obligada a los autores que los inspiran y a sus personajes, que salen de sus libros para actuar en los del autor, o de sus propios protagonistas, que se curan de males misteriosos viajando en el Pequod de Melville. Original la libertad de movimientos de personajes propios y ajenos, que se mueven a sus anchas de unos relatos a otros, saltando las barreras del tiempo, del espacio y de la imaginación. Exquisitos los cuentos de este autor que pone su sello y su espíritu en las obras literarias que yo había olvidado”.
Fue una lástima que no me hubiera dado cuenta antes de la existencia de aquella reseña que ahora tenía la virtud de hacer el contenido del libro más apetecible. El resultado es que volví a releer su contenido y decidí que a la mañana siguiente, antes de abandonar Madrid, me daría una vuelta por un par de librerías o quizá hasta por la propia editorial, cuyo sello figuraba en portada, para comprobar si el autor tenía publicada alguna cosa más.
Aquella noche con el libro descansando sobre la mesilla dormí como un niño y soñé con alguno de sus personajes, sobre todo con una joven inglesa llamada Jane que padecía o ejercitaba, acaso sin padecerlo, un delicioso y erótico sonambulismo.
Cuando a la mañana siguiente, después de un desayuno reconfortante, abonaba la factura del hotel y le pedía al conserje, un hombre de gran parecido con el actor Dirk Bogarde, que me guardara el bolso de viaje durante unas horas, dejé el libro, inconscientemente, por unos instantes apoyado sobre el mostrador de recepción y creí apreciar que el diligente y circunspecto empleado no despegaba la vista de él.
–El autor de esa novela era un excelente cliente nuestro. De hecho tuvo la cortesía de enviarnos dedicados los libros que publicó; en alguno de ellos se inspira en este hotel, el “R” lo llamaba –se permitió revelar Dirk con un aire de manifiesta importancia.
–Le agradezco el comentario, ¿me puede decir cuántos publicó?
–Creo recordar que fueron tres –dijo con un ademán vago, como aquel que tantea con cautela una respuesta cuya silueta permanece todavía imprecisa–. Si lo desea hago un par de llamadas y cuando vuelva a retirar su equipaje se lo confirmo.
–No se moleste, el motivo de que lleve la novela en la mano es para que sirva de referencia en un par de librerías en las que habitualmente suelo husmear cuando vengo a Madrid. En el caso de que no me acompañe la suerte me acercaré a la propia editorial, es posible que todavía conserven algún ejemplar en depósito. Por cierto, ¿le puedo hacer otra pregunta sin resultar imprudente?
–Por supuesto –contestó el conserje Bogarde, con un gesto trabajado para dar la sensación de una inexplicable fatiga, mientras bajaba la vista de forma discreta para facilitarme el camino.
–Verá, cuando usted inició la conversación dijo que era cliente del hotel, ¿acaso ya no lo es o a lo mejor ha...?
–No sucede ninguna de las dos cosas, afortunadamente, lo que ocurre es que abandonó la profesión, o se retiró, y ahora viene de ciento en viento. Si usted tiene interés le puedo llamar por teléfono, vive en provincias, y preguntarle si accede a que le facilitemos a usted su número.
–Encantado con la sugerencia, le estoy muy agradecido por sus atenciones.
–Es parte de nuestra obligación –añadió sumergiéndose en una especie de misteriosa opacidad.
Al salir a la calle, absorto en mis pensamientos, casi me doy de bruces con Juan Manuel de Prada, quien por lo visto también dirigía sus pasos al hotel. Lo encontré cambiado respecto a cuando le vi por primera vez presentando a Buscarini, quizá algo más grueso o macizo. Caminaba como ensimismado y algo impetuoso, con un legajo de papeles bajo el brazo y lo que parecía ser un ordenador portátil férreamente apresado en su mano izquierda. Pensé que al recoger la maleta podía preguntarle a Dirk si también se hospedaba en el “R”, quizá aquello fuera una indiscreción, pero no perdía nada por intentarlo, a lo mejor hasta pudiera charlar un rato con él y solicitarle alguna sugerencia respecto a mi tesis. Había leído casi todo lo publicado por Prada y me gustaba saborear su prosa dura y arrolladora, me parecía un excelente escritor, aunque, de forma inexplicable, ante algunos ojos, su persona aparentaba estar maltratada, quizá, como él mismo hubiera dicho o escrito (aquí pongo palabras mías en su boca o pluma): Mostraba una imagen patinada con un reseco barniz elaborado con restos de resentimientos literarios, y todo ello por algunos acusadores episodios. A lo mejor triunfó demasiado pronto y joven y no se le podía perdonar tal veleidad, o acaso decidió en un momento determinado de su carrera y vida seguir los consejos del Vargas Vila de su libro de máscaras: “Hágase fuerte en sus vicios y exalte sus defectos. Es el modo de triunfar. Y, sobre todo, siembre odios por doquier. El odio da vida al que es odiado”, esa frase también era un poco Wildiana, pero estaba hábilmente trabajada y pulida para que no lo pareciese en exceso. En algunas ocasiones le vi en las tertulias cinéfilas de Garci, casi siempre se expresaba con la mirada baja, y sus certeros comentarios me agradaron. Es curioso como detalles tan triviales pueden a veces influir en la sensibilidad de las personas observadoras.
Caminé unos pasos y me volví, curioso, para ojear ¿atisbar?, pero Prada había desaparecido. Continué caminando por la calle Río, torcí a la izquierda para llegar a la estación de metro de Leganitos y allí dudé entre seguir por Gran Vía, hacia el centro, o coger el metro. Al final me decidí por estirar las piernas; hacía una mañana espléndida, una de esas mañanas medio soleados de Madrid, en las que las nubes blancas ¿velazqueñas? vuelan resplandecientes y veloces como pienso que no vuelan en ninguna otra ciudad que conozco, y era preciso aprovecharla, además no muy lejos de donde me encontraba había dos librerías que quería visitar: una de libro viejo y otra de nuevo, pensando en la primera apresuré el paso hacia la Plaza de San Martín y en unos minutos atravesaba la puerta del establecimiento de don Luis Bardón. Un mes antes me había puesto en contacto con él para rogarle que hiciera el favor de localizarme un libro poco corriente, por no decir raro, sobre vampirismo, que al parecer consiguió encontrar sin mucho esfuerzo, o acaso es que Bardón no le daba excesiva importancia a su reconocida eficiencia. Una vez en el interior contemplé, como siempre tenía por costumbre hacerlo, el majestuoso y sobrio decorado en el que la perfecta geometría de la luz del sol de la mañana se filtraba a través los vidrios antiguos –como los que, deliberadamente, algo imperfectos y acuosos, utiliza James Ivory para acristalar las genuinas mansiones de sus filmes– de los escaparates y al chocar con las lomeras doradas conseguía arrancarles una especie de resplandor mágico, un halo enmarcado por suaves iridiscencias, como si acaso fuera el presagio de una aparición. Estoy utilizando palabras prestadas que leería posteriormente en otro libro de alguien que sólo escribía sobre libros, me refiero al autor que yo empezaba a buscar para mi tesis, quien también decía que existen unos días muy concretos, avanzada ya la primavera, cuando empieza el solsticio de Cáncer, en los que la luz tiene una tonalidad muy especial, igual que si estuviera impregnada de una atmósfera decadente y misteriosa, casi perturbadora; acaso el efecto no dure más de una quincena en todo el año, ésa es la mejor época para las bibliotecas. Hablaba de ellas, mi autor buscado, como si estuvieran vivas y sólo esperasen que viniera la insolente luz del sol a despertarlas, al revés que los vampiros del libro que había encargado a Bardón.
Hablé personalmente con él y me comunicó, con esa firme y fría superioridad de librero de estirpe, que me lo tenía reservado. Del mismo modo que me ocurrió con el conserje del “R”, Bardón mostró algo de sorpresa al ver el libro que también había apoyado sobre el mostrador, fue sólo un leve gesto de extrañeza paralizada en sus manos, manos instruidas para economizar movimientos y habituadas al tacto insinuante y prometedor de las bellas encuadernaciones, aunque no dijo nada y se limitó a refugiarse en una ambigua discreción, sabiendo que acaso era ya algo tarde para intentar hacerlo en su indiferencia.
–¿Conoce al autor? –le pregunté a sabiendas de que no era uno a los que Bardón estaba obligado a conocer.
–Sí, ya lo creo que tengo noticias de él o las tuve hace tiempo. Escribió tres libros por el puro placer de contar historias. Me dijo en una carta que no aspiraba a grandes cosas más. Yo era uno de sus personajes predilectos, según él mismo me confesó por carta; también me dijo que disfrutaba enormemente escribiendo los relatos en los que yo era el protagonista. Me tenía tapado tras un seudónimo. Los libros me los hizo llegar a través de Luis Alberto de Cuenca, quien creo que también era otro de sus personajes enmascarados o tapados o topos. Me consta que estuvo varias veces en este establecimiento y compró algunos libros, aunque nunca se identificó, parece que disfrutaba manteniendo el anonimato. Como su foto figuraba en la solapa de sus novelas no hubiera resultado muy difícil descubrirle, pero pensé que si su deseo era pasar inadvertido había que respetarlo y dejarle actuar según su propio criterio o capricho, en una palabra, seguirle el juego. Se inventó unas sugestivas tramas de misterio, con un fondo de libro viejo y protagonistas fijos, que desarrolló en tres pequeños volúmenes. Luego dejó de escribir. De improviso enmudeció por completo. Tengo en la trastienda sus tres publicaciones atentamente dedicadas. No sé de dónde se pudo inventar que yo fumaba unos extraños cigarrillos guardados en una caja de hojalata – exclamó sonriente y algo complacido, como si le gustase adornar su conversación con pequeños detalles, acto seguido preguntó–: ¿Quiere verlos?
Le contesté que no sólo quería verlos sino a ser posible adquirirlos, entonces Bardón se alejó a su trastienda y casi de inmediato regresó con tres libros, uno de los cuales era el que yo había comprado el día anterior. Me los mostró, pero se abstuvo de enseñarme las dedicatorias.
–El que usted tiene es el primero que publicó, y no creo que le resulte difícil encontrar los otros dos. Concretamente, el segundo creo que figura en un catálogo de Internet, aunque en este momento no le puedo precisar de que catálogo se trata. Si no da con ellos en la librería a la que me supongo que usted se dirige, vaya a la editorial, está junto a la estación de Atocha, allí seguro que los encontrará.
–¿Y dice usted que no ha vuelto a tener noticias de él? –insistí.
–Lo que se dice noticias, no; aunque sé que continúa viniendo por aquí un par de veces al año. Compra uno o dos libros y se va sin identificarse. Lo sé por el hecho de que, transcurrido un tiempo de sus visitas, siempre me envía unas líneas, es igual que si deseara participar en un juego infantil. Es un hombre de costumbres fijas y con hábitos de compra preestablecidos con una precisión astronómica. Se trata de un comprador en serie; es decir que, llegado un determinado momento, el adquirir un libro puede ser una necesidad acuciante para él. Tengo su teléfono y su domicilio anotados en mi fichero y también tengo guardadas todas sus cartas en mi archivo, en unos de sus relatos hace referencia, precisamente, a él, a mi archivo; pero no puedo facilitarle ninguna otra información más personal sin su consentimiento previo.
–No se preocupe –le contesté–, de momento todo esto constituye el simple esbozo de un proyecto. No quiero realizar ningún tipo de movimiento inoportuno hasta que haya leído los otros dos libros. Año tras año muchos estudiantes de Filología acaban la carrera y tratan de elaborar sus tesis sobre temas cada vez más complejos y rebuscados, quizá éste pudiera ser un argumento fresco para inspirar la mía. Una vez que conozca todos sus relatos quisiera también conocerle a él.
–Quizá tenga usted razón y sea imprudente establecer contacto de una forma prematura, era un hombre muy celoso de su intimidad –y aquí, precisamente, a Bardón le brotó le vena profesional–, debe de tener una buena biblioteca y además si hacemos caso a sus narraciones muchos de sus libros estarán dedicados, o acaso sea todo ficción y las dedicatorias pertenezcan sólo a sus inventados personajes. Aunque yo me inclino por la primera hipótesis, suelo tener buen olfato para estas cosas.
Nuevamente Bardón se alejó con los tres libros y al momento volvió con el que le había encargado un mes antes, en cuya portada aparecía el sugestivo nombre de Augustin Calmet.
–Le deseo mucha fortuna con su tesis –añadió despidiéndose con un gesto afable en su rostro, rostro al que el ejercicio continuado de la lectura, la investigación y la buena conversación habían prestado una placentera sensación de sosiego.
De nuevo contemplé las nubes blancas ¿velazqueñas? volar veloces por un cielo medio soleado y esa misma velocidad me dio ánimos para llegar a pie hasta la otra librería, la de libro nuevo. El establecimiento estaba abarrotado de novedades y me dirigí a los anaqueles de la izquierda, donde los autores están clasificados por orden alfabético, y allí encontré el tercero y último que publicó el oscuro escritor objeto de mi búsqueda, justo junto a una novela de María Ángeles Caso. Le pregunté a un empleado joven, y que resultó ser muy atento, si tenía el segundo y me dijo que acaba de devolver un par de ejemplares sobrantes, pero que me lo podía pedir. Le contesté que tenía intención de acercarme personalmente a la editorial, pues necesitaba cierta información complementaria.
–Yo llegué a conocer al autor, –me dijo el empleado joven y muy atento y profesional–, en una ocasión vino buscando Las cuatro plumas de Mason, y me vi obligado a ponerle al corriente de que no encontraría ese título en nuevo y también me permití sugerirle que se acercara a la feria de viejo que estaba instalada en Recoletos. Al cabo de un par de horas volvió para mostrarme un soberbio ejemplar del libro que habíamos hablado, editado en 1.944 en la “Colección Perseo”, con viñetas color sepia de Emilio Freixas, y sorpréndase usted, en la primera página, en la que figuraba el título de la obra y la editorial, aparecía una escueta dedicatoria en inglés que nunca se me olvidará y que venía a decir traducida: “Para Enrique Feversham, por las aventuras vividas juntos, Navidad 1.944”. Comprenderá usted que era un detalle curioso, o acaso mejor sería decir raro, y también algo exasperante por su vaguedad, pues Feversham es el protagonista de ese libro, y no tiene mucho sentido dedicarle un ejemplar a alguien que no existe. Además, lo lógico hubiera sido que ese tipo de homenaje se escribiera en una edición inglesa y no española, suponiendo, claro está, que todo aquello tuviese alguna lógica. Llegué a pensar que la dedicatoria pudiera estar amañada, pero no había razón alguna para manifestarle mi audaz pensamiento al actual propietario. Él pareció adivinarlo y me dijo que conocía muchas cosas sobre Mason, hasta los rasgos de su letra; me aclaró que había muerto cuatro años después de estampar aquella frase; aunque el objeto de su vuelta a la librería no era, precisamente, mostrarme la novela, sino darme las gracias por mi sugerencia de que visitara la feria. Después, pasada una semana, recibí un libro suyo, el primero que publicó, con una afectuosa dedicatoria en la que me daba de nuevo las gracias por el servicio que le había prestado y la suerte, según él, que también la había proporcionado; y creo que ya no lo he vuelto a ver más. Si se dirige usted a la editorial la encontrará junto a la estación de Atocha.
Ahora sí decidí coger el metro pues se me estaba echando la hora encima y corría el riesgo de encontrármela cerrada, con lo que, dado el interés que tenía en conseguir el ejemplar que me faltaba, me vería obligado a esperar a la tarde y cambiar el billete de vuelta a casa.
Salí en la misma acera del Ministerio de Agricultura, crucé la amplia calzada hacia la estación y en quince minutos estaba en la misma puerta de la editorial. A primera vista me pareció pequeña, aunque no tenía fundamentos para opinar sobre ella con cierta profesionalidad pues era la primera vez en mi vida que visitaba una. Junto a la puerta de entrada había una especie de escaparate, esta vez sin cristales Ivory, en el que se encontraban expuestos una buena cantidad de libros de todo tipo y formato, y en la parte izquierda de ese escaparate aparecían juntos los tres publicadas por el autor del que nunca había tenido noticias hasta el día de antes. Al verlos me invadió una absurda sensación de júbilo y pensé que dentro de unos momentos el segundo ejemplar también estaría en mi poder. Sin pensarlo más me volví hacia la puerta y la empujé comprobando que estaba cerrada. Miré el reloj y vi que todavía no era la una de la tarde, ese detalle me animó a pulsar un pequeño timbre que había en la pared, y a los pocos segundos una mujer de rostro agradable, pero de aspecto atareado o cansado, me recibió con una sonrisa inquisidoramente triste.
–Buenos días. ¿Qué es lo que desea?
–Disculpe, siento molestarla, deseo adquirir un libro que editaron ustedes hace unos cinco años.
–Sí hace tanto tiempo seguro que ya no lo tenemos, editamos unos sesenta títulos al año...
–Lo tienen en el escaparate. Se trata de un autor de quien he conseguido la primera y la tercera novela, pero me falta la segunda –y entonces le mostré las que tenía y le señale a través del cristal del escaparate la que no tenía.
En aquel momento la sonrisa de ella se hizo algo menos triste, como si el mero hecho de acordarse de aquel escritor le proporcionara una cierta dosis de jovialidad, a la vez que tenía la virtud de iluminar o poner un poco de tibieza en una zona lejana y fría de sus recuerdos.
¡Ah! Se trata de él. Haga el favor de pasar un momento.
Ella me dejó el paso libre y yo accedí a una especie de sala atestada de libros. En lo que podemos denominar planta baja había una mesa de trabajo y más y más libros apilados por todas partes. Las paredes estaban repletas de recortes de periódico, recuerdo que uno de ellos hacía alusión a Leopoldo María Panero, y revistas literarias (con títulos de alegres naufragios, de milenarios péndulos y otras fábulas) con fotos de autores conocidos y desconocidos para mí, me imagino que todo aquello eran críticas o comentarios sobre sus obras. También había un ordenador, o quizá dos, y diversas agendas de trabajo llenas de apuntes. Me sorprendió que los teléfonos –uno parecía un fax– no dejasen de sonar, era una música de fondo intranquilizadora. Sobre otra mesa había una serie de paquetes y sobres, bastante voluminosos, que todavía no habían sido abiertos, me imaginé que pudieran ser originales para leer y decidir después sobre su posible publicación. Ella, la mujer de la sonrisa triste, me rogó que me sentara frente a su mesa mientras completaba unos datos del trabajo que estaba realizando, pero yo le dije que prefería esperar, gustosamente, en tanto que echaba un vistazo a aquel organizado desorden natural. Los teléfonos seguían sonando y un contestador automático se encargaba de almacenar los mensajes, que al ritmo en el que llegaban quizá jamás pudieran ser contestados. A unos pasos de donde yo me encontraba había unos escalones que daban acceso a otro nivel donde el decorado era, prácticamente, el mismo: otra mesa más grande, apoyada en dos caballetes, como las que se utilizan en los estudios de dibujo, y descansando sobre ella aparecían multitud de carpetas, pruebas de imprenta y el fax del que ya había sospechado su existencia. La mujer trabajaba con gran concentración, y una vez acabada aquella hoja o impreso sobre la que efectuaba minuciosas anotaciones me rogó de nuevo que me sentara.
–¿Tiene usted mucha prisa? –preguntó.
Como toda respuesta, realicé el absurdo gesto de contemplar la esfera del reloj, aunque sabía perfectamente la hora que era.
–Se lo pregunto porque no deseo retirar ese libro del escaparate. Mi marido está visitando el almacén y me puede traer otro ejemplar, tardará en venir aproximadamente una hora, es decir que estará aquí a las dos.
–Hasta las dos puedo esperar perfectamente. Si le llama, y es posible, además del ejemplar que me falta quisiera que me trajese otra trilogía completa para hacer un regalo. Verá, igual me animo a realizar una tesis sobre ese autor y quisiera obsequiárselos a la persona que acceda a dirigirla.
Ella llamó por teléfono y le pidió a alguien ¿su marido? que trajera los libros que yo había pedido, independientemente de eso le dio una serie interminable de mensajes, entre los que sonaban entremezclados nombres de escritores bastante conocidos. También le dijo algo de una tesis ¿la mía?, mientras el otro teléfono no dejaba de sonar y el fax de arrojar papel.
–A las dos estará aquí con los libros –me comunicó–, si quiere puede continuar con su vistazo o bien dar una vuelta, lo que usted prefiera.
Me decidí por el vistazo, y mientras ella proseguía con sus anotaciones yo iba curioseando el contenido de los recortes pegados a las paredes y hojeando las novelas que estaban a mi alcance. Tomé entre mis manos una titulada Pasión por la trama de Sergio Pitol, recordé que otra novela del mismo autor había despertado en mí la curiosidad por la literatura rusa, o el interés por aquellos autores rusos menos conocidos en nuestro país y por la importancia del paisaje y la naturaleza que impregnaban su narrativa. También había un libro de Medardo Fraile, Ladrones del Paraíso, una recopilación de relatos que cuando lo leí, en su día, me agradó bastante; además, y de manera personal, consideraba a Fraile un excelente autor injustamente olvidado, como muchos otros que habían preferido desaparecer de la escena mundana y cotidiana para permanecer mecidos por un confortable anonimato. En la foto de la solapa aparecía el autor, Medardo, enmascarado tras una mirada severa o inquisitiva o acaso irónica, como si se complaciese en observar el mundo a través de una nebulosa y fantasmal ventana, semejante a las de Ivory, y se regocijara, muy en su fuero interno, de todo lo absurdo y banal que podía contemplar tras ella.
Mientras repasaba los relatos de Fraile llego el editor. A primera vista me pareció un hombre joven y activo, tenía todo el aspecto de un muchacho travieso, pero le atribuí los recursos suficientes para salir airoso de cualquier trance o eventualidad. Ella, la mujer atareada, se encargó de presentarnos mientras yo era sometido a un alto grado de observación por la agresiva, a la vez que escrutadora, mirada de su marido.
–Aquí tiene el libro que le falta y además la trilogía completa –es, justamente, lo que dijo, ni más ni menos, poniendo en su voz una absurda, y un poco estridente, nota de autoridad, pero los retuvo entre sus manos, dándoles de reojo un profesional vistazo y haciendo discurrir sus páginas, que produjeron un zumbido de viento impetuoso y un olor característico, mientras utilizaba hábilmente el freno selectivo de su dedo pulgar.
Le pregunté el importe y él me dijo una cifra redonda que consideré muy razonable, era quizá un precio de editorial, pero seguía sin entregármelos del todo, era como si le produjera cierta pesadumbre o desazón desprenderse de ellos.
–Ya casi no nos quedan ejemplares –dijo con un tono ambiguo de añoranza–, este autor debió continuar escribiendo, pero consideró que su contribución al relato se podía dar por zanjada sin que se resintieran los cimientos de una carrera inexistente, creo que ésas fueron sus palabras exactas y que, personalmente, opino, podían esconder algún oscuro reproche o resentimiento. Ante todo era un Cazador de historias y de libros, un buscador de rarezas editoriales y también un ameno conversador. A pesar de la diferencia de edad yo le consideraba como un hijo, cuando él casi podía ser mi padre. Sabe usted, esas son situaciones especiales que se suelen dar con bastante frecuencia en mi profesión.
–Es curioso, todos los que hoy me han hablado de él, y me han hablado varios, lo hicieron en pasado, como si ya estuviera muerto –le comenté sin pretender en ningún momento dar a mis palabras un tono que escondiera un cierto grado de frivolidad.
–Quizá se deba a que casi nadie le ha visto desde que publicamos su tercero y último libro. La mayoría de sus conocidos de Madrid, y aquí tenía bastantes, sólo han logrado hablar con él, exclusivamente, por teléfono. Es algo raro que usted venga de improviso y se interese por sus relatos, o más apropiado sería acaso denominarlo reconfortante.
Aquello parecía el fleco de una pregunta sin formular que inspiraba más recelo que confianza, aunque se daba la circunstancia de que no tenía nada que responderle, los sucesos habían venido todos ellos encadenados.





























