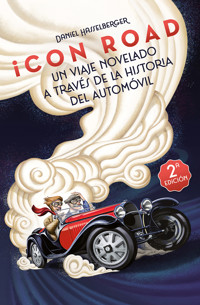
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En 1977, unos sindicalistas irrumpieron en una vieja fábrica abandonada de Alsacia, propiedad de dos hermanos magnates de la industria textil. Su empresa acababa de quebrar, pero se rumoreaba que en este edificio ambos guardaban un tesoro. Y, efectivamente, tras irrumpir en el local, ante los ojos de los trabajadores, aparecieron quinientos coches clásicos de todas las épocas. La ocupación durará meses y enseguida el más joven de los activistas trabará amistad con Pierre, veterano encargado de cuidar de aquellas joyas sobre ruedas. Escrito en primera persona enlazando historias cortas, a través de la relación entre el joven narrador y Pierre conoceremos no solo el devenir del automóvil desde sus comienzos sino la historia misma del siglo XX desde una perspectiva humana y emocional. Usando una narrativa envolvente y cautivadora, la ambientación a base de detalles históricos y culturales relevantes permite visualizar claramente el entorno y los personajes, creando una experiencia vívida y atractiva y manteniendo al lector interesado y comprometido en todo momento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
© Daniel Hasselberger
Diseño de edición: Letrame Editorial.
Maquetación: Juan Muñoz Céspedes
Diseño de cubierta: David de Ramón
Supervisión de corrección: Celia Jiménez
ISBN: 978-84-1068-598-7
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A Pierre
PRÓLOGO
Todo estaba listo para la inauguración. Las botellas de champán descansaban en el sótano listas para enfriar y ya se habían impreso las entradas. Pronto, los visitantes recorrerían los más de tres kilómetros de camino enladrillado, flanqueado por cientos de automóviles brillantes e impolutos de todas las épocas, mientras un gran órgano belga de principios de siglo amenizaría el recorrido con sus melodías. El edificio era una antigua fábrica de telas del siglo xix y, a pesar de sus fantásticas dimensiones, muy pocos sabían que albergaba la colección de los hermanos Schlumpf. Hans, el mayor, era más discreto y cabal, pero siempre acababa siguiendo los impulsos de su hermano pequeño Fritz, cuyos ojos brillantes y traviesos daban la impresión de que en todo momento estaba planeando su próxima aventura. Trabajador incansable, cuentan que se exigía mucho a sí mismo, lo que le daba pie para pedir el máximo de los demás; y cuando se le metía algo en la cabeza era prácticamente imposible hacerle desistir. Los Schlumpf habían hecho fortuna comprando y vendiendo propiedades y empresas. Y luego invirtiendo a lo grande en el sector textil, concretamente el de la lana, muy arraigado en la región de Alsacia. Para ello, habían comprado fábricas pequeñas y medianas que habían ido juntando para formar todo un imperio y una enorme riqueza. Y gracias a este dinero, a mediados de los años setenta estaban a punto de abrir el museo de coches más extraordinario del mundo.
Antes de la guerra, Fritz Schlumpf ya se había comprado su primer Bugatti, que disfrutó intensamente conduciendo a toda velocidad. Siguieron otros automóviles, pero tras la muerte de su madre a principios de los años sesenta, la afición se tornó obsesión. Fue entonces cuando, consolidado su imperio industrial, que producía enormes beneficios sin límite aparente, los Schlumpf se lanzaron a adquirir con ahínco y desmesura coches clásicos, especialmente de la marca alsaciana. Para ello, Fritz envió una carta a todos los propietarios registrados, diciendo algo así como «le confirmo que soy comprador permanente de Bugatti y le ruego me ponga en contacto con cualquiera que vaya a vender el suyo». Dicho y hecho, tan solo un par de años después ya tenían casi ochenta unidades, incluyendo innumerables recambios y herramientas originales provenientes de la liquidación de la propia fábrica de Bugatti, situada a pocos kilómetros de su residencia familiar. La guinda del pastel llegó en 1964 cuando compraron otros treinta al millonario norteamericano John Shakespeare. Eso sí, hay que decir que, a los aficionados, que conducían sus coches regularmente y los arreglaban ellos mismos, no les gustó nada la actitud de los Schlumpf, aparentemente interesados en acumularlos sin más.
Sin embargo, los hermanos siguieron impertérritos en su empeño y además compraron automóviles de otras marcas, con nombres evocadores como Hispano-Suiza, Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Lancia, Maserati o Ferrari. Y cuando hubieron juntado cientos de vehículos, decidieron exponerlos en un entorno adecuado. Para ello compraron la vieja fábrica de Mulhouse y la adaptaron con la idea de albergar su preciado tesoro. Pero la colección no se expondría de cualquier manera, por supuesto que no; para empezar, derribaron los muros interiores con el objetivo de dejar una superficie diáfana de unos diecisiete mil metros cuadrados; luego encargaron novecientas farolas, réplicas exactas de las que adornan el Puente de Alejandro III en París, que harían brillar en toda su gloria los automóviles; y estos estarían en perfecto orden de marcha, para lo que contrataron a un equipo de unas cuarenta personas, incluyendo siete mecánicos, dos tapiceros, dos carroceros, un asistente de carrocería y cinco pintores. Mientras tanto, Fritz se dedicaba a conseguir los recambios necesarios y supervisar todo el proceso de actualización o restauración. Así prepararon durante años en el más estricto secreto el que sería el museo de coches más increíble que nadie hubiera visto jamás. Sin embargo, hacia principios de los años setenta el sector textil francés comenzó a notar los efectos de la competencia de países con salarios bajos. Fueron tan solo los comienzos del made in China, pero esta primera oleada ya se llevó por delante industrias enteras en Europa. Con su inmensa riqueza, los Schlumpf pudieron aguantar el tirón inicial, pero a la larga la situación se precipitó y los bancos acabaron por denegarles más créditos. De repente, el grupo de empresas de los Schlumpf se vio incapaz de pagar a sus proveedores y a las pocas semanas se declaró en quiebra; los empleados también dejaron de cobrar y denunciaron a los hermanos, al tiempo que los sindicatos llamaron a movilizaciones. A los pocos días, Hans y Fritz huyeron a Suiza, a lo que siguió el despido de todos los trabajadores y el cierre de las fábricas.
Poco después, en la mañana del siete de marzo de 1977, quince sindicalistas irrumpimos en la antigua fábrica de Mulhouse, descubriendo el tesoro de los hermanos. Lo que vimos aquella brumosa mañana de un invierno que no quería acabar nos llenó a todos de desolación, frustración e ira; los hermanos no les daba para pagar nuestros salarios, pero tenían un inmenso patrimonio en coches. ¡Y en farolas! Afortunadamente, la mayoría de mis compañeros contuvieron su rabia y, aparte de incendiar simbólicamente un diminuto Austin 7 sin restaurar, dejaron el resto de la colección intacta. Pero lo que debía ser un efímero acto de protesta se convirtió en una ocupación en toda regla y enseguida nos organizamos para evitar que la policía nos desalojara y poder presentar nuestras reivindicaciones. Así, mientras los que tenían más experiencia negociaron con las autoridades, otros nos repartimos las tareas más mundanas, como organizar turnos de vigilancia o la logística de los víveres. En lo que a mí respecta, también estaba indignado, pero cuando encendimos las luces de la exposición quedé enamorado de aquellas bellezas sobre ruedas. Fue en esos días cuando trabé amistad con Pierre.
Nunca me dijo su edad, calculo que tendría unos setenta años, aunque bien podrían haber sido más. Había nacido en la propia Mulhouse, cuando la región de Alsacia pertenecía al Imperio alemán y como él mismo contaba, «nací siendo alemán, fui sucesivamente francés tras la Primera Guerra Mundial, alemán en la Segunda y francés al terminar esta». De hecho, aún conservaba en su casa los carnés de identidad y era bilingüe. En cuanto a su oficio, ya entonces empezaba a extinguirse: se dedicaba a restaurar carrocerías, aunque a él le gustaba llamarse a sí mismo planchista. Había trabajado durante años para los Bugatti y cuando la compañía fue liquidada, los Schlumpf lo contrataron para cuidar de su incipiente colección. Le ofrecieron dirigir el equipo de restauración de carrocerías, pero Pierre lo rechazó; «yo no he nacido para gestionar», decía, «lo mío es batir el metal». Aquella semana en que estuvimos haciendo el inventario, Pierre me enseñó todos los rincones del enorme edificio. Recorrimos una y otra vez los caminos flanqueados por aquellas maravillas sobre ruedas. Apuntamos todo, recopilamos datos de los archivos, nos comimos nuestros bocadillos en las pausas e incluso me aficioné a fumar los Gitanes que él encadenaba uno tras otro, aunque eso sí, nunca fumó cerca de los coches. Y cada día nos quedamos charlando hasta más allá del horario razonable. De todas formas, ninguno de los dos teníamos mucha motivación para volver a casa: él había enviudado hacía pocos años y mi compañera y yo nos habíamos tomado un tiempo para reflexionar, como se suele decir. Así que me ofrecí a hacer un inventario de los coches del museo. Sí, mi vida había dado un vuelco, pero al menos de forma temporal había encontrado una ocupación y un nuevo amigo.
Haciendo inventario contamos quinientos y un vehículos de más de cien marcas diferentes, incluyendo ciento veintidós Bugatti; y una vez completada la lista, la entregué a la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), el sindicato al que estábamos afiliados. Un par de semanas después, un juez de Mulhouse declaró ilegal la ocupación, pero al mismo tiempo los líderes del movimiento decidieron abrir el museo al público para recaudar dinero. La idea era compensar en parte los salarios que habíamos dejado de cobrar, aunque los dos mil trabajadores de los Schlumpf recibimos nuestro justo finiquito relativamente pronto. Aun así, la CFDT tardó dos años en desalojar el edificio, tiempo en que estuvo abierto al público el que el sindicato bautizó como Museo Mulhouse de los Trabajadores. La entrada se cobró a diez francos, de manera que parte de la recaudación se dedicó a pagarnos un salario poco menos que digno a los que nos quedamos trabajando allí. Sin embargo, para mí fue suficiente porque, reflexionando, creo que, viéndome sin pareja y sin trabajo, desde entonces ya solo me interesaron los coches. Mi tarea consistió en llevar la contabilidad del museo, lo que apenas me llevó un par de horas al día; el resto del tiempo lo pasé viendo cómo trabajaba Pierre y escuchando sus historias. Y es que, según fue tomando confianza, resultó que a Pierre le encantaba hablar sobre los automóviles y las personas que los habían creado, que él llamaba indistintamente iconos.
Al principio, lo escuché embobado sin más, disfrutando hipnotizado de cada anécdota, pero pronto decidí que debía tomar notas. Junto a mis estudios de contabilidad, en mis ratos libres mi madre me había enseñado taquigrafía; «ya te servirá alguna vez», me decía, aunque en aquellos tiempos mi padre aún se reía de mí porque, según él, era cosa de mujeres. Ahora bien, el sistema ya me había sido útil en las reuniones del sindicato y ahora me prestaría un preciado servicio: durante el día apuntaría todo lo que me contara Pierre y luego de noche en casa lo transcribiría. Y pondría todo en un cierto orden cronológico porque mi buen amigo me contó lo que le vino a la mente en cada momento. Así pues, este libro es una recopilación de sus relatos, que al fin y al cabo dan para lo que yo creo que es un bonito homenaje a uno de los artefactos más fascinantes que haya creado el ser humano; y al mismo tiempo iré desgranando la interesante vida de mi amigo. Tanto si eres un entusiasta de los coches como si solo quieres pasar un buen rato de lectura, espero no decepcionarte y te doy la bienvenida. Naturalmente, no puedo ni quiero abarcar toda la historia ni a todos los protagonistas; mi intención es transmitir en estas páginas la pasión que motivó a Pierre y la que me sigue moviendo a mí. Antes pensaba que llegaría un día en que me cansaría, pero hace tiempo que abandoné esa idea, me parece imposible pensar que despierte una mañana y diga «qué aburrimiento, ya no me gustan los automóviles». No después de lo que viví y escuché durante aquellos años.
I. UNA NUEVA FORMA DE LOCURA (HASTA 1905)
Agarrándole de la mano con fuerza, André va tirando de su madre. En los últimos meses todos hablan de la imponente torre metálica que domina la ciudad. Hasta ahora el joven solo ha podido verla desde muy lejos o en las portadas de los periódicos, pero hoy, por fin, ha llegado el día y su madre lo ha traído a visitarla. Estamos en la Exposición Universal de París de 1889 donde las construcciones en metal de dimensiones colosales son la gran novedad. El joven está fascinado ante el impresionante despliegue de tecnología, aunque recorriendo la descomunal Galería de las Máquinas, le llaman especialmente la atención los coches sin caballos. Hay un Bollée, un Serpollet, un de Dion-Bouton y tres triciclos de Peugeot con motor de vapor, aunque también los hay que se mueven con electricidad, alguno a gas y dos alemanes que funcionan con esencia de petróleo. Hace ya décadas que el vapor es crucial para los desplazamientos de larga distancia, moviendo barcos y locomotoras, pero en esta época hay quien se pregunta cuál será el futuro de la movilidad en las distancias medias y cortas. Las respuestas son variadas y llamativas pero muy pocos piensan que vayan a fabricarse más de un puñado de estos vehículos, que se antojan demasiado complejos y caros. De hecho, casi todos lo tienen claro: nada podrá reemplazar a los caballos, naturalmente. Así que la mayoría de los visitantes de la galería pasan y observan estos artefactos que algunos empiezan a llamar «automóviles» con una mezcla de fascinación y escepticismo, se encogen de hombros y siguen desfilando. No así André, que queda profundamente impresionado.
Así arrancaba Pierre sus relatos: tomaba un personaje, lo situaba en el espacio y en el tiempo y a partir de ahí hilaba la historia. Precisamente, sus últimos relatos coincidieron cronológicamente con los comienzos del automóvil. Fueron estos en los que más le brillaban los ojos a Pierre, la época de los pioneros le fascinaba. Cuando lo conocí poco podía imaginar que aquel hombre tranquilo y callado (casi lo podría describir como huraño) había vivido tanto y que, cuando se daban las circunstancias y él se sentía a gusto, podía llegar a ser tan locuaz. Ahora bien, con el tiempo me di cuenta de que no le faltaban habilidades sociales e incluso disfrutaba de algunas fiestas y reuniones que hicimos en el museo; simplemente, después de un tiempo necesitaba recogerse y trabajar en los coches o volver a casa a leer. Y, de todas formas, siempre prefirió dedicar sus energías a los amigos cercanos, algunos pocos colegas y familiares. Le gustaba más escuchar que hablar, detestaba tener que hablar por hablar y desde luego evitaba en lo posible el conflicto; pero, en las circunstancias adecuadas, se convertía en un parlanchín y tampoco evitaba una buena discusión. Por mi parte, intenté tomar notas lo más fielmente posible y aunque la taquigrafía tiene sus límites, creo que pude atrapar la mayor parte de sus palabras. La mayor dificultad que me encontré fue ordenar las historias y las ideas, que se entrelazaron también con sus opiniones personales y los retales de su vida. Pero volvamos a la Exposición Universal, donde André y su madre siguen caminando por el recinto hacia el norte del parque.
Y de repente ahí está, la recién construida Torre Eiffel. Pintada toda de un tono rojizo, flamante, irreal, inmensa, cada uno de sus cuatro pilares tan grande como un edificio. André mira hacia arriba y su vista no llega a abarcar toda la estructura del monstruo de metal que se eleva decenas de metros hacia el cielo, con sus innumerables vigas y columnas que se cruzan en todas direcciones en inusitada armonía. El joven va como flotando y por ello no ve que alguien de su misma edad viene hacia él con paso firme. Sus hombros chocan fuertemente; el otro se gira con cara severa, abre la boca para empezar una discusión, pero alguien le grita, «¡vamos Louis!» y sale corriendo —se volverán a ver. Todavía en el suelo por el choque, André se apoya en sus codos, levanta la mirada, observa la inmensa torre y se fija particularmente en cómo uno de los ascensores sube y sube. Con un constante traqueteo, desde su interior todo se hace más pequeño: André en el suelo, su madre, sus hermanos y el resto de las personas, los carros de caballos, los edificios, los parques y poco a poco en suma toda la ciudad.
El día es espléndido, el cielo es de un azul radiante y la luz del sol viene y va a causa de las miles de pequeñas nubes que flotan sobre París. Frenando suavemente, el flamante ascensor Otis se detiene a sesenta metros de altura, donde se ubica uno de los restaurantes de la torre recién inaugurada. Entre las personas que salen del elevador se encuentran tres hombres y una mujer, que se dirigen a una comida de negocios. Y aquí llega el maître, su mesa está lista, si son tan amables de seguirme. Los comensales caminan entre las mesas hasta llegar a la suya, la mejor del lujoso local, con unas vistas excepcionales. A esta altura, la dimensión de la gran Exposición Internacional en la capital francesa se hace más comprensible, con la enorme Galería de las Máquinas y su cúpula dorada dominando el entorno. Los anfitriones, dos franceses, no se parecen nada en carácter. El ingeniero Émile Levassor es brillante, terco y algo reservado; trabajador incansable, no para de inventar. Por otro lado, su socio, René Panhard, es su perfecto complemento: extrovertido, exquisito en sus maneras, se le dan muy bien las personas y es un formidable comercial. Ambos planean fabricar carros sin caballos y para ello hace unos meses han firmado un acuerdo con el tercer invitado a este almuerzo. Es alemán, se llama Gottlieb Daimler y fabrica motores que funcionan con esencia de petróleo. La dama que completa el grupo, Louise Sarrazin, es su representante en Francia y ha sido ella quien ha puesto en contacto a los tres emprendedores. Siendo ambos ingenieros, Levassor y Daimler digamos que hablan el mismo idioma y se caen especialmente bien.
Habiendo terminado el postre y degustando una taza de café, Gottlieb Daimler dirige su mirada a través de los grandes ventanales y la maraña de vigas, se abstrae por un momento de la conversación y se permite a sí mismo un raro momento para echar la vista atrás y reflexionar. Ya de muy joven, se había convencido a sí mismo de que un día el vapor que lo movía todo sería sustituido por otra forma de generar energía. Desde que terminó sus estudios, Daimler diseñó máquinas que funcionaban sobre todo a gas; primero en Francia, luego en Inglaterra y de vuelta en Alemania. Aquí trabajó para Nikolaus Otto, el inventor del motor de cuatro tiempos, pero siendo de carácter naturalmente fuerte, acabó por enfrentarse a su patrón y saliendo de la empresa; con el finiquito abrió un pequeño taller en el pueblo de Cannstatt, cerca de Stuttgart, y, al poco tiempo, se le unió un joven ingeniero, Wilhelm Maybach. Juntos desarrollaron un motor que funcionaba con esencia de petróleo y que acoplaron primero a un vehículo de dos ruedas, creando la primera motocicleta, y en 1886 a un carruaje. Nació así el primer automóvil de cuatro ruedas con motor de combustión interna, con la increíble potencia de, bueno, medio caballo de vapor (CV), gracias al cual el vehículo era capaz de alcanzar unos vertiginosos dieciocho kilómetros por hora. Siguieron la primera barca a motor, un tranvía y hasta un globo aerostático y ya al año siguiente Daimler y Maybach comenzaron a fabricar sus motores en serie. Y ahora, uno de sus coches sin caballos se exponía en París. Daimler termina su café y piensa para sí mismo: «este hijo de un panadero nacido en un pueblecito ha llegado muy lejos».
En la misma Exposición Universal se mostró al público otro coche sin caballos, con un motor que también funcionaba con esencia de petróleo. Su inventor, Carl Benz, lo había patentado unos meses antes que Daimler el suyo. No obstante, Benz tardó más que su colega en dar el empujón definitivo a su invención, ya que, careciendo de don de gentes y encontrándose con el escepticismo de la época, no supo encontrar compradores. Fue entonces cuando intervino su esposa Bertha, mujer de altas miras donde las haya. Un día a principios de agosto de 1888 de buena mañana, Bertha Benz sacó el artefacto del taller de su marido en Mannheim y emprendió junto a sus dos hijos un viaje a Pforzheim, donde vivía su madre, a unos cien kilómetros. Su objetivo no era otro que demostrar las posibilidades comerciales del vehículo. De hecho, ella era la principal interesada en el éxito del proyecto, ya que toda la financiación había corrido de su cuenta; por tanto, suyas debían ser las patentes, pero entonces una mujer casada tenía prohibido solicitarlas. El caso es que a los tres días Bertha y sus hijos realizaron el camino de regreso y enseguida los detalles del periplo corrieron como la pólvora por la región y luego por todo el Imperio. Las anécdotas incluyeron los sustos a los lugareños que encontraron a su paso; siguió la búsqueda de fuentes de agua para enfriar el motor y la parada en la Wieslocher Stadtapotheke, una farmacia donde compró ligroína, un derivado del petróleo, para usarlo como combustible. También se corrió la voz sobre las varias muestras de ingenio de esta excepcional mujer, que usó una pinza del pelo para reparar la ignición o una de sus ligas para recubrir un cable eléctrico pelado. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, el viaje sirvió finalmente para demostrar el potencial de los automóviles sin caballos y en particular a Benz para atraer inversores, echando a rodar su proyecto.
Dos años después de la Exposición Universal de París, la empresa Panhard et Levassor comenzó a fabricar en serie el automóvil movido por el motor de Daimler (ver fig. 1). Además, con él introdujeron la configuración que tarde o temprano adoptaría la mayoría de los fabricantes durante décadas, el llamado Système Panhard, con motor delantero, tracción trasera, embrague de pedal, cambio de marchas con palanca, radiador frontal y bastidor de escalera. La marca estuvo en estos años en la cresta de la ola y muchos ricos y famosos del momento conducirían o serían conducidos en uno de sus automóviles, como Louis Pasteur, Claude Monet, Gustave Eiffel o Charles Rolls. Y de su iniciativa emprendedora nació además otra empresa francesa igual de icónica pero más conocida y longeva. Habiendo comprado los derechos en exclusiva para Francia de los motores de Daimler, Panhard y Levassor buscaron otro interesado a quien venderlos y así poder aumentar la producción y reducir costes; y lo encontraron en la persona de Armand Peugeot. De estricta tradición protestante, la familia Peugeot se había granjeado durante décadas su fama de seria y laboriosa, fabricando herramientas, molinos de café y bicicletas. Armand ya venía fabricando coches sin caballos con motor de vapor, pero pronto se convenció de que el futuro estaba en la gasolina y también sus vehículos montaron los motores de Daimler.
Sí, el motor de combustión interna se inventó en Alemania, pero, como vemos, la industria del automóvil arrancó en Francia. De hecho, en estos años el galo fue el país de referencia para todo lo vanguardista, ya fueran obras de ingeniería como los primeros automóviles o la Torre Eiffel y también en las artes. Más adelante explicaré por qué, pero el arte moderno interesaba especialmente a Pierre y, para describir el contexto histórico, fue metiendo en nuestras conversaciones aquí y allá pinceladas (nunca mejor dicho) de su evolución. El arte moderno arrancó un poco antes que el automóvil, concretamente de la mano del francés Édouard Manet, pero sobre todo con Claude Monet, cuyo cuadro Impresión, sol naciente, de 1872, fue el arranque del impresionismo. También mencionaré a sus colegas Degas y Renoir, aunque para Pierre fue Cézanne quien realmente condicionaría a muchos artistas que vinieron después, al empezar a pintar ciertos objetos con múltiple perspectiva, adelantándose al cubismo. Pero no solo en la pintura estuvo en estos años de moda todo lo francés, sino también en la literatura (gracias a Guy de Maupassant, Zola o Baudelaire) y en la música, donde los referentes eran Debussy, Satie y Stravinski. Por otro lado, al mismo tiempo Louis Pasteur desarrolló su técnica para esterilizar alimentos líquidos y los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo. También se «inventó» en estos tiempos en Francia el turismo de superlujo, con el ferrocarril llevando a los ricos de todo el mundo a las ciudades de Biarritz, Deauville, Vichy o Niza. Aunque con diferencia, por encima de todas ellas, desde luego, estuvo París, donde en estos años surgió la alta costura y, aparte de la Torre Eiffel, se inauguraron la sala de cabaret Moulin Rouge y el restaurante Maxim’s. Y también fue en Francia donde dio sus primeros pasos el deporte del automovilismo.
~
Son las cuatro de la mañana en medio de ninguna parte en la campiña francesa. Unos chavales llevan ya unas horas esperando a que aparezca el Benz de los hermanos Michelin, pero el sol está a punto de salir y el único que aparece por el camino es un viejo pastor con un rebaño de ovejas. De forma inocente, como si fuera lo más normal del mundo, los jóvenes preguntan al buen hombre si se ha cruzado por el camino con un carruaje sin caballos. «¡Carros sin caballos!», grita el buen hombre presa de la ira. «¿Cómo os atrevéis a burlaros de un hombre de mi edad?» y acto seguido levanta su bastón para castigar semejante falta de respeto. Y lo hace justo en el mismo instante en que aparece el Benz por el camino, rugiendo y traqueteando. Estamos en junio de 1895 y este es uno de los vehículos inscritos por los hermanos Michelin en la que para muchos será la primera gran carrera automovilística de la historia: la París-Burdeos-París. A estas alturas, varios emprendedores ya estaban vendiendo sus coches sin caballos, así que era cuestión de tiempo que alguien ideara una competición para ver qué máquina era la más rápida o (dada su escasa fiabilidad) cuál era capaz de alcanzar la meta. Y con sus más de mil kilómetros de tortura por las carreteras de entonces, esta primera carrera supuso un enorme reto, que queda patente en el testimonio del propio Édouard Michelin; el francés relató unas cuantas anécdotas que dejo en el siguiente párrafo, pues dan una idea de las condiciones en que se conducía entonces.
Para empezar, Michelin describió el equipamiento de los vehículos participantes, con barras de dirección (el volante aún no se había inventado) extremadamente imprecisas, frenos que consistían en una palanca que presionaba las llantas traseras y, en fin, faros que no eran sino candiles de keroseno. A continuación, Michelin contó que su intención fue presentar tres vehículos, pero finalmente los hermanos solo pudieron participar con uno. Para empezar, el Benz del párrafo anterior, apodado Golondrina, finalmente se averió antes de comenzar la prueba y no pudo ser reparado a tiempo. El segundo, apodado Araña, chocó en los entrenamientos primero contra un arbolito joven que se dobló, de manera que, siempre según relató Michelin, uno de los acompañantes felicitó al conductor «por haber elegido un árbol con bisagras» aunque luego el vehículo quedó inutilizado por chocar contra otro que, desafortunadamente, «no era articulado». El tercer vehículo fue un Peugeot apodado Rayo, debido a que la dirección era algo precaria y, en lugar de ir en línea recta, el vehículo se movía en zigzag. Este automóvil también sufrió accidentes en los entrenamientos; el más grave ocurrió veinte días antes de la salida, cuando, tras cambiar una rueda, el ingeniero olvidó reajustar los frenos; luego, al accionarlos, se bloqueó una rueda y el vehículo terminó tumbando un poste de telégrafo, arrojando a los cuatro ocupantes al suelo. No hubo heridos graves, pero un incendio del carburador quemó parcialmente el vehículo, que pese a todo se reconstruyó a tiempo para correr. Ahora bien, dados los precedentes, los conductores designados se negaron a manejar el Rayo, así que tuvieron que ser los propios hermanos Michelin quienes lo condujeran durante el evento.
Casi todos los participantes presentaron sus vehículos con ruedas de madera o hierro. Algunos las habían forrado de goma, pero todas repercutían cada bache y cada piedra a sus ocupantes y a toda la mecánica. Solo uno de los coches llevaba neumáticos, no es difícil adivinar cuál; dos años antes, los hermanos Michelin habían comenzado a fabricar neumáticos hinchables para bicicletas, y solo hace poco para automóviles. Aunque hay que decir que los Michelin no inventaron el neumático, pues ese honor corresponde al veterinario y cirujano escocés John Boyd Dunlop, quien ya había patentado uno siete años atrás. En realidad, Dunlop (re)inventó el neumático, porque alguien ya había construido uno en Francia décadas antes, pero entonces nadie les vio aplicación —es la desgracia de algunos adelantados a su tiempo. Incluso años después, siendo los vehículos a motor tan escasos y lentos (y muchos de sus fabricantes tan reticentes), el negocio de los neumáticos arrancaba solo muy lentamente. Así que los Michelin vieron en la carrera una oportunidad para promocionarlos. Eso sí, los incidentes mecánicos y de otro tipo hicieron que el Rayo tardara más de cien horas en llegar, con lo que fue descalificado, pero los neumáticos probaron su potencial y, a partir de aquí, más y más fabricantes los irían montando. Los que también recibieron un espaldarazo tras la carrera fueron los motores de gasolina, ya que ocuparon los ocho primeros puestos, por delante de nueve de vapor y dos eléctricos. En principio, el ganador fue el mismísimo Émile Levassor, aunque más tarde fue descalificado porque su automóvil no tenía cuatro plazas, como exigía el reglamento. El francés, por cierto, fallecería poco después a causa de las heridas sufridas en otra carrera; al año siguiente, en la París-Marsella-París, Levassor tendría un accidente poco antes de llegar a Aviñón, intentando evitar atropellar a un perro, lo que le obligaría a ceder el volante a su mecánico. El propio accidente y la tortura de aguantar malherido otras treinta y seis horas hasta llegar a la meta harían mella en el francés, que moriría unos meses después. Esto sería un presagio de la fatalidad que acompañará siempre al deporte del automovilismo.
Pero no solo en Francia arrancaba la competición, pues al año siguiente tuvo lugar en Inglaterra otra carrera que también haría historia. Poco después de acudir a la Exposición Universal de París, Gottlieb Daimler había vendido una de sus licencias a un tal Frederick Simms, quien enseguida la vendió a su vez al inversor Harry Lawson. Con la licencia, Lawson adquirió los derechos de los motores y el nombre de Daimler para todo el Imperio Británico excepto Canadá; pero muy a su pesar el automóvil no acababa de cuajar en la conservadora sociedad británica. De hecho, al parecer, en 1896 las islas contaban con apenas setenta y cinco automóviles, frente a los cientos que ya circulaban por Francia. Así que, para llamar la atención del público, aquel año Lawson ideó una competición que llamó la Emancipation Run. La carrera se convocó para celebrar la Locomotives on Highways Act, una ley según la cual se eliminaban las enormes restricciones que hasta entonces habían impedido la proliferación de vehículos a motor en Gran Bretaña. Curiosamente, como el evento tuvo lugar el mismo día en que entró en vigor la nueva normativa, en los días previos las autoridades de Londres no habían permitido que los vehículos circularan por sus calles y el mismo día de la carrera tuvieron que ser remolcados a caballo hasta la salida. Pero por fin aquella fría y lluviosa mañana de noviembre, después del desayuno, los participantes pudieron arrancar, haciéndose notar sobre todo los de gasolina, con sus traqueteos, explosiones, humos y el olor a aceite quemado. Los dos a vapor y sobre todo los siete vehículos eléctricos fueron naturalmente más discretos.
A lo largo del recorrido de unos ochenta kilómetros entre Londres y la ciudad costera de Brighton, unas diez mil personas montando en bicicleta y miles a pie escoltaron a los treinta y tres automóviles participantes. De hecho, la competición despertó tanto interés que algunos coches tuvieron que rodar lentamente por la muchedumbre, haciendo que algunos motores se sobrecalentaran, impidiéndoles llegar a la meta, que solo alcanzaron diecisiete vehículos. El piloto y emprendedor británico Charles Jarrot asistió al evento como espectador y unos años más tarde contaría sus impresiones: «El efecto de la carrera en el público fue curioso. Habían llegado a creer que ese mismo día iba a tener lugar una gran revolución. Los caballos serían reemplazados de inmediato, y solo se verían en la carretera los maravillosos vehículos a motor sobre los que habían leído tanto en los periódicos durante meses antes. Nadie parecía tener muy claro cómo se produciría de repente este extraordinario cambio; sin embargo, existía la idea de que sería rápido. Pero después de la procesión a Brighton, todos, incluidos los comerciantes de caballos y los fabricantes de sillas de montar, recayeron en una plácida satisfacción y se sintieron seguros de que el buen animal pasado de moda utilizado por nuestros antepasados no corría peligro de ser desplazado». Eso sí, hay cierta confusión respecto a qué vehículo llegó primero a Brighton. En general se cree que fueron dos triciclos Bollée, pero acaso juzgando que un auténtico automóvil debía tener cuatro ruedas, algunas fuentes cuentan como ganador a un vehículo americano: un Duryea (ver fig. 3). Lo cual nos concede la excusa perfecta para dar un salto al otro lado del Atlántico y ver cómo fueron allí los primeros años del automóvil, que empiezan con otra competición algo accidentada.
Estaba amaneciendo y una cuña quitanieves de madera tirada por caballos avanzaba a duras penas sobre el manto blanco que cubría el hipódromo. En estas penosas condiciones, en noviembre de 1895 tuvo lugar la carrera de automóviles organizada por el periódico Chicago Times-Herald, que muchos consideran la primera que se celebró en suelo americano. El recorrido previsto era de unos noventa kilómetros partiendo desde Chicago y recorriendo la orilla del lago Michigan hasta Evanston y vuelta. La mayoría de los ochenta y tantos vehículos inscritos eran de producción casera, por lo que el evento se pospuso dos veces porque los participantes no los tuvieron listos a tiempo; de hecho, al llegar el día, solo seis vehículos pudieron desplazarse hasta la salida. Y luego la «carrera» apenas mereció este apelativo, porque fue un caos. Sí, los hermanos Duryea acabaron ganando, pero los premios se basaron sobre todo en factores científicos y no tanto en lo que pasó durante la competición, ya que, según dijeron los jueces, «todos los concursantes violaron las reglas». Incluido el Duryea que «no pudo mantenerse en el trazado y fue reparado por un herrero», pero este fue el carruaje que «tuvo el mejor rendimiento y la velocidad promedio más alta, unas cinco millas por hora». Por lo demás, un Benz atropelló a un caballo y tuvo que retirarse, mientras que un coche eléctrico se quedó sin batería a causa del frío y el resto quedaron atrapados en la nieve. La escena más repetida del día fue la de caballos rescatando a las máquinas que se habían averiado o habían quedado atascadas. Y es que los primeros automóviles llegaron a un mundo en que el caballo era mucho más que el enemigo a batir. Lo dijo bien claro otro pionero del automovilismo, el norteamericano Alexander Winton: «El gran obstáculo para el desarrollo del automóvil fue la falta de interés del público» ya que «abogar por la sustitución del caballo, que había servido al hombre durante siglos, señalaba a uno como un imbécil».
~
En general no es muy conocido, pero Winton fue uno de los primeros constructores de automóviles en EE. UU. Su nombre me trae una especial añoranza de mis conversaciones con Pierre, ya que se convirtió en un pretexto que usé a menudo para burlarme de él, siempre desde el respeto y contando con su complicidad, claro: «ya estás otra vez con Winton», le decía. Pero Pierre tenía una buena razón para citarle una y otra vez en sus relatos ya que, pasada la época de los pioneros, Winton escribió un artículo para el Saturday Evening Post sobre los inicios del automóvil que es una auténtica mina de oro para descubrir cómo fueron los comienzos de la motorización. Winton contó por ejemplo cómo se libraron «emocionantes batallas de palabras en el desierto más grande de todos: el desierto de la terminología. Algunos querían llamarlo carruaje sin caballos como descripción estándar; otros recomendaron policiclo, vagón de motor, motocicleta, carruaje sin caballos, locomotora de carretera. Supongo que había cientos de nombres, pero ganó automóvil, debido a su musicalidad». En fin, contaba Winton que «por el hecho de estar construyendo mi primer automóvil en la privacidad del sótano de mi casa comencé a ser señalado como el tonto que está jugando con un carruaje que se desplaza sin estar enganchado a un caballo». Un día, hasta su banquero lo llamó para decirle: «Winton, me has decepcionado, estás loco si crees que este tonto artilugio en el que has estado perdiendo el tiempo desplazará al caballo». Actualmente es difícil hacernos una idea de hasta dónde llegaba entonces la influencia del fiel caballo. Pero hay que pensar que llevaba acompañando al ser humano desde que fuera domesticado unos cinco mil años atrás. Durante siglos había sido un símbolo de riqueza que los más privilegiados usaron para desplazarse o en batalla. Debido al alto coste de tener uno, pertenecer a la caballería había sido símbolo de un alto estatus social y de mucho poder. Los caballeros venían de familias privilegiadas y se les presuponían virtudes que trascendieron a la ocupación en sí, por lo que la palabra recibió un uso extendido. Así, se entiende por caballero una persona distinguida o poseedora de un código de conducta gentil, atento y solidario; cuando alguien es caballeroso, es que se comporta con distinción, nobleza y generosidad y se muestra servicial, atento y gentil con los humildes y los desfavorecidos. De forma más frívola, la palabra también se puede referir a la mera galantería cortés y entonces se dice que tal persona «es todo un caballero». Por lo demás, durante siglos los caballos fueron usados por granjeros y agricultores como medio para trabajar, mientras el transporte pesado y de larga distancia se llevó a cabo con bueyes y burros y los comunes mortales se conformaron con caminar.
Irónicamente, fue durante la Revolución Industrial cuando el uso del caballo empezó a tener su mayor auge. Y es que, conforme se extendió el uso del vapor y aumentó la producción industrial, el crecimiento brutal de las ciudades y el auge del comercio hicieron necesario un medio de transporte donde no llegaban las locomotoras. De este modo, a lo largo del siglo xix las metrópolis exigieron cada vez más un movimiento extraordinario de materias primas, productos terminados, víveres y personas desde y hacia las afueras y de un lado al otro de la ciudad. Los caballos adquirieron así un estatus de máquinas vivientes que, alimentadas con heno, alcanzaban hasta un veinte por ciento de eficiencia en términos de energía consumida por trabajo prestado, más del triple que una máquina alimentada con carbón. Un servicio que el caballo prestó prácticamente sin competencia ya fuera montado directamente o tirando de carruajes, que también invadieron en esta época calles y caminos. En el libro Horse Drawn Vehicles since 1760 in Colour, su autor Arthur Ingram menciona exactamente trescientos veinticinco tipos. Los había de dos ruedas como el carro y la carreta, que es más larga y estrecha, y de cuatro ruedas, como el carromato (que incorpora un toldo) y la carroza, que es cerrada. Y luego está el precursor del automóvil: el coche de caballos, que se distingue del resto de carruajes porque dispone de una suspensión, ya sea por ballestas, muelles, cinchas de cuero u otro dispositivo. Al parecer los romanos ya construyeron carros con suspensión, pero esta característica se perdió hasta que se reinventó en el siglo xv en la ciudad húngara de Kocs. Y pronto estos carruajes con suspensión alcanzaron tal fama en toda Europa que en muchos países se les aplicó genéricamente el gentilicio de la ciudad magiar, pronunciado «cochi».
De esta manera, el carruaje con suspensión pasó a llamarse kocsi en húngaro, kutsche en alemán, coach en inglés, cocchio en italiano y coche en francés y en español. Los coches de caballos también fueron durante siglos todo un símbolo del estatus social de su dueño y su industria se desarrolló enormemente, apareciendo multitud de variantes, cuyas características y denominaciones se aplicarían luego a los coches de motor. Así, entre las carrocerías cerradas, la limusina era un coche de caballos de lujo con una cabina amplia para al menos cuatro personas, con el conductor sentado a la intemperie; la berlina tomaba su nombre de la ciudad alemana homónima y tenía el techo rígido y sitio para cuatro pasajeros y dos conductores; el coupé era como una berlina con la cabina partida por la mitad (coupé en francés significa «cortado»); el cabriolé tenía tan solo dos ruedas y una capota y el spider era una versión ligera del mismo mientras que el buggy era totalmente abierto; y finalmente, el break o brake (también wagonette o jardinera) era un coche de caballos con sitio delante para conductor y asistente y dos bancadas traseras laterales con sitio para cuatro o más, siendo una variante el shooting brake o brake de caza. No quiero adelantarme demasiado, pero para cerrar por ahora este tema vale la pena mencionar también como curiosidad que algunas marcas de automóviles comenzaron su vida como fabricantes de carruajes. Sería el caso por ejemplo de la norteamericana Studebaker, que construyó aquellos famosos carromatos que salían en las películas «de vaqueros» llevando a los colonos a la «conquista» del Oeste. Pero ahora sigamos con los equinos.
Para hacernos una idea de la trascendencia de los caballos, bastaría con citar la gripe equina que en 1872 azotó la costa este de EE. UU. y Canadá, durante la cual la vida en las ciudades quedó prácticamente paralizada: los víveres no llegaron a los mercados, los bomberos no pudieron desplazarse a apagar fuegos, los médicos no acudieron a sus urgencias y hasta hubo que posponer funerales. Sí, en aquellos años el caballo era el eje vertebral del progreso, de manera que hacia finales del siglo xix prestaban sus servicios en EE. UU. casi veinticinco millones, trabajando en el campo o en la ciudad, tirando de carruajes de todo tipo o montados a lomo. Así que, poco a poco, la circulación en las grandes ciudades empezó a acercarse a su punto de saturación y los atascos comenzaron a ser diarios; se cuenta por ejemplo que a finales de siglo los habitantes de Nueva York tomaban un promedio de casi trescientos viajes en carruaje por persona y año y que en Londres circulaban unos veinticinco mil caballos al día. Aquellos miles de ruedas y cascos de caballos batían el firme (a menudo de adoquines) provocando un ruido ensordecedor; además, como seres vivos que eran, los caballos eran imprevisibles y provocaban no pocos accidentes, aparte de ser caros de mantener, entre alojamiento, comida y veterinarios. Luego estaban las malas condiciones higiénicas y sanitarias, y las jornadas extenuantes a las que muchos sometían a los animales. Así que no era raro que estos cayeran muertos en la vía pública. Además, a menudo los cadáveres quedaban abandonados allí durante días.
Pero, sobre todo, los caballos dejaban a su paso un reguero de excrementos, cuyo olor era realmente el menor de los problemas. Porque el estiércol atraía a millones de moscas que transmitían multitud de enfermedades. Además, si se dejaba secar bajo el sol, el polvo de heces en suspensión provocaba asma y otras enfermedades respiratorias; y si llovía, se diluían y corrían por las calles, favoreciendo la proliferación de ratas. Un caballo produce aproximadamente entre diez y veinte kilos de excrementos sólidos al día y unos cuatro litros de orín, lo que multiplicado por decenas de miles de animales da una idea de la magnitud del problema. Cada noche, ejércitos de miles de barrenderos se tenían que emplear a fondo para dejar las calles libres de excrementos para el día siguiente. Y luego esas toneladas de estiércol eran eliminadas de forma dispar: en algunas ciudades se transportaban (en carros tirados por animales) al campo para ser usadas como fertilizante, pero en otras simplemente se tiraban donde se podía. El problema se convirtió en un asunto de salud pública particularmente grave, con intensos debates acerca de cómo resolverlo. Y por supuesto, los pioneros de la automoción se aprovecharon y magnificaron el problema de los excrementos y el resto de los puntos débiles de los caballos. La revista Horseless Age, por ejemplo, editada por y para los pioneros del automovilismo, predicaba que el caballo no era sino una «bestia indomable» que provocaba «terribles accidentes». La misma publicación prometía que la sustitución del caballo por el automóvil reduciría significativamente el ruido en las ciudades. Aparte de esto, muchos predijeron que con el automóvil el tráfico fluiría mucho más ágilmente y desaparecerían los atascos. También se esperaba que desapareciera para siempre la contaminación producida por los excrementos y con ella las moscas y las ratas. Gracias al automóvil, las ciudades, en fin, recuperarían el orden y se volverían lugares apacibles en los que vivir y trabajar a gusto para todas las clases sociales. Porque, además, muchos vieron las contradicciones y desequilibrios de la época como una oportunidad de cambio que pasaba por el enfrentamiento entre el mundo del caballo y la nueva era de la automoción. Pero también entre el idealismo de los primeros pioneros y el pragmatismo de quienes quisieron hacer fortuna con los automóviles. Y para Pierre estos choques quedaron particularmente patentes en la gestación de una marca icónica.
~
La tumba destila nostalgia. Los restos que yacen bajo el frío mármol son los de un hombre que tenía apenas treinta y cinco años cuando murió. Defendió firmemente valores como la amistad y el honor, fue generoso y desinteresado, aunque a lo mejor un poco ingenuo. Hoy en día su nombre no le suena a casi nadie ya, pero Emanuele di Bricherasio fue el creador de una de las marcas emblemáticas del automovilismo: la Fiat. Al contarme esta historia, Pierre se puso melancólico y, cuando fuimos a visitar el mausoleo, yo también me quedé impresionado. Sí, ahí hicimos una parada en el único pero épico viaje que llegamos a hacer Pierre y yo, del que hablaré más adelante, pero ahora permitidme que siga. Vástago de una antiquísima y muy rica familia aristocrática, Emanuele simpatizaba no obstante con las ideas socialistas que emergían en la época, lo que le valió el apodo de El Conde Rojo. A finales del siglo xix los primeros automóviles fabricados en Francia y en menor medida en otros países occidentales tenían encandilados a muchos adinerados de la alta burguesía y aristócratas. Para muchos se trataba de una moda pasajera, pero para Bricherasio y otros, el automóvil era mucho más: un invento que popularizado acaso podría ser el detonante de un cambio radical en las condiciones de vida de las clases desfavorecidas. Y no se contentó con ser un mero espectador: junto a otros entusiastas fue el creador de la Mostra Italiana dell’Automobile que luego sería conocida como el Salón del Automóvil de Turín y también el Automobile Club di Torino, que pronto se convertiría en el Automobile Club d’Italia. Y por fin en 1898 se unió a Giovanni Ceirano, emprendedor, inventor y fabricante de bicicletas, con la intención de construir un automóvil.
La compañía se llamó Ceirano GB & C y el coche que fabricaron se llamó Welleyes —ya entonces los nombres en inglés sonaban como más sofisticados y modernos. Diseñado por el brillante ingeniero Aristide Faccioli, el Welleyes se presentó en sociedad en una carrera alrededor de Turín en la que quedó segundo. Fue una publicidad magnífica que, unida a la calidad del coche y los contactos de sus promotores, hizo que enseguida comenzaran a llegar pedidos. Pero la pequeña sociedad no estaba preparada para tanto éxito y carecía de los medios para pasar de la fase artesanal a una producción industrial. Así que nuestro inefable Bricherasio se arremangó una vez más y aportó parte de su patrimonio familiar como garantía; con esto y la participación de otros hombres adinerados de la región, se firmó el acuerdo para la constitución de la FIAT, una sociedad que se dedicaría a «la construcción y el comercio de automóviles». La reunión fundacional tuvo lugar poco antes del cambio de siglo y quedó inmortalizada por el pintor Lorenzo Delleani en el cuadro I fondatori della FIAT. En el mismo, la figura central era el propio Bricherasio, rodeado del resto de fundadores, entre ellos un par de abogados, un conde y un banquero —y un tal Giovanni Agnelli. Pero la presencia de este último en la obra es algo controvertida. Si observamos bien el cuadro de Delleani, la figura de Agnelli parecería como añadida a posteriori y además sería el único en tener una actitud en cierto modo desafiante. De hecho, los historiadores no se ponen de acuerdo sobre su presencia en la reunión. Para muchos, es casi seguro que Agnelli se unió a la nueva empresa más tarde aprovechando la salida de un escéptico y que su efigie fue añadida al cuadro más tarde.
Lo cierto es que enseguida Bricherasio vio cómo Agnelli y sus acólitos se adueñaban de su proyecto. Empezando por el nombramiento de los miembros del consejo de administración de la nueva sociedad, cuya presidencia no se le asignó a él como era de esperar sino a un abogado amigo de Agnelli. Seguidamente, se decidió que Ceirano y Faccioli no formaran parte del consejo de administración y ambos abandonaron pronto la compañía. Bricherasio se opuso a que los padres del Welleyes fueran dados de lado, pero no encontró los suficientes apoyos y enseguida se vio en minoría. Mientras tanto, Agnelli, el último en llegar, era un torbellino. Pragmático, dinámico, de pensamiento rápido y tremendamente ambicioso, Agnelli se movía con soltura, dejando más y más de lado a los aristócratas idealistas. Por su parte, desilusionado con el camino que había emprendido el que a todas luces había dejado ya de ser «su» proyecto, Bricherasio dejó de acudir a todas las reuniones, pero siguió soportando los desaires y aguantó en el puesto hasta el final. Hasta su final, que llegaría el tres de octubre de 1904. Aquella noche, Bricherasio estuvo alojado como huésped del duque Tommaso di Savoia-Genova, primo del rey, en el castillo de Aglié. Por la mañana apareció muerto. Aquel día iba a tener lugar una reunión del Consejo de Administración y hubo quien habló de un homicidio por encargo, ya que al parecer Bricherasio había declarado que quería «descubrir todas las cartas». Según otros, el atractivo e irresistible galán se habría pegado un tiro en la sien por honor debido a su relación con una aristócrata de alto rango de la casa de los Saboya. Ahora bien, el único conocido que pudo ver su cuerpo, su amigo Federico Caprilli, declararía que no vio en su cabeza herida de bala alguna. La causa exacta de su muerte no se supo nunca, ya que dado el rango del dueño del lugar donde murió, no hubo investigación oficial, ni autopsia. La noticia se conoció al amanecer, pero extrañamente el periódico La Stampa apenas le dedicó una escueta necrológica, demasiado corta para un personaje tan popular e influyente, que en vida siempre había ocupado amplio espacio en el mismo periódico. Además, a pesar de la tragedia, la reunión del Consejo tuvo lugar según lo programado. Y en la misma, los asistentes se limitaron a lamentar la pérdida de «un administrador celoso de su trabajo», un calificativo más atribuible a un mero contable que al fundador de la compañía.
El caso es que tras la desaparición de Bricherasio, Agnelli siguió incrementando su poder en la empresa, moldeándola a su antojo. Y cuando se hizo con el control total la liquidó, constituyendo una nueva en la que ya aparecía como socio mayoritario. También cambió el objeto social, ampliándolo al transporte ferroviario, los medios de navegación y los aeroplanos, y cambió en cierto modo el nombre, que ya no fue el acrónimo FIAT, sino que pasó a ser Fiat, todo junto y en minúscula. El registro de esta nueva sociedad estuvo también envuelto en la polémica y es que al mismo siguieron varias denuncias y la apertura de un proceso judicial contra Agnelli y algunos de sus socios. Las acusaciones fueron graves (fraude, coalición ilícita, manipulación de valores en bolsa y falsedad en documentos contables) y dieron lugar a un proceso judicial que duraría cuatro años. Pero pasado este tiempo, Agnelli fue absuelto, aparentemente gracias a la intervención de amigos muy poderosos; entre ellos estaban el mismísimo primer ministro italiano Giovanni Giolitti y también Vittorio Emanuele Orlando, ministro de Gracia y Justicia, de quien se cuenta que renunció durante unos meses a su acta de ministro solo para ejercer la defensa del empresario. Más tarde, Agnelli sería nombrado senador, convirtiéndose en uno de los personajes más influyentes del movimiento fascista de Benito Mussolini y luego de la mano de su nieto, en la segunda mitad del siglo xx, la familia llegaría a ser la más poderosa y rica de Italia. Y esta historia, si realmente fue así, da una idea de cómo arrancó todo. En cuanto al cuadro de Delleani, colgó durante mucho tiempo en el despacho de Giovanni Agnelli, pero se dice que nunca le habría agradado demasiado ser fotografiado con él.
Como dije anteriormente, el enfrentamiento entre Bricherasio y Agnelli fue para Pierre la mejor metáfora de los tiempos que estaban cambiando. El primero, consumado jinete, idealista y un tanto naif, encarnaba el mundo de la caballería y el segundo representaba la empresa moderna. El mundo del caballo se derrumbaba y algunos intuyeron correctamente el cambio que se avecinaba. Lo comentó por ejemplo el inventor Thomas Edison en una entrevista en el New York World: «El carruaje sin caballos sugiere a mi mente que el caballo está condenado. Dentro de diez años podrá usted comprar un vehículo sin caballos por lo que pagaría hoy por un carro y un par de caballos. Se ahorrará usted el dinero que antes gastaba en el mantenimiento de los caballos y verá reducido el riesgo de tener un accidente mortal. Es solo cuestión de poco tiempo que los carruajes y carretas de todas las grandes ciudades estén propulsados por motores. El gasto de mantener y alimentar a los caballos en una gran ciudad… es muy alto, y todo esto se acabará. Un gran invento que facilita el comercio enriquece a un país tanto como el descubrimiento de grandes cantidades de oro». No obstante, los plazos que manejó Edison se alargarían bastante, pues aún quedaba lejos el momento en que se pudiera comprar un coche a un precio asequible. Sí, durante bastantes años el automóvil seguiría siendo algo exclusivo de unos pocos privilegiados. De hecho, mientras los primeros motores de explosión aún carraspeaban en los humildes talleres de los pioneros, otro invento revolucionó en pocos años el transporte personal de forma radical en todo el mundo. Se podía leer en un artículo de finales de siglo en el Literary Digest: «El carruaje sin caballos es actualmente un lujo para los ricos y aunque su precio probablemente caerá en el futuro, por supuesto nunca tendrá un uso tan común como la bicicleta».
~
Efectivamente, hablemos ahora de bicicletas, ya que, aunque parezca inverosímil, jugaron un papel fundamental en la génesis de los automóviles. Para empezar, a ellas debemos muchas de las innovaciones tecnológicas que se atribuyen al automóvil, como los neumáticos, los rodamientos, los frenos, el cárter y las ruedas de radios. Además, Pierre me explicó que el sector de las bicicletas fue uno de los primeros en que se usaron las máquinas-herramienta como tornos, taladros, fresadoras, pulidoras, limadoras y sierras industriales; hasta entonces, con la producción artesanal, había sido muy difícil obtener dos tuercas exactamente iguales, pero ahora se pudieron producir millones de piezas estandarizadas. Esta fue la clave para que se pudiera fabricar a gran escala, introduciendo al mismo tiempo la cadena de montaje, ya usada por Columbia Bicycles en su fábrica de Connecticut, EE. UU., desde la que salía una cada minuto. Por otro lado, millones de ciclistas circulando y la presión de asociaciones, clubes y fabricantes llevó a las administraciones públicas a la construcción de las primeras carreteras, que comenzaron pues a desarrollarse bastante antes de la masificación del automóvil. De hecho, muy a principios del siglo xx el parlamentario inglés Sir Ernest Soares aún diría que «los automovilistas son intrusos legales en la carretera» y que «las carreteras nunca se hicieron para los automóviles», concluyendo que «quienes las diseñaron y construyeron nunca pensaron en los automóviles». Adicionalmente, la bicicleta supuso el desarrollo de la publicidad, con la creación de carteles cada vez más llamativos e ingeniosos. Y finalmente, con ella aparecieron estrategias de venta que luego se aplicarían en la industria del automóvil, como la de la obsolescencia dinámica, con el lanzamiento de nuevos modelos cada año.
Se podría decir que la primera «bicicleta» fue la draisiana de principios del siglo xix, llamada así en honor de su inventor, el barón alemán (tomad aire) Karl Christian Ludwig Drais von Sauerbronn. Siguieron varias máquinas movidas por pedales de la mano de inventores escoceses y franceses, aunque el apodo de Sacudehuesos que recibieron algunas decía poco (o mucho) de su confort. El caso es que estos primeros biciclos tuvieron los pedales en la rueda delantera, así que para sacar más partido a la relación y buscando mejorar la comodidad, el francés Eugène Meyer diseñó uno con la rueda delantera mucho más grande que la trasera que luego el británico James Starley comenzó a fabricar en serie, popularizándose en las islas británicas como penny-farthing, nombre compuesto de dos monedas (el penique y el farthing o cuarto de céntimo) con diámetros muy diferentes. Esta bicicleta tan característica estuvo de moda muy poco tiempo, pero se convirtió en un símbolo de la época victoriana. Aun así, su peligrosidad hizo que se siguieran desarrollando otras tecnologías y en 1885 el sobrino de Starley, John Kemp Starley, presentó su «bicicleta de seguridad» bajo la marca Rover. Con sus dos ruedas de igual diámetro, la trasera propulsada por pedales mediante una transmisión por cadena, la nueva era más manejable, rápida y estable. Pero rodar directamente sobre ruedas de madera o hierro era una tortura, así que poco después primero John Dunlop y luego los hermanos Michelin comenzaron a producir los neumáticos inflables. Estos le aportaron la comodidad necesaria y enseguida la Rover y decenas de copias se convirtieron en un éxito de ventas. A partir de este momento la bicicleta pasó de ser un artilugio para deportistas, ricos y excéntricos a convertirse en el primer medio de transporte individual, confortable, ligero, rápido, seguro y con un coste de compra y mantenimiento razonablemente asequible. De este modo, hacia 1890 se desató la locura. Todos quisieron tener una.
Fue entonces cuando los vehículos a pedales de dos ruedas irrumpieron con fuerza en el mundo decimonónico, revolucionando la sociedad como pocas novedades tecnológicas lo han hecho en la historia. La bicicleta supuso un cambio radical en el día a día de millones de personas que, casi de repente, pudieron desplazarse a todos lados a su antojo, saliendo al descubrimiento del mundo más allá de su pueblo o barrio y disfrutando de una renovada sensación de libertad. El artilugio tuvo además una gran influencia en el arte, la música, la literatura y la moda; y también en la demografía, como cuenta Roff Smith en un artículo en National Geographic. Según Smith, las actas de las parroquias inglesas de estos años indican que aumentaron en gran medida los matrimonios entre personas provenientes de pueblos distintos. La explicación estaría en que, gracias a las bicicletas, los jóvenes y las muchachas (viendo estas de repente la posibilidad de huir de sus carabinas) se aventuraron lejos de sus pueblos, entablando por el camino amistades o lo que surgiera. En realidad, la bicicleta fue también un factor importante en el proceso de liberación de la mujer, otro tema que a Pierre le tocaba el alma cada vez que salía en alguna conversación. Porque mi amigo podía estar en sus setenta, pero muchos de sus puntos de vista eran los de una persona mucho más joven, ya iré desgranando esto también. El caso es que Pierre se llenaba de orgullo cuando me contaba cómo la bicicleta se convirtió en un símbolo de la mujer moderna e independiente de la época. Y como fruto de sus investigaciones, mi amigo me dejó algunas citas perfectas.
Así, por entonces la revista mensual para mujeres Godey’s decía en un artículo que «en posesión de su bicicleta, la hija del siglo xix siente que se ha proclamado su declaración de independencia». Y la sufragista Susan B. Anthony meditaba en una entrevista diciendo que «creo que montar en bicicleta ha hecho más por emancipar a las mujeres que cualquier otra cosa en el mundo» y seguía diciendo que «me paro y me regocijo cada vez que veo a una mujer pasar en bici… la imagen de una feminidad libre y sin trabas». Eso sí, no podemos ignorar también el impacto que esta repentina libertad de las mujeres causó en los sectores más conservadores de la sociedad. Haciendo honor a su apelativo, los reaccionarios mostraron su indignación de muy diversas maneras, inventando por ejemplo el síndrome que llamaron «cara de bicicleta». Los síntomas eran (ojo, ironía) ciertamente preocupantes, ya que, al montar, las mujeres tenían una expresión de esfuerzo, con una «mirada salvaje y angustiada en los ojos» acompañada de arrugas o el oscurecimiento de la tez por el efecto de la luz solar, algo nada deseable. Como tampoco lo era ver en ellas una cara de satisfacción o regocijo al ir sentadas sobre los estrechos sillines, ni que se pusieran prendas más cómodas para montar, llegando incluso algunas mujeres a tener la osadía de ponerse pantalones, algo totalmente inadecuado.
Dada su creciente popularidad, cada año decenas de nuevos fabricantes se subieron al carro de este nuevo negocio tan lucrativo. Incluso durante la profunda crisis económica que comenzó a azotar al mundo occidental en 1893, la de la bicicleta fue una de las pocas industrias que logró seguir creciendo, lo que atrajo aún más fabricantes procedentes de los sectores que lo estaban pasando mal. Se cuenta por ejemplo que, en la Feria de Londres de 1895, unas doscientas marcas presentaron hasta tres mil modelos diferentes. Pero finalmente la competencia feroz hizo que en los últimos años de la década el mercado acabara saturado. Esto llevó a una espiral de bajadas de precios y por tanto de márgenes y a que miles de unidades se empezaran a acumular sin vender en las fábricas. Y la burbuja acabó explotando. Muchas compañías entraron en pérdidas y la mayoría tuvieron que cerrar, fusionarse o buscar alternativas; solo las más robustas pudieron sobrevivir y muchas se pasaron a otros negocios emergentes de la época. Algunos fabricantes de bicicletas construyeron aeroplanos, como los hermanos Wilbur y Orville Wright; muchos les pusieron un motor y produjeron las primeras motocicletas. Y otros se pasaron a los automóviles, de manera que tanto los hermanos Duryea como Alexander Winton y Giovanni Ceirano empezaron fabricando bicicletas, un patrón que siguieron muchos otros pioneros en todos los países.





























