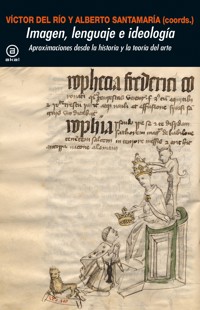
Imagen, lenguaje e ideología E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Unviersitaria
- Sprache: Spanisch
Esta obra es una selección de estudios sobre las complejas relaciones entre la imagen y el lenguaje, y sobre las dependencias ideológicas nacidas de su relación. El planteamiento de cada uno de los trabajos que se recogen aquí aborda transversalmente trasfondos metodológicos de máxima actualidad derivados de las crisis de las disciplinas que se venían encargando de analizar las prácticas artísticas, las instituciones culturales, los imaginarios globalizados y las formas de comunicación masiva inscritas en nuestras narrativas actuales. En todos estos casos, se impone una aproximación intermedial para analizar con nuevas herramientas y perspectiva suficiente fenómenos dispares pero unidos por esta dimensión migrante entre diversos soportes, medios y contextos institucionales. En este volumen podrá encontrarse una propuesta de análisis liberada de determinismos históricos, centrada en la capacidad de los casos de estudio, con independencia de su ubicación o su distancia histórica, para revelar las pervivencias actuales de estos mecanismos de interacción imagolingüísticos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 482
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Universitaria / 387 / Serie Interdisciplinar
Víctor del Río y Alberto Santamaría (coords.)
Imagen, lenguaje e ideología
Aproximaciones desde la historia y la teoría del arte
Esta obra es una selección de estudios sobre las complejas relaciones entre la imagen y el lenguaje, y sobre las dependencias ideológicas nacidas de su relación. El planteamiento de cada uno de los trabajos que se recogen aquí aborda transversalmente trasfondos metodológicos de máxima actualidad derivados de las crisis de las disciplinas que se venían encargando de analizar las prácticas artísticas, las instituciones culturales, los imaginarios globalizados y las formas de comunicación masiva inscritas en nuestras narrativas actuales. En todos estos casos, se impone una aproximación intermedial para analizar con nuevas herramientas y perspectiva suficiente fenómenos dispares pero unidos por esta dimensión migrante entre diversos soportes, medios y contextos institucionales. En este volumen podrá encontrarse una propuesta de análisis liberada de determinismos históricos, centrada en la capacidad de los casos de estudio, con independencia de su ubicación o su distancia histórica, para revelar las pervivencias actuales de estos mecanismos de interacción imagolingüísticos.
Alberto Santamaría es profesor de Teoría del arte en la Facultad de Bellas artes de la Universidad de Salamanca. Es autor, entre otros títulos, de Políticas de lo sensible. Líneas románticas y crítica cultural (2020), Un lugar sin límites. Música nihilismo y políticas del desastre en tiempos del amanecer neoliberal (2022) y Lukács y los fantasmas. Una aproximación a Historia y conciencia de clase (2023).
Víctor del Río es profesor de Teoría del arte en la Facultad de Bellas artes de la Universidad de Salamanca. Entre otras obras, es autor de Factografía. Vanguardia y comunicación de masas (2010), La pieza huérfana. Relatos de la paleotecnología (2015) y La memoria de la fotografía. Historia documento y ficción (2021).
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© Los autores, 2023
© Ediciones Akal, S. A., 2023
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-5342-2
PRESENTACIÓN
SOBRE LA CREACIÓN DE LOS OBJETOS DE ESTUDIO A TRAVÉS DE LA IMAGEN, EL LENGUAJE Y LA IDEOLOGÍA
Víctor del Río
En 1967, Richard Rorty creaba un conocido emblema de la filosofía contemporánea al compilar una obra colectiva bajo el título: «El giro lingüístico. Ensayos sobre el método filosófico». La expresión «giro lingüístico» no era nueva, pero las aportaciones de Rorty y de los otros autores que integraban el volumen consiguieron convertirla en una acuñación de uso corriente y dar publicidad a un debate internacional que se basaba en la ya evidente importancia del lenguaje como problema filosófico, pero que pretendíá nuevas alineaciones al respecto. En sintonía con el venerado Ludwig Wittgenstein, esta obra trataba de priorizar como método filosófico fundamental el análisis del lenguaje sobre otras aproximaciones especulativas que habían ganado terreno en la denominada «filosofía continental». A su vez, esta otra denominación de origen anglosajón, «filosofía continental», marcada por cierta suficiencia en la perspectiva insular de la cultura inglesa, ha designado de modo genérico el tipo de pensamiento escrito en otras lenguas que era caracterizado por hacerse cargo de la herencia metafísica, aun cuando muchos de los pensadores francófonos o germanófonos tuvieran la intención de revocarla. En cualquier caso, parte de la filosofía que escribían los autores franceses y alemanes, y también italianos, portugueses o españoles, había convertido todos aquellos problemas del lenguaje, según Rorty y otros pensadores, en un coto literariamente hermético. A partir de entonces, la expresión «giro lingüístico» haría fortuna al ampliar su espectro de significación y al englobar finalmente un estado de la cuestión en el que se constataba, en definitiva, la existencia de una preocupación cultural generalizada sobre los componentes lógicos, discursivos y retóricos de nuestro pensamiento. Desde una perspectiva más amplia, hoy llamamos «giro lingüístico» a todo un desplazamiento del foco sobre la cuestión del lenguaje que podría englobar, tanto los orígenes estructuralistas y semióticos de algunos de esos pensadores continentales, como los intentos de depurar responsabilidades léxicas en las derivas de la filosofía analítica.
Podríamos atisbar la trama insólita y en gran medida escolástica que este debate ha tenido hasta nuestros días, pasando, por ejemplo, por claras expresiones de un malestar sobre los usos del lenguaje como la que diera lugar al caso Sokal en 1996. La broma o el desafío del científico Alan Sokal de la Universidad de Nueva York a los evaluadores de la revista Social Texts de la Universidad de Duke, consistió como es sabido en enviar un disparatado artículo escrito con la más floreada prosa postestructuralista y derridiana, pero de contenido sencillamente absurdo que, sin embargo, sería aceptado y publicado después de atravesar todos los filtros de calidad del comité científico. Ello desvelaba precisamente un problema de inflación retórica de cierta parte de la filosofía francesa, o más certeramente de sus imitadores, y sería considerado un episodio emblemático de las denominadas «guerras de la ciencia», que no dejan de ser el enfrentamiento de paradigmas discursivos y, sobre todo, académicos. Tal vez se estableciera desde entonces un pacto de no agresión y de silencio con tal de que los territorios de gestión institucional quedaran bien delimitados. Y lo cierto es que, en sus efectos sobre la política científica internacional, las guerras de las ciencias fueron poco esclarecedoras en cuanto a los métodos de investigación y consiguieron más bien recluir aún más los ámbitos del saber en sus búnkeres académicos, que reclamarían a partir de entonces competencias exclusivas en sus sistemas de evaluación.
Mientras tanto, la diversidad de temáticas y estímulos propiciados por las nuevas formas de vida sobre las que nos vemos obligados a pensar en las humanidades decantaría enfoques renovados que, por un lado, han consagrado la bondad de lo interdisciplinar, pero, por otro, chocan con la maraña de trincheras de especialización y territorialidades académicas. Esta contradicción, a su vez, agrava el abismo entre la función de las instituciones del saber y la investigación verdaderamente comprometida con un conocimiento significativo, y tiende a recluirnos en foros de autosatisfacción en los que nunca se discute el trasfondo o la eficacia de los territorios académicamente reconocidos, entre otras cosas, porque ello supondría precisamente revelar cierta inconsistencia de la propia estructura institucional del saber.
Entre esos nuevos problemas aventados por las formas de vida, estarían aquellos que han afectado al estatuto de la imagen y a la proliferación de su praxis en todos los estratos de la cultura contemporánea. En ellos se abriría otro importante debate que pretendía renovar metodológicamente los estudios sobre los fenómenos artísticos diluyéndolos en un flujo mayor en el que las imágenes circularían sin una jerarquía predeterminada. En esa aspiración, la historia del arte, la estética y las antiguas disciplinas consolidadas por las tradiciones occidentales eran llamadas a actualizarse en un mundo globalizado y a adoptar, llegado el caso, nuevas nomenclaturas. Por ello, a la luz de este escenario, en los años 90 del siglo XX se difunde la idea de un nuevo «giro icónico» o «giro pictorial» cuya acuñación sería capitalizada por autores como Gottfried Bohem y W. J. T. Mitchell, y que en la actualidad supone una referencia para las teorías de la imagen. Habría que suponer que la aparición de esta nueva expresión es un reflejo de la fortuna crítica obtenida por la precedente en la filosofía del lenguaje, aunque no siempre se haya aclarado lo sufieciente esa correspondencia entre estas dos fórmulas.
Sin embargo, a la vista del signo de los tiempos, parece más bien que los supuestos giros de la cultura contemporánea, tanto el «giro lingüístico» como el «giro icónico», no son en realidad sucesivos, sino que se han amontonado mediante solapamientos que no dejan de sumar complejidad a lo que ya es de por sí una expresión demasiado simple para abarcar el vasto campo de alusiones al que aspira. El propio concepto de «giro», tan socorrido en el intento de caracterizar lo específico de cada época, y que viene a insinuar rotaciones sobre algún eje imaginario, es sin duda una mala herramienta descriptiva por cuanto sugiere un cambio de rumbo; como si los grandes fenómenos a los que se alude bajo expresiones tan escuetas tuvieran cierto destino. En realidad, quizá lo más propio de la cultura visual, o de los estudios visuales nacidos a finales del siglo pasado, entre otros factores, como resultado del influjo del postestructuralismo francés en la academia estadounidense, sea principalmente su dependencia de la semiótica, lo que viene a ser, al cabo, una asimilación de lo imaginario a lo lingüístico. Para este modo irredento de ver las imágenes, tan arraigado en nuestras costumbres teóricas (podríamos protestar), no hay manera de ver el signo de los tiempos, sino un prolijo tiempo de signos cuya densidad no hemos sido capaces de descifrar todavía.
Por ello, y a pesar de su tendencia incorregible, conviene que la teoría no acabe por creerse sus propias metáforas o las figuras retóricas más o menos sugestivas que dispone, aunque esa tropología sea, sin duda, parte de la puesta en práctica de la teoría. En este sentido, si cada paradigma teórico contiene una metáfora de partida, una especie de figura originaria o una idea analógica, esta no puede ser tomada como fundamento exclusivo a riesgo de caer en los consabidos formalismos que refuerzan el marco institucional de las disciplinas reconocidas. Así, por ejemplo, que la semiótica encontrara propiedades de los signos en las imágenes no debió ser motivo para tomar la parte por el todo y establecer una identificación de base entre imagen y signo, como ocurre muchas veces, porque esta premisa, en cualquier caso, deberá verificarse en el análisis específico de aquellos fenómenos a los que alude. Es este en realidad un problema, el de la premisa que sirve como matriz, que aqueja a todas las teorías, no solo a la semiótica, y resulta muy provechoso descubrir cuál es la figura originaria que subyace a los discursos a modo de petición de principio para poder entender y combinar diversos modelos teóricos si fuera necesario cuando los fenómenos se hacen complejos. Y no porque podamos eludir las metáforas de origen, sino porque estas han de mostrar su vertiente ficcional para que podamos desautomatizar sus aplicaciones. En esto, lo que sí aportaron sin duda los críticos del lenguaje teórico, Rorty especialmente, es la necesaria cautela ante el juego de las palabras, la precaución de no tomar por literales los términos figurados con los que normalmente hablamos de los fenómenos del arte, la literatura o de entidades volátiles como la imagen.
En definitiva, podríamos avanzar que lo que acontece al hacer operar los modelos teóricos es una tendencia intrínseca a hipostatizar los conceptos, las categorías y los vínculos analógicos o las figuras literarias que en muchos textos ponemos en juego, en gran medida, fascinados por el ensimismamiento de una especulación, tal vez brillante, pero potencialmente solipsista o autorreferencial. Esta advertencia es si cabe más apropiada para el análisis del delicado vínculo entre imagen y palabra, lo que a la postre nos aboca a una problemática sobre lo ideológico que será consustancial a la tarea de elaborar constructos teóricos sobre los efectos intangibles que provocan los imaginarios. Y quizá por ello resulte más eficaz el tratamiento de los aspectos tangibles de esos efectos, como ocurre, por ejemplo, con los episodios de iconoclastia que se diseminan a lo largo de la historia y que muestran a las claras el poder político de la imagen. En cualquier caso, vale la pena replantear metodológicamente nuestros enfoques sobre los temas a partir de estas insuficiencias detectadas en nuestra propia tradición filosófica e integrar las posibilidades de mejora al margen de lo anecdótico de las querellas académicas.
Lo que ha preocupado con indudable razón a las disciplinas finiseculares que alumbraron la idea globalizada de que existe una cultura visual, o a las más minuciosas del contexto alemán en la denominada «ciencia de la imagen» (Bildwissenschaft), es la especificidad del fenómeno de la imagen como hecho con fuertes implicaciones cognitivas y antropológicas. Estos modelos teóricos han intentado dotarnos de filtros para afrontar la sobreexposición a las imágenes en nuestras actuales formas de vida, aportar sistemas de lectura y descifrado, y en el mejor de los casos, apuntar a la dimensión estructuralmente textovisual de nuestro mundo. Un mundo, por otro lado, recorrido y en parte construido por prácticas sociales en las que la imagen se hace omnipresente en formas indisciplinadas y en ocasiones refractarias a los rastros de las ruinas de una cultura que, para no romper con las tradiciones, tendríamos que considerar «clásica». En esto, el bagaje de la investigación de la historia del arte, de la estética, de la teoría literaria, la teoría fílmica y de otras disciplinas académicas, y la dimensión de pandemia antropológica en la producción de spam en los imaginarios de la vida social, parecen colisionar hasta lo grotesco, arrinconando en cierto modo, como un enorme legado inútil, todo el conocimiento adquirido sobre el origen de nuestras formas de representar el mundo. Lo clásico de nuestra cultura forma parte así del museo de conceptos que siempre estuvieron en ruinas. Sin embargo, a pesar de su condición inaprehensible, como ocurre con los innumerables renacimientos, o los romanticismos, o tantos otros descriptores de amplio espectro, no dejan de estar sosteniendo nuestras maneras de pensar de modo general. Y no podemos pensar, conviene recordarlo, sin la tensión adecuada entre lo particular de los casos y las categorías generales con las que nos explicamos los grandes estadios de la cultura. Nos referimos a ellos con actitud intuitiva, cómplice con el lector, esperando así de nuestros interlocutores una adecuada graduación del imprevisible arsenal de posibles objeciones ante la complejidad que encierran, quedándonos con el trazo grueso pero suficientemente descriptivo con el que pretendemos hacerlos significar algo. Esa complicidad adquirida en el transcurso de la historia del pensamiento, de estudios sobre la infinidad de matices que contienen, solo puede ser efectiva a través de conocimientos que requieren un sofisticado calibrado. Mientras tanto, el mundo arrolla la delicada arquitectura de los conceptos antiguos, saqueando y practicado una impenitente iconoclastia de los estratos de una historia de las imágenes clásicas, renacentistas, románticas o surrealistas, demasiado inabarcable para la academia.
Las disciplinas que estudian los fenómenos de la creación textovisual en la actualidad tienen, por tanto, un enorme desafío. Esas disciplinas saben que acarreamos, consciente o inconscientemente, sedimentos iconográficos, formas inscritas en nuestros modos de ver, patrones de lectura asociados a los textos y relatos de las tradiciones, y una irremediable conexión temporal entre el pasado de nuestros vestigios y el presente de los usos de la imagen y la palabra. Por eso, necesitamos resortes arqueológicos que desvelen sus ideologías, y, como intentaron proclamar los estudios visuales, no podemos mantenernos en la cápsula atemporal de nuestras disciplinas académicas. Habría que añadir a esa nueva necesidad de apertura, que tampoco podemos saltar sin más al torrente masivo de las imágenes y los relatos para hacer valer nuestros saberes. Encontrar el lugar intermedio que nos dé acceso a las nuevas claves, ser verdaderamente «intermediales» en nuestros discursos sobre este fenómeno que es la imagen, es tan difícil como urgente.
Por ello, el desafío de abordar desde la investigación fenómenos de la cultura popular, de los nuevos medios y de las prácticas sociales en torno a la imagen, no puede negarse a sí misma la autoconciencia histórica de sus propias cargas de significación, de la acumulación de sus historias efectuales, por utilizar los términos de Gadamer. Nunca antes el arco temporal y pragmático de los estudios acerca de lenguaje y la imagen estuvo tan necesitado del conocimiento adquirido en el análisis de espacios de representación en las artes si tratamos de comprender el significado último de una simple fotografía o de un fenómeno de orden simbólico, o de una obra de arte asentada en el imaginario colectivo como puede ser el Guernica de Picasso, por ejemplo. Así que, armados con esas viejas disciplinas, solo podemos aventurarnos en el nuevo territorio de la imagen mediante calas específicas y estudios de casos potencialmente sintomáticos de lo que ocurre en un plano global.
Parece claro, entonces, que la propia identificación de los casos de estudio y su significatividad cultural es más urgente que la especulación teórica sobre la imagen o el texto como objetos teóricos inespecíficos. Es más urgente para ese desafío al que nos referimos porque configura una especie de metodología múltiple en la que el objeto de análisis determina los modelos de acercamiento y requiere, según el episodio al que nos remitamos, el instrumental necesario para una comprensión al mismo tiempo específica y general. Se tratará por consiguiente de un método en el que seleccionamos correlativamente los fenómenos y los modelos teóricos con los que los creamos como objetos de estudio, y necesitamos para tal fin la posibilidad de transitar entre ellos, entre los diversos modelos, y combinarlos con total conciencia de las premisas básicas que operan en cada una de las teorías cuando estas van a ser aplicadas. Es decir, la propia mirada y la atención sobre un fenómeno que revela un interés deberá explicar el porqué de esa relevancia, que se pondrá a prueba al crearse como tema de un determinado comentario, a su vez, elaborado con los léxicos disponibles de las numerosas y en la mayor parte de los casos compatibles teorías que reconocemos en la tradición. Filosofías de la cultura, semióticas, métodos sociales, teorías de la forma, iconologías, hermenéuticas, marxismos, estructuralismos, mediologías, estéticas, fenomenologías, ciencias de la imagen, métodos historiográficos positivos, feminismos, estudios culturales y postcoloniales, etc… Todas ellas son herramientas de una comprensión que ya no podrá ser disciplinariamente ortodoxa. Por ello, la construcción de nuestros paradigmas de análisis no debe renunciar al museo de los conceptos, al igual que no puede renunciar a las obras de arte concretas que albergan los museos reales, las colecciones y los archivos de imágenes, sino que se verá obligada a su actualización y a su renovación. Esta suerte de sincretismo metodológico es parte consustancial del tratamiento de los fenómenos culturales, que, lejos de la renuncia a las disciplinas presuntamente obsoletas o a los temas menores, eleve la perspectiva teórica y el caso de estudio a un plano paradigmático.
Este libro está compuesto por una selección de casos de estudio que responde a estas premisas. Cada uno de los capítulos analiza fenómenos muy heterogéneos de la cultura visual, de la historia del arte o de los fenómenos de masas; pero todos ellos comparten esta premisa de convivencia metodológica. El bagaje también diverso pero especializado de los investigadores que integran este proyecto se transparentará en sus ensayos. En este marco general se han establecido dos bloques de trabajos: el primero, centrado en lo contemporáneo, el segundo, en una lectura de la edad moderna desde sus albores medievales. Esa intermedialidad a la que aludimos, por ello, lo es tanto de los objetos de estudio como de los discursos, y se centra en el análisis detenido de casos tan heterogéneos como la inconoclastia durante la Guerra de Independencia en España, que aborda Mercedes Cerón; la posibilidad de definir una estética marxista como forma de un análisis de la ideología, según la perspectiva de Alberto Santamaría; el registro fotográfico del Guernica como documento que consolida un símbolo cultural, según los estudios de Rocío Robles sobre la obra de Picasso y de Dora Maar; la metafísica del rostro en la obra de Igmar Bergman en el ensayo de David Vázquez Couto; la intermedialidad del cine de Albert Serra en la que se involucra su propio perfil autoral, como expone Laura Gómez Vaquero; la noción de desnaturalización de lo ideológico en la literatura a través de dos casos de estudio: Annie Ernaux, El lugar (1983) y Inger Chistensen, Alfabeto (1981), en el capítulo de Rosa Benéitez; o la condición textovisual de la comunicación tecnológica y sus logofagias y logoemesis en lo que Daniel Escandell ha definido como «espacio app».
En el segundo bloque, los objetos de estudio adquieren una dimensión mediada por una mayor distancia histórica, pero son puestos en relación con nuestro presente desde posiciones análogas en lo que podríamos considerar una genealogía de los mecanismos ideológicos con los que operan las imágenes en diversos contextos sociales. A esta línea se suma el trabajo de Sonia Caballero Escamilla en torno al siglo XV, que aborda entre otras, la figura de Fernando III como icono ideológico inquisitorial. Lucía Lahoz analiza los casos de estudio en el claustro de la catedral de Pamplona, y la portada de la catedral de Santa Ana de Vitoria, en los que la autora lee las trazas transparentadas de la judería como espacio fronterizo, intercultural y en gran medida intermedial. El caso presentado por Elena Muñoz a partir de la sillería coral de la catedral de Zamora resulta sintomático de un análisis transversal de la función icónica de lo grotesco y de las imágenes satíricas incorporadas al mueble litúrgico, una vía indirecta y sutil de reconstruir un discurso moralizante y en cierto grado subrepticio en la producción artística del siglo XV. Mariano Casas invoca el modelo hermenéutico y aborda el contenido ideológico del imaginario del Real Colegio de la Compañía en Salamanca a través del uso de los arcángeles como indicio legitimador. El caso que analiza Jorge Jiménez López es el el Libellus de causis de Telesforo da Cosenza, un códice iluminado donde se desglosa el significado de las imágenes demoníacas. Todo ello, incluso en la cala que se remonta al siglo XIV, configura el conjunto de aproximaciones cuya reconstrucción pasa por métodos historiográficos, pero donde el marco de interpretación los incorpora a un análisis de la relación entre imagen e ideología.
La pregunta que podría derivarse de esta selección es: ¿cómo pueden operar con un mismo sentido objetos de estudio tan diversos con sus respectivos métodos de análisis? ¿Cómo podemos aglutinar estas calas en una misma cartografía o en un perímetro de investigación acotado?
Indudablemente el marco institucional académico podría solicitarnos una explicación sobre la posibilidad de multiplicación potencialmente ilimitada de temas, o responder a la pregunta de por qué estos y no otros. También podría interrogar sobre hecho de que no se lleve a cabo una mayor labor de hilvanado de los vínculos interiores entre cada una de las investigaciones, que son, por cierto, numerosos y sorprendentemente iluminadores de un potencial orgánico al concebir esta publicación colectiva, no solo como suma de trabajos, sino como obra en sí. Un ejemplo de ello podrían ser los diferentes análisis de la imagen en relación a los iconos moralizantes en las tres últimas aportaciones que hemos mencionado, centradas en los siglos XIV y XV: escenas grotescas u obscenas, arcángeles y demonios, son descifrados en diferentes contextos como iconografías depositarias de un contenido ideológico revelador. Pero a pesar de su diversidad, los temas y los autores se suceden en este libro con una intención anudada al bajo continuo de la relación entre imagen, palabra e ideología. Respecto al ensamblaje de temas no es necesario omitir el hecho de que, como ocurre en buena parte de nuestros marcos institucionales para la investigación en las humanidades, la mayoría de los estudios son realizados por autores que en su escritura aglutinan y organizan vínculos asociativos, categorías estéticas e historiográficas aplicadas y volcados de información recogida con un cuidadoso decantado de años de trabajo en los archivos, en las bibliotecas o en los propios lugares donde algunas de las obras están instaladas. No es este un problema a ocultar bajo el aspecto de una dificultosa unificación. Al contrario, es parte de nuestra especificidad metodológica, y una subyacente dimensión autoral del constructo interpretativo con el que se conciben los objetos de estudio del arte, la literatura, el cine y los fenómenos de la imagen en general. Es esta una parte intrínseca en nuestra, por así decirlo, soledad del estudio, sin que ello reste pertinencia a las colaboraciones y trabajos en red que también se han dado en otros segmentos de este proceso de investigación. Cuando nos embarcamos en proyectos de este tipo, la dimensión de autoría única es parte del labrado de los territorios y de la propia definición de un objeto de estudio como tal. Podrían ser ejemplo de ello las monografías y las obras de mayor influencia en nuestro campo (entendido este de modo transversal e intermedial que abarca el aun más difuso concepto de las humanidades), que a su vez responden al influjo autoral de referentes cuyas obras reconocemos como corpus simbólicos de nuestra tradición, consagrando a algunos de ellos como hitos activos de nuestras nuevas investigaciones. En buena parte de esas monografías que sirven como pilares a lo largo del tiempo, el objeto de estudio se crea con la propia investigación, o se recrea si es que ha sido ya demasiadas veces visitado. Cada visión sobre una obra o un fenómeno será de ese modo única tanto en su semiosis como en su hermenéutica. Y por ello resulta complicado delegar o compartir el vínculo entre la escritura y la interpretación, por lo que esa autoría investigadora, concentrada en el caso, acaba primando. De hecho, como ocurre en algunos de los ensayos que aquí se presentan, entre ellos los que firman Laura Gómez Vaquero y Rosa Benéitez Andrés, esa dimensión de la autoría se revela como hito intermedial instituyente en muchos casos y en la propia labor de escritura teórica.
Sin embargo, además del marco pragmático e institucional en la génesis de estas investigaciones particulares, los ensayos reunidos en este libro responden a una hipótesis compartida que adopta formas diversas pero reconocibles en cada uno de los estudios. Ello coincide con el marco general del proyecto investigador del que proceden: Intermedialidad e institución. Relaciones interartísticas: literatura, audiovisual, artes plásticas (2017-2021). La hipótesis consiste en la consideración de los procesos de producción artística intermedial como dependientes de los contextos institucionales en los que tienen lugar. Esta intermedialidad, por tanto, sería, por un lado, un mecanismo de transferencia entre ámbitos, soportes y medios artísticos y literarios, pero tendría como condición de posibilidad un desplazamiento de las fronteras en el seno de sus marcos institucionales al forzar nuevos escenarios para su producción y circulación. Es decir, que sería hasta cierto punto incompleta una perspectiva de la que estuviera ausente el contexto instituyente e instituido de las prácticas dentro de un circuito de difusión y recepción determinado. Al igual que ocurre con los modelos teóricos, o con las formas ideológicas en los distintos discursos, las obras intermediales fuerzan su marco institucional y con ello lo actualizan y lo resignifican.
Por tanto, el hilo conductor que fácilmente encontraremos en una lectura de conjunto es la pregunta por la estructura ideológica de las imágenes y los textos, y cómo ello se configura bajo el marco institucional en el que se producen las obras o se reciben. En esto, el propio concepto de ideología sufrirá diferentes avatares que, desde su origen marxista hasta sus praxis más actuales, son reconocibles a través de las imágenes y textos que se estudian aquí. Por ello, las relaciones interartísticas y el vínculo entre imagen y palabra serán decisivos como parte del montaje dialéctico de toda ideología, del aspecto que el lector-espectador proyecta sobre los productos del arte y la cultura en general en tanto que formas ideológicas activas. Este sofisticado sistema de interpretación mediada por el contexto sociocultural será, como es previsible, el objetivo de investigación por el que los trabajos aquí reunidos tratan de resignificar fenómenos y obras artísticas que forman parte de nuestra historia.
Esta obra, por consiguiente, no tratará de proclamar un nuevo giro cultural, ni siquiera uno metodológico, sino que asume con total transparencia sus propias condiciones de posibilidad en un proceso de investigación en áreas de humanidades que se han encontrado bajo el amparo de un proyecto sobre la intermedialidad. Esta confluencia es en sí el substrato que permite un tránsito entre métodos y modelos teóricos que crean objetos de estudio, pero es al mismo tiempo una manera de dar autonomía epistemológica a cada ensayo, entendido este como forma literaria y como tentativa.
PRIMERA PARTE
I
ICONOCLASTIA Y MEMORIA: DESTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE IMÁGENES EN ESPAÑA DURANTE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Mercedes Cerón
El 23 de mayo de 1814, el periódico conservador La Atalaya de la Mancha en Madrid celebraba en los siguientes términos la destrucción de las imágenes vinculadas a la Constitución que había tenido lugar el día 11 del mismo mes:
El teniente coronel D. N. con varios zapadores, y un pueblo inmenso hace echar á tierra la lápida manchada con el odioso dictado de Plaza de la Constitución. Un pedazo de ella es llevado á la plazuela de la Cebada, ahorcado en ella, quemado con la misma horca, y arrojado al rio. Otro es arrastrado por las calles en un serón, y arrojado después a un basurero. El significado teniente coronel tremola el estandarte de FERNANDO VII, y todo el pueblo grita: viva FERNANDO VII: viva la Religión; y muera la Constitucion. No satisfecho con esto este fidelísimo pueblo marcha en seguida á casa del Excelentísimo Señor Capitan general D. Francisco Ramon de Eguía y Letona, y pide se le entregue la Constitucion original que tenian reservada las Córtes con extraña veneracion, para ahorcarla y quemarla, lo mismo que la estatua que habian colocado en el nuevo salon con la Constitucion en la mano. En la destruccion de la lápida hemos visto al pueblo disputarse los pedazos, como pudieran hacerlo por un gran tesoro. «He aquí, oí decir a uno, un pedazo de esa horrorosa lápida, que me ha costado romperme un pie, desollarme todos los dedos, y quebrarme la cabeza por tres partes; pero todo lo doy por bien empleado. Ahora mismo voy á mandar hacer una caxa en que guardarle […]»[1].
El pasaje de La Atalaya de la Mancha merece ser citado extensamente porque pone de manifiesto algunos de los aspectos que caracterizan la relación entre imágenes y espectadores en este momento histórico concreto. La estatua alegórica de la Libertad que decoraba el salón de las Cortes sosteniendo la Constitución en la mano fue «ahorcada» y «quemada» por el pueblo, al igual que el ejemplar de la Constitución y parte de la placa con el nombre de la plaza –otro pedazo habría sido primero arrastrado por las calles y después arrojado a un basurero[2]–. Tal tratamiento contrasta con el que recibieron sus fragmentos, que el pueblo se disputó como un «tesoro», convirtiéndolos así en trofeos o en recuerdos de su participación en los acontecimientos relatados. En cuanto a la identidad de los iconoclastas, en uno de los dibujos realizados entre 1816 y 1820 por Francisco de Goya, un hombre subido a una escalera sostiene con una mano el pico con el que acaba de destruir una estatua cuya cabeza yace en pedazos a sus pies y señala con la otra el pedestal vacío del que la ha derribado (fig. 1)[3].
Figura 1.
La inscripción en el borde inferior –«No sabe lo que hace»–, los ojos cerrados del hombre y la precariedad de su postura aludirían a su ignorancia y torpeza como explicación de un acto de violencia que el artista lamenta. Autores como Dario Gamboni han cuestionado, sin embargo, la interpretación tradicional del dibujo que contrapone la «ignorancia destructora» del iconoclasta a la «ilustración creadora» del artista, reduciendo las acciones del primero a un mero acto de «vandalismo» irracional[4]. Según ha señalado Richard Clay al tratar de la destrucción de imágenes en París entre 1789 y 1795, los actos de iconoclastia deben ser entendidos como un recurso de protesta pública y de posicionamiento político que implica la comprensión del funcionamiento de las imágenes como significantes de autoridad al margen de sus cualidades estéticas[5]. En las páginas siguientes se tratará de los usos y abusos a los que fueron sometidas las imágenes expuestas en lugares públicos en España durante la Guerra de la Independencia. En este contexto aparecen comportamientos que se pueden describir como iconoclastas asociados no solo con el pueblo, sino también con otros agentes. Existió así una iconoclastia relacionada con las acciones de las tropas francesas y otra sancionada por el propio Estado por medio de leyes, como el decreto de las Cortes de Cádiz que ordenó en 1813 la destrucción de imágenes relacionadas con la Inquisición.
Además de aludir a la destrucción de símbolos constitucionales representada también por Goya, en La Atalaya de la Mancha se yuxtaponen el tratamiento de los fragmentos de dichos símbolos como en «reliquias» para las que se mandaron construir receptáculos especiales y la «extraña veneración» con que las Cortes custodiaban el original de la Constitución[6]. Esta expresión recuerda la «extraña devoción» a la que se refieren dos de las estampas incluidas en los Desastres de la Guerra (1814-1815), en las que una reliquia es transportada en una urna a lomos de un burro y dos imágenes de vestir, cuyo armazón de madera es visible bajo sus mantos, son llevadas en andas (fig. 2)[7]. Como es bien sabido, iconoclastia e idolatría son dos aspectos de una misma problemática derivada de la creencia en «que el cuerpo representado está en la imagen, o que de alguna manera la imagen es animada por lo que se muestra en ella»[8]. Tal creencia se mantiene vigente entre determinados sectores de la población a finales del siglo XVIII en España, donde, según señala El Censor, todavía «hay muchos que imaginan en las Imagenes un no sé qué de divino, que independientemente del original que representan, y sin relacion à él ninguna, atrahe su veneracion» o, como en el caso de los símbolos constitucionales, su ira[9].
Figura 2.
En la estampa El Levantamiento Simultáneo de las Provincias de España contra Napoleón, grabada por Juan Masferrer a partir de un dibujo de Salvador Mayol en 1811, el iconoclasta no es el pueblo español, sino el «rey intruso» José Bonaparte, que intenta destruir el grupo escultórico formado por la personificación de España y el busto de Fernando VII al empujarlo desde el pedestal en el que se encuentra (fig. 3)[10]. Mientras, personajes populares ataviados con la indumentaria característica de las distintas regiones peninsulares sostienen las figuras del rey y de la patria, manifestando así su oposición a su derrocamiento. El mismo tema del rescate –esta vez real– de la efigie del monarca por parte del pueblo se repitió en Córdoba con motivo de la restauración de Fernando VII en el trono. El 10 de mayo de 1814, una multitud se congregó y «atropelló la Constitución, repuso el Tribunal de la Inquisición» y llevó en procesión a los inquisidores y al «retrato de nuestro FERNANDO» por las calles «ricamente colgadas» mientras repicaban las campanas. Corrió entonces el rumor de que en el Real Colegio de Nuestra Señora de la Asunción de esta ciudad «tenían al Rey en estatua en su cárcel lleno de cadenas y demás prisiones», lo que condujo a la muchedumbre a asaltar el Colegio y a arrojar por las ventanas «los muebles, ropas, lienzos y alhajas, hechos todos mil pedazos»[11]. Los responsables del Colegio respondieron a estos ataques explicando que en 1810 habían encargado una pintura alegórica «en que S. M. estaba representado de cuerpo entero en su prisión, y un genio inglés desatándole las cadenas, y dándole la libertad, á tiempo que otro español, volviéndose con la espada teñida en sangre de sus enemigos en señal de la victoria conseguida sobre ellos, le presentaba la corona que Napoleon habia arrebatado fraudulentamente de sus sienes». La pintura había permanecido oculta durante la ocupación francesa pero, al abandonar las tropas invasoras la ciudad en el otoño de 1812, fue expuesta «á la vista del pueblo, colocada magníficamente en el centro de una plazuela contigua al Colegio, iluminada con el mejor gusto, obsequiando en ella al Rey nuestro Señor». Desde 1812, el cuadro había estado colgado «al frente de la Academia pública de dibuxo, lugar el mas distinguido de la casa, para que la presidiese y honrase» hasta que en mayo de 1814 había sido «extraido por la multitud»[12]. Los vecinos «rescataron» al rey encarcelado y lo llevaron en procesión por las calles entre vítores, para después depositar la pintura en el Ayuntamiento donde fue examinada con el fin de constatar que no había en ella nada ofensivo, tras lo cual se decidió conservarla[13].
Figura 3.
Las peripecias vividas por esta imagen parecen haber resultado de la confusión que su iconografía causó entre los cordobeses, al correr la voz de que una estatua de Fernando VII estaba «encarcelada» en el Colegio de la Asunción, cuando lo que en realidad se guardaba allí era un cuadro alegórico que incluía la figura del Rey en prisión. La representación del rey encadenado «según los de un bando era un crimen y según los del otro una gráfica esperanza de rescate»[14]. A la ambigüedad de la iconografía se añade la del estatus de la imagen como equivalente o sustituto de la persona que representa. Tal equivalencia está implícita en la tradición de los castigos en efigie y de la damnatio memoriae, que se convierten en parte del discurso político sobre el buen y el mal gobierno en este período. En ella se podría incluir quizás el busto de José Bonaparte borrado de una moneda de cobre de ocho maravedís acuñada en Segovia en 1813 (fig. 4)[15].
Figura 4.
Otro ejemplo se encuentra en la referencia del proyecto de la Constitución de 1812 al episodio en el que el rey Enrique IV fue «depuesto en estatua» por el pueblo de Castilla en el siglo XV como precedente histórico del ejercicio de la soberanía popular ante los abusos de poder del monarca, lo que motivó la siguiente respuesta satírica en el periódico servil gallego El Sensato:
Duerme alma grande, y goza allá en tu filosófica imaginación del grandioso espectáculo de una asamblea nacional de Castilla sentada en torno de un Cadalso, donde en trage de reo apareció para ser juzgada la Estatua de un Rey, es decir la figura de un tirano. Dilatese tu pecho, y elevese ese tu corazon democrático, al ver que los primeros personages del Reyno la van despojando una por una de las insignias Reales, la derriban del trono, y la empujan á puntapies hasta hacerla rodar por el polvo[16].
La violencia simbólica de la que fueron objeto las imágenes –no necesariamente esculturas, sino también muñecos o peleles– del propio Napoleón, de José Bonaparte o de quienes se rindieron ante los franceses, como el gobernador de Badajoz, José de Imaz, o el de Tortosa, Miguel de Lili Idiáquez, se relaciona directamente con las amenazas a la integridad física de las personas representadas[17]. Del mismo modo, durante los años de ocupación, la prensa española se hizo eco de los atentados contra las imágenes de Napoleón en distintas localidades francesas, desde el fusilamiento de su «estatua» en uno de los pueblos por los que pasó el depuesto emperador de camino a su exilio en la isla del Elba[18], hasta el derribo en 1814 «de lo alto de la columna de la plaza de Vendoma [de] la estatua de Bonaparte; y en lo alto se colocó la bandera de Luis XVIII, adornada con tres lises de oro y la corona real»[19]. En 1812, los estudiantes de la escuela militar de St. Germain echaron por tierra una estatua de Napoleón, mientras que «la estatua de Napoleón que estaba en la puerta del teatro de la Gaité» fue demolida en Burdeos «y en Daix sacaron la estatua de Napoleon, y la pusieron en la plaza habiéndola tiznado de negro»[20].
La ausencia de distinción entre la figuración de un acto y el acto mismo podría explicar la escasez de representaciones del daño a imágenes sagradas durante la guerra. Por contraste, las referencias a la destrucción de esculturas y pinturas en iglesias y conventos son un motivo recurrente en los relatos contemporáneos de la campaña peninsular. Así por ejemplo, los franceses que saquearon los conventos vallisoletanos de Santa Isabel, Santa Catalina, San Agustín, Santo Domingo y los Filipinos «con los sables quitaron las cabezas y brazos á las Imagenes y destruyeron las pinturas»[21]. En Pedrezuela, cerca de Madrid, los soldados «fueron á la iglesia, demolieron los altares, arrojando y acuchillando las imagenes, las quitaban las cabezas ó piernas» y en el convento de los Capuchinos de Jaén, «tuvieron […] la sacrílega diversion de mutilar las sagradas imágenes»[22]. En Córdoba «las sagradas Imágenes fueron holladas y destrozadas»[23], mientras que en El Bruc los franceses dañaron «todas las imagenes de su Iglesia Parroquial», hecho repetido en la iglesia de Sant Miquel de Molins de Rei «con la sola diferencia de haber dexado intacto el diablo que estaba debaxo de los pies de un San Miguel, despues de haber dexado hecho pedazos el Santo Arcangel»[24]. En Salt y en Santa Eugenia, «la desenfrenada e impía soldadesca llegó al horrible extremo de destrozar el Sagrario, y las imágenes de nuestro Salvador Crucificado, de nuestra Madre la Virgen Santisima y de varios Santos que habia en aquellas dos Iglesias y en la de Palau»[25]. Las tropas que se retiraban de Madrid redujeron el pueblo de Venturada a cenizas, no sin antes hacer «pedazos quanto encontraban que no podían robar» y destruir la iglesia, donde «acuchillaron y hollaron las sagradas imágenes»[26]. Los Agustinos de Santa Mónica en Valencia se lamentaron «al ver las santas imágenes entre llamas, demolidos sus altares y la milagrosa efigie del Cristo de la Fé destrozada, escupida y baxo los pies de unos hombres sacrílegos»[27]. Precedentes de tales comportamientos se habían dado en el norte peninsular durante la Revolución y el Terror, cuando en 1794 las tropas francesas cruzaron la frontera y en San Sebastián «profanaron» las iglesias «entrando en ellas con los sombreros puestos y algunas efigies que se hallaban en las fachadas las han hecho astillas para guisar los ranchos. En Fuenterrabía han vestido á un Santo de guardia nacional, y con un fusil le han puesto de centinela en la muralla; y lo mismo han hecho con una imagen de nuestra Señora, habiéndola vestido ridículamente con una espada en la mano»[28]. Este repertorio de actos de destrucción y profanación complica la tradicional visión de la «irracionalidad» iconoclasta, al incluir ejemplos de carácter ideológico o meramente oportunista (la utilización de la madera de esculturas y retablos para guisar).
Aunque las imágenes de las ruinas de iglesias y conventos fueron utilizadas para apelar al orgullo nacional y para movilizar la opinión pública contra los franceses en series como las Ruinas de Zaragoza (1812-1813) de Fernando Brambila y José Gálvez[29], estas estampas privilegian el efecto de conjunto sobre el detalle y se centran en la arquitectura, evitando mostrar las esculturas mutiladas o las pinturas rasgadas a las que se refieren los textos. Que la presentación al público de imágenes religiosas deterioradas o alteradas, independientemente del motivo, era considerada como irrespetuosa se deduce de una anónima «advertencia religiosa» publicada en el Diario de Palma en 1812, cuyo autor se preguntaba: «¿qué es ver imágenes de santos sin narices ó sin una mano, ó con otras imperfecciones que solo promueven la ira en los devotos y la burla en los pocos reflexivos?»[30]. En los Desastres de la Guerra de Goya abundan las imágenes de cadáveres y de cuerpos mutilados pero no se incluye ninguna representación de la destrucción de obras religiosas, a pesar de las alusiones gráficas al pillaje de iglesias y conventos. En la estampa Así Sucedió, los dos soldados que roban los objetos litúrgicos tras abatir al religioso que intentaba defenderlos portan también una imagen devocional que permanece, sin embargo, intacta (fig. 5)[31].
Figura 5.
Como ha estudiado Clay, los comportamientos iconoclastas de los franceses durante la Revolución se pueden relacionar con la cambiante actitud de ciertos sectores del catolicismo hacia el culto a las imágenes en las últimas décadas del siglo XVIII[32]. Son sintomáticas las propuestas jansenistas del Sínodo de Pistoya en 1786 para acabar con la devoción a imágenes particulares característica de la religiosidad popular a nivel local. Tales propuestas, de «clara tendencia iconoclasta»[33], fueron rebatidas por el Papa Pío VI en la bula Auctorem fidei (1794), de la que se publicó un extracto que incluía sus disposiciones sobre «las sagradas imágenes» en el Mercurio de España en 1801[34]. Al desencadenarse la guerra se apeló de nuevo a estos aspectos «irracionales» del uso de las imágenes –la «extraña devoción» a la que aludía Goya– para movilizar a la población:
Cada pueblo de España tiene devocion á un santo ó reliquia: entran los franceses, hieren, saquean, maltratan y sufren los españoles respetando la mayoria de fuerzas; pero llegan á quemar la estatua ó imagen del santo de su devocion; desprecian y arrojan al suelo las reliquias: aquí se acabó la paciencia del iluso y fanático español: ya se ha declarado contra los franceses sin atender á la superioridad de sus fuerzas. Hay español que no se moverá por todo el mundo, y si le tocan a S. José ó á S. Roque, acabará con quantos se le pusieren delante[35].
El soldado francés que destruye esculturas o edificios es, por esta razón, un motivo habitual en los textos propagandísticos antifranceses, aunque menos frecuente en la propaganda visual por las razones antes aducidas. En la alegoría anónima Unión de Inglaterra y España contra Napoleón, posiblemente pintada en el momento en el que se oficializó la alianza entre las dos naciones entre 1809 y 1810, las personificaciones de España e Inglaterra aparecen junto a Napoleón, cuyo cabello ha sido reemplazado por las serpientes de la Gorgona, portando grilletes y una copa de la que asoma un áspid (fig. 6)[36].
Figura 6.
Al fondo, soldados armados con antorchas destruyen elementos arquitectónicos entre los que se incluye un atlante sosteniendo una cortina tras la cual se observan las almenas de una torre. La asociación de Napoleón con Medusa es inusual, pero en la estampa satírica de James Gillray Maniac Raving’s-or-Little Boney in a Strong Fit (1803), de la que se publicó una versión española titulada La Cólera de Napoleón alrededor de 1808, el respaldo de la «silla Consular» de Napoleón está decorado con la cabeza de Medusa (fig. 7)[37]. Esta iconografía puede derivar de la tradicional vinculación de las furias con la destrucción que resulta de la guerra. Así, en los escritos antifranceses que proliferaron hacia 1808-1809, se encuentran múltiples referencias a Napoleón como «horroroso aborto de las furias infernales» o como «aborto del infierno [que] posee toda la malicia de las furias que le dieron el ser»[38]. Aparece asimismo caracterizado como «monstruo de inmoralidad […] embriagado en la copa funesta de una ambición sin límites»[39]. El planteamiento general del cuadro se relaciona, por tanto, con los numerosos textos de propaganda y contrapropaganda que circulaban hacia 1809 y que, en muchos casos, incluían referencias al «vandalismo» de los franceses. En marzo de ese año, la Gazeta del Gobierno reproducía, por ejemplo, una carta supuestamente enviada a París desde Bayona con noticias del sometimiento de España a las tropas francesas que elogiaba al rey José por proporcionar al país «la tranquilidad que nunca hubiera perdido si los estipendiarios de la Inglaterra, a fuerza de mentiras y de guineas, no hubieran encendido las antorchas del fanatismo y de la guerra civil». A ello respondía la Gazeta «que no hemos visto mas antorchas que las llamas de los pueblos y templos que sus tropas han incendiado»[40].
Figura 7.
Otro episodio de la «guerra de imágenes» que se desarrolla en la Península durante este periodo corresponde al decreto de las Cortes de Cádiz ordenando la eliminación de «cuadros, pinturas o inscripciones en que estén consignados los castigos y penas impuestos por la Inquisición» tras su abolición en 1812[41]. Dicho decreto y la Real Orden de la Secretaría de Gracia y Justicia que lo acompañaba habrían tenido como finalidad suprimir las imágenes utilizadas como instrumentos de coacción por este tribunal. Si bien en principio se propuso simplemente retirar de las iglesias «los retablos, quadros ó pinturas» que representaran castigos inquisitoriales, el decreto final estableció que «todos los quadros, pinturas ó inscripciones en que esten consignados los castigos y penas impuestos por la Inquisicion […] serán borrados y quitados de los respectivos lugares en que se hallen colocados, y destruidos en el perentorio término de tres días»[42]. Aunque no se trataba de imágenes devocionales y la razón alegada para su eliminación era eminentemente práctica –destruir la «memoria de los castigos» con el fin de evitar la estigmatización de las familias y descendientes de los disciplinados–, su retirada causó tensiones, como se advierte en el caso de una de las pinturas murales de Lucas Valdés (1661-1725) en la Iglesia de Santa María Magdalena (antigua Iglesia de San Pablo) de Sevilla. El deterioro sufrido por esta pintura al fresco fechada entre 1710 y 1715, ha sido en el pasado relacionado correctamente con el decreto de 1813 (fig. 8)[43]. La pintura de un Auto de fe en tiempos de San Fernando era conocida popularmente como el suplicio de Diego Duro, ejecutado en Sevilla en el último auto de fe celebrado en esta ciudad en 1703[44]. El debate que tuvo lugar en la prensa de la época alrededor de esta obra evidencia los problemas que la naturaleza polisémica de las imágenes plantea al tratarse de su eliminación o alteración. Si el decreto de las Cortes había sido promulgado en febrero de 1813, a finales de abril el periódico El Conciso se preguntaba por qué «la gran pintura al fresco, que representa el Auto de fe, hecho a un tal Diego Duro allá en tiempo de antaño, cuando los de la Santa…. no se ha borrado todavía» y se culpaba de ello al profesor de Teología del convento de San Pablo, Francisco José Marcos Alvarado (1756-1814), polemista antiliberal que sería nombrado consejero de la Inquisición tras su restauración por Fernando VII en 1814[45]. Se contrastaba su reticencia con la premura con la que se dispuso a ejecutar la orden «el prelado del convento-hospital de San Juan de Dios» en Cádiz, que no solo retiró las imágenes en cuestión, sino que además pidió «testimonio de haberse real y verdaderamente destruido los tales monumentos inquisitoriales que había en su convento». Su labor habría resultado más sencilla, pues en su caso las «imágenes» a destruir eran probablemente las «tablillas, puestas por la Inquisición, como padrón de infamia para ciertas familias» de las que estaba llena la iglesia[46].
Figura 8.
Alvarado respondió con un largo artículo en el periódico servil ElProcurador General de la Nación y del Rey argumentando que la pintura de Valdés no representaba la ejecución de una sentencia inquisitorial, ya que en ella aparecía la figura del rey Fernando III de Castilla, que vivió con anterioridad a la creación de dicho tribunal. Atribuía la asociación de la pintura con la ejecución de Diego Duro a la ignorancia del «vulgo», añadiendo que otros espectadores igualmente incultos habían propuesto interpretaciones tan peregrinas como la entrada de Cristo en Jerusalén. El argumento de Alvarado revela, sin embargo, que la actitud del pueblo ante el ciclo de frescos de Valdés era más sofisticada de lo que el religioso pretendía. Si bien los fieles que frecuentaban la Iglesia de San Pablo habían asociado de forma errónea la pintura con un acontecimiento reciente concreto, su percepción de la misma como imagen destinada a exaltar los valores de la Inquisición era correcta[47].
La controversia no acabó aquí. En junio apareció en El Procurador General una pieza satírica firmada por el mismo Alvarado en la cual ridiculizaba un artículo publicado el 23 de Mayo en El Redactor General explicando cómo se había cumplido finalmente la orden de «guisopear» –o «hisopar»– el fresco de Valdés[48]. Comparaba así la brocha con la que habían sido borradas las figuras del condenado y de algunos religiosos con un «hisopo» utilizado para expurgar la composición. El religioso dominico explicaba que la alteración de la pintura había consistido en «borrar a Diego Duro y al pollino sobre que cabalgaba [sic], y dar solo un aspersorio al santo tribunal». Lamentaba, finalmente, «la deformacion de una pintura de las mas excelentes del acreditado Valdés», considerándola incluso peor que el comportamiento destructor de los franceses, que al menos habían respetado los restos de San Fernando conservados en la Capilla de los Reyes, mientras que El Redactor General habría deseado eliminar también la figura del rey. Para Alvarado, el decreto de las Cortes era un intento de alterar el pasado condenado al fracaso, ya que «Borrar las cosas y su memoria es privilegio exclusivo del tiempo; y el que disputa al tiempo este privilegio, ha de perder por necesidad el pleito y las cosas»[49]. Revela así otra dimensión del fenómeno de la iconoclastia como parte de la disputa por el control de la narrativa histórica, que se recrudece en épocas de inestabilidad. Los actos iconoclastas recuerdan en este contexto la coexistencia de una pluralidad de historias y de «memorias» que pueden entrar en conflicto con las imágenes sobre las que se asienta la narrativa dominante.
La necesidad de neutralizar el uso potencialmente negativo de determinadas imágenes se contrapuso al deseo de preservar su integridad como obras artísticas, lo que condujo a la «colisión inevitable de las tendencias iconoclastas y conservacionistas» que también se había producido en la Francia postrevolucionaria[50]. Como ejemplo de «vandalismo» entendió el cumplimiento del decreto de las Cortes en la iglesia sevillana el corresponsal anónimo de El Procurador, que consideraba que, como «hombre de buen gusto», el editor de El Conciso debería «zelar la conservacion de los monumentos de la historia y de las artes», ya que «[destruir] las bóvedas pintadas al fresco, hora representen un auto de fé, hora un Júpiter lanzando rayos, hora… es cosa que solo ha ocurrido en los tiempos de ignorancia, y un fanatismo exaltado»[51]. Se produce así la disociación del valor de la imagen como obra artística del asunto representado, utilizada como estrategia defensiva por los representantes de las tendencias conservacionistas mencionadas. No es de extrañar que este debate se produzca en un momento clave en la formación y desarrollo de la noción de patrimonio artístico nacional[52].
[1]Atalaya de la Mancha en Madrid, lunes 23 de mayo de 1814, n.o 52, p. 425.
[2] «Fue borrado el nombre de la Constitución del salón de Córtes, y colocadas en él las armas del Rey; e igualmente se sacó del salon la estatua de la Libertad, y fué quemada á las dos de la tarde por el pueblo en la Plaza mayor, adonde arrastraron la lápida de la Constitucion […]», Manifiesto de todo lo ocurrido en Madrid con motivo del Decreto del Rey de 4 de Mayo, Cádiz, Oficina de Nicolas Gomez de Requena, 1814, s. p.
[3] La relación entre el dibujo de Goya y los hechos antes mencionados según el relato que hizo de ellos años más tarde Ramón de Mesonero Romanos fue señalada en T. Lorenzo de Márquez, «No sabe lo que hace», en A. E. Pérez Sánchez y E. A. Sayre (eds.), Goya and the Spirit of Enlightenment, Boston, Museum of Fine Arts, 1989, cat. n.o 125, pp. 278-280).
[4] D. Gamboni, The Destruction of Art: Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Londres, Reaktion Books, 2018, p. 19.
[5] R. Clay, Signs of Power: Iconoclasm in Paris, 1789-1795, tesis doctoral, Londres, University College London, p. 21.
[6] Entre las acepciones del término «reliquia» en el Diccionario de la Real Academia Española se incluyen «el residuo que queda de algún todo» y el «vestigio o rastro que queda de alguna cosa pasada», Real Academia Española (2013), Mapa de diccionarios [https://app.rae.es/ntllet] [Consulta: 10/06/2021].
[7]Extraña devoción! y Esta no lo es menos, estampas 66 y 67 (Gassier-Wilson 1106 y Gassier-Wilson 1108).
[8] D. Freedberg, «Iconoclasm», en M. Lauschke y P. Schneider (eds.), 23 Manifeste zu Bildakt und Verkörperung, Berlín y Boston, De Gruyter, 2017, pp. 89-96, p. 93.
[9] J. M. Caso González (ed.), El Censor. Obra Periódica Comenzada a publicar en 1781 y terminada en 1787, Oviedo, Universidad de Oviedo / Instituto Feijoo de Estudios del Siglo XVIII, 1989. «Discurso XLVI», pp. 733-734 [pp. 197-198]. Véase también J. Vega, «Irracionalidad popular en el arte figurativo español del siglo XVIII», Anales de Literatura Española 10 (1994), pp. 237-273.
[10] E. Páez Ríos, Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 1981-1985, cat. n.o 1352 -1.
[11] «Parte de una carta impresa de Córdoba del 12», Atalaya de la Mancha en Madrid, 24 de mayo de 1814, n.o 53, pp. 435-436.
[12] «[Carta al] Señor Editor de la Atalaya», Atalaya de la Mancha en Madrid, 11 de agosto de 1814, n.o 130, pp. 1047-1052.
[13] J. M. Ventura Rojas, «La provincial de Córdoba de la Guerra de la Independencia al reinado de Isabel II (1808-1833)», tesis doctoral, Córdoba, Universidad de Córdoba, 2007, vol. 3, pp. 796-797.
[14] J. M. Rey Díaz, El Colegio de la Asunción de Córdoba, obra de siglos [s. l.], [s. n.], 1946, p. 72.
[15] Bibliothèque Nationale de France, département Monnaies, médailles et antiques, 969.
[16] «Política. Continuación de las observaciones sobre algunos pasages de la historia citados en el Proyecto de la Constitución», El Sensato, 31 de octubre de 1811, n.o 12, pp. 201-204, p. 203.
[17] «Qüestion primera: ¿Debio ser entregada la Plaza de Badajoz por su último Gobernador Don José de Imaz?», El Robespierre Español Amigo de las leyes: ó questiones atrevidas sobre la España, n.o 1, 1811, pp. 7-16; p. 16.
[18]Atalaya de la Mancha en Madrid, n.o 73, 13 de junio de 1814, p. 606.
[19]El Conciso, n.o 110, 5 de mayo de 1814, p. 877.
[20]El Conciso, n.o 5, 5 de junio de 1812; «Noticias venidas de los Pirineos», en Diario Crítico General de Sevilla, n.o 38, 7 de febrero de 1814, p. 156
[21] «Reflexiones políticas, en que se compendia la relacion del saqueo de Segovia y Valladolid», Colección de papeles interesantes sobre las circunstancias presentes, n.o 8, Madrid, 1808, pp. 205-211, p. 210.
[22]Diario de Madrid, 13 de septiembre de 1808, n.o 37, pp. 203-204.
[23] «Proclama de Granada», Demostración de la Lealtad Española. Colección de proclamas, bandos órdenes, discursos, estados de exército, y relaciones de batallas publicadas por las Juntas de Gobierno, ó por algunos particulares en las actuales circunstancias, Madrid, Imprenta de Repullés, 1808, tomo I, p. 118.
[24] «Invectiva contra el mayor traidor del universo; y narracion de las hazañas de los Catalanes contra el enemigo del genero humano», Demostración de la Lealtad Española, tomo I, p. 191.
[25]





























