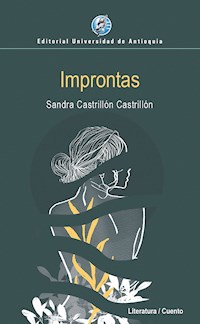
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Universidad de Antioquia
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
A no dudarlo, uno de los mayores logros de Improntas es la diversidad, no solo de temas sino también de narradores y de tratamiento literario. Los cuentos aquí reunidos van desde el realismo más descarnado hasta los límites de la fantasía, con recursos variados y un estilo directo que, sin embargo, le da paso a imágenes poéticas de gran belleza, que despiertan la sensibilidad del lector sin rayar en la sensiblería. Para la autora no hay tema vedado, y con total desparpajo pasa de un narrador masculino a uno femenino y a otro sin un sexo determinado. Otro logro es la fluidez en la escritura, que denota un ejercicio constante, una labor que definitivamente no es de una principiante. Las descripciones de los ambientes, los diálogos entre los personajes, los puntos de vista narrativos involucran al lector haciéndolo cómplice de unas realidades que traspasan los límites de lo privado, de lo que no debiera ser dicho, de lo que se podría haber callado. Esta particularidad, que está presente en todos los textos con diferente grado de impunidad, hace que el lector se ate a las historias y, aun en contra de sí mismo, lo lleva a repasar las líneas leídas, con una mórbida obsesión que revuelve sus entrañas: la indiferencia no es posible para el lector de estos relatos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Improntas
Sandra Castrillón Castrillón
Literatura / Cuento
Editorial Universidad de Antioquia®
Colección Literatura / Cuento
© Sandra Castrillón Castrillón
© Editorial Universidad de Antioquia®
ISBN: 978-958-714-986-9
ISBNe: 978-958-714-987-6
Primera edición: noviembre del 2020
Hecho en Colombia / Made in Colombia
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la Editorial Universidad de Antioquia®
Editorial Universidad de Antioquia®
(+57) 4 219 50 10
http://editorial.udea.edu.co
Apartado 1226. Medellín, Colombia
Imprenta Universidad de Antioquia
(+57) 4 219 53 30
Para María Fabiola,
la mamá de la voz soleada
A la memoria de papá,
que un día me enseñó a leer
Un papá, una niña y un libro
Le doy vueltas al espacio que ocupan la niña y el padre en el balcón. El balcón de un segundo piso. Giro alrededor de ambos. Un señor corpulento en una camisa a rayas aprieta con esfuerzo desmesurado un lápiz amarillo. Está agachado sobre el cuaderno abierto, que huele a leche en polvo. La niña está descalza, tiene un pantalón largo y una blusa de casa, observa el cuaderno, trata de aferrarse, aunque el movimiento de la calle la distrae de continuo.
Si voy directamente a ellos, si camino por la baldosa a cuadros rojos y amarillos de esa casa, incluido el balcón, y asciendo por los pies de la niña y las sandalias del padre, descubro que están sentados en el borde de cemento de una pequeña jardinera que se arrincona en uno de los extremos del balcón.
La luz del sol, pese a que no los toca, les lustra a ambos los cabellos anaranjados de la cabeza.
La niña no sabe leer aún, tiene siete años, está en primero elemental, la profesora la mira con reparo cuando no acierta a descifrar el enigma de las hormigas negras paralizadas en una hoja blanca. La regla de la profesora señala un par de sílabas.
—Júntalas —ordena.
Pero la boca pálida no musita nada aunque sus compañeras suelten, a sus espaldas, un silbido que se parece al paso del viento entre los árboles altos.
La maestra le cuenta a la madre. La madre inicia un plan de enseñanza: la hermana mayor, luego la tía morena y joven. Planas sin sentido, solo un sartal de hormiguitas haciendo fila sin chistar. Nada.
Aunque el libro de lectura era una cosa deliciosa. Nacho lee primero. En la portada Nacho va por un camino empedrado, alrededor despuntan los árboles y los arbustos. Alguna ardilla lo ve pasar. Lleva sombrero, se parece extraordinariamente a Huckleberry Finn, con un pantalón sucio y roto, al cual sostienen dos cargaderas desgastadas. Todo en Nacho es devastador. Excepto que lleva un libro en la mano.
Ahora no sé qué es lo que coincide con la realidad, pero esto es lo de menos. Nacho, descalzo en un camino empedrado, parece estar a salvo, ríe incluso, pues Nacho lee.
Yo abría el libro, encontraba un olor que coincidía con el que se desprendía de las hojas del periódico que deshilvanaba papá los domingos en la sala y me concentraba en mirar los dibujos: una niña inclinada sembrando un árbol, tomates, lobos, casas, madres acariciando a sus hijos, cometas, payasos.
Así que el último maestro fue papá. Me lo anunció mamá dos días antes:
—El domingo tu papá te va a enseñar a leer.
Es domingo en la mañana. Papá se ha bañado, se ha puesto colonia, la casa entera huele a colonia, ha postergado la lectura del periódico y va hacia el muro de cemento de la jardinera. Antes de salir de la sala profiere:
—Trae el libro, el cuaderno y los lápices.
Me levanto y arrumo las cosas en ese orden en mis manos. En el rincón del balcón papá ha instalado una mesita para poner los libros y el cuaderno. Y empezamos. Se parecía un poco a lo de la profesora:
—¿La m con la a cómo suena? Júntalas.
—Mmmaaa —contestaba yo.
—Junta la t con la u —decía y hacía el gesto para pronunciar un tú.
Hicimos más ejercicios. Usamos mucho el borrador de goma. Oímos retorcerse el lápiz bajo el molino del sacapuntas.
Papá me condujo a los últimos dibujos de la cartilla y me pidió que le contara historias inventadas sobre ellos. Así que narré por mí misma la historia de una niña que plantaba un árbol, la historia muy triste de un payaso de circo, la salida del sol para un campesino que cargaba su azadón a cuestas.
Luego llegó la hora del almuerzo, descansamos, papá tomó café. Y continuamos la tarde entera, sin importar la somnolencia del almuerzo. Y sin mayores tropiezos, pudo ser a las cinco de la tarde, leí mi primera frase completa.
Recuerdo que juntaba sílabas, como había hecho con los otros ejercicios, juntaba y friccionaba el aire, porque no acertaba a dejar que la marcha prosiguiera, pero sin darme cuenta me fui de largo, casi patinando, como si jugara sobre el piso enjabonado, sobre las hormigas que gesticulaban y asentían. Leí: “El… niño… no… raya… la… mesa”.
Ya estuvo. El transitar de los buses era más lento en ese día y a esa hora, el sol se metía detrás de un cielo muy azul que guardaba algunas esquirlas de nubes que no iban a convertirse en lluvia.
Supe que había leído una frase y que era irreversible.
Ahora sé que fue un asentimiento contundente a las letras.
Papá, que me regañaba constantemente por hacer garabatos en las paredes, repitió:
—El niño no raya la mesa. ¿Te das cuenta? Para eso están los cuadernos. —Y siguió diciendo unas cosas más, como si para él enseñarme a leer y reñirme por rayar paredes fueran lo mismo.
Y lo son, de formas distintas.
El día empezó a despojarse de su techo blanco, fue cerrando la puerta con persianas azul oscuro. Sé que estuve en el balcón otro rato después de que papá se hubo levantado para leer su periódico tardío. No tengo ni idea de si me comí algunos cuentos de las últimas hojas o de si me entretuve mirando el espectáculo del cambio de la luz. Ahora mismo me devuelvo, sin precisar la escena, por los cuadros rojos y amarillos teñidos de ocaso. Dejo allí a la niña, que todavía está descalza, ya sola con el libro, como si inaugurara el sentido de su existencia.
El parto
Hasta que el líquido amniótico corrió por los muslos, había esquivado pensar en el asunto. Encontró la manera de vestir cada mes el crecimiento innegable del vientre. Los primeros meses había bajado de peso considerablemente por los vómitos matinales, tan corrientes en su estado, y por la falta total de apetito. Le llegaba desde el esófago un escozor que se acrecentaba a medida que el tiempo le agregaba centímetros a la cintura.
Podía concentrarse en la ideación del ocultamiento, en los medios para confundir a los que tuvieran sospechas, pero nunca pensaba realmente en esa situación. Descosió la pretina del uniforme y la rehízo ella misma, sentada en la taza del sanitario. Aflojó el cinturón de varios pantalones y difundió la idea de que la ropa ancha estaba de moda, por si acaso hubieran puesto allí el recelo. El vientre aumentaba para su desazón, sin que ella se detuviera a contemplar ese cuerpo que se transfiguraba.
Consiguió dar contorno y forma al organismo, crearle una imagen entre circular y enérgica, aparecer frente a todos como una chica de un apetito voraz, aun cuando comer nunca fue su fuerte. Cierto buen humor aunado a su aspecto rollizo tiñó las relaciones familiares de amistad y calidez, cuando antes era una especie de extraña que andaba de su cuarto a la puerta de la calle sin dirigir saludo a nadie. De esta manera ese colosal robustecimiento fue puesto en segundo plano.
A lo largo de esos meses determinó la profesión que habría de seguir, amenguó las salidas nocturnas y cada noche fijó la vista en los libros olvidados de la biblioteca. Hubiera aprendido a tejer si esa actividad no hubiera sido motivo de desconcierto o de asociación entre una aguja que se levanta y hace una red de hilo y un calcetín babeando hebras en sus contornos. La laboriosidad de esta chica llegó a conmocionar a la madre atareada, que ahora encontraba una recompensa a las horas invertidas en la crianza de la hija.
Los amigos de crestas azules en la cabeza la llamaron sin cesar, rogando por la heroína que no temía a las rumbas desproporcionadas aun en los días de semana. Los llamados no fueron atendidos. Les dio la espalda, bajó un tomo de filosofía del anaquel más alto de la biblioteca, sopló el polvo reposado en aquel lomo amarillento y se metió de cabeza a esas líneas pardas de secretos antiguos. Una cosa seguía a la otra: aprendió a cocinar, se movía en el cuarto de humos densos con una cintura abultada, esparciendo harina de trigo sobre moldes transparentes, donde más tarde emergía una torta blanda y dulce. Adquirió cierto gusto por acompañar a su madre en las tardes, cuando ella tomaba el café con leche y tostadas. Podía verse a la madre y a la hija en el balcón, interesadas en el fragoroso otoño del jardín, en donde el ripio de las hojas tejía elaboradas alfombras amarillas.
Y así el último día fue pálido e indeciso, sin clima, sin esperas ni sobresaltos. Llegó puntual del colegio, fingió atiborrarse de legumbres y se metió al bolsillo del uniforme un frasco de alcohol, un paquete de algodón y un bisturí de manualidades escolares. Lo había visto en internet, pero el dolor no se grafica a pesar de los avances de la tecnología.
Pasó el cerrojo de la puerta del baño esforzándose en no producir ruidos sospechosos. Así mismo, con suma delicadeza, levantó la tapa del sanitario y examinó los efectos como si acabara de desactivar una mina. Los oídos le latían por el sumo esfuerzo con el que pretendía escuchar cualquier movimiento incierto. Al acomodarse en la taza, sintió el vaho del agua fría del sanitario y por primera vez fue consciente del miedo y de la pesadez del cuerpo. Hacía una hora que la fuente de su secreto se había roto. Las medias empapadas y los zapatos calados de líquido amniótico la entumecieron de frío y escozor hasta que se produjo la salida del colegio.
Se levantó el uniforme y miró estupefacta la redondez del vientre, la piel dilatada y levemente azul. Los contornos circulares habían empezado a reducirse después de romper aguas y casi podía suponer que aquel promontorio de piel en medio del globo terráqueo era un pequeño brazo esforzándose por iniciar la salida. Esa insinuación de codo o de antebrazo la obnubiló por dos segundos mientras observaba los diminutos veleros que ondulaban en la cuadrada cerámica del baño.
Finalmente abrió las piernas y se reacomodó, tratando de adoptar una posición de acostada. Las contracciones aumentaban a medida que el tiempo avanzaba, y cada una de ellas arrasaba con la cordura de la parturienta, que se empeñaba en no gritar ni producir bullicio.
La persistencia de esa puerta cerrada, sin embargo, llamó la atención de la hermana, que necesitaba con urgencia ir al baño. Cuando respondió que en un momento salía, no pudo evitar que el calor del dolor traspasara la puerta por medio de la quejumbrosa voz. Entonces la hermana preguntó si pasaba algo.
La arremetida del dolor le propinó algunas alucinaciones momentáneas. Tuvo que construir una respuesta a la vez que esquivaba el fragor de la marea alta en la que estaba a punto de naufragar uno de los veleros de las baldosas del baño.
—Estoy bien, no voy a tardarme —musitó, delatándose de una vez por todas en su condición de agonizante. Luego se produjeron un sinnúmero de hechos de los que ella ya no pudo enterarse hasta mucho después: la hermana insistió con la puerta, la llamó a gritos, alarmó a la madre a través del teléfono.
El sudor y la sangre destilaban al mismo tiempo, la carne abría paso a la convulsionante vida que se gastaba su apuro en venir al mundo mientras en su escarbar aruñaba promontorios de carne sin cesar la marcha. Los gritos salían involuntariamente, pues el mundo, reducido a aquel sanitario estrecho, pugnaba por arrasar la imagen del dolor o por duplicarla, haciendo de todo ello una metamorfosis de sangre y vida.
También se enteró más tarde de que su madre al llegar a casa, ante la puerta cerrada del baño y los quejidos garrafales de la hija, fue por el vecino carpintero, que inició el desbaratamiento de la puerta mientras se llamaba a urgencias. Varios vecinos esperaban ansiosos en la sala de estar a que derribaran la puerta y se develara la tragedia del otro lado.
Fue en el preciso instante en que la mano agarrotada de dolor cortó el cordón umbilical con el sucio bisturí escolar y en que el promontorio de carne cayó al agua, provocando un gran chapuzón que le empapó la cara a la parida, que el carpintero desmontó la mayoría de las bisagras y logró abrir la puerta de medio lado. La madre se abalanzó determinada hacia su hija, comprendió en un segundo la trama irreal a la que asistía, la hizo a un lado y la ayudó a caer lo más a salvo posible en el piso. Luego revolvió el sanitario como una ciega infeliz. Tuvo que meter las dos manos para extraer el cuerpo arrugado y tembloroso del recién nacido, que en cuanto salió de las aguas soltó un llanto colosal que dio más que cuenta de la generosa salud de los pulmones.
Desde el suelo, la recién madre distinguió el cuerpo blanco de su hijo, que tiritaba de frío furioso con la vida y en busca, con la boca curvada, de un pezón al cual asirse. Los vecinos se acumularon en la puerta y se llenaron de versiones que habrían de contar más tarde. Llegó la ambulancia con los paramédicos enguantados, quienes auxiliaron unos a la chica del piso y otros al bebé hambriento, que se empeñaba en hallar alguna fuente de alimento. Y también entraron los agentes de la Policía que a algún curioso, en el último momento, se le había ocurrido llamar.
El abuelo español
El padre de mi padre bebía café negro, hirviendo, cada madrugada, mucho antes de que el gallo cantara en el patio. Levantaba el cuerpo alto del lecho, se deshacía de la proximidad de la esposa y, como un ciego conocedor del espacio, iba hasta la cocina sin iluminar las estancias.
Encendía la radio y musitaba las canciones románticas. Los troncos de la leña lograban hacer una montaña gris que ardía después del primer fósforo rastrillado. Buscaba la cazuela ahondada, ponía agua a hervir y, en cuanto sentía bullir el líquido, colmaba la vasija del café molido. No bien se había producido un segundo hervor, levantaba el recipiente y colaba el líquido espeso. Servía en dos tazas el resultado de la preparación, volvía de a poco al cuarto donde todavía dormía su mujer y la despertaba con infinita paciencia hasta que la señora, cubierta del sopor de los cabellos grises, auguraba el aroma conocido del café hirviendo.
Así era todos los días.
La esposa se despertaba del todo, conseguía enredarse el delantal en la cintura y atizaba el fuego que el marido había comenzado. Iniciaba a una danza monótona frente a la máquina de moler insertando maíz en la bocaza de metal, de donde salía la masa suave y blanca que ella convertía más tarde en delgadas planchas listas para asar.
La hora del desayuno aparecía en medio del olor a maíz cocido y huevos con hogao. Frituras que esparcían una melancólica hambre de tocino y carne gorda. Quesos que emanaban la frescura de la leche guardada en hojas de plátano verde. El aroma del chocolate se agolpaba en las cuatro paredes de la cocina de barro y luchaba por expandirse en los aires y ahogar la pureza del viento azul.
El hombre alto se limpiaba la boca con la manga de la camisa, se persignaba desprevenidamente y, tras calarse el machete en el cinto, echaba a andar hacia la cañada, perdiéndose por los matorrales en el interior del monte. Llegaba hasta los cultivos con parsimonia, saludaba las matas de maíz y yuca, desyerbaba las hileras de plátano y cañabrava, y descansaba para fumarse ese primer cigarrillo del día.
Era tan alto como las ramas más majestuosas del cañaduzal, con un cuerpo delgado que ceñía dignamente las camisas de leñador que portaba. La cabeza triangular y los cabellos rojos le hacían juego con las cejas y las pestañas. Los pómulos estrechos y la boca enjuta recordaban a primera vista a don Quijote de la Mancha.
Decían que era hijo de un español.
No podía saberse más del asunto en ese mundo de plataneras hinchadas de viento. Era todo lo que había: caminos hechos de tanto caminar el suelo verde, plataneras macizas que se tragaban el viento e inflaban sus guineos aún pequeños, árboles de naranja embrujando el aire con el dulzor de la fruta naranjada; rumores e historias en las cocinas de barro sobre los partos y los matrimonios, los hijos concebidos en habitaciones por fuera de la bendición de Dios; la historia de una campesina que da su brazo a torcer frente al señor rubio venido de otro continente, un niño de cabello rojo que eclipsaba la noche en una humilde habitación ante los ojos indignados del supuesto padre.
Decían que tenía el mismo largor en el cuerpo, los gestos pausados al hablar, los huesos triangulares en el rostro. El abuelo adquirió la costumbre de caminar con la cabeza gacha, por lo que el cuello encorvado le hacía ocultar la dimensión de su estatura.
Sobre todo, el abuelo nunca indagó por nada. No interrogó por el origen de los cabellos ocres, aun cuando en su árbol genealógico no hubo una sola cabeza siquiera rubia o clara. Evitó escudriñar la historia de su osamenta larga y su piel blanca, de las expresiones que lo hacían ser un hombre ajeno a esas tierras de cilantro y cidras.
Cada día festejó el nacimiento saludable de las arracachas robustas y albinas, de las zanahorias carnosas y de las papas lustrosas que sus manos traían al mundo en medio de tierra y yerbajos verdes. Desconoció para siempre la versión escuchada en la cantina sobre un apellido que era posible reclamar y la imaginaria porción de herencia desconocida.
Llamó “madre” a la mujer que siempre conoció como tal y “padre” al campesino que vio morir aún siendo muy pequeño. Cerró la boca ante su prole blanquísima, de aspecto meditabundo y cabellos rojos y sueltos.
Se soportó con fuerza en la vereda donde se anclaban su techo y su hogar.
La mirada
La casa está situada en las afueras del pueblo, junto a la planta eléctrica y el beneficiadero. A su lado, las ramas cargadas de un gobernador abrazan las tejas doradas.
De día, la casa es como una pizarra en la que juegan las combinaciones del sol y la sombra, las ramas van y vienen, el viento es el piano que dicta el movimiento. A mediodía, con el piar de los pollos en el alero, las ramas gruesas hacen las veces de abanico para el calor. A medianoche, las ramas se pueblan de búhos muy viejos que murmuran recelosos la claridad del instinto. Las sombras del gobernador, con su movimiento, encubren la oscuridad, y el ruido más nimio socava la sutilidad del grillo.
El muchacho de la casa atraviesa los caminos aun después de la medianoche.
Aunque trastabilla un poco, no ha bebido hasta el tope, punto en el que suele perder la conciencia. Le alcanza para hacer la relación entre el murmullo del búho y el rasgamiento del grillo.
El sabor del ron todavía le asalta el paladar.





























