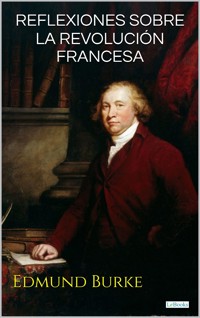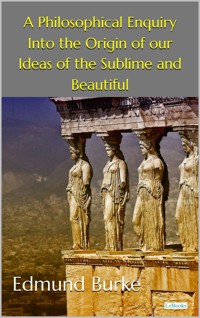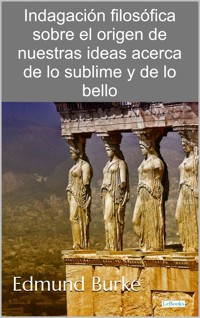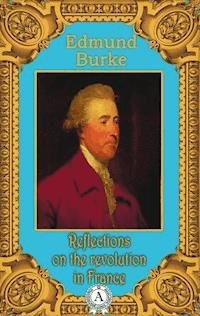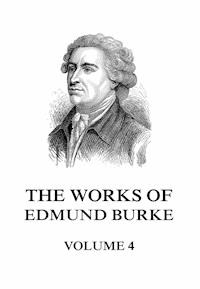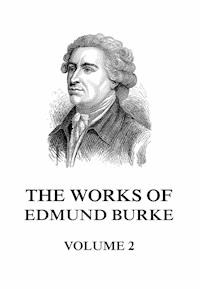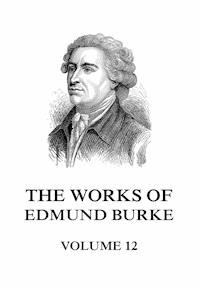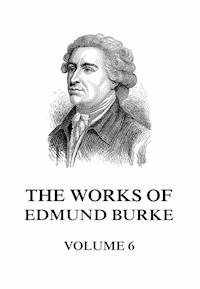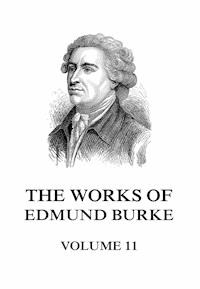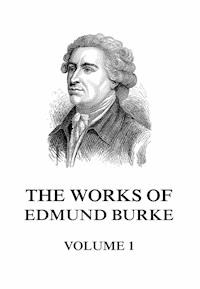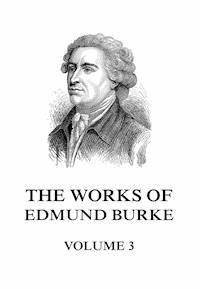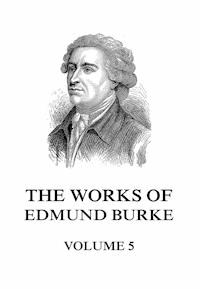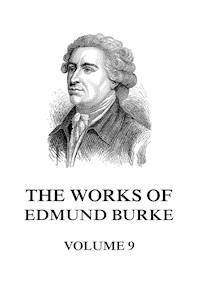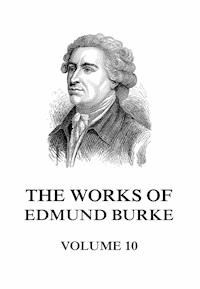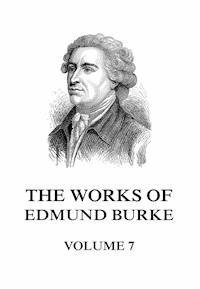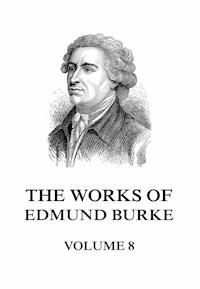Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello E-Book
Edmund Burke
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Filosofía
- Sprache: Spanisch
Ensayo imprescindible para conocer los inicios de la estética moderna, el tratado de Edmund Burke (1729-1797) sobre lo sublime y lo bello es digno heredero de una tradición retórica que se remonta a Longino, de la filosofía empirista anglosajona y de las teorías del gusto neoclásicas e ilustradas. A pesar de ser obra de juventud de un autor que alcanzó la fama sobre todo por sus escritos políticos, entre los que destaca Reflexiones sobre la Revolución en Francia -publicado también en esta colección-, la indagación de Burke constituye una aportación de tal relevancia al estudio de los fundamentos empíricos y psicológicos de la experiencia estética, que sus ideas influyeron decisivamente en el pensamiento de Kant, en los programas artísticos y literarios del Romanticismo, con su fascinación por lo infinito, lo pasional y lo pintoresco, y en las formas de lo sublime y lo siniestro que ha prodigado el arte contemporáneo. Introducción, traducción y notas de Carlota Fernández-Jáuregui Rojas
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edmund Burke
Indagación filosóficasobre el origen denuestras ideasacerca de lo sublimey de lo bello
Traducción, introducción y notas deCarlota Fernández-Jáuregui Rojas
Índice
Introducción. Burke y los orígenes de la estética moderna
I. Burke en llamas
II. La estela de Longino
III. Crítica de la economía política del gusto
IV. Retórica temporal de lo bello y lo sublime
Obras citadas
Nota a la presente edición
Agradecimientos
Indagación filosófica sobre el origen denuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello
Prefacio a la primera edición (1757)
Prefacio a la segunda edición (1759)
Introducción
Parte primera
Sección I. La novedad
Sección II. El dolor y el placer
Sección III. La diferencia entre la eliminación del dolor y el placer positivo
Sección IV. Del deleite y el placer como opuestos entre sí
Sección V. La alegría y el pesar
Sección VI. De las pasiones relativas a la autoconservación
Sección VII. De lo sublime
Sección VIII. De las pasiones relativas a la sociedad
Sección IX. Causa final de la diferencia entre las pasiones relativas a la autoconservación y las respectivas a la sociedad de los sexos
Sección X. De la belleza
Sección XI. La sociedad y la soledad
Sección XII. La simpatía, la imitación y la ambición
Sección XIII. La simpatía
Sección XIV. Los efectos de la simpatía ante las aflicciones de los demás
Sección XV. De los efectos de la tragedia
Sección XVI. La imitación
Sección XVII. La ambición
Sección XVIII. Recapitulación
Sección XIX. Conclusión
Parte segunda
Sección I. De la pasión causada por lo sublime
Sección II. El terror
Sección III. La oscuridad
Sección IV. De la diferencia que hay entre la claridad y la oscuridad con respecto a las pasiones
Sección [IV]. Continuación del mismo asunto
Sección V. El poder
Sección VI. La privación
Sección VII. La vastedad
Sección VIII. La infinitud
Sección IX. La sucesión y la uniformidad
Sección X. La magnitud en las construcciones
Sección XI. La infinitud en los objetos placenteros
Sección XII. La dificultad
Sección XIII. La magnificencia
Sección XIV. La luz
Sección XV. La luz en las construcciones
Sección XVI. El color como productor de lo sublime
Sección XVII. El sonido y el estruendo
Sección XVIII. La subitaneidad
Sección XIX. La intermitencia
Sección XX. Los gritos de los animales
Sección XXI. El olfato y el gusto. Lo amargo y el hedor
Sección XXII. El tacto. El dolor
Parte tercera
Sección I. De la belleza
Sección II. La proporción no es la causa de la belleza en los vegetales
Sección III. La proporción no es la causa de la belleza en los animales
Sección IV. La proporción no es la causa de la belleza en las especies humanas
Sección V. Más consideraciones sobre la proporción
Sección VI. La adecuación no es la causa de la belleza
Sección VII. Los efectos reales de la adecuación
Sección VIII. Recapitulación
Sección IX. La perfección no es la causa de la belleza
Sección X. Hasta qué punto cabe aplicar la idea de belleza a las cualidades de la mente
Sección XI. Hasta qué punto cabe aplicar la idea de belleza a la virtud
Sección XII. La causa real de la belleza
Sección XIII. Los objetos bellos son pequeños
Sección XIV. La lisura
Sección XV. La variación gradual
Sección XVI. La delicadeza
Sección XVII. La belleza en el color
Sección XVIII. Recapitulación
Sección XIX. La fisonomía
Sección XX. Los ojos
Sección XXI. La fealdad
Sección XXII. La gracia
Sección XXIII. La elegancia y la especiosidad
Sección XXIV. La belleza del tacto
Sección XXV. La belleza del sonido
Sección XXVI. El gusto y el olfato
Sección XXVII. Lo sublime y lo bello comparados
Parte cuarta
Sección I. De la causa eficiente de lo sublime y de lo bello
Sección II. La asociación
Sección III. La causa del dolor y el miedo
Sección IV. Continuación
Sección V. Cómo se produce lo sublime
Sección VI. Cómo el dolor puede ser causa de deleite
Sección VII. El ejercicio es necesario para los órganos más delicados
Sección VIII. Por qué las cosas no peligrosas producen una pasión como el terror
Sección IX. Por qué los objetos visuales de grandes dimensiones son sublimes
Sección X. Por qué la unidad es un requisito de la vastedad
Sección XI. El infinito artificial
Sección XII. Las vibraciones deben ser similares
Sección XIII. Explicación de los efectos de la sucesión en los objetos visuales
Sección XIV. Consideraciones sobre la opinión de Locke a propósito de la oscuridad
Sección XV. La oscuridad es terrible por su propia naturaleza
Sección XVI. Por qué la oscuridad es terrible
Sección XVII. Los efectos de la negrura
Sección XVIII. Los efectos moderados de la negrura
Sección XIX. La causa física del amor
Sección XX. Por qué la lisura es bella
Sección XXI. La dulzura y su naturaleza
Sección XXII. La dulzura es relajante
Sección XXIII. Por qué la variación es bella
Sección XXIV. Acerca de la pequeñez
Sección XXV. Del color
Parte quinta
Sección I. De las palabras
Sección II. El efecto común de la poesía no es suscitar ideas de las cosas
Sección III. Las palabras generales preceden a las ideas
Sección IV. El efecto de las palabras
Sección V. Ejemplos de que las palabras pueden afectarnos sin suscitar imágenes
Sección VI. La poesía no es estrictamente un arte imitativo
Sección VII. Cómo influyen las palabras sobre las pasiones
Créditos
Introducción
Burke y los orígenes de la estética moderna
Conviene mucho no apocar los deseos
Teresa de Jesús
I. Burke en llamas
«Antes que cualquier otro libro, lean el de Burke», escribía William Shenstone el mismo año en que se publicaba la segunda edición de A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful1. La fascinación que Edmund Burke provocaba entre sus contemporáneos puede todavía palparse en la repetición casi compulsiva del nombre propio con la que un distinguido profesor en los años cuarenta del siglo pasado se dirigía a un joven estudiante en la Universidad de Míchigan: «Lee a Burke. No leas sobre Burke. Lee al propio Burke de cabo a rabo. Todo. Su correspondencia, su obra publicada, todo lo que puedas procurarte de Burke»2. La repetición del nombre propio es una señal indudable de la pasión que la sola mención de Burke puede llegar a despertar, pero no es menos sintomática del conflicto y equívoco que alberga toda repetición, expresada en la necesidad de dirigirse al mismísimo Burke ante la cantidad de interpretaciones distintas e incluso contradictorias que sigue provocando entre sus lectores. Pasión del nombre que mueve los afectos y anuncia el conflicto en la tragedia3, el problema es, efectivamente, que siempre que se convoca el nombre de «Burke» acuden dos a la cita: el Burke irlandés, de padre protestante y madre católica, y el Burke que se define a sí mismo como «un auténtico inglés»4, el literato que escribe sobre poética y estética y el estadista que pronuncia brillantes discursos en el Parlamento, el hombre de gusto ilustrado y el que tanto influirá en los románticos, el conservador tradicionalista defensor de las costumbres y el burgués utilitarista liberal, enemigo del imperialismo y del gobierno autocrático5. «¿Cómo puede el mismo hombre ser el defensor de un orden jerárquico y el proponente de una sociedad liberal de mercado?», se preguntará Macpherson ante una postura ambivalente manifestada en escritos de la misma época, y que no permite por tanto hablar de evolución de un pensamiento. El Burke defensor de las jerarquías al que Marx tildó (entre otras cosas) de «burgués corriente»6, o el que condena el fanatismo, la sangre derramada y la violencia de la «filosofía caníbal» en el origen de la lucha por los derechos en las Reflexiones sobre la Revolución en Francia (1790), es también el que arremete contra el acaudalado duque de Bedford en la «Carta a un Noble Lord» (1796) y denuncia que «las posesiones de Su Excelencia […] son un verdadero insulto a los derechos del hombre»7. Es el Burke enfurecido que delata que el origen de la propiedad del duque hay que buscarlo en la «usurpación», la «confiscación» y el «pillaje» que la antigua nobleza y la Iglesia sufrieron a manos de un despótico Enrique VIII, y acaso no está tan lejos del Marx que en la sección séptima del Libro primero de El Capital desmonta la elaboración mítica del origen impoluto de la riqueza original o primitiva enfrentándose a los ideólogos del capitalismo y sacando a la luz una historia siniestra de violencia, desposesión y saqueo de los bienes y las tierras de los campesinos. Pero quizá no haya una crítica de los orígenes tan escandalosa como la que Burke lleva a cabo en Vindicación de la sociedad natural (1756), su primer libro, que simula ser una carta nunca publicada: «Los primeros relatos que tenemos de la humanidad son relatos de sus matanzas»8. La política, «que nos ha dado esas perspectivas destructoras, también nos ha dado los medios para satisfacerlas», por lo que la sociedad, fundada sobre los peores vicios, no es sino una construcción artificial encaminada a perfeccionarse en el «misterio del asesinato» y en la más refinada «usurpación del hombre» mediante palos, piedras, pistolas, cañones, bombas, minas, etc., y los gobiernos –en cualquiera de sus formas, pues ni el despotismo, ni la aristocracia ni tampoco la democracia salen airosos de la embestida– han de «ceder el paso al disimulo» e «infringir las normas de la justicia para mantenerse». En consecuencia, considerados racionalmente los daños provocados por la sociedad política y la tiranía eclesiástica, hemos de salir de ellos para «retornar» a una sociedad y religión naturales. Pero la Vindicación es una obra maestra de farsa y emboscadura, escrita en la vena de una inversión carnavalesca propia de Swift o Pope: publicada anónimamente, se trata de la carta que un noble escritor fallecido (a late noble writer) dirige a un joven lord, sembrando la duda sobre si se trata de una burla del racionalismo y librepensamiento en general, representado en el deísmo de Bolingbroke según el «Prefacio» a la segunda edición (1757)9, o si detrás del noble escritor se esconde alguna verdad de ese escritor novel que hace su entrada en la escena literaria –con intención no menos paródica– como un fantasma descontento. Quizá el autor que en la Vindicación denuncia que «la libertad de la que nos jactamos […] sólo se ha avivado con las ráfagas de continuas peleas, guerras y conspiraciones» y llena las páginas de «confiscaciones, destierros, muertes civiles y ejecuciones»10 sea el mismo crítico observador de las miserias de la sociedad humana que publica las Reflexiones treinta y cuatro años después. La contradicción funda la identidad, pues, tal como declara a su amigo Shackeleton, en la búsqueda de la verdad nadie tiene «mayor enemigo que su propia persona; qué aficionados somos a nuestros propios pareceres y pensamientos por el mero hecho de ser nuestros, cuántas veces nos inventamos verdades y argumentos falsos para sostenerlos, y a quién engañamos sino a nosotros mismos»11. Leemos en el «Prefacio»:
Creo que es una observación de Isócrates, en uno de sus discursos contra los sofistas, la de que es mucho más sencillo mantener una causa equivocada, y respaldar opiniones paradójicas para satisfacer a un auditorio vulgar, que establecer una verdad dudosa con argumentos sólidos y concluyentes12.
La observación de Isócrates forma parte del tratado Antídosis sobre el recurso del cambio de fortunas o bienes que emprendía un impostado litigante para evitar pagar un impuesto, un ardid tan elaborado como la Vindicación misma. Ya se trate de una causa equivocada o de una verdad dudosa, el racionalismo llevado a sus más extremas y fatales consecuencias es parodiado satíricamente, e importa tener muy presente que los orígenes de Burke son literarios y que con estrategias retóricas y dramáticas pone en crisis la idea de naturaleza, autenticidad, originalidad e incluso la de autoría, todo ello desde su primera obra. La cuestión no es ya que el autor actúe o no en el papel del noble escritor o del joven lord, sino que los argumentos de ambos, siendo contrarios, están conformados de tal modo que «todo paso que deis en vuestro argumento añadirá más fuerza al mío»13. Mediante la prolepsis retórica de un desquiciado monólogo en el que el orador anticipa en sus argumentos la respuesta final de un juez imaginario, la ópera prima del autor se convierte en una ficción póstuma, el primer libro publicado es la carta nunca publicada de un famoso escritor, y el primer paso en el teatro del mundo coincide con el de retirada: «Vos, milord, acabáis de entrar en el mundo; yo voy a salir de él. He actuado lo suficiente para estar cordialmente cansado del drama»14. Tal demolición del origen encuentra un honorable precedente en Maquiavelo –autor citado en la Vindicación–, y de hecho, como recuerda Althusser, también aquí cabe preguntarse cuál de los dos es el original, si el monárquico o el republicano, si el autor de El príncipe o el de los Discursos sobre la primera década de Tito Livio15. El problema parece estar en esa insidiosa conjunción disyuntiva: «He usado o en lugar de y, una equivocación aparentemente pequeña, pero temible en sus consecuencias, y todo mi éxito queda anulado en un mandato de error»16, lamenta el noble escritor de la Vindicación. ¿Cómo leer la obra de un propio Burke que está en perpetuo devenir, excediéndose y escindiéndose de sí mismo? «Cuando un nombre viene», escribe Jacques Derrida, «dice en el acto más que el nombre, lo otro del nombre y lo otro a secas, cuya irrupción, justamente, anuncia»17. Frente a la lógica de la no-contradicción, la ambigüedad y el equívoco hacen de un término su contrario y del autor su propio adversario18. Sólo superando la lectura estructural binaria de Burke puede vislumbrarse la ambivalencia y la escisión como rasgo constitutivo de una obra que se resiste a ser clasificada: «En mi miserable condición, aunque difícilmente pueda ser clasificado entre los vivos, no estoy a salvo de ellos»19. Desde aquella primera carta de un noble escritor fallecido hasta estas últimas declaraciones meses antes de su muerte, transcurre la obra de un autor inigualable, capaz siempre de levantar todo tipo de pasiones entre su auditorio y sus lectores. Si su destino era comparable al de quien inauguraba la reflexión sobre lo sublime a principios de nuestra era –pues «cada uno ve en Longino lo que quiere, a menudo haciendo caso omiso del tratado mismo»20–, quizá esto sea porque Burke entiende la escritura como un ejercicio retórico de reacción y confrontación: escritura antipofórica de un autor en llamas21.
El carácter polémico de nuestro autor –que se dejará sentir en la cantidad de polaridades y elementos antitéticos que sostienen la Indagación– exige primeramente recordar el papel crucial que la retórica y la oratoria desempeñaron en su formación intelectual. La formación clásica de Edmund Burke, nacido en Dublín en enero de 172922, se forjó cuando a la edad de quince años concluía sus estudios en la escuela cuáquera fundada por Abraham Shackleton en Ballitore, siendo ya un voraz lector de poesía y de los clásicos, y accedía al Trinity College de Dublín (1744-1748). Allí fundó en 1747 con otros seis colegas la «Academy of Belles Letres», conocida popularmente como The Club, dedicada a la discusión semanal de quaestiones y lecturas destinadas al «perfeccionamiento de sus miembros en las ramas más refinadas, elegantes y útiles de la literatura» por la que sus jóvenes integrantes se preparaban para el arte de la conversación y la oratoria política «al servicio de la sociedad civil», conscientes de que el lenguaje es el «centro» y el «cimiento» de la sociedad23. No hay ciertamente en la época una clara delimitación entre las actividades literarias y políticas –tan común debía ser esta doble vocación que es fácil encontrarla satirizada en los escritos de la época–, lo que propicia que el pensamiento político de Burke se exprese en un estilo retórico y literario sin par y que los límites entre las dos fases de su carrera lleguen indudablemente a desdibujarse en algunos aspectos, sin que por supuesto ello implique que nuestro autor pueda ser jamás confundido con uno de esos «hombres de letras con ambiciones políticas», tan habituales en las eras ilustradas y sus más pálidas recidivas, que con «espíritu monjil» y «beatería fanática» aprovechan oportunamente la filosofía y su monopolio de la literatura para medrar en la política y controlar la opinión pública24.
El Club partía del presupuesto de que el encuentro de opiniones diversas es imprescindible en el desarrollo intelectual del individuo, dado que, en palabras de uno de los miembros del grupo, «el argénteo arroyo corre con más fuerza y se purifica allí donde encuentra resistencia y las corrientes arrastran el pesado lodo que se deposita al fondo»25, un espíritu que puede encontrarse reflejado en la convicción con la que arranca la Indagación, según la cual «estas aguas necesitan ser agitadas antes de que puedan ejercer sus virtudes», pues «nada conduce más a corromper la ciencia que permitir que se estanque». El aprendizaje de la contienda retórica se hace palpable en las marcas de oralidad que aguijonean los textos de Burke y que, a lo largo de la Indagación, afloran como apóstrofes e hipótesis que apelan a un contacto directo con el auditorio y la realidad que se propone experimentar.
Las actividades «literarias» del Club incluían «discursos, lectura, escritura y argumentación en cuestiones de moral, historia, crítica, política y todas las ramas de interés de la filosofía»26, y éstas son precisamente las materias sobre las que versarán los escritos de Burke durante su primera década en Londres, ciudad a la que viajará en 1750 para iniciar sus estudios en Derecho bajo influencia paterna, y que abandonará arrastrado por su pasión literaria. Son los años en los que escribe y publica anónimamente sus primeras obras, Vindicación de la sociedad natural (1756; 1757) e Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello (1757; 1759), que disfrutará de quince ediciones y será traducida al francés (1765) y al alemán (1773) durante la vida de su autor; son también los años en los que inicia, pero no concluye, An Essay towards an Abridgement of the History y Tracts on the Popery Laws; participa en la redacción de An Account of the European Settlements in America junto a William Burke (1757); esboza Hints for an Essay on the Drama, que se publicará inacabado póstumamente, y desde 1758 es editor y principal redactor de los artículos que componen los números del Annual Register, una publicación con la que seguirá colaborando durante muchos años y con la que continuaba su faceta periodística, ya emprendida en 1748 cuando editó, y en buena parte escribió, los artículos que componían el periódico semanal TheReformer, y que incluían desde la denuncia social (véase, por ejemplo, la crítica de la miseria del campesinado irlandés, alimentada por una aristocracia que no estimulaba el crecimiento económico) hasta noticias de literatura y teatro en la sociedad dublinesa del momento. La diversidad en la producción temprana de Burke en la que se incluye la Indagación es resultado de unos años de su vida marcados por fuertes inquietudes intelectuales y no pocas inseguridades profesionales27.
Edmund Burke emprende el primer paso hacia la carrera política cuando en 1759 asume el puesto de secretario de William Gerard Hamilton, una relación frustrada porque nuestro autor no podía tolerar que este nuevo cargo, que amenazó seriamente su vocación intelectual y su obra, absorbiera «servilmente» todo su tiempo de escritura y estudio, y no será hasta 1765 cuando afiance su carrera como secretario privado de Charles Watson-Wentworth, marqués de Rockingham, estadista whig y primer lord del Tesoro, que será primer ministro del Parlamento británico entre los años 1765-1766 y en 1782. Burke desempeñó el puesto de secretario del marqués hasta la muerte de este último en 1782, y desde que en 1765 fuera elegido miembro de la Cámara de los Comunes hasta su retirada en 1794, permaneció en el Parlamento durante los casi treinta años (con un breve receso en el otoño de 1780) que lo convertirían en uno de los más reputados e influyentes oradores y autores de teoría política de todos los tiempos. Como miembro por Wendover (1765-1774), Bristol (1774-1780) y Malton (1780-1794), destacan sus discursos y sus panfletos políticos, entre los que se encuentra Thoughts on the Cause of the Present Discontents (1770), en denuncia de la corrupción de la Cámara de los Comunes y del favoritismo personal del rey en la elección de sus ministros, y como reivindicación del vínculo constitucional acordado de los partidos políticos en la representación pública de los ciudadanos y en la obstrucción de una interesada transferencia del poder entre la Corona y el gobierno28: «Se trata de interceptar el favor, la protección y confianza de la Corona cedida a sus ministros […], separarlos de todas sus dependencias naturales y adquiridas», constituyéndose como un «control, y no un apoyo, de la Administración»29, pues el poder de la Cámara de los Comunes, que emana originalmente de los ciudadanos, no fue instituido para ejercer un pernicioso «control sobre el pueblo», sino para desempeñar «un control para el pueblo» al que representa30. Del conjunto de su producción parlamentaria, desarrollada casi enteramente en la oposición, puede predicarse el dictum que para su propia vida reservaba: Nitor in adversum, lema de marinos y gobernantes contra las adversidades y las corrientes31.
En los discursos de Burke parecía sobrevivir el espíritu antiguo de los oradores romanos, y su habilidad para dominar las pasiones del auditorio con la palabra se desprende de multitud de anécdotas y testimonios entre sus contemporáneos. Samuel Johnson sostenía implacablemente que no hay que creer en la existencia de «caracteres extraordinarios», pues su fama es siempre exagerada, y que no hay «un solo hombre que sobrepase con mucho a otro», pero ante esto añade una excepción: «Burke es un hombre extraordinario. Su fuerza intelectual jamás flaquea», y en una ocasión en que se encontraba enfermo, al oír que alguien mentaba a Burke, exclamó con ímpetu: «Este hombre despierta toda mi capacidad. Si fuese a verlo ahora me mataría»32, pues tales eran los efectos del poder de su honorable nombre y la idea que sobre él existía como el gran adversario en materia de conversación, capaz de darle vueltas a un tema como si fuera una serpiente33. El mismo Johnson, pese a reconocer su «talento poco corriente», su «poderoso intelecto» y la «gran fluidez de lenguaje», advertía que «no podemos por eso quedarnos patidifusos y atónitos ante él»34 –señal inequívoca de que así sucedía–, pues trataba de reafirmarse en su opinión de que la expresividad y gestualidad propias de la actio retórica no debieran tener efecto alguno sobre los seres racionales. Sin embargo, sucumbir ante los talentos de Burke debía de ser fácil. James Boswell, ante ese parecer de su amigo en materia de retórica, replicaba que «los seres racionales no son exclusivamente racionales, ya que tienen caprichos que se pueden complacer, pasiones que se pueden excitar»35, algo que explica que Burke fuera para él un hombre «maravilloso»36 y que desde temprano estuviera «ardientemente deseoso de conocerlo»37. Tanto ardor en torno al nombre de Burke es síntoma de una de las lecciones más antiguas de la oratoria, según la cual es imprescindible que el orador experimente en sí mismo aquello con lo que espera enardecer a su auditorio. Una lección que fácilmente puede advertirse en la visión afectiva y somática que tiene Burke del lenguaje, y que en la Indagación conduce a una transformación estética de los principios políticos y morales: «Nuestra mente y nuestro cuerpo están tan estrecha e íntimamente conectados entre sí» que la mente sólo podrá experimentar las emociones de una pasión determinada si el cuerpo «está dispuesto» a sentirlas (IV, III). Al hacerlo, no sólo exteriorizará y comunicará esas pasiones sino que será además capaz de suscitarlas en los demás; de ahí que para mover las pasiones de otro debamos penetrar en la parte más honda e inaccesible de nuestro propio corazón (I, XIX). La palabra no sólo comunica una pasión: es la pasión misma. «Con frecuencia he observado», escribe Burke, «que al imitar los semblantes y los gestos de hombres enfurecidos o apacibles, asustados o desafiantes, involuntariamente mi ánimo adoptaba esa misma pasión cuya apariencia me esforzaba en imitar» (IV, IV), y este principio define la fuerza del lenguaje: las «pasiones propias de la virtud fueron fervientemente incitadas por ciertas palabras, en su origen encendidas al calor de otras bocas» (V, III), hasta el punto de que «por el contagio de las pasiones, ardemos en un fuego ya encendido en otro, y que probablemente jamás podría haber prendido por el objeto descrito» (V, VII).
Para provocar las llamas ajenas hay que arder en las propias. Esta idea es heredera de una poética flamígera de lo sublime que se inicia en el tratado atribuido a Longino y llega incluso a explicar dos modos retóricos distintos (12.4; 12.5): si el efecto abrupto del «relámpago» o el «rayo» es el indicado para un género «sublime de alta tensión» que se requiere en «la intensificación y en la vehemencia de las pasiones», por otro lado, existe igualmente un «sublime de la efusión», adecuado para los lugares del discurso en los que «hay que sumergirse», como si la palabra tuviera el efecto de un «incendio descomunal» que «estalla y se difunde por doquier», un fuego que intenta aplacar la sed de su propio fuego y que, al sumergirse en él, no hace más que acrecentarlo por momentos, hasta que la escritura termina por ahogarse en su deseo. El orador es como un Narciso que enciende tanto como arde («accendit et ardet»), mueve y sufre las llamas y se abrasa de amor por sí. «Ardo en amor de mí mismo, a la vez provoco y sufro las llamas»38, y todos esos sentimientos que el orador quiere hacer sentir al juez están grabados tan a fuego en el orador que, según Cicerón, «tal vigor de espíritu, tal ímpetu, tanto dolor se manifiesta en tu mirada, en tus ademanes […] que no sólo me parece que abrasas al juez, sino que eres tú mismo el que ardes»39. Ya Aristóteles había advertido que «encrespa más los ánimos el que se siente encrespado, y enoja con la máxima veracidad el que está irritado»40, algo que formula eficazmente Horacio: «Si quieres que llore, tú mismo / tienes que dolerte primero»41, y que llega como tópico a El arte poética de Nicolas Boileau, el mismo año en que publica su traducción de Longino: «Para arrancarme las lágrimas, es preciso que llores»42.
La teoría del lenguaje que expone Burke en su Indagación nos lleva de vuelta a los orígenes retóricos de su pasión por la palabra y su conexión con lo sublime: en unos versos muy conocidos de «An Essay on Criticism» (1711), Alexander Pope escribe que las Musas bendicen a Longino con «el fuego del poeta»; es un «juez ardiente» que «sentencia con calor, pero es siempre justo; / cuyo ejemplo refuerza sus leyes / y es él mismo el gran sublime que describe»43. Desde que Boileau apuntara en el «Prefacio» a su traducción la idea de que, para hablar de lo sublime, Longino se vuelve sublime y «con frecuencia hace la figura que enseña»44, la idea adquirió una enorme fortuna en la recepción del tratado, convirtiéndose en un cliché repetido por los longinianos británicos. Quiere ello decir que el propio autor adopta en su estilo las mismas figuras que trata de explicar, como en su demostración del asíndeton, donde reúne «la fuerza, la persuasión, la belleza» (20.1), o en el recurso de la contracción de las preposiciones, mediante el cual consigue imprimir en la dicción el mismo efecto que tendrían los objetos que se describen: «Y hace sufrir […] al verso del mismo modo que [a los personajes], bajo la misma pasión» (10.6), o cuando consigue que el oyente se traslade al texto y atraviese los acontecimientos narrados, convirtiendo lo oído en visión (26.2). La palabra se vuelve experiencia o paso a través del orador y del receptor porque lo dicho se pliega y disuelve en el decir con el que se identifica en un mismo gesto verbal. Si, como veremos, lo sublime retórico no es sino un modo, un momento, un grado y un efecto sobre el sujeto que lo experimenta, lo sublime en consecuencia sólo puede mostrarse por sí mismo, pues no consiste en un elemento cuantificable que pertenezca intrínsecamente a un objeto y pueda aislarse –como la belleza, medible a través de sus atributos– sino que depende de las pasiones que suscita y, por tanto, se define por ser un delicado instante que fácilmente puede perderse, e incluso invertirse en un efecto contrario (ejemplarmente representado en lo sublime cómico y en lo sublime irónico pues ambas, comedia e ironía, disuelven lo sublime llevándolo al extremo). Longino lleva la idea de estilo más allá de un conjunto de reglas capaces de ser imitadas, aprendidas o enseñadas; de ahí que el orador, para poder comunicar lo sublime, tenga que serlo en cierto modo (mediante las cualidades innatas y las afinidades naturales de sus grandes pensamientos y pasiones) y, para enardecer con su discurso, deba primero él mismo arder en llamas. Así, lejos de abandonar la retórica, Longino se «retoriza», volviéndose indistinguible y disolviéndose en su propio estilo.
Este mismo problema caracterizará la reflexión de Burke sobre lo sublime, que desarrollaremos en profundidad en las páginas que siguen, y que por el momento hemos adelantado en el apunte de tres elementos: si, como decíamos, y siguiendo el tópico condensado en los versos de Pope, Longino convierte lo sublime en un arte de disolución y camuflaje retórico del sujeto en su propio estilo, lo sublime burkeano se caracteriza por ser una amenaza de disolución y pérdida de ese mismo sujeto que lo experimenta; en segundo lugar, la tesis enunciada en la sección V de la Indagación acerca del poder de la palabra para suscitar emociones, y no imágenes ni ideas, y su teoría no imitativa de la poesía están influidas por el predominio de las pasiones en la poética y por el lugar que desempeña la «fuerza» verbal en la antigua retórica de lo sublime, que transgrede y va más allá de la mímesis; por último, el furor poético de Burke –la «locura poética» de la que declaraba ser presa45– hace que su escritura no sea sino un combativo ejercicio de reacción o respuesta que encuentra en la confrontación verbal un estímulo bélico-amoroso que enloquece toda disyunción. También Burke se funde con su propio estilo y «hace la figura que enseña», siendo capaz de mostrar la verdad ambivalente que constituyen sus varias facetas en la exposición acalorada de argumentos contrarios, opósitos y contradicciones.
La teorización sobre lo sublime asiste al nacimiento de la estética porque la comprensión poético-retórica del lenguaje como un efecto es precisamente un precedente directo del paso decisivo que marca el nacimiento de la disciplina, cuando la belleza deja de considerarse un elemento de contemplación metafísica o una cualidad mensurable en los objetos y comienza a concebirse como reacción psicológica de un sujeto y como relación entre el sujeto y el objeto, al que se dará el nombre de gusto. De este modo, la reflexión estética surge en buena parte como heredera de la teoría subjetiva de la catarsis en la Poética aristotélica y de la teoría pragmática de los estilos a lo largo de la tradición retórica en la que se incluye el tratado Acerca de lo sublime. En esta misma línea puede comprenderse la fundamentación de la disciplina, formulada por Alexander Gottlieb Baumgarten como una reflexión filosófica de la retórica y la poética en sus Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus(Reflexiones filosóficas en torno al poema) de 1735, y que alcanza su entidad como ciencia filosófica dedicada al conocimiento de lasfacultades «inferiores» o «gnoseología inferior» en su inacabada Aesthetica, escrita en el contexto de la escuela de Leibniz y Wolff y publicada en 1750 y 1758. Aunque se verá obligado, como él mismo reconoce, a «inclinarse progresivamente hacia disciplinas más graves», nunca fue capaz de abandonar la poesía, y escribe sus Reflexiones como demostración de que «la filosofía y el arte de escribir un poema, consideradas a menudo disciplinas muy distantes, están íntimamente unidas»46. La estética, definida como «ciencia del conocimiento sensible», se presenta en la concepción inaugural de Baumgarten como un brote filosófico de las ciencias de las «representaciones sensibles» que constituyen la retórica y la poética47 pero, dado que su objeto es «la perfección del conocimiento sensible en cuanto tal, que es en efecto la belleza» (Aesthetica §14), sublima su raíz poético-retórica en una teología profana, nacida de la reflexión acerca de la belleza poietica de la Creación. Esta raíz, no obstante, sobrevive en el parentesco que la estética estrecha con el nacimiento de la ciencia política, cuando esta última se defina como una moral que ya no es teológica, sino profana y pragmática, y el de la ciencia económica, la otra «ciencia mundana» de la edad moderna, dedicada a la ordenación y transferencia de las cosas inferiores propias de la experiencia sensible, particular y material del individuo. La mundanidad de la ciencia estética, cuyo saber no es lógico ni racional, es en palabras de Benedetto Croce equiparable a la de la económica, esto es, «lo que en la práctica no es en sí mismo moral y dictado del deber, sino simplemente querido en tanto que amado, deseado, útil y placentero»48. Cabe hablar de una transformación estética de la metafísica y de la moral en la economía y la política, como si se tratara de una energía capaz de influir sobre otras disciplinas. La retórica de lo bello y lo sublime y la economía política del gusto serán los dos fundamentos del pensamiento de Burke a los que dedicaremos los siguientes apartados.
La Indagación es una obra verdaderamente fundacional de la estética. Lejos de ofrecer una teoría abstractamente conceptualizada, constituye el primer intento por racionalizar taxonómicamente y sistematizar categorial y aplicativamente la base empírica de la experiencia estética y de las pasiones humanas, y es capaz de formular una «lógica del gusto» universal en la fusión de varios ámbitos (psicológico, fisiológico, poético o antropológico) que no dependen ya de la moral o la religión, como todavía sucede en An Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue de Francis Hutcheson (1725)49. Dicho desplazamiento se origina gracias al impulso retórico por el que la observación empírica se transforma estéticamente. Si los longinianos británicos dieron un paso fundamental al concebir lo bello y lo sublime como una reacción y una relación entre un objeto y un sujeto, inspirados por la reflexión retórica sobre el efecto del lenguaje, y obraron una transformación que pudo germinar en un campo ya sembrado por la psicología empírica de John Locke, una de las originalidades de Burke es presentar lo sublime en su confrontación con lo bello y, así, de acuerdo con lo arriba expuesto a propósito del carácter de su obra y su pensamiento, convertir dicha oposición en ambivalencia. Siguiendo la idea de que todo extremo puede invertirse –dado que aquello que toca su límite puede darse la vuelta–, lo bello y lo sublime son en la Indagación dos momentos de una misma fuerza polarizada. Burke convierte en teoría estética la ambigüedad entre lo alto y lo bajo que alberga la etimología de lo sublime, donde sub- determina un desplazamiento hacia lo alto que lo aproxima a supra- o super-50, ya que sólo lo que está abajo puede alzarse, en sintonía con la relación existente entre hypo e hyper, comparable a las antinomias de altus (alto y profundo) y otras categorías antitéticas51. Los procedimientos de oposición, polarización e inversión son procedimientos de orden lingüístico y retórico que vuelven ambiguos y ambivalentes lo bello y lo sublime, cuyos extremos, como veremos, llegan a tocarse. De este modo, la Indagación de Burke «retoriza» la estética psicológica, abriendo las puertas de una tradición que llegará hasta Nietzsche y Freud, pues el verdadero problema de lo sublime estriba en descubrir «cómo puede algún tipo de deleite proceder de una causa en apariencia tan contraria» (IV, V). Demos no obstante un paso atrás para comprender, en el contexto de la recepción del tratado de Longino en el que Burke escribe su obra, los orígenes retórico-poéticos de la estética de lo bello y de lo sublime.
II. La estela de Longino
La historia de la recepción europea del Peri hypsous atribuido a Longino y de su reconocimiento como una de las poéticas fundacionales de la Antigüedad está marcada por tres momentos decisivos: la editio princeps de Francesco Robortello (1554) y las ediciones que a ésta sucedieron situaron la obra en un lugar central del debate humanístico, cuya posterior influencia se cifró de manera principal –aunque no única– en la traducción de Nicolas Boileau (1674), dentro del contexto de la querelle de antiguos y modernos52, y desembocó finalmente en la teoría estética cuando lo sublime, ya desligado del antiguo tratado, se convirtió en un elemento no sólo incompatible con la belleza neoclásica sino opuesto a la belleza misma, un proceso que cristalizó en la Indagación de Edmund Burke y dio lugar a la lectura y reflexión sobre lo sublime que llega a nuestros días. Como parte de dicho proceso, es preciso destacar la recepción alemana de la obra de Burke que, antes incluso de que se publicara la traducción de Christian Garve (1773), había suscitado el interés de Lessing, quien de inmediato comenzó a traducirla, y también, entre otros autores, de Herder y Mendelssohn, cuya importante reseña en 1758 motivó la poderosa influencia de Burke en la teoría de lo sublime kantiana, primero en las Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime (1764) y, después, en la Crítica del Juicio (1790). A través de Kant, las ideas de nuestro autor serán igualmente palpables en la obra de Schiller, y podremos todavía percibir su presencia en la conciencia de la «evanescente nihilidad» del sujeto ante lo sublime que describe Schopenhauer en El mundo como voluntad y representación (1819). La cantidad de elementos procedentes de la Indagación que de manera directa o indirecta llegan a Kant y Schiller, quienes la citan explícitamente, estaban ya difuminados en el ambiente de toda una época, como demuestra la inmediata asimilación de sus ideas por otros, e incluso la desaparición del propio autor ante tal fuerza arrolladora. Tratar de relatar las secuelas de la Indagación de Burke es una empresa de suyo inabordable, pues en ella no sólo se encuentran las bases de una de las polaridades antropológicas más fructíferas para el arte y el pensamiento, sino que ocupa un papel fundamental en el surgimiento y evolución de la disciplina filosófica de la estética y en la definición histórica de la modernidad como conciencia de la caída. Dos de los momentos clave en el proceso de esta definición coinciden con la reaparición del fantasma de lo bello y lo sublime: el primero se experimenta en el Renacimiento, conciencia de la cumbre de un ahora desde el que sólo cabe caer; el segundo tiene lugar con el pensamiento ilustrado y, de nuevo, en la crisis correspondiente de una modernidad identificada con la pérdida que encontrará su expresión última en Baudelaire y Nietzsche. Quizá asistamos a una supervivencia de lo sublime en una época que se deleita en las ruinas de una repetición sin fondo que ya no puede comprender, pero del vacío de este ahora no nos corresponde hablar aquí: «¿Por qué el vivo pensamiento no puede mostrarse al pensamiento?», se preguntaba Schiller, «si el alma habla, ¡ay!, ya no habla el alma»53.
Con frecuencia se ha señalado que una de las principales aportaciones de Boileau es la de introducir una distinción marcada por el paso del adjetival «estilo sublime» a un sustantivado «lo sublime» que resultará clave para la formación de la teoría estética del concepto en un proceso gradual en el que se desligará de sus orígenes retóricos54. La razón de esta orientación ha de buscarse, según apunta Samuel H. Monk en uno de los estudios más influyentes del siglo XX, en el énfasis que el neoclasicismo del poeta y crítico francés pone en la simplicidad como elemento principal en la creación de lo sublime, y esta nueva idea definirá la primera teoría de la Europa moderna sobre lo sublime como una separación de la preocupación estilística propia de la retórica55. Esta supuesta progresiva escisión entre lo sublime retórico y lo sublime estético, sin embargo, ha propiciado una opinión generalizada que encuentra los orígenes de la estética en su independencia de la retórica. Con intención de matizar y cuestionar dicha tesis, plantearemos a continuación los orígenes retórico-poéticos de la estética como vía de comprensión de la obra que nos ocupa y, en el siguiente apartado, llevaremos a cabo esta misma operación en relación con el problema del gusto, cuya reflexión nace en el debate ilustrado sobre las posibilidades del lenguaje y la comunicabilidad humana. Del mismo modo, podemos afirmar que el pensamiento estético y político de Burke se distingue por manifestar una especial preocupación por los efectos del lenguaje y que, a consecuencia de esto, una obra tan fundamental para la constitución de la estética como es la Indagación desemboca en su quinta y última parte en una verdadera teoría del lenguaje poético.
No cabe duda de que la valiosa obra de Monk, publicada en 1935, contribuyó a despertar un interés por lo sublime del que la reflexión actual es deudora, pero es igualmente cierto que la obra propició la separación entre un sublime retórico (abanderado por Longino y sus seguidores), que desembocaría en la teoría del genio, y un sublime psicológico (desarrollado por la originalidad de Burke y su poderosa Indagación) procedente de la reflexión sobre el espectador y los placeres de la imaginación. De esta segunda línea nace en opinión de Monk la teoría estética, deduciendo entonces que el nacimiento de la estética coincide con una especie de muerte de la retórica. Pero las consecuencias de lo que Theodore Wood tildó de verdadera «bipolaridad»56 han sido aún mayores: la división entre lo sublime retórico y lo psicológico, además de presuponer que la experiencia sublime se sublima hacia un ámbito extralingüístico, segmentándose por tanto en compartimentos (palabras, naturaleza, cosas, pensamiento y sujeto) que se suceden en las distintas fases de un mismo proceso, conduce a un enfrentamiento entre teorías expresivas y teorías referenciales que, basándose en la «representación» del signo lingüístico, dan por hecho una escisión del espacio entre lo interior y lo exterior y sus posibles manifestaciones: expresión/contenido, sujeto/objeto, etc. El «problema», quizá, radica en que la tradición de los longinianos británicos es contemplada en los términos de una evolución hacia el subjetivismo que asume como punto de partida un destino, llamado Kant, al que se quiere llegar57. Sin embargo, tan retórica es la psicología como psicológica la retórica de lo sublime. El centro de este quiasmo lo determina la idea de efecto, que nos servirá para poner de manifiesto que el pensamiento estético y el ideario político de Burke coinciden en su impulso retórico. Con el fin de mostrar los vínculos que existen entre el pensamiento filosófico-estético y el retórico-poético, es preciso evocar en primer lugar el contexto de la recepción británica del Peri hypsous en el que se inscribe la Indagación de Burke para poder comprender seguidamente qué elementos del original planteamiento del tratado pudieron resultar tan atractivos a quienes en el siglo XVIII formaron una poética sobre lo sublime que contribuiría de manera decisiva a sentar las bases de la estética como disciplina filosófica. Finalmente, aislaremos de entre esos elementos la tempestividad sublime (la ocasión o momento oportuno) como una de las posibles claves de la Indagación de Burke y del papel que ocupa la fuerza del lenguaje en la estética psicológica de las pasiones que emprende su teoría.
Aunque el tratado de Longino ya había sido traducido al inglés por John Hall en 1652 y la primera edición inglesa del texto en griego es incluso algunos años anterior, fue a partir de la versión de Nicolas Boileau cuando Longino irrumpió en el panorama británico acompañado de varias traducciones –entre ellas, la anónima de 1698 que por primera vez, siguiendo a Boileau, vierte el término «sublime» en el título–, hasta llegar a la canónica de William Smith (1739), acompañada de una amplia anotación al texto con ejemplos tomados de los grandes poetas ingleses (sobre todo, Shakespeare y Milton) y que se convertirá en la edición crítica de referencia durante el siglo XVIII58: sublimes son, según Smith, el asesinato de Duncan, el fantasma de Banquo, el padre de Hamlet o la locura de Lear, es decir, todos esos temas que un autor como Johann Heinrich Füssli desarrollará en su obra medio siglo después59.
El mismo año en que se publicaba la traducción de Boileau aparecía la segunda edición en doce libros de El Paraíso perdido de John Milton (1674). Esta coincidencia pudo sentar las bases para que ya en los primeros años del siglo XVIII se considerara a Longino como una inexcusable referencia y, habiéndose erigido lo «miltoniano» como modelo poético por excelencia del estilo sublime –pese al escueto testimonio del poeta al respecto60–, llegara a convertirse en la verdadera «víctima de un culto»61. Entre los primeros longinianos en lengua inglesa, Abrams cita la obra de John Dennis y Robert Lowth62, y a éstos siguen otros autores que contribuyeron a la reflexión sobre lo sublime con anterioridad a la publicación de la Indagación de Burke, entre quienes destacan Anthony Ashley Cooper, tercer conde de Shaftesbury, en su reflexión sobre el entusiasmo, lo bello y lo sublime en la tercera parte de The Moralists (1709); Joseph Addison y sus influyentes ensayos publicados bajo el título The Pleasures of Imagination, redactados para el periódico The Spectator (1712), y John Baillie, autor de An Essay on the Sublime (1747) que, pese a su brevedad, destaca como uno de los testimonios principales de la estela longiniana británica. A éstas pueden sumarse otras fuentes, como las reflexiones dedicadas por Richard Blackmore a la poesía épica y la sublimidad del pensamiento en Essays upon Several Subjects (1716), o la entrada «sublime» en A Dictionary of the English Language de Samuel Johnson (1755), donde se define como «el estilo grandioso o elevado. Lo sublime es un galicismo, pero ahora naturalizado». Las acepciones como adjetivo se formulan sobre esta misma idea retórica de elevación y altura, acompañadas de ejemplos de Milton, Dryden, Pope y Donne, entre otros poetas, y de las teorías poéticas y científicas de Addison y Newton: un carácter o sentimiento exaltado, altivo, jubiloso u orgulloso; un objeto excelso por su calidad, y un estilo elevado o grandioso, como resultado de la operación poética de las palabras, comparable a la sublimación alquímica del estado sólido de un cuerpo63.
Tal como hicieran Thomas Hobbes en su elogio del poema heroico64 y John Dryden en el de Milton65, tanto Dennis como Lowth encuentran en la poesía aquello que tradicionalmente se había considerado la característica principal del estilo elevado: un lenguaje figurado cuyo efecto es suscitar las pasiones. El primero hallará en la grandeza del genio del poeta la causa del efecto de lo sublime, y con él se dará inicio a una teoría poética enteramente basada en las emociones que identifica lo sublime con la expresión patética. Según Dennis, la pasión entusiástica es lo que caracteriza y distingue la poesía (The Advancement and Reformation of Modern Poetry, 1701) y, dado que no hay emoción más alta que la inspirada por la extraordinaria obra del Creador, fue la religión lo que empujó el lenguaje hacia la armonía y el empleo de figuras en la épica, la tragedia y la oda (The Grounds of Criticism in Poetry, 1704), como se desprende del uso de invocaciones y apóstrofes originados en el contexto espiritual de la oración66. La pasión sublime cifra su tempestividad en metáforas exaltadamente eróticas, pues la palabra adquiere «una fuerza invencible que consuma un placentero rapto del alma del lector y, siempre que irrumpe allí donde debe hacerlo, arde y golpea de inmediato, cual artillería de Júpiter, y despliega toda la fuerza reunida del escritor»67. De manera análoga, la poesía es para el obispo Lowth «el efecto de una emoción mental», y las lecciones que impartió entre 1741 y 1750 ahondan en la distinción entre el lenguaje racional (denotativo o referencial) y el lenguaje poético (emotivo o expresivo), insistiendo en que las pasiones hablan poéticamente por medio de amplificaciones y metáforas que realzan con viveza la expresión (Praelectiones Academicae de Sacra Poesi Hebraeorum, 1753). De acuerdo con Giuseppe Sertoli, dos serían los momentos de la recepción longiniana: a este primero, caracterizado por la épica-heroica cristiana de Dennis y Blackmore, le sigue un segundo momento descriptivo-paisajístico a partir de la década de los cuarenta que disloca lo sublime de la «experiencia lingüística a la experiencia extralingüística»68, hasta el punto de que, cuanto más se habla de lo sublime, más desaparece el nombre de Longino y su tratado69. Que la saturación de lo sublime era un hecho fácilmente se desprende de la mofa de la que fueron objeto tanto Dennis como Blackmore: el primero es representado en escena con el papel de sir Tremendus Longinus en la comedia Three Hours After Marriage (1717) y el segundo es igualmente parodiado en el Peri Bathous, or the Art of Sinking in Poetry de Alexander Pope (1728). Al joven aspirante a convertirse en un hombre de letras Swift le recomienda que se haga con un ejemplar de Longino, que no será ya sino una traducción de la traducción de Boileau, y sus citas, una cita de la cita (On Poetry: A Rhapsody, 1733).
Si para Dennis lo sublime es la expresión máxima de la belleza –eso sí, una belleza que comienza a alejarse de la orilla– y, según Addison, los placeres de la imaginación que nacen de lo grande (great), lo insólito (uncommon) y lo bello (beautiful) se pueden encontrar en el mismo objeto, la contribución de este último autor constituye de acuerdo con Monk el primer intento estético del siglo por comenzar a diferenciar lo bello de lo grande, que culminará años después en la diferenciación de lo bello y lo sublime de Burke. Desde Addison, el interés por lo sublime «comenzó lentamente a concentrarse en el estudio psicológico del efecto producido por grandes objetos, más que sobre el efecto de grandes ideas», y fue el primero en «desplazar lo sublime del campo de la literatura y aplicarlo a otras artes, así como a la naturaleza»70. La acogida de Longino en un campo ya cultivado por el empirismo psicológico propició que el arte dejara de considerarse el resultado de una serie de reglas y pasara a contemplarse como una «respuesta individual hacia un objeto o una experiencia», y esta concepción conducirá «gradualmente a la teoría subjetiva del arte desde la que se desarrollará la teoría estética»71 que desembocará en el Romanticismo. Tres serán los ámbitos en los que de manera principal sobreviva la estela de Longino: la relación entre la poesía y las pasiones, la teoría del genio y lo sublime en la naturaleza.
La impronta novedosa de Boileau, tal como advierte en el «Prefacio» a su traducción, estaba ya contenida en el tratado mismo: «Es necesario saber, pues, que Longino no entiende por sublime lo que los oradores llaman estilo sublime, sino eso extraordinario y maravilloso que impresiona en el discurso y que hace que una obra nos extasíe, deleite y transporte. […] Lo sublimeen Longino debe entenderse como lo extraordinario, lo sorprendente y, tal como he traducido, lo maravilloso en el habla»72. Ciertamente, lo sublime en Longino no se reduce a una identificación con el más alto de los estilos o géneros del discurso que desde Teofrasto hasta Quintiliano recorren la teoría poética de la Antigüedad73, pero resulta evidente que de este hecho no puede concluirse que Acerca de lo sublime deje por ello de ser un tratado retórico-poético. Longino no se desembaraza de la retórica sino, tal como propone el estudio clásico de Augusto Rostagni, de una cierta retórica prescriptiva o normativa que se define como la ciencia capaz de fijar las palabras según principios estables para persuadir mediante la razón (pruebas, argumentos, hechos ordenados en un planteamiento expositivo y narrativo), y no por la sugestión de imágenes orientadas a conmocionar y suscitar las pasiones del auditorio mediante el éxtasis y el entusiasmo. Rostagni recuerda que estas dos tendencias de la retórica –lógico-racional y empírico-expresiva– tienen una larga historia a sus espaldas y se instalan en ciertas oposiciones más generales (studium/ingenium, mímesis/inspiración, aticismo/asianismo, etc.). Según este esquema, a la tradición normativa de Apolodoro se opone la de Teodoro, para quien el elemento principal de la retórica es el patético, pues sólo la pasión logra dotar de vida a las imágenes y a las ideas, a los hechos y a las razones, y ello a su vez explicaría la diferente visión que tienen Cecilio –a cuyo tratado, hoy perdido, responde el Peri hypsous– y el enigmático autor de este último: «Cecilio es un apolodóreo, el Anónimo un teodoreo»74. La doble dimensión de la retórica se corresponde con las oposiciones que surgen en el ámbito de la jurisprudencia y de las controversias gramaticales de la Antigüedad: al derecho natural, absoluto y rígido, constante en la invariable intransigencia de la norma, se opone un derecho empírico y relativo, variable según la circunstancia, tiempo y lugar y flexible en su adaptación al uso concreto y al caso singular. Esta doble comprensión del derecho procede a su vez de una equivalente división en las dos escuelas de la gramática, una basada en la analogía y en los esquemas fijos a los que todos los casos se reconducen, y otra, en la anomalía, dominada por la irregularidad y la variabilidad que exige el estudio caso por caso. Si la última considera que los principios variables se adaptan a cada caso, la primera por el contrario precisa de una larguísima y compleja elaboración de principios fijos e infalibles que puedan recoger las infinitas ocurrencias. Ello explicaría según Rostagni que el tratado de Cecilio abordara supuestamente las figuras como si constituyeran una «materia fija, inmutable y constante» que contempla el lenguaje desde su «exterioridad» y «superficie»75, siguiendo en su procedimiento a los gramáticos analógicos que necesitan de una infinitud de ejemplos para reconducirlos a la regularidad de los principios, en lugar de atender a la fuerza vital del lenguaje que mueve interiormente las figuras retóricas. De ahí que Longino reproche a Cecilio el no haber indagado en los orígenes y fuentes de lo sublime ni en los medios por los que nacen las más elevadas expresiones: «Cecilio intenta mostrarnos en qué consiste lo sublime recurriendo a miles de ejemplos como si los ignoráramos, mientras que considera innecesario y omite [de su discurso] el modo en el que podríamos desarrollar nuestra naturaleza y, tras fortalecernos, alcanzar algo grande» (1.1). Así, por más que Longino llegue a convertirse en el «gran profeta de la estética del genio» romántico, tal como expresa Giovanni Lombardo, mantiene un empeño regulador de los instrumentos retóricos76.
De acuerdo con lo anterior, la labor de Longino no sería tanto desligar su tratado de la larga tradición retórica con la que dialoga como desidentificar lo sublime con un principio absoluto o inmutable, dejando abierta la puerta a una fortuna marcada por lecturas tan dispares. Quien identifique lo sublime y lo patético como una misma cosa, o piense que lo uno conlleva lo otro, se equivocará, advierte Longino –y casi intuye, podríamos decir, la obra de los primeros longinianos–, pues no todas las pasiones son sublimes y, de hecho, «abundan los casos de sublimidad sin pasión», pero en el mismo error caerá quien, en sentido inverso, piense que «lo patético nunca contribuye a la sublimidad» (8.2 y 8.4). Por más que Burke no pudiera compartir con Longino la idea de que hay pasiones, como la pena o el miedo, que están alejadas de lo sublime –una de las novedades que distinguen la Indagación consiste precisamente en considerar el miedo como la más fuerte pasión de lo sublime–, la no identificación de lo sublime con un principio único o absoluto en el tratado longiniano es una clave absolutamente fundamental para comprender el de Burke, enemigo tantas veces declarado de cualquier forma de pensamiento abstracto.
Junto a los placeres y dolores «positivos» –el adjetivo positive adquiere igualmente el sentido de absoluto–, Burke distingue los placeres y dolores relativos o negativos que a través de sus varias «modificaciones», «grados» o «modos» no permiten separar nítidamente el dolor del placer. Es de este mismo proceso de desidentificación con el placer o el dolor de donde surge la definición de lo sublime en Burke, producida por un placer impuro que denomina delight: «Siempre que tenga ocasión de hablar de esta especie de placer relativo, lo llamaré deleite […] Así como uso la palabra deleite para expresar la sensación que acompaña a la eliminación del dolor o del peligro, cada vez que me refiera al placer positivo, lo llamaré la mayoría de las veces, simplemente, placer» (I, IV). Dado su carácter mezclado o impuro, los placeres y dolores relativos llegan a experimentarse incluso en ausencia del objeto, asumiendo el valor no denotativo de las palabras que Burke cifrará en la quinta parte. Estas pasiones sin objeto se ejemplifican en su observación de «cómo los perros, ante el temor de un castigo, se retorcían, daban alaridos y aullaban como si realmente hubieran recibido los golpes» (IV, III), o, apoyándose en un pasaje homérico, cuando se refiere a ese estado intermedio en el que nos encontramos tras haber sorteado un peligro inminente, un lapso temporal en el que la mente no ha regresado completamente a su estado de indiferencia y está «adumbrada» de un horror pasado que aún resuena en ella, pues, «cuando hemos padecido alguna emoción violenta, la mente permanece de manera natural más o menos en el mismo estado después de que la causa que la provocara inicialmente haya dejado de actuar» (I, III). Se trata de una especie de pasión «mezclada» de terror y sorpresa, de dolor y placer. Tal como planteábamos, en la obra literaria y política de Burke toda oposición se vuelve ambivalente, y ello encuentra su correlato en la ambivalencia que introduce en las operaciones antitéticas del placer y el dolor. El deleite es un desgarro del placer y lo sublime es la hemorragia por la que se desborda la herida abierta de la belleza.
Este elemento, que constituye una de las mayores originalidades de la obra estética de Burke, pudo quizá encontrar un impulso en la orientación retórica de Longino, por la cual la sublimidad no es unívocamente identificable con la pasión ni «coincide en absoluto» con las amplificaciones (11.3), pero tampoco con lo infalible, puro o perfecto, pudiéndose dar en lo sencillo pero también en el desorden y hasta en el lenguaje vulgar, «muchísimo más revelador que el elegante» (31.1), sin que lo vulgar, ocioso o trivial dejen por ello de ser clarísimos enemigos de la sublimidad, como «grietas o hendiduras» que infectan el conjunto de una construcción (10.7). Lo sublime nos conduce a un terreno demónico, inestable e intermedio, que evoca ese espacio comunicador al que según Diotima pertenece el Eros, abundante y sin embargo indigente, y esa espesura en la que habita el filósofo, sabio y sin embargo ignorante (Banquete 203b-204b). Distanciándose de Locke77, cuya presencia es manifiesta en varios lugares de la Indagación, Burke sostiene que el placer no puede sin más definirse como la eliminación o reducción de un dolor, ni el dolor como la pérdida o disminución de un placer (I, III), y rechaza ese continuum, separando ambas pasiones por un estado de indiferencia: «¿Entonces el hecho de no sentir dolor no sería lo mismo que gozar?», planteaba ya Sócrates en el Filebo (43c). Junto a lo placentero y lo doloroso, surge un tercer elemento problemático que «no es ni lo uno ni lo otro», así que «la naturaleza del hecho de no sentir dolor y la del hecho de gozar son distintas» (Filebo, 44a). Los placeres y dolores no son para Burke «meras relaciones» que existan únicamente «en la medida en que se oponen entre sí» (I, II). Lo sublime rechaza toda lógica y, al menos en parte, de ese rechazo nace la estética78: que algo no sea verdad no significa que sea falso, ni está el sabio privado de ignorancia, ni es bello aquello que no es feo: «fair is foul, and foul is fair», cantan en corro las brujas de Macbeth, atravesando la densidad de una repetición que confunde los nombres, que con seductora verboflexia hace «un Cielo del Infierno / y del Infierno un Cielo», y del equívoco, la ocasión: «¿qué importa?», se preguntan Milton y Baudelaire79.
Como todo aquello que nace de la oposición, lo sublime es en sí mismo ambivalente. De ahí su relación conflictiva con el tiempo: la sublimidad exige que haya una repetición o una proyección en el tiempo y en el espacio, de las que se deriva la grandeza que produce la sucesión de una serie de columnas uniformes en los ejemplos de Burke (II, XI; IV, XIII). Precisamente porque escapan a nuestra entera contemplación y comprensión, las ideas de eternidad e infinito son las que más nos impresionan por su grandeza (II, [IV]), hasta el punto de que la infinitud es con la vastedad otra fuente de lo sublime: «Lo infinito tiende a llenar la mente con esa especie de horror delicioso que es el efecto más genuino y la prueba más verdadera de lo sublime» (II, VIII). Sin embargo –y la interpretación kantiana se asentará sobre este principio–, la experiencia subyugadora de lo eterno y de lo infinito tiene la capacidad de hacernos sentir más vivos que nunca –con «vigorosa tonicidad», diría Burke (IV, VI)– en el aquí y ahora de la contemplación. No puede por tanto decirse que «lo sublime, en suma, es eterno, y lo que apunta a la eternidad se vuelve sublime»80 sin añadir a continuación que la eternidad ancla el presente. Podemos por tanto decir que lo sublime nos enfrenta a lo absoluto y a lo eterno al definirse, respectivamente, como un grado y un instante: es el efecto que, utilizado en el momento oportuno, nos arrolla con una fuerza fulmínea y, por ello mismo, «no cualquier juramento es grandioso, sino que depende del dónde, del cómo, del cuándo y del por qué», afirma Longino (16.3). El deleite que proporciona lo sublime puede definirse en este sentido como un placerefectual