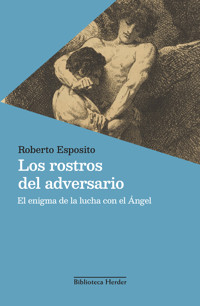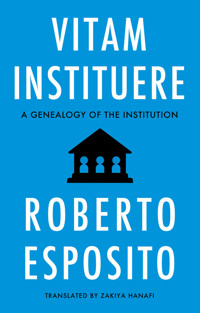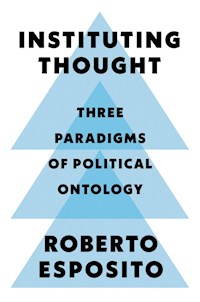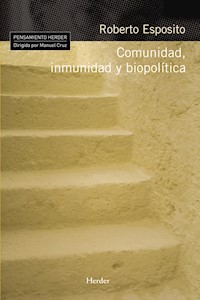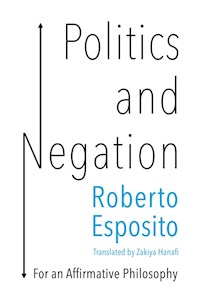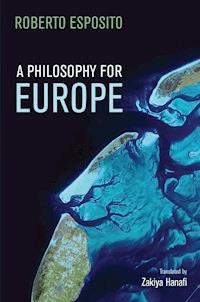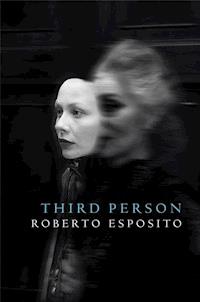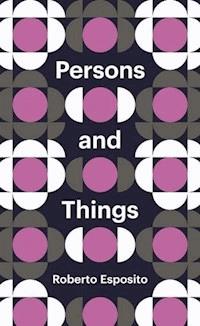Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
Durante la pandemia de COVID-19 la inmunización se convirtió en el centro de gravedad de toda la experiencia contemporánea. La medicalización de la política y las medidas de confinamiento y distancia social hicieron sonar las alarmas del control de la población. Así, las sociedades de todo el mundo parecieron quedar atrapadas en un verdadero síndrome inmunológico. Para comprender los efectos ambivalentes de este fenómeno, Roberto Esposito se remonta a su origen en la Modernidad, cuando los lenguajes de la medicina, el derecho y la política comienzan a fundirse en el horizonte biopolítico y la democracia misma se ve profundamente modificada en sus procedimientos y supuestos. De este modo, las tensiones entre seguridad y libertad, norma y excepción, poder y existencia, en los años de la pandemia revelaron la relación compleja entre comunidad e inmunidad, que este libro indaga en sus cruces decisivos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roberto Esposito
Inmunidad común
Biopolítica en la época de la pandemia
Traducción de Antoni Martínez Riu
Este libro ha sido traducido gracias a una subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional italiano.Questo libro è stato tradotto grazie a un contributo delMinistero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Título original: Immunità comune
Traducción: Antoni Martínez Riu
Diseño de la cubierta: Herder
Edición digital: José Toribio Barba
© 2022, Giulio Einaudi Editore S.p.A., Turín
© 2023, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN EPUB: 978-84-254-4912-3
1.ª edición digital, 2023
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Índice
INTRODUCCIÓN
1. CONTAMINACIONES
2. DEMOCRACIA AUTOINMUNITARIA
3. EN EL TIEMPO DE LA BIOPOLÍTICA
4. FILOSOFÍAS DE LA INMUNIDAD
5. POLÍTICAS DE LA PANDEMIA
ÍNDICE DE NOMBRES
Introducción
1. El 5 de octubre de 2020 apareció la Great Barrington Declaration, así denominada por el nombre de la localidad de Massachusetts donde fue redactada. Promovida por un think tank que se autodefine libertarian, la Declaración en realidad tenía como referencia a una cadena de la derecha republicana estadounidense en la que incluso se negaba la emergencia climática, en sintonía con la política del expresidente Donald Trump, quien de hecho se apresuró a darle apoyo. En esa declaración una serie de virólogos y epidemiólogos tomaba posición a favor de la llamada «inmunidad de rebaño» (herd immunity) contra las políticas de confinamiento adoptadas por la mayoría de los gobiernos europeos en fase de pandemia. La Declaración, sosteniendo que esas políticas tienen efectos devastadores sobre la salud pública —disminución de las vacunas infantiles y de los screening tumorales, aumento de las enfermedades cardiovasculares y deterioro de la salud mental—, pretendía «reducir al mínimo la mortalidad y los daños sociales hasta alcanzar la inmunidad de rebaño». La ventaja de esta opción consistiría en permitir a jóvenes y adultos sanos vivir con normalidad, aislando mientras tanto a los más frágiles por edad y condiciones de salud. Su hipótesis era que, con el aumento de la tasa de inmunidad natural producida por la infección, toda la sociedad se vería protegida porque, al no poder propagarse más, el virus acabaría por extinguirse. Esta estrategia de «protección focalizada» preveía mantener abiertas escuelas, universidades, actividades comerciales y culturales, confiando en que la rápida difusión del contagio proporcionara aquella inmunización que defendería incluso a los más frágiles.
La Declaración, definida como «ridícula» por el decano de los epidemiólogos estadounidenses, Anthony Fauci, fue severamente criticada, unos días después, por ochenta investigadores especialistas en enfermedades infecciosas y sistemas sanitarios a través de una carta abierta, el John Snow Memorandum, publicada por la revista The Lancet. Según ellos, la Great Barrington Declaration «no es más que una peligrosa falsedad carente de evidencias científicas» ya que «cualquier estrategia de gestión de la pandemia de COVID-19que confíe en la inmunidad por infección natural es errónea». No solo determinaría efectos letales sobre toda la población, sino que exacerbaría las desigualdades ya puestas al descubierto por la pandemia, con consecuencias negativas tanto en el terreno médico como en el social. Hay que negar drásticamente la idea de que la inmunidad, producida por la infección y no por la vacunación, pueda poner fin a la pandemia. No solo no llegaría a obtenerse ese resultado, sino que comportaría un número elevadísimo de víctimas. Además, la inmovilización obligada de las franjas de población más vulnerables «es prácticamente imposible y éticamente reprobable», porque condenaría a una parte de la población al aislamiento forzoso, exponiendo a la otra a consecuencias imprevisibles para la salud. La única forma aceptable de actuar, según los redactores de la carta, es extender la protección a toda la sociedad, interrumpiendo la cadena de contagios con medidas generales de confinamiento y distanciamiento. Restricción de movimientos, tests masivos y trazado de los contagios constituyen la única estrategia adecuada para detener, o al menos ralentizar, la trayectoria del virus, mientras se espera que la vacuna pueda erradicarlo. Exactamente las medidas que, quizá con rápidos cambios de rumbo respecto de las primeras decisiones, han sido luego adoptadas por casi todos los países afectados por la pandemia.
Como sabemos, esta alternativa, dramáticamente abierta en su primera fase, ha sido posteriormente superada por la producción y difusión a gran escala de vacunas, destinadas al logro de una inmunidad generalizada, esta vez debida no a la infección, sino a la prevención vacunal. Sabemos cuánto ha costado también que esta tercera respuesta —la única científicamente fiable y, mientras no existan pruebas en contra, la única eficaz— llegara a imponerse. Competencia entre las diferentes vacunas, insuficiencia de las provisiones disponibles comparadas con la demanda, errores de comunicación acerca de su diferente eficacia y seguridad —por no hablar de la resistencia de segmentos no insignificantes de la población, contrarios a la vacunación— son hechos que han complicado y retrasado el proceso de inmunización. Sin detenerlo, sin embargo. A pesar de la explosión de sucesivas variantes, que han mostrado distintos grados de resistencia, no se perfila otro camino en la lucha contra la enfermedad que no sea aumentar en lo posible la producción de vacunas, adoptando tecnologías cada vez más avanzadas. Cuántas dosis serán suficientes, a quién se las ofrecerá, a qué precio, siguen siendo cuestiones por ahora todavía inciertas. Como también lo es el resultado de la batalla sobre la abolición de las patentes y la liberalización de las licencias, a lo que naturalmente se ha opuesto la gran industria farmacéutica. Lo que se perfila son diferentes estrategias para el control de un negocio que no es solo sanitario, sino también estratégico, en la definición de los nuevos equilibrios geopolíticos mundiales.
De todo eso se hablará en las páginas finales del libro. Pero, antes de llegar a ellas, detengámonos en una consideración más general que atañe a su objeto y a su perspectiva de conjunto. No olvidemos que las tres soluciones expuestas —inmunidad natural de rebaño, confinamiento social y vacunación generalizada— remiten al paradigma inmunitario, del que constituyen modalidades diferentes. Lo que se discute, en contraposición, no es la necesidad de la inmunización, que es algo que se da por supuesto en toda ellas, sino su interpretación y actuación. Inmunidad natural o inducida, individual o colectiva, temporal o definitiva son las únicas cuestiones que han quedado abiertas en un campo totalmente hegemonizado por el léxico inmunitario. Si ya el régimen biopolítico, en el que hace tiempo vivimos, activaba dinámicas de inmunización, la llegada del coronavirus ha acelerado extraordinariamente su ritmo. Todas las formas de lucha propuestas contra ese virus desde el año 2020 no son más que modalidades diferentes del mismo síndrome inmunitario, a la vez biológico, jurídico, político y tecnológico. Las medidas tomadas por los diferentes gobiernos se sitúan en el punto en que se juntan derecho y medicina, partiendo del significado bivalente que asume el concepto de «seguridad». Durante una pandemia la seguridad más exigida es la sanitaria. Pero la seguridad sanitaria está condicionada al respeto de normas jurídicamente sancionadas. En este sentido, biología y praxis jurídica constituyen las dos caras de una misma exigencia aseguradora que hace que una sea la condición de la otra.
2. En un libro titulado Immunitas: protección y negación de la vida, sostuve estas tesis, verificadas hasta los detalles a veinte años de distancia. Naturalmente, no siento complacencia por ello, visto que esta verificación ha coincidido con la más grave crisis planetaria desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Pero lo cierto es que la propensión de la sociedad contemporánea a inmunizarse ha superado toda imaginación hasta convertirse en el fenómeno más significativo de nuestro tiempo. Precisamente por eso, sin embargo, ese fenómeno no ha de tomarse en bloque, sino que debe articularse en tipologías de diferente intensidad y resultado. Acerca de las tres alternativas antes mencionadas, por ejemplo, es necesario reconocer su diferente estatus, así como sus distintos efectos. Aunque pertenecen al mismo horizonte inmunitario, difieren de forma importante entre sí, tanto en sus supuestos científicos como en sus protocolos éticos. La inmunidad de rebaño propuesta al inicio de la pandemia por Reino Unido, Suecia, Estados Unidos y Brasil se basa en principios de carácter tanatopolítico que de hecho prevén, si no la eliminación, al menos la marginación de los «menos adaptados» a favor de las franjas de población más productivas. Y a la inversa, la protección mediante el distanciamiento, llevada a cabo por gran parte de los gobiernos antes de la vacunación, es una opción biopolítica negativa, que asegura protección social a través de la desocialización. En cuanto a la tercera vía, a pesar de sus evidentes dificultades para despegar y extenderse, hay que decir que es la única, si se extiende a la comunidad mundial, que propone una biopolítica afirmativa, en la que, por primera vez en la historia, podemos entrever el perfil inédito de una inmunidad común.
Para llegar aquí, tenemos que pasar por diferentes escenarios, aunque relacionados entre sí. El primero se refiere a la relación paradigmática entre las nociones de comunidad e inmunidad. Aparecen desde el inicio como inescindibles. Tanto en el plano lógico —puesto que una se recorta en el negativo de la otra— como en el histórico. No hay comunidad sin dispositivos inmunitarios. Como ningún cuerpo humano, tampoco ningún cuerpo social habría resistido con el tiempo los conflictos que lo atraviesan sin un sistema de protección capaz de asegurar su permanencia a lo largo del tiempo. Todo radica en la estructura del equilibrio que lo contiene dentro de límites compatibles con la sociedad que pretende salvaguardar —superados los cuales, como una especie de enfermedad autoinmune, corre el riesgo de producir su colapso—. En el caso de la COVID-19, se sabe que lo que causa una inflamación destructiva del organismo es precisamente el sistema inmunitario con una repuesta excesiva al ataque del virus, destinada a reproducirlo de forma potenciada. Pero si, en este caso como en otros, se trata de poner un límite a un dispositivo, por otra parte necesario, ¿cómo lo identificamos? ¿De qué depende su estructura? ¿Y por qué es tan difícil mantener su control?
La respuesta a la que se asoma el libro se refiere a la problemática relación entre las dos vertientes —jurídico-política y médico-biológica— de la inmunidad. Hoy este término pertenece a ambos léxicos, convergentes en una idea de seguridad a la vez médica y social. Sin embargo, el plexo semántico que ahora nos parece un todo único es el resultado de una articulación entre dos significados mucho tiempo diferenciados y solo integrados en los dos últimos siglos —desde que se descubrió algo así como la inmunidad biológica—. Anteriormente, por lo menos durante dos milenios, la vertiente de la inmunidad más prevaleciente era de tipo jurídico-político, en un sentido no muy diferente del que mantiene hoy aplicada a diplomáticos y políticos protegidos, en el ámbito de su actividad, respecto de lo que determina el derecho común. A pesar del uso de alguna metáfora literaria remanente en el tiempo, el significado biológico —al menos en sentido científico— del sistema inmunitario ha estado largo tiempo silente. Este retraso explica por qué, en el momento en que se produjo, estuvo inmediatamente influenciado por la variación jurídico-política del término. Esto ha condicionado su definición, orientándola al significado de defensa política, e incluso militar, del cuerpo frente a invasores externos. Este tránsito conceptual de la política a la medicina ha tenido efectos no indiferentes para la comprensión misma del sistema inmunitario, dejando a la sombra su estructura compleja en favor de una imagen más esquemática que, en algunos aspectos, se mantiene todavía en pie, y que solo ha sido cuestionada en los últimos cincuenta años.
Naturalmente, esa preeminencia de la vertiente político-jurídica sobre la biomédica se refiere al plano teórico de los conceptos, no a la realidad histórica, en la que el funcionamiento de la inmunidad biológica es tan antiguo como el hombre, y en algunos aspectos incluso anterior. Desde este punto de vista las relaciones son inversas. Ha sido la inmunidad biológica, más o menos intensa según circunstancias fisiológicas y ambientales, la que ha condicionado la historia política y militar. Hasta el primer conflicto mundial incluido, desde las primeras guerras de la humanidad la resistencia inmunitaria, es decir, la refractariedad a epidemias destructoras, ha desempeñado un papel decisivo en las relaciones de fuerza entre civilizaciones diversas que entraron en contacto en un momento determinado. La historia de la conquista de América, en la que me detengo en el primer capítulo, no es más que un sorprendente ejemplo del peso que la inmunidad, o la falta de ella, ha tenido en los equilibrios político-militares de la historia humana. En esa historia fue posible que un puñado de hombres decididos se apoderara de auténticos imperios de dimensiones gigantescas. Pero hay algo más, en la relación entre inmunidad y guerra, que el libro explica. Y es el hecho de que el descubrimiento de la vacuna, desde su forma primitiva de Jenner hasta la especializada de Pasteur, ha supuesto en sí un combate entre bandos nacionales —una forma de hacer política a través de la medicina—. El «pasteurismo», esto es, la formidable maquinaria sanitaria que desde el Instituto Pasteur se difundió primero por toda Francia y luego por el territorio colonial, ha ejercido en esta dialéctica un papel prioritario. Se desplegó como un choque de suma cero entre humanos y bacterias, disputado en el cruce entre práctica sanitaria y expansión colonial. La culminación de este doble proceso de politización de la medicina y de medicalización de la política tuvo lugar en la lucha sin cuartel que enfrentó a dos grandes «cazadores de microbios»: Pasteur y Koch. Su confrontación tradujo en el terreno científico el enfrentamiento hegemónico entre Francia y Alemania a lo largo de una línea que une la guerra francoprusiana de 1870 con la Primera Guerra Mundial.
3. El giro biopolítico —o, tal vez mejor, inmunopolítico— en curso se examina en el libro desde dos ángulos de perspectiva distintos, pero en definitiva convergentes. El primero se refiere a la democracia, correctamente definida como inmunitaria, por su configuración autoprotectora y a veces excluyente, que asume frente aquellos a los que no reconoce la igualdad que no obstante presupone. La brecha creciente, en su interior, entre partes desiguales en el plano de los derechos sociales y civiles, configura un régimen posdemocrático que de democrático no lleva mucho más que el nombre. Esta disfunción, distinguible hoy a simple vista, es no obstante el resultado de una antinomia que atraviesa el concepto desde sus inicios, poniéndolo en tensión consigo mismo. Es como si, en dicho concepto, libertad e igualdad, representación e identidad, poder y participación no encontraran un posible equilibrio, alejándose cada vez más. De ahí el bandazo —destacado por intérpretes clásicos y contemporáneos— entre los dos polos, internamente antinómicos, de una «democracia aristocrática» y un «despotismo democrático». A estas alturas resulta evidente que ese contraste no puede remediarse mediante simples ajustes formales, sino que requiere un cambio institucional que salga de la órbita del Estado soberano, para reincorporarse más intensamente a la dinámica social y al conflicto que lo atraviesa. Desde este punto de vista, la democracia contemporánea parece estar en una encrucijada que ya no puede eludir. O se resigna a ese síndrome autoinmunitario que alguno ha pronosticado como una especie de destino, o bien debe repensar todas sus instituciones —y repensarse a sí misma como institución— de una forma que ponga nuevamente en juego la batalla política, hoy sofocada por la doble hipoteca de la economía y de la técnica.
El otro frente que abre el libro se refiere a la interpretación del concepto de biopolítica. Puede sorprender —aunque no demasiado, a quien conozca esas dinámicas reactivas— el aluvión de críticas, carentes de sustancia argumentativa, a la categoría de biopolítica precisamente en el momento en el que esta ha recibido una confirmación irrefutable por parte de la pandemia y por la respuesta, no solo sanitaria, que ha provocado. Todas las intuiciones de Foucault resultan no simplemente acertadas sino hasta superadas por los hechos con una puntualidad desconcertante: medicalización de la sociedad, control de los individuos y de la población, despliegue del poder pastoral de los gobiernos —por no hablar de la generalización de los dispositivos inmunitarios de los que ya hemos hablado—. Por supuesto, la biopolítica de Foucault, elaborada en una época diferente de la nuestra y no exenta de incertidumbres y contradicciones, no puede ser asumida en su totalidad. Es más, nuestra tarea —a la que estas páginas intentan aportar una contribución— es integrarla, e incluso modificarla, atendiendo a una condición contemporánea que Foucault no podía prever. Pero a partir de una comprensión adecuada de su texto. Quizá el mayor equívoco en el que incurren sus críticos es imputar a Foucault una lectura naturalista o biologicista, es decir, ahistórica, de la categoría de vida —que él entiende, en cambio, como intensamente histórica—. Su curso en el Collège de France de enero de 1976, Hay que defender la sociedad, lo atestigua de la forma más explícita. Ciertamente, los dos cursos siguientes, Seguridad, territorio y población y Nacimiento de la biopolítica parecen orientarse en una dirección parcialmente distinta, centrados en torno a la noción de gobierno económico, a través de la cual el paradigma de biopolítica no parece adquirir una dimensión afirmativa. Es como si, en un cierto punto, el discurso foucaultiano se replegara sobre sí mismo, sin dar respuesta a sus propias preguntas. También en este caso, podemos identificar una de las razones de este bloqueo hermenéutico en una insuficiente elaboración del concepto de institución —a la que Foucault dedica una atención constante, pero más dirigida a resaltar su lado represivo que el innovador, al menos potencialmente—. También en este sentido, la realidad —la de la pandemia—, al sacar a la luz el papel insustituible de las instituciones, pero también la necesidad de transformarlas, obliga a la teoría a hacer un salto adelante. El resultado de todo eso es la necesidad de reconstruir una relación entre biopolítica e institucionalismo que una interpretación inadecuada de ambos conceptos no ha permitido hasta el presente.
4. Detengámonos primero en la relación entre inmunidad y filosofía. El hecho de que hasta hoy no se haya convertido en un epicentro consolidado de investigación no debe hacernos olvidar su genealogía. Incluso cuando la reflexión del siglo XX no aborda directamente el paradigma inmunitario —como en el caso de Heidegger y de Freud—, su perfil se filtra de forma subterránea con una fuerza que lo sitúa en el centro de la misma modernización. Y eso no como una alternativa, sino en tensión productiva con las grandes interpretaciones de la Modernidad —como racionalización ( Weber), secularización ( Löwith) o autolegitimación ( Blumenberg)—. Mi impresión —que, por supuesto, debe ser verificada mediante una investigación a largo plazo sobre las fuentes filosóficas, literarias y antropológicas— es que los textos fundadores de la Edad Moderna, si se leen en una determinada clave, atestiguan la presencia, más o menos reconocible, del dispositivo inmunitario como su horizonte general de sentido. Si fuera así —si la inmunización se revelara como el nombre secreto de la civilización— querría decir que la ontología política no ha de entenderse como una voz específica del saber o del poder occidental, sino como la trama profunda en la que estos se inscriben y la única que los ha hecho reconocibles.
Otros autores, en los que me detengo también en el capítulo cuarto, tematizan más abiertamente la cuestión de la inmunidad, por lo general sin citarse recíprocamente. Lo que yo he intentado es reanudar este hilo, encontrando las conjunciones en textos situados en órbitas léxicas heterogéneas, de la filosofía al psicoanálisis, de la sociología a la antropología. De Nietzsche a Girard, de Luhmann a Sloterdijk, hasta Derrida, el paradigma inmunitario se examina desde diferentes perspectivas que parecen cruzarse en un punto tapado, a veces cancelado, por los lenguajes especializados de estos autores. Sin distorsionar sus trayectorias, he intentado ubicarlo en una implicación compleja con la categoría de negatividad. Reconocible ya en Heidegger, sobre todo en lo que él llama la «reducción moderna del mundo a imagen» y en el «aseguramiento» resultante para el sujeto, Freud lo declina en todas sus posibles tonalidades que remiten, en su conjunto, al «malestar en la cultura». La civilización, necesaria para dominar las fuerzas hostiles de la naturaleza, crea un malestar proporcional a la inhibición de las pulsiones eróticas y agresivas de los sujetos que la experimentan. Pero lo negativo, en la forma de un mal menor destinado a proteger de uno mayor, permanece en el núcleo de la perspectiva de todos los autores interpelados. Para Nietzsche, que interpreta todas las instituciones modernas del saber y del poder como engranajes de una única máquina inmunitaria, la vida, coincidiendo con la voluntad de poder, necesita de un freno capaz de salvarla de su propio exceso. En este aspecto, la inmunización se revela como una negación de la vida necesaria para favorecer su supervivencia. Como en la figura paulina del katékhon, protege del mal, no excluyéndolo, sino incorporándolo.
Según Girard, a lo largo de un camino que prosigue y a la vez critica el marco analítico freudiano, las comunidades solo pueden guarecerse de la violencia que las atraviesa dirigiéndola hacia una víctima sacrificial que imanta sobre sí todas las prohibiciones, mientras un mesías no se ofrezca espontáneamente a la muerte revelando, y por lo tanto desactivando, la máquina sacrificial. En el centro de esa máquina está el derecho, que seculariza, pero no elimina, el paradigma sacrificial, inmunizando a la sociedad de la violencia a través de la violencia misma, cuyo monopolio reivindica. Llama la atención que Niklas Luhmann, aunque situado en una órbita teórica menos radical, identifique también en el derecho el subsistema inmunitario de los sistemas sociales, pero además reconozca que, desde el punto de vista de una comunicación identificada con la inmunización, el sistema solo funciona a través del «no» —es decir, de contradicciones que ponen en alarma a la sociedad, salvándola de conflictos insostenibles—. Pero son Derrida y Sloterdijk, aunque desde ángulos distintos, quienes centran directamente la cuestión de la inmunidad. El primero en términos autoinmunitarios, expresivos del proceso suicida del sistema inmunitario contra el cuerpo político que, no obstante, también contradictoriamente defiende. Así, la democracia solo puede salvaguardarse negándose, o al menos suspendiéndose, de una forma que contrasta con sus propios valores. El segundo da vida a una verdadera «inmunología social», construida según líneas verticales —a lo largo del paso del tiempo— y horizontales, en la dimensión globalizada del espacio. Pero lo que es aún más relevante es que ambos, Derrida y Sloterdijk, aunque parten desde presupuestos muy alejados, busquen en la autoinmunización de la inmunidad el perfil venidero de una inédita «coinmunidad».
5. El último capítulo del libro redirige los análisis histórico-conceptuales a la actualidad de estos años terribles y, no obstante, esclarecedores. Las predicciones terroríficas de novelas, películas y situaciones pandémicas, aunque también las predicciones catastróficas de algunos científicos, que parecían como mínimo exageradas cuando no intencionalmente dirigidas a crear pánico, se han mostrado no solo sumamente realistas, sino aproximadas por defecto a lo ocurrido entre los años 2020 y 2021. Interpretaciones reduccionistas, si es que no eran claramente conspiratorias, de la pandemia actual se han desplomado rápidamente ante los millones de muertos en todo el mundo. Ya en la primavera de 2020 era manifiesto para cualquiera con una pizca de sentido común que eran simplemente erróneas. No porque evidenciaran las posibles derivas del paradigma inmunitario, convertido mientras tanto en el léxico peculiar de nuestro tiempo, sino porque perdían su complejidad interna, su carácter a un tiempo necesario y sumamente arriesgado. Necesario porque nunca como en el caso que nos ocupa —el de una enfermedad viral devastadora— la inmunización, en sus diversas configuraciones, es la única perspectiva posible de defensa. Arriesgado porque su intensificación puede dar lugar a efectos perversos, experiencia que hemos vivido en más de una ocasión. Lo que a menudo ha faltado a los gobiernos, en las políticas contra la pandemia —dejando de lado errores de evaluación y aplicación, retrasos, incumplimientos, contradicciones— ha sido la capacidad de discernir y saber diferenciar entre modalidades protectoras y modalidades limitantes de la vida individual y colectiva.
Todas las cuestiones del orden del día —relación entre derecho a la vida y derecho a la libertad, estado de excepción y estado de emergencia, relación entre ciencia, tecnología y política, competitividad y desigualdad en la adquisición de las vacunas— son reconducidas en el libro al interior del paradigma inmunitario que, en cierto modo, constituye su horizonte de sentido. La pandemia ha acelerado la conexión, que ya existía desde hace tiempo, entre tecnicización e inmunización, debilitando objetivamente la dimensión de la política. La figura del experto, no siempre coincidente con la del científico, ha asumido en este panorama un relieve en cierto modo inquietante, tendente a manejar el espacio de la decisión política, que resulta así inevitablemente despolitizada. A pesar de una imagen bastante generalizada, la tecnocracia no es lo contrario del populismo, sino una cara suya igualmente insidiosa, contra la cual la única respuesta no regresiva es una biopolítica afirmativa. Por supuesto, se trata de un camino angosto, que la pandemia ha hecho aún más difícil. Aunque esta es la tesis que subyace en todo el libro y en su mismo título, también ha abierto una vía sin precedentes que se refiere a la propia inmunización. En un primer momento, en un sentido metafórico. Los estudios más recientes sobre el sistema inmunitario de nuestros cuerpos han dejado atrás la imagen defensiva contra los gérmenes invasores que lo ha caracterizado durante mucho tiempo. No es que esta función —nunca tan decisiva como hoy en la lucha contra el virus— deje de tener sentido, sino que hay que situarla en un escenario biológico más amplio y complejo en el que el sistema inmunitario resulta ser, más que una rígida barrera protectora de la identidad individual, un filtro dialéctico contra el entorno externo que desde los comienzos lo alberga. Desde este punto de vista, en el continuo tránsito lexical entre política y biología, esta última, más que la jaula natural de aquella, puede convertirse en su referencia simbólica. Nada mejor que nuestro sistema inmunitario puede mostrar cómo podemos y debemos acoger lo exterior en nuestro interior, haciendo que nuestro organismo sea un lugar continuo de intercambio y de paso entre adentro y afuera.
Pero esta referencia metafórica, tomada del paradigma inmunitario, ha sido reemplazada recientemente por otra, directamente política. Se trata de la relación entre inmunidad y comunidad. Sabemos cómo se oponen una a otra desde un punto de vista lógico y etimológico, lo cual no impide su recíproca copertenencia. En realidad, no existe una sin la otra. Pero hasta aquí, al menos en toda la historia moderna, la inmunización ha cortado la comunidad, dividiéndola en zonas inversamente proporcionales entre sí. A la protección, o al privilegio, de una parte de la humanidad ha correspondido siempre la extrema vulnerabilidad y exposición de la otra. Tampoco en el terreno médico se ha concebido nunca, y ni siquiera imaginado, un proceso de inmunización universal, dirigido al mundo entero. Y esto es precisamente lo que está tomando cuerpo en esta época, en la que, por primera vez en la historia, se propone la vacunación de todo el género humano. Nadie, diría, es más consciente que quien escribe de las dificultades —históricas, políticas, económicas— de ese proyecto, así como de las tensiones, contrastes y conflictos que está destinado a suscitar. La producción y la difusión de la vacuna, mientras cancelan determinadas fronteras geopolíticas, levantan otras, quizá aún más profundas, entre los que poseen los medios de producción y los que están muy lejos de poder adquirirlos. Veremos cómo acabarán las cosas, hasta qué punto la política sabrá hacer valer sus propias exigencias liberadoras —si todavía las tiene— frente a intereses consolidados, más restringidos, pero no menos tenaces. Queda, no obstante, el hecho de que nunca hasta ahora se había presentado esta exigencia, por parte no solo de individuos particulares, sino también de gobiernos y fuerzas políticas. Por primera vez, repito, al menos en las intenciones de algunos, se perfila una posible coincidencia de comunidad e inmunidad, a la que podemos dar perfectamente el paradójico nombre de «inmunidad común».
1. Contaminaciones
1. Desde el inicio de esta investigación he partido del supuesto de que los conceptos de «comunidad» e «inmunidad» son tan inescindibles que no pueden ser pensados por separado. Pese a haber dedicado a ellos dos volúmenes distintos, titulados respectivamente Communitas1e Immunitas,2 he interrogado ambas categorías en su relación originaria. En realidad, el mero hecho de hablar de «relación» puede resultar reduccionista respecto de una conexión más intrínseca que remite, en este caso, a una especie de copresencia contradictoria. Comunidad e inmunidad constituyen las dos caras de un único bloque semántico que adquiere sentido precisamente en la tensión entre ambas. Esta inextricable relación semántica está atestiguada, también en el plano etimológico, por la coparticipación del mismo lema —el término munus, en el sentido plurivalente de «obligación», «encargo», «oficio», pero también «don»—. De él derivan, siempre en latín, tanto la communitas como la immunitas, la primera de forma directa y afirmativa, la segunda de forma negativa o privativa. Mientras que los miembros de la communitas —que, en su acepción más amplia, abraza a todos los seres humanos— comparten una obligación de donación frente a los otros, los que se declaran, o son declarados, immunes quedan exentos de ella. Estos se refieren a la communitas solo por sustracción: como dicen los diccionarios de latín, es inmune quien se sustrae a muneribus que los otros toman a su cargo. Pero, para penetrar en el sentido más propio de la immunitas, mucho más que a la exención del munus hay que remitirse al contraste de principio con la communitas: según los mismos diccionarios, se llama inmune a quien no presta los oficios que omnibus communia sunt (que son comunes a todos los otros). Y aún más que libre de la carga del munus, inmune es el que no es común, el que rompe el circuito de donación implícito en la communitas, relacionándose con ella como lo hace lo negativo con lo positivo. La immunitas solo encuentra expresión en relación con lo que niega o con aquello de que se sustrae. Si no existiera previamente un munus común que hay que cumplir, un empeño colectivo que hay que llevar a cabo, no habría posibilidad de exonerarse. Para ponerse en una situación particular, o privilegiada, hay que presuponer necesariamente la condición general de la que poder separarse. Si no hay un vínculo común del que liberarse, desaparece el significado mismo del inmune.
Cuando se destaca el carácter negativo de la inmunidad, sin embargo, no hay que referirlo únicamente al contraste de principio con la comunidad, sino también a la forma, precisamente negativa, de su procedimiento. Desde este punto de vista, junto al significado jurídico de derogación de una determinada ley, hay que atender a la acepción biomédica del término, que se refiere a la protección contra una enfermedad infecciosa. Como es sabido, en el fenómeno de la inmunidad natural o adquirida, la práctica de vacunación implica la incorporación de un fragmento del mal del que queremos protegernos: la presencia del antígeno activa los anticuerpos protectores en el organismo biológico. Recordando el significado ambivalente del antiguo phármakon, podría decirse que la medicina se mezcla con el veneno, tomado naturalmente en una dosis compatible con la salud del cuerpo. Vuelve el papel productivo de la negación, aplicada en una medida sostenible para hacer frente a un negativo mayor: la muerte. La tradición filosófica occidental ha inventado infinitas variaciones de lo negativo, que encuentran su formulación más conocida en la dialéctica hegeliana. Pero quizá ninguna tenga un relieve semántico más denso que la enigmática figura, empleada por Pablo de Tarso en sus epístolas, del katékhon —no sin razón retomado, con diferentes significados, por toda la teología política moderna y contemporánea—. Igual que el procedimiento inmunitario, el katékhon es el escudo, el freno, que se enfrenta al mal supremo —el apocalipsis— no oponiéndose directamente, sino, al contrario, incorporándolo y manteniéndolo dentro de sí. De ahí su conexión intrínseca con el dispositivo inmunitario. También este, como el katékhon, actúa por vía negativa. Más aún, doblemente negativa: situado en el reverso de la communitas, no la cura directamente, sino a través de la utilización parcial del mal del que pretende salvarla. En este sentido, la inmunidad se revela inextricablemente ligada a su contrario. Existe solo en referencia con la comunidad a la que al mismo tiempo protege y contradice.
Pero esto es solo el primer aspecto de la cuestión, que debe completarse con el otro, inverso y complementario. Como no se da, en el plano lógico, inmunidad sin comunidad, tampoco existe, históricamente, comunidad sin inmunidad. Para entender esta dependencia hay que volver al significado originario de communitas como donación recíproca. En cuanto pura relación de donación, no está formada por los sujetos unidos por la misma pertenencia, sino, al contrario, por aquello que pone en riesgo su respectiva identidad. Desde este punto de vista, tomada en su modalidad más universal, la communitas es diferente, incluso opuesta, a las comunidades identitarias evocadas por el neocomunitarismo de nuestros días. A diferencia de estas últimas, aquella remite, más que a una propiedad, a una expropiación, a una falta de propiedad. Esto la vuelve inasequible no solo desde el perfil teórico, sino sobre todo desde el histórico: una comunidad como la mencionada está inhabilitada para existir. De ahí su necesaria relación con un dispositivo inmunitario que, negando su apertura indiscriminada, la haga históricamente viable. Para asumir realidad, ese vacío de sustancia, esa «nada-en-común», requiere ser parcialmente llenada de su contrario. Esto significa que en el momento en que el concepto, en sí indiferenciado, de communitas adquiere realidad histórica, exige siempre una forma de inmunización que le confiera duración. Como todo cuerpo humano, ningún organismo político podría sobrevivir a las amenazas que lo acechan desde el exterior y el interior sin un sistema inmunitario de defensa.
Cuando Ferdinand Tönnies contraponía, desde el perfil tipológico, la comunidad a la sociedad,3 en realidad deducía aquella de forma negativa de esta. Aquella comunidad no era sino una sociedad pensada según su otra cara. En la realidad histórica solo hay sociedades más o menos inmunizadas. No en vano la comunidad que describía tenía todas las características, cerradas y defensivas, de la inmunidad. Efectivamente, no existen comunidades desprovistas de mecanismos inmunitarios, sin los cuales no resistirían la prueba del tiempo. En este sentido, lejos de constituir su simple contrario, la inmunización es el destino, o la precondición, de toda comunidad. Sea como sea, lo que define a las comunidades históricas siempre son determinados límites, externos e internos. Externos para distinguirlas de otras comunidades; internos para articular su población en grupos de diverso rango, poder o riqueza. Ninguna sociedad, ni la más homogénea, ha conocido una paridad absoluta entre sus miembros. Por eso, la inmunización, más que una opción subjetiva, es un dato estructural de todo organismo político. Corta la comunidad según líneas de inclusión y exclusión que, calificándolos social y políticamente, hacen a unos distintos a los otros.
Por eso, la copresencia de comunidad e inmunidad es esencialmente problemática. Contradice en esencia el significado paradigmático de ambas, tomado en su pureza. Que la inmunización constituya de hecho la modalidad histórica de toda comunidad contradice, efectivamente, el significado originario de esta como apertura indiferenciada, empujándola hacia su propio contrario. A esta inevitable antinomia se debe la tensión que atraviesa toda comunidad, al exponerla a un conflicto continuo sobre los modos y las formas de su inmunización. Esta asume diferentes matices que califican a las diversas sociedades. Ninguna sociedad, salvo la totalitaria, está nunca completamente inmunizada. Su grado de inmunización varía según los acontecimientos externos y las relaciones de poder internas. La política también puede definirse como la actividad que regula —intensifica o reduce— los procesos de inmunización en los diversos ambientes sociales. Para ser realista, debe asumir la inevitabilidad del proceso inmunitario, intentando reducirlo en la medida de lo posible. Solo conociendo el límite que atraviesa a la comunidad puede la política a su vez limitarlo, impidiendo que el dispositivo inmunitario rompa el vínculo común, deslizándose así hacia una deriva autoinmune. Siempre hay un punto-límite, un umbral, más allá del cual el proceso inmunitario, tanto frente al exterior como al interior, tiende a crecer hasta romper el equilibrio con la propia medida común, dando lugar a algo que se parece a una enfermedad precisamente autoinmune. Desde este ángulo visual, no es posible pensar comunidad e inmunidad fuera del nudo aporético que su copresencia determina.
2. Ya en el primer volumen sobre la inmunidad, del que este constituye el desarrollo, puse de relieve la productividad del paradigma inmunitario respecto de la definición de biopolítica. Ese paradigma tiene como efecto llenar el hiato entre los dos términos de «vida» y «política» que Foucault había dejado abierto en una dimensión acentuada por los intérpretes posteriores. Con relación a la oscilación, ya reconocible en el texto foucaultiano, entre una concepción hipernegativa en la que el poder violenta la vida y otra en la que es la vida la que absorbe el poder en su propio flujo ontológico, el paradigma de la inmunización tiene el mérito de constituir un punto de conexión capaz de integrar vida y poder en un único bloque semántico. Una caracterización no absoluta de lo negativo lo permite. En la lógica inmunitaria, lo negativo no es la fuerza opresora o excluyente que el poder ejerce sobre la vida, sino más bien la forma en que esta sobrevive, distanciándose de su propia energía interna, potencialmente disolutiva. Cuando la inmunidad se define como una protección negativa de la vida, se entiende que la protege no directamente —de forma inmediata y frontal—, sino subordinándola a un vínculo que reduce su poder vital, canalizándola dentro de determinados límites.
Dicho esto, podemos ver la cuestión también desde la otra cara de la moneda. Así como el paradigma inmunitario permite una definición más adecuada de biopolítica, de igual modo esta incide en la interpretación de tal paradigma.4 Lo que entra en juego, en este caso, no son las dos polaridades constitutivas de la biopolítica, sino las dos vertientes de la inmunidad —la jurídico-política y la biomédica—. Hemos visto cómo la primera se refiere a la exención de determinados sujetos, individuales o colectivos, de los deberes comunes, mientras que la segunda atañe a la protección, natural o inducida, de alguien respecto de una enfermedad infecciosa. Desde nuestro punto de vista, ambos elementos parecen coexistir naturalmente dentro del concepto de inmunidad. Que nos refiramos a uno u otro de sus significados depende del contexto en el que se hable. Por eso lo que a la perspectiva contemporánea le parece una coincidencia natural es en realidad el resultado de una larga historia que ve cómo se van sucediendo ambas acepciones del término en el transcurso del tiempo y que solo muy tarde se integran en un único lema. Lo que nos parece una sincronía, o casi una copresencia, es el efecto óptico de una muy definida distancia cronológica que ve que la vertiente jurídico-política de la inmunidad precede a la biomédica por lo menos en dos mil años.5 Aunque encontremos en la bibliografía referencias a la inmunidad biológica incluso en textos muy remotos —como la Farsalia de Lucano a propósito de la resistencia de una tribu africana al veneno de las serpientes—, el sentido jurídico-político no solo se especializa mucho antes que el otro, sino que lo influye de una manera muy marcada. Cuando se representa la inmunidad biológica como una forma de defensa, o incluso de contraataque, de un determinado organismo contra invasores extranjeros —tal como se definen los microbios y los gérmenes virales—, se está inyectando una jerga político-militar en el lenguaje médico.6 De igual modo, la definición del «sí mismo» inmunológico como entidad compacta y diferenciada respecto de otros organismos vivos y del entorno circundante es también una transcripción en términos médicos de la concepción individualista moderna. Todo el léxico con el que, a finales del siglo XIX, nace la ciencia inmunológica se toma casi en su totalidad del lenguaje político. No son Hobbes y Locke —con las ideas de protección de la vida y de identidad personal— quienes asumen anticipadamente el lenguaje de la inmunología, inexistente en su época, sino exactamente lo contrario. Más bien es la inmunología la que absorbe de ellos el concepto de un «sí mismo» que se defiende contra los ataques externos o el de una entidad personal dotada de una memoria capaz de preservar su identidad en el transcurso del tiempo. Es difícil subestimar la importancia de ese tránsito semántico, por parte de modelos filosófico-políticos, para una ciencia médica destinada a asumir con el tiempo una relevancia cada vez mayor. Pero lo que sorprende es el hecho de no preguntarse por los efectos de esta incorporación metafórica por parte de la ciencia inmunológica. Por más de medio siglo, aunque en ciertos aspectos todavía hoy, casi ninguno de los intérpretes parece darse cuenta realmente de los efectos performativos de este desplazamiento lexical. Basta hojear la mayoría de los manuales de inmunología más difundidos para reconocer, detrás de las definiciones, ese punto ciego.7 Pensar el sistema inmunitario como un batallón de soldados empeñados en un combate sin cuartel contra invasores externos ha bloqueado la ciencia inmunológica en un estadio de inmadurez que solo se ha superado hace unas décadas, con dificultades y retrasos.
Es cierto, como veremos mejor, que no se ha tratado de una dirección unívoca, de la política a la biología, ya que la dimensión biológica de la inmunidad reacciona retroactivamente sobre la política, influenciándola a su vez. Basta pensar, recordando el ejemplo más conocido, aunque también extremo, en el uso que hicieron los nazis de la jerga infectológica contra los judíos —considerados gérmenes, bacterias y virus que había que exterminar—. Y que fueron de hecho exterminados. En el curso de la historia moderna la potencia performativa de la metáfora actúa en ambas direcciones: de la política a la biología y de esta a aquella. Pero queda, en el plano genealógico, la distancia casi bimilenaria, que separa ambos significados del concepto de inmunidad. Durante más de dos mil años, es decir, hasta la segunda mitad del siglo XIX, el único significado en vigor de la inmunidad ha sido el jurídico-político, como salvoconducto conferido a determinados sujetos respecto de la legislación vigente. Esta acepción del término ha sido tan predominante que ha permanecido casi invariable en el transcurso de los milenios. Ya en las primeras civilizaciones mediterráneas, sea cual sea el nombre que tomara, se practicaba una especie de inmunidad jurídica de una forma no muy diferente de la que todavía hoy disfruta, en el derecho internacional, el cuerpo diplomático. No solo diplomáticos, sino también políticos, jefes de Estado y parlamentarios siguen estando todavía hoy protegidos por varios tipos de inmunidad respecto de la justicia común.8 En cuanto a la inmunidad eclesiástica, certificada por la mera existencia del Estado Vaticano, su papel milenario nunca ha sido puesto en discusión.
Desde un punto de vista cronológico, para que el concepto de inmunidad jurídica se estabilizara, hay que remontarse a la República de la antigua Roma. En el derecho que elaboró —de una manera inigualable atendiendo a la complejidad y al poder de transmisión en comparación con cualquier otra civilización, pasada y presente—, la immunitas