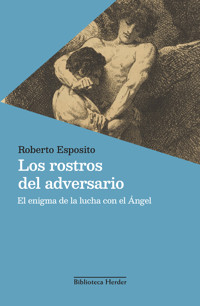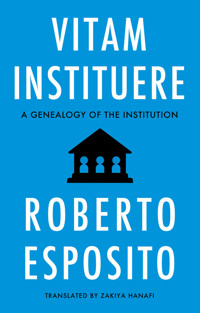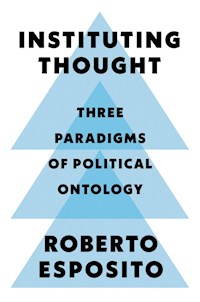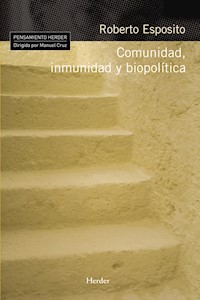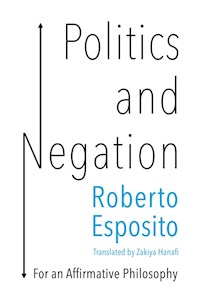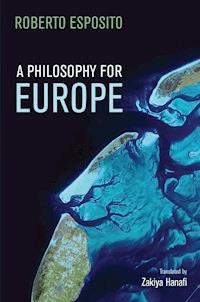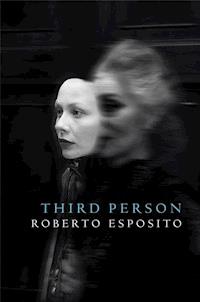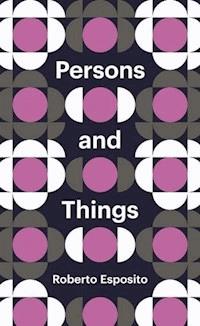Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
Nunca como hoy, en la crisis que golpea al mundo entero, han sido tan necesarias las instituciones nacionales e internacionales para hacer frente a la emergencia sanitaria, económica, social y política. Sin embargo, nos han parecido varias veces inadecuadas, si no responsables de lo sucedido. ¿Por qué? Esta desconfianza no nace ahora, sino que es el resultado último de una interpretación represiva de las instituciones, que ha encontrado su culminación en su oposición a los movimientos. Frente a ella, Roberto Esposito presenta una lectura claramente diferente, original y provocadora, que valora el proceso instituyente como una práctica innovadora. Nos invita, además, a repensar radicalmente la relación constitutiva de la institución con la política y la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 145
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Roberto Esposito
Institución
Traducción deAntoni Martínez Riu
Herder
Título original: Istituzione
Traducción: Antoni Martínez Riu
Diseño de la cubierta: Toni Cabré
Edición digital: José Toribio Barba
© 2021, Societa Editrice Il Mulino S.p.A, Bolonia
© 2022, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN EPUB: 978-84-254-4708-2
1.ª edición digital, 2022
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
A modo de prólogo
I. El eclipse
II. El retorno
III. Productividad de lo negativo
IV. Más allá del Estado
V. Instituciones y biopolítica
Epílogo
A modo de prólogo
Vitam instituere
En un remoto pero crucial recodo de nuestra tradición, el lema vitam instituere —que la cultura humanística ha vinculado al texto de un jurista romano, Marciano— plantea una pregunta que todavía sigue abierta. En el meollo de la cuestión está la relación enigmática entre institución y vida humana. Hay que resistirse a la tentación recurrente de considerar una y otra como dos polaridades divergentes, solo destinadas en un momento dado a encontrarse o a enfrentarse, y más bien hay que reconocerlas como los dos aspectos de una única figura que dibuja a la vez el carácter vital de las instituciones y el poder instituyente de la vida. ¿Qué es, además, la vida sino institución continua, capacidad de regenerarse a lo largo de recorridos de tiempo inéditos e inexplorados? Al respecto comentaba Hannah Arendt que los seres humanos nunca cesan de empezar algo nuevo porque, por el hecho de haber nacido, ellos mismos representan un nuevo comienzo.
A este primer comienzo siguió otro, el constituido por la facultad del lenguaje, que puede considerarse un segundo nacimiento. Del lenguaje nació la ciudad, la vida política que abríael horizonte de la historia, aunque sin romper nunca el hilo que la une a su raíz biológica propia. Por distinto que sea de esta, el régimen del nómos nunca se ha separado del régimen del bíos. Al contrario, su relación ha ido haciéndose cada vez más estrecha, de manera que hoy es imposible hablar de «política» sin hacer referencia a la vida. Las instituciones ocupan el centro en esta secuencia. Constituyen el puente a través del cual el derecho y la política configuran las diversas sociedades, lo que las diferencia y articula entre sí.
Por eso no es posible que los hombres, ni siquiera en las circunstancias más dramáticas, dejen de instituir la vida, de redefinir sus perfiles y objetivos, sus contrastes y posibilidades, pues la vida misma es la que los ha instituido y los ha integrado en un mundo común que se unifica con los símbolos que de vez en cuando lo expresan. Esta dimensión simbólica, que define las instituciones tanto como esta es definida por ellas, no es algo añadido a la vida humana desde el exterior, sino aquello que la hace ser lo que es, lo que la distingue de cualquier otro tipo de vida.
Ninguna vida humana es reducible a mera supervivencia, a «nuda vida», según la célebre expresión de Walter Benjamin. Siempre hay un punto en el que la vida asoma más allá de las necesidades primarias, desde donde accede al ámbito de los deseos y las decisiones, de las pasiones y los proyectos. Por estar instituida desde siempre, la vida humana nunca coincide con la simple materia biológica, ni siquiera cuando es proyectada, por la naturaleza o por la historia, sobre su vertiente más dura. Pero, aun en ese caso, mientras sea lo que es, la vida revela un modo de ser que, por deformado, violado o pisado que pueda estar, sigue siendo lo que es: una forma de vida. Le confiere esta calificación su pertenencia a un contexto histórico hecho de relaciones sociales, políticas y culturales, porque lo que desde el inicio nos instituye, y que nosotros mismos continuamente instituimos, es la red de relaciones en la que lo que hacemos adquiere importancia para nosotros, pero también para los demás.
Por supuesto, a condición de que la vida permanezca viva. Para poder desplegarse, la vida de relación presupone el mantenimiento de la biológica, la posibilidad de sobrevivir. No hay ningún acento reduccionista en el término «supervivencia», tan presente en los miedos y en las esperanzas de nuestra época, pero profundamente impreso en toda la historia del hombre. La cuestión de la conservatio vitae ocupa el centro de interés de la gran cultura clásica y moderna. Resuena en la llamada cristiana a la sacralidad de la vida, como también en la filosofía política inaugurada por Hobbes, hasta alcanzar en carne viva a la biopolítica contemporánea. Mantenerse en vida es la tarea principal a la que los hombres de todas las sociedades han sido llamados en un desafío, no siempre ganado, y de hecho normalmente perdido, que a veces se renueva con violencia inesperada.
Esta defensa de la vida precede a cualquier otra opción; es condición y presupuesto. Pero, después de defender la primera vida también debemos defender, junto con ella, la segunda, la que es instituida y capaz de instituir. Por eso, para permanecer con vida, no podemos renunciar a la otra vida, a la vida con los demás, a la que se vincula el significado más intenso de communitas. Esto vale tanto en el plano horizontal de la sociedad como en la línea vertical de las generaciones. El deber primario de las instituciones no es solo permitir que un conjunto social conviva en un determinado territorio, sino también garantizar la continuidad en el cambio, y prolongar así la vida de los padres en la de los hijos. También a esta necesidad debe aplicarse el sentido de institutio vitae. Incluso antes de atender a su empleo funcional, las instituciones responden primariamente a la necesidad de los hombres de proyectar algo de sí mismos más allá de su vida —de su muerte—, para prolongar, por así decir, el primer nacimiento en el segundo.
I. El eclipse
1. De la pandemia
Esta es la trama profunda que la pandemia del coronavirus ha estado a punto de romper con inesperada violencia. Sobre su fenomenología se ha escrito mucho con intenciones y argumentos que no es el caso repetir aquí. Donde hay que dirigir la atención es a la relación entre aparición del virus y repuesta de las instituciones. Si logramos levantar la mirada de las profundísimas heridas que la pandemia ha impreso en el cuerpo del mundo, la tarea que ahora se perfila es la de instituir de nuevo la vida o, más ambiciosamente, la de instituir una vida nueva. Se trata de una urgencia que precede a cualquier otra necesidad de tipo económico, social, político, porque constituye el horizonte, material y simbólico del que todas las demás ganan sentido. Tras haber estado durante meses desafiada y por momentos dominada por la muerte, parece que la vida reclama un principio instituyente que sea capaz de restituirle intensidad y vigor.
Pero no es posible llevarlo a cabo sin plantear antes una pregunta fundamental sobre el modo en que, particularmente en Italia, las instituciones han respondido al desafío del virus. Para mantenernos equilibrados en nuestro juicio es preciso evitar generalizaciones y distinguir y articular los diversos planos del discurso. Es cierto que, en el esfuerzo por contener el mal, por parte de las instituciones regionales, nacionales e internacionales, no han faltado aspectos negativos hasta tal punto que incluso puede sostenerse que, en determinados momentos, son los que han prevalecido. No podemos pasar por alto las deficiencias, insuficiencias y retrasos que han caracterizado las primeras intervenciones, que posiblemente hayan producido daños irreparables no solo en el plano social, sino en otras muchas áreas, como en la salud. A este déficit de eficacia se ha añadido a veces un exceso de invasión en los modos de vida privados, también cuando esto no era indispensable, con costes políticos, económicos y sociales bastante relevantes. El desplazamiento de los límites, entre legislativo y ejecutivo, en favor de este último, determinado por el uso, no siempre necesario y a veces arbitrario, de decretos de urgencia, en algunos momentos ha llegado a amenazar el mismo tenor democrático de sistemas políticos que se han mostrado impacientes en su intento, inevitablemente perdedor, de seguir e igualar la eficacia de los procedimientos más drásticos activados por regímenes autoritarios. En las siguientes oleadas de la pandemia, todavía en curso, han parecido aún más evidentes ciertos errores de cálculo y negligencias, cuyos efectos podrán medirse en los próximos meses. Por no hablar del espantoso número de víctimas, superior al de países europeos comparables con el nuestro.
Dicho esto, es oportuno platearse la pregunta por el papel de las instituciones, pero invirtiendo los términos: ¿cómo habríamos soportado el ataque del virus sin ellas? ¿Qué habría sucedido, aquí y en otras partes, si no hubiera habido un marco institucional que orientara nuestros comportamientos? Si miramos las cosas con esa perspectiva hay que reconocer que la aportación de las instituciones ha demostrado ser, durante bastante tiempo, el único recurso disponible. No me refiero solo a las administraciones regionales y nacionales, sino a todas las instituciones presentes en los territorios agredidos por el virus —desde organismos sociales hasta asociaciones profesionales y ONG— que han constituido la última línea de resistencia frente a la pandemia. Si el virus no ha desbordado todos los límites y se ha propagado a sus anchas ha sido esencialmente gracias a ellas.
Es cierto que, como se ha dicho, se ha actuado en estado de emergencia y, por tanto —aunque ambos conceptos no sean superponibles— de excepción respecto de la normalidad institucional. Pero, en todo caso, se ha tratado de un estado no prolongable de manera indefinida, sucesivamente legitimado por el Parlamento. Y, sobre todo, provocado no por una voluntad soberana de extender el control sobre nuestras vidas, sino más bien por una mezcla de necesidad y contingencia del todo imprevisible y muy diferente de un proyecto que buscara esclavizar a la población. Como dicen los juristas, entre las fuentes primarias del derecho, además de la costumbre y la ley escrita, está la necesidad. Es evidente el papel que, en el caso que nos ocupa, ha jugado una trágica contingencia, con la consecuente necesidad de mantenerla a raya. Y es verdad que proclamar el estado de emergencia, y acordar la repuesta al mismo, es siempre una decisión subjetiva de quien tiene la facultad de hacerlo. Pero, en el caso del que hablamos, es difícil negar el grado de objetividad de una situación que, en su génesis y en sus efectos, tiene muy poco de voluntaria y programada.
De igual modo es innegable que, en nuestros regímenes intensamente biopolíticos, la sanidad ha devenido una cuestión directamente política en la intersección inquietante entre politización de la medicina y medicalización de la política. Como es evidente que la sensibilidad ante la salud ha aumentado claramente si la comparamos con cualquier otro tipo de sociedad precedente. Pero no parece que eso sea un mal. Que el derecho a la vida sea considerado la premisa indiscutible en la que se fundan todos los demás establece una conquista de la civilización que ya no permite volver atrás. En todo caso, el actual régimen biopolítico no debe confundirse con un sistema centrado en torno a la soberanía, de la que constituye una modificación profunda. Imaginar que nos encontramos a merced de un poder ilimitado, dispuesto a dominar nuestras vidas, no respeta el hecho de que hace tiempo que la centralidad de la decisión ha explotado en mil fragmentos, en gran parte autónomos respecto de los gobiernos nacionales y de los ubicados en espacios transnacionales.
Por tanto, puede decirse que en Italia las instituciones, en general y con todos los límites mencionados, han resistido el desafío de la enfermedad y han activado sus anticuerpos inmunitarios. Por supuesto que sabemos que toda reacción inmunitaria corre el riesgo, si se intensifica más allá de un cierto umbral, de provocar una enfermedad autoinmune. Es lo que sucede cuando la sociedad está expuesta a un exceso de desocialización. El problema de nuestros sistemas políticos es siempre el de encontrar un equilibrio sostenible entre comunidad e inmunidad, protección y comprensión de la vida. La fuerza, pero también la ductilidad, de las instituciones se mide por la capacidad de adecuar el nivel de defensa a la amenaza real, y evitar subestimar tanto como agigantar la percepción.
Durante estos meses, las instituciones han sido el blanco de polémicas promovidas desde perspectivas a menudo tan opuestas que se anulan entre sí. Han sido criticadas por exceso y por defecto de decisión. Han sido acusadas por unos de reprimir ilegítimamente las libertades individuales. A otros les han parecido incapaces de gobernar con mano firme tanto comportamientos individuales como colectivos. Por supuesto, no pretendo poner en duda la legitimidad de tales críticas; tampoco, en más de un caso, su fundamentación. Pero no hay que perder de vista que incluso la más áspera de las críticas a las instituciones no puede desarrollarse si no es desde su interior. ¿Qué otra cosa son los medios de comunicación, sitios web, periódicos, escritura y lenguaje sino instituciones? Ciertamente, son distintas de las políticas y a veces en explícita contradicción con ellas. En cualquier caso, el conflicto no solo no debe ser ajeno a las instituciones democráticas, sino que debe ser un presupuesto de su funcionamiento.
La lógica de la institución —o, mejor, de lo que en estas páginas llamaremos «praxis instituyente»— implica una continua tensión entre interno y externo. Lo que está fuera de las instituciones, antes de que ello también se institucionalice, modifica el dispositivo institucional precedente —desafiándolo, ampliándolo, deformándolo—. La dificultad en reconocer esa dialéctica nace de un doble presupuesto erróneo que constituye el objetivo polémico de este libro: por un lado, la tendencia a identificar las instituciones con el Estado; por otro, la tendencia a considerarlas en términos estáticos, de «Estado», y no en un continuo devenir, cuando, en realidad —como enseñan los maestros del institucionalismo jurídico— hay instituciones no solo extraestatales, sino antiestatales, como los movimientos de protesta dotados de alguna forma de organización. Estas expresan una energía instituyente que también las instituciones deberían mantener viva para «movilizarse» y, en ciertos aspectos, superarse.
2. Instituciones y movimientos
Esta doble exigencia de institucionalización y movilización se ha mantenido ensombrecida sobre todo entre las décadas de 1960 y 1970, cuando se afirmaba una rígida contraposición entre instituciones y movimientos. Si recorremos con una mirada de conjunto el debate de los últimos decenios, veremos que se divide en dos polaridades aparentemente irreconciliables, en franca oposición radical de una con otra. Por un lado, la reiterada propuesta de un modelo conservador de institución, refractario a toda transformación; por otro, una proliferación de movimientos antiinstitucionales irreductibles a la unidad de un proyecto común. El resultado de tanta divergencia ha sido una disociación cada vez más definida entre política y sociedad. A una lógica institucional cerrada en sí misma, incapaz de hablar al mundo social, se ha opuesto una nube de protestas diversas, incapaces de solidificar en un frente políticamente incisivo.
Es sintomático de esa dificultad, teórica y práctica a un mismo tiempo, el ruinoso resultado de ambas tendencias. Como la cerrazón autorreferencial de las instituciones provocaba por reacción actitudes drásticamente antiinstitucionales, estas, a su vez, han producido un mayor anquilosamiento de aquellas. Al excluir desde el principio cualquier término intermedio, instituciones conservadoras y prácticas antiinstitucionales se han reforzado mutuamente y han bloqueado toda dialéctica política de renovación. Muy pocos han sabido resistirse a esta lógica binaria mediante un discurso capaz de integrar fondo institucional y cambio social.
Incluso la formidable reflexión genealógica de Michel Foucault, aplicada a la crítica de los sistemas carcelarios y psiquiátricos, presuponía en el fondo una concepción cerrada y represiva de las instituciones. Por alguna razón, consideraba el «secuestro» como el paradigma generador de todo dispositivo institucional. Pese a su incomparable potencialidad analítica, la obra de Foucault acababa proponiendo, en suma, una noción de «institución» no demasiado alejada de aquella «total» que, por aquellos mismos años, teorizaba Erving Goffman en su célebre libro Asylums. A diferencia de Franco Basaglia, que orientaba su crítica a un tipo determinado de institución psiquiátrica, para contribuir así a desmantelarla, Foucault atribuía a todas las instituciones un sentido opresor. En su conjunto, para él constituían un bloque compacto destinado a confinar la vida dentro de espacios vigilados y rígidamente fraccionados que buscaban reprimir instintos y tendencias naturales.
La perspectiva de Foucault, aunque riquísima en fecundas aperturas hermenéuticas, debe inscribirse en un marco interpretativo extensamente compartido por un amplio abanico intelectual. Puede decirse que, en esa concepción de la institución, cerrada y defensiva, convergieron en aquellos años autores de derecha y de izquierda, posiblemente con intenciones contrapuestas: los primeros para reforzarla, los segundos para impugnarla y, en último caso, destruirla. Leyendo secuencialmente las páginas sobre la institución de autores como Sartre, Marcuse y Bourdieu, por un lado, o de Schmitt y Gehlen, por otro, no es difícil descubrir una sutil convergencia en una interpretación estática e inhibidora de la institución.
También para los sociólogos de la cultura Peter Berger y Thomas Luckmann, desde otro contexto argumentativo, las instituciones son dispositivos artificiales necesarios para ordenar, mediante selección, las tendencias naturales. La idea de fondo que inspira esos análisis es que la naturaleza humana, abandonada a sí misma, acabaría por destruirse. En su origen —a lo largo de un vector que transita desde la izquierda radical de Herbert Marcuse hasta la derecha etológica de Konrad Lorenz— está la tesis freudiana de la cultura como inhibición de los instintos primarios. Para Freud, la «cultura» define el conjunto de las instituciones que diferencian nuestra vida de la del animal, y que sirve a la doble finalidad de protegernos de la naturaleza y de regular nuestras relaciones con los demás.
Las instituciones, que en Tótem y tabú