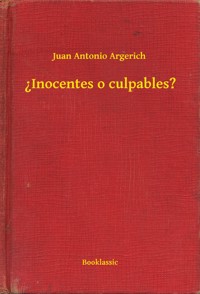
0,79 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: WS
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
¿Inocentes o culpables?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
¿Inocentes o culpables?
Juan Antonio Argerich
Prólogo
Ideas muy altas han presidido la composición de INOCENTES O CULPABLES. Ignoro de la manera como será recibida por el público esta novela; pero confío en que todos los hombres rectos y de buena voluntad me harán justicia, y verán que mi obra no es más que una nota, una vibración de verdadero patriotismo, inspirada por nobles aspiraciones del presente que tienden a prever dolores del futuro.
Si fuera dable adicionar con notas un trabajo literario, no me sería difícil robustecer cada página con citas científicas y estadísticas.
Pero no ha sido mi propósito escribir una obra didáctica, sino llevar la propaganda de ideas fundamentales al corazón del pueblo, para que se hagan carne en él y se despierte su instinto de propia conservación que parece estar aletargado.
En los límites que permite el romance realista moderno, he estudiado muchas de las causas que obstan al incremento de la población, el tema más vital e importante para la América del Sur, lo que es decir algo, ya que por nuestra incipiencia cada arista implica un problema en esta parte del continente.
He estudiado una familia de inmigrantes italianos, y los resultados a que llego no son excepciones, sino casos generales; los cuales pueden ser constatados por cualquier observador desapasionado.
Nuestra población se mantiene estacionaria; y sin embargo, pocos pueblos del mundo ofrecen iguales ventajas por su clima y extensión para que crezca y se expanda en progresión incalculada.
Actúan aquí causas muy complejas y esta es una cuestión tan ardua que requiere la colaboración de muchos cerebros.
En mi obra, me opongo franca y decididamente a la inmigración inferior europea, que reputo desastrosa para los destinos a que legítimamente puede y debe aspirar la República Argentina; y no es sin pena que he leído la idea del primer magistrado de la Nación consignada en su último Mensaje al Congreso de costear el viaje a los inmigrantes que lo solicitaren.
Conceptúo esto como un gran error económico, del cual participan muchos pensadores argentinos.
La población obedece a leyes físicas de un rigor matemático, y busca su nivel, con las necesidades que demanda el organismo y aquellas que surgen de las costumbres públicas y privadas, haciendo el hábito que sean tan imperiosas unas como otras.
La intromisión de una masa considerable de inmigrantes, cada año, trae perturbaciones y desequilibra la marcha regular de la sociedad, y en mi opinión no se consigue el resultado deseado, esto es, que se fusionen estos elementos y que se aumente la población. En efecto, si buscamos unidad, sería imposible encontrarla: se habla de colonias aun aquí mismo en la Capital de la República y ya tenemos los oídos taladrados de oír hablar de la patria ausente, lo que implica un extravío moral y hasta una ingratitud, inspirada, muchas veces, por el interés que azuza un sentimiento exótico y apagado para que se ame a una madrastra hasta el fanatismo.
Podemos olvidar a los que se reimpatrian, y los que vienen muy viejos, y observando a los que se casan, veremos que tienen muchos hijos y muy grandes, pero nada más que grandes. Darwin explica esto: «los cambios pequeños, dice, en las condiciones de vida aumentan el vigor y fertilidad de todos los seres orgánicos, y el cruzamiento de formas que han estado expuestas a condiciones de vida ligeramente diferentes o que han variado, favorece el tamaño y fecundidad de la descendencia».
Pero desgraciadamente la reversión se produce pronto y una vida igual torna los hechos a su anterior estado.
La segunda o tercera generación del inmigrante se incorpora a la clase media y ya aquí la población se detiene.
Antes, la familia vivía en el cuarto del conventillo, la subsistencia era barata por lo sobria, no pensaba en trajes; pero después, al subir de rango, el crecimiento se detiene al encontrar dificultades para satisfacer las exigencias de una vida más múltiple.
Tenemos, pues, este hecho contraproducente, por un lado, y además, otro muchísimo más grave: para mejorar los ganados, nuestros hacendados gastan sumas fabulosas trayendo tipos escogidos, y para aumentar la población argentina atraemos una inmigración inferior.
¿Cómo, pues, de padres mal conformados y de frente deprimida, puede surgir una generación inteligente y apta para la libertad?
Creo que la descendencia de esta inmigración inferior no es una raza fuerte para la lucha, ni dará jamás el hombre que necesita el país.
Esta creencia reposa en muchas observaciones que he hecho, y es además de un rigor científico: si la selección se utiliza con evidentes ventajas en todos los seres organizados, ¿cómo entonces si se recluta lo peor pueden ser posibles resultados buenos?
En la repartición del ramo se lleva nota de la instrucción de los inmigrantes, pero sólo se inquiere si saben leer y escribir y basta que uno de ellos haga dos garabatos o escriba un nombre con letras de fardo para darle patente de instrucción. Asimismo un 60% de ellos no saben hacer los garabatos y las letras de fardo mencionados.
El señor Presidente de la República dice que faltan brazos. Esto se debe a que se han hecho grandes empréstitos para obras públicas y el Gobierno quiere que se terminen con demasiada celeridad, método muy discutible en cuanto a las ventajas que pueda traer.
Los ferrocarriles nacionales y provinciales y las obras de la ciudad La Plata, terminarán, y entonces cesará la demanda de brazos, y esas masas volverán a afocarse a las ciudades, trayendo graves perturbaciones: se resentirá la salubridad, subirán más los alquileres de las casas y aumentará la carestía de los artículos de primera necesidad, causas que evitan el acrecentamiento de la población, y la destruyen a medida que se forma, como observa Malthus.
Nuestro estado social es deplorable: con relación a la población, los locos, los hijos ilegítimos y los homicidas de sí mismos, nos confinan según las estadísticas a la categoría de las naciones de marcha más irregular, en este sentido.
Hay un hecho, que ha llamado mi atención sobremanera.
El último censo levantado en la Provincia de Buenos Aires el año 81, arroja un aumento de 209.261 habitantes sobre la que tenía el 69, en que se confeccionó el censo nacional. Había entonces 317.320 almas.
Sin hablar de los hijos de extranjeros, sobre cuyo número bien se podría hacer un cálculo conjetural, tendremos que descontar los que han entrado en el intervalo de un censo a otro: esto es, 70.130, con lo cual queda reducido el soi-disant aumento a 139.131 habitantes en 12.06 años.
En ese lapso de tiempo han entrado en nuestro puerto mucho más de 400.000 inmigrantes, según acreditan memorias oficiales.
¿Es posible creer que de estos sólo haya pasado a la Provincia de Buenos Aires la cantidad enunciada?
Lo dudo mucho y es mi convicción de que en el territorio de la Provincia dicha, hay mayor número de extranjeros que los que consigna el censo del 81.
Podíamos, también, hacer otro cálculo conjetural y es suponer el número de hombres que de otras provincias han pasado a la de Buenos Aires, al quedar garantidas las fronteras con la desaparición de los indios; pero dejaremos este estudio, aunque interesante, de detalle, para aceptar las cifras que hemos apuntado, tomadas del último censo.
¿Quién que de población se haya ocupado y conozca la feracidad de nuestras llanuras, no se llenará de tristeza al meditar sobre esas cifras?
Y esto es halagüeño si se compara con lo que sucede en las demás provincias. Datos particulares y que me ha costado muchos afanes conseguir, me habilitan para decir que, estudiada en cifras absolutas, la población de la República, puede afirmarse que permanece estacionaria.
Averiguar prácticamente todas las causas que accionan para obstruir el incremento de la población, sería acto por demás patriótico, pero superior a las fuerzas de un solo individuo. Con todo, si la presente obra encuentra apoyo, emprenderé el estudio de una familia argentina, como ahora lo he realizado con otra italiana.
Hace pocos días el Ejecutivo Nacional ha enviado un mensaje al Congreso, acompañando un proyecto para levantar un nuevo censo en la República. Si hay un átomo de patriotismo, será despachado inmediatamente y antes de ocho meses podrá estar terminado.
A él me remito con entera convicción, para que evidencie o condene las conclusiones a que he arribado.
Ínterin, creo que sería patriótico una expectativa y no cometer la imprudencia de pagar los pasajes a los inmigrantes.
No debemos olvidar que tenemos en nuestra población escolar (5 a 14 años) mas de 350.000 niños que no reciben ningún género de instrucción, y que sólo concurre a las escuelas la cifra relativamente pequeña de 150.000.
Prescindo de comentarios, porque estos hechos se imponen.
Tenemos demasiada ignorancia adentro para traer todavía más de afuera.
Es un hecho de todo rigor científico, que la población, cuando el medio le es favorable, puede duplicarse bien fácilmente cada década.
Estudiando este oscuro problema y tratando de evitar los obstáculos, se conseguiría extender la población, que es el elevado propósito que a todos anima, empero sin la desventaja de entorpecer una marcha regular con una masa de población heterogénea cada año.
Sería el compendio de la capitalización de Buenos Aires; porque recién seremos verdaderamente una nación constituida cuando las madres argentinas den ciudadanos argentinos en las cantidades requeridas por la demanda.
No obstante esto, hago mías las palabras de un distinguido economista: «un pueblo vigoroso, sobrio, aplicado e industrial, aunque ofrezca pocos individuos, podrá y valdrá más que otro numeroso, débil, afeminado y perezoso».
No está, pues, la fuerza de los Estados en la excesiva población, y por esto vuelvo a repetir, que es deber de los Gobiernos estimular la selección del hombre argentino impidiendo que surjan poblaciones formadas con los rezagos fisiológicos de la vieja Europa.
He apuntado un gran mal: al legislador, al poder público, incumbe prevenirlo o extirparlo; pero sin dilaciones, porque la República Argentina opera en estos momentos una evolución de la cual puede levantarse como un gigante o sumirse en una larga noche de barbarie.
Con lo que he dicho, creo que se me habrá comprendido: el remedio a nuestra escasa población lo tenemos en nuestros propios límites territoriales: existen causas no estudiadas que detienen la población y, mientras no se allanen, no resolveremos satisfactoriamente el problema ni aun con pasajes pagos a los inmigrantes.
Además de lo mucho que podría agregar, quiero atenerme a este dato horrible que arrojan nuestras estadísticas: ¡sólo de los niños de cero a tres años muere el 36 por ciento!… Estos son datos bien constatados en la Capital, la ley fatal debe ser mucho más fuerte en el resto del territorio.
Todo esto me ha inducido a estudiar, en parte, este gran problema que encierra el porvenir de nuestra patria, y me ha sido forzoso entrar en estas explicaciones, no sólo porque la composición literaria no se presta a detalles estadísticos, sino también porque quería demostrar que la novela que va a leerse no reposa en un castillo de naipes.
ANTONIO ARGERICH.
Buenos Aires, Junio 6 de 1884.
Capítulo1
En las inmediaciones del Mercado del Plata, existía un Café y Fonda, que por el tiempo en que principia la presente narración, gozaba de muy buena fama entre la gente proletaria.
Era su dueño un rudo italiano, llamado José Dagiore.
Diez años antes, y teniendo él veinte escasos, había desembarcado, con otros tantos inmigrantes en la playa de la capital argentina.
Siempre, y en toda condición, es más fácil la vida para todo el que busca pan ofreciéndose a ejecutar cualquier trabajo manual que no requiere aprendizaje o estudios anteriores. Lo contrario sucede con las carreras liberales, y en general, con los hombres un poco instruídos.
El inmigrante rústico tiene pocas necesidades, no flota su imaginación en una atmósfera de vanidad; acepta cualquier trabajo y se sostiene con un frugal alimento.
Sin embargo, no siempre sucede así, y José Dagiore encontró dificultades en los primeros tiempos de su llegada al país. Al salir del Hotel de Inmigrantes se juntó con una manada de compañeros que seguían la vía pública por mitad de la calle. Había hecho relación con estos sus paisanos y todos a la vez buscaban trabajo. Mientras, se arreglaron en un conventillo, manteniéndose a pan y agua. A los pocos días se le proporcionó una colocación en el campo como peón para zanjear: no aceptó por lo que había oído de los indios, y apremiándole las circunstancias salió un día del conventillo con un cajón de lustrador de botas, y fue a situarse a una plaza pública: otros compañeros del mismo oficio, más experimentados que él le arrebataban los marchantes. No ganaba nada, pero sin embargo, ahorraba peso sobre peso, aberración económica que sólo puede explicar un inmigrante de la bella Italia.
Vagaba, luego, por calles y plazas con su cajón pendiente del hombro por medio de una correa, hasta que cansado se sentaba en el borde de la vereda de cualquier esquina. Allí quedaba perplejo con expresión de idiota: el cambio de clima y de hábitos le producía cierta nostalgia, quedaba absorto, pensando en algún modo de ganar mucho dinero.
Tuvo José sus momentos de angustias y zozobras, porque llegó día en que no consiguió un solo marchante. Decidió dejar oficio tan poco lucrativo, pero en varias ocasiones que pudo colocarse tropezó con el obstáculo de no saber el español.
Después de haber ofrecido sus brazos en varias partes fue ocupado por un maestro albañil para servir de peón.
Horas después de estar desempeñando sus nuevas funciones, parecía que toda su vida no había hecho otra cosa que acarrear ladrillo, llenar los baldes de mezcla y cumplir todas las órdenes de los oficiales.
A las once, hora del descanso, se sentaba apartado a comer su gran pan italiano y pensaba febriciente en el dinero, aislándose en su pensamiento para expandirse en monólogos mentales: mucho dinero, dinero y nada más: su hambre de oro no expresaba ningún deseo, era la animalidad descarnada del avaro. Quería ahorrar y así lo hacía, sobre su hambre, sobre su sed, a despecho de la salud y de la higiene de su cuerpo: ahorraba por ahorrar o tal vez por hábito heredado en la falta de costumbre de gastar dinero, cumpliendo así, de una manera inconsciente, la misión de ahorrar todo lo que no habían podido comer sus antepasados.
Aun en medio de sus tareas solía quedar perplejo soñando en montones de oro, hasta que la voz de un oficial lo sacaba de su ensimismamiento, gritándole desde un andamio: -«Giusseppe, porta un balde de mezcla, súbito!»
Como muchos otros podría haber aprendido la albañilería, pero parece que tenía por este oficio poca vocación.
Al terminarse la construcción de la obra donde trabajaba, pasó el contratista a edificar una nueva casa, pero Dagiore no quiso acompañarle.
Había ahorrado en este corto tiempo mil seiscientos pesos moneda corriente, y con este pequeño capital empezó a trabajar por su cuenta como vendedor ambulante.
En la fonda, donde comía por la noche dos platos, había contraído relación íntima con el cocinero.
Fue este quien le aconsejó el ingreso al nuevo comercio en que debutaba.
Para la venta de la mañana habían hecho sociedad: el cocinero hacía tortillas que Dagiore se encargaba de vender por las calles, anunciando su efecto con una voz incomprensible. Más tarde, según la estación, vendía frutas o masitas.
Así, con muy pequeñas intermitencias, pasaron ocho años. Al cabo de estos Dagiore tenía ahorrados unos veinticuatro mil pesos.
Por este tiempo el propietario de la fonda había comprado un hotel situado en el Paseo de Julio y no pudiendo atender dos negocios a la vez, decidió enajenar el menor.
El cocinero, que se llamaba Vincenzo Petrelli, unió sus economías con las de Dagiore y formando sociedad compraron el negocio.
La casa tenía muy buena clientela y dejaba una ganancia líquida de cinco mil pesos mensuales.
Parece que cuando soplan vientos de prosperidad todo va bien, pero en el primer año Dagiore tuvo grandes disgustos. Su socio, que siempre había tenido el defecto de la embriaguez, no se contenía, ahora que se sentía amo. En el arreglo, se había convenido que Petrelli seguiría en la cocina.
A los tres meses este se rebeló, y hubo que tomar otro cocinero. Vincenzo salía muchas veces por la mañana y volvía a la noche, completamente ebrio, se dirigía al cajón del mostrador, sacaba dinero y volvía a salir.
El alcohol combinado con la atmósfera ardiente que había aspirado quince años consecutivos en la cocina, dieron su resultado lógico: el desgraciado Petrelli empezó a revelar signos de manifiesta locura.
Había veces que corría horrorizado, y si le preguntaban qué tenía, contestaba que veía víboras tremendas que se le querían enroscar en la garganta. Eran las alucinaciones del alcoholismo que su cerebro en desequilibrio empezaba a bocetar.
Dagiore estaba desesperado: su socio, en vez de ayudarlo, desacreditaba el negocio.
Ya varios antiguos parroquianos se habían retirado. Las ganancias habían minorado de una manera desesperante. Además de esto, Vincenzo extraía todo el dinero que ingresaba al cajón. Dagiore hubiera querido impedirlo pero tenía miedo a su socio. Este no escaseaba las amenazas y andaba armado con un revólver. Así es que Dagiore se limitaba a apuntar las sumas cuyo ingreso no podía ocultar a la vista ávida de Petrelli.
Habían llegado las cosas a un estado muy tirante, hasta que en uno de sus frecuentes altercados Dagiore se revistió de inusitada energía y habló con decisión de separarse.
Como hacía días que Petrelli se paseaba sin fondos y estaba apremiado por algunas deudas, aceptó en general la idea ante la perspectiva de conseguir una buena suma para derrocharla en sus vicios.
Nombraron de común acuerdo a su antiguo patrón para que diese balance a las existencias y las tasase, haciendo una iguala a repartir entre ambos socios.
Dagiore presentó como haber las cantidades retiradas por Vincenzo para sus francachelas. De aquí se originaron interminables disputas, pero como habían nombrado un juez, se atuvieron a lo que este sentenció.
Petrelli recibió veintitrés mil pesos de Dagiore, el cual quedó desde este momento único y exclusivo dueño del establecimiento, y a cargo del activo y pasivo de la casa.
Se publicaron los avisos de práctica en los diarios, y la Fonda poco a poco fue recobrando su antigua prosperidad debido al celo y economías de su flamante y exclusivo propietario.
Al terminar el año, Dagiore se encontró con mucho trabajo, y, desconfiado de por sí, como por la lección que había recibido, no quería volver a asociarse con nadie.
Fue entonces que decidió casarse. Así, según sus propias palabras, tendría una sierva.
Sólo al interés le es dado detener la vanidad del hombre.
Dagiore no hubiera titubeado en casarse con un monstruo, si este enlace hubiera de aportarle una fortuna crecida; pero siempre habría dado preferencia a una mujer bonita en las mismas condiciones.
Una vez determinado a dar este paso, empezó a fijarse en todas las mujeres solteras que conocía, y que por sus condiciones sociales podía solicitarlas en matrimonio.
Puso en esto el mismo celo y perspicacia con que escogía un trozo de carne en el mercado para las provisiones de su fonda.
Las examinaba, les calculaba la edad que podían tener, su vigor para el trabajo y el estado de fortuna de los padres.
Después de muchas fluctuaciones se decidió por una joven de dieciséis años, hija de un paisano suyo que tenía un almacén regularmente surtido.
Formada firmemente su resolución vio varias veces al padre de la joven. La niña nada sabía de las pretensiones que a su respecto abrigaba Dagiore. Lo veía entrar y salir, pero estaba muy distante de su imaginación, que aquel hombre tosco y sin maneras había de reservarle la suerte como esposo. Un día, su padre le dijo, que Dagiore la había pedido, que él lo conocía hacía mucho tiempo, hizo en fin su más acabado elogio y terminó diciendo que él estaba muy contento y que se había comprometido a darle su hija. La madre de la joven encontró la unión muy ventajosa y en cuanto a Dorotea, que así se llamaba esta novia improvisada y sin amor, sufrió al principio una sorpresa indefinible, primera sensación de un alma en reposo que arrojan violentamente a una realidad que nunca había soñado en sus ardientes visiones de mujer sana y bien mantenida.
No era Dagiore el esposo que ella había colmado de besos en sus sueños. Sin embargo, ni le pasó por la mente idea alguna de protesta. Ella dejaba hacer… dejaba que corriera el tiempo, careciendo de perfecta conciencia de lo que iba a sucederle. A veces, cuando miraba a Dagiore apurando un vago de vino francés y ensuciándose con las gotas moradas del campeche su largo y cerdoso bigote, se espantaba; pero más tarde, reflexionando a solas, se decía que ella había de acostumbrarse y que Dios haría que lo quisiese mucho, porque ella no había hecho mal a nadie para ser desgraciada y que sus padres habían de saber lo que le aconsejaban. Así calmaba su repugnancia instintiva esta alma novicia. La boda estaba ya concertada. Dagiore parecía apurado y las cosas marchaban a vapor. La semana anterior al casamiento Dorotea se creyó feliz. La mujer se había revelado en ella al sentirse colmada en esa pasión, general al sexo, de vanidosa publicidad. Todo el barrio hablaba de ella, del vestido, de algunos otros regalos insignificantes a los cuales daban mucho valor. Estaba aturdida y no podía darse clara cuenta de su situación.
Un bello domingo, en que la sociedad y la naturaleza estaban de fiesta, concurrieron de mañana a la parroquia de San Nicolás, donde debería celebrarse la nupcial ceremonia. Dagiore había echado la casa por la ventana, siguiendo en esto la práctica invariable de sus paisanos acomodados, que tratándose de un himeneo o de una inhumación olvidan sus inveteradas ideas de economía para ser gloriosamente fastuosos.
De la parroquia se trasladaron a la Boca con varios amigos: pasearon en bote y tomaron vino de Asti en el estrambótico negocio titulado El Recreo.
Muchos italianos al contraer matrimonio llevan sus relaciones a este punto, donde los invitan con una suculenta comida, en que los tallarines hacen el primer papel. Dagiore había eludido esta costumbre, porque les preparaba la sorpresa en su propia casa. No habría tanto aire, pero le costaría más barato.
Al caer la noche se trasladaron a la Fonda. Todos alegres y bulliciosos se acomodaron en una gran mesa especialmente preparada.
El ejercicio del paseo habíales abierto grandemente el apetito: un momento después, y cumpliéndose la orden que había dado Dagiore, humeaban en la mesa los ravioles, esparciendo en la atmósfera su peculiar olor a queso y aceite.
El vino empezó por manchar el mantel y concluyó por desconcertar enteramente los cerebros. Parecía que el campeche ayudado por el alcohol desbordaba por las mejillas moradas y ardientes de los tertulianos.
Todos estaban imbéciles, y empezaron a cruzarse palabras intencionadas y groseras dirigidas a la novia.
La pobre Dorotea había querido varias veces sustraerse a esta orgía, pero su marido la retenía con imperio a su lado. Uno propuso que se cantara. Otro una partida a la morra, y un viejito proponía con risa idiota, que jugaran una partida a las bochas en la misma pieza.
-Ahora; hay tiempo -gritaba Dagiore: voy a traer coñac.
Quiso levantarse y trastabilló, volviendo a caer en su asiento.
Entonces, con una gran prudencia, su suegro levantó la voz y ahogando las risotadas generales, dijo que ya era la una, que todos los presentes eran gente de trabajo, y proponía que todos se fueran a dormir.
Muchos apoyaron la idea y se prepararon para retirarse; mientras que otros, más reacios, querían esperar el coñac.
El suegro consiguió disuadirlos, y uno a uno fueron desfilando por la puerta, sin despedirse, la mayor parte.
Quedaban dos amigos de los novios, y los padres.
Estos últimos se pararon.
La madre abrazó a su hija y esta rompió a llorar.
-¡Eh! no hay motivo para gritar así -dijo el padre-, nadie te asesina: has comido bien y te quedas con tu marido: ¿deseas que te caigan del cielo ravioles de oro? Las mujeres nunca están contentas. Vamos -dijo a su mujer-, mañana tengo que levantarme muy temprano, a ver qué han hecho esos…
Aludía a sus dependientes, que habían quedado a cargo del almacén.
Dagiore, entre tanto, había quedado aletargado por la bebida: alzó la vista de repente y se asustó de ver la sala casi desierta: no le quedaba conciencia de haberlos visto marchar.
-Hasta mañana, Dagiore -le dijo el suegro lacónicamente.
El novio miró a Dorotea; vagamente se dio cuenta de la situación, y contestó con voz bastante firme:
-Sí, vamos a dormir, ya es tiempo. Me he alegrado un poco, mas esto pasará. ¡Dorotea! -siguió, dirigiéndose a esta-, dispensa, Dorotea…
La joven al oír estas palabras se estremeció ligeramente y trató de cobijarse más en el seno de su madre.
Esta le pasó la mano por el talle y la condujo a una pieza inmediata, donde estaba el tálamo conyugal. La sentó en una silla, le dio un beso y le cuchicheó algunos consejos que la pobre Dorotea no oyó; luego salió en puntillas como si abandonara el cuarto de un enfermo.
Los padres de la joven se retiraron. No había parroquianos a esa hora, y uno de los mozos puso los postigos en las vidrieras y cerró como de costumbre la puerta de la calle, dio las buenas noches a su patrón y se retiró a dormir.
Dagiore quedó solo. Miró alelado a su alrededor y como queriendo reunir sus ideas. De pronto una sonrisa de bestia se dibujó bajo sus bigotes rubios y poblados. Sus ojos, de un color celeste percudido, relampaguearon con todos los ímpetus desbordados del deseo y su nariz rojiza emanaba vapores de fuego. Tambaleando se dirigió al tálamo, pero a los cuantos pasos se volvió; buscó uno de los extremos del mantel y se restregó los labios: el fauno no quería repugnar y trataba de desinfestar su boca de los miasmas que contenía.
Satisfecho de su obra, fue a buscar a Dorotea.
La joven estaba abatida, ocupando la misma silla en que la había dejado la autora de sus días.
Dagiore quiso contemplarla desde la puerta del cuarto, pero sólo pudo ver su cuerpo; la triste niña estaba algo inclinada sobre sus faldas y con la cara oculta entre sus manos.
Esto parece que disgustó a su esposo.
-¿Por qué no se ha acostado? -le dijo en un tono indefinible-. Ya es tarde; acuéstese, pues.
La joven replicó con un sollozo.
El marido avanzó.
Su vista, chispeando de lujuria, se posó ávida en el seno escultural de la joven que sobresalía entra sus brazos a causa de la postura en que estaba.
Dagiore colocó allí brutalmente una de sus manos.
La niña herida en su pudor y verdaderamente asustada dio un salto.
-Desnúdese, desnúdese; se lo pido por favor, hijita -balbuceó temblando el fondero.
-Déjeme, déjeme -decía la infeliz.
-Mire que mañana tenemos que levantarnos temprano, desnúdese -y al deseo unió la acción.
Dorotea, viendo que no había resistencia posible con aquel hombre, murmuró precipitadamente:
-Bueno; ya voy a desnudarme.
Entonces Dagiore empezó a dar el ejemplo.
Escandalizada la joven, le gritó:
-Apague la lámpara; pero arrepentida en el acto de su idea, agregó:
-Deje no más, yo voy a hacerlo.
Se acercó al quinqué y le bajó la mecha, quedando la pieza alumbrada por una luz indecisa a cuyo vago resplandor semejaba la figura de Dagiore un repelente fauno.
-Así queda mejor -dijo Dorotea.
-Bueno, como Vd. quiera; pero desnúdese.
Dorotea, como si no hubiera oído estas palabras, fue a sentarse acongojada en la silla que antes había ocupado.
Dagiore fue en busca de ella.
-¿No se ha desnudado todavía?
-Sí, ya voy, dijo -y como viera que ya no podía dilatarse más esta escena, contestó:
-Pero retírese Vd.
-Bueno -replicó el fondero con aparente sumisión, y en una figura carnavalesca, fue a esperar en una silla; al resplandor amortiguado de la lámpara parecía con su camisa burda y sus piernas peludas el fantasma de la lascivia.
Al cabo de un rato, dijo:
-¿Ya está? -y como no obtuviera respuesta, se dirigió al lecho, a cuyo opuesto lado se había refugiado Dorotea.
La infeliz se había sacado solamente el vestido; estaba en enaguas y ni había pensado en desabrocharse el corsé.
Entonces empezó un verdadero pugilato y la más torpe lujuria se desbordó en besos e innobles tocamientos, profanando aquel turgente seno de nieve.
¿Qué sucedió? Nada que pueda asombrar. Algo muy legítimo. ¡Bah! Lo que podría llamarse un estupro legal…
Dagiore se durmió en breve y lo mismo sucedió a Dorotea; el cansancio del día la había postrado. Sin embargo, su sueño fue una pesadilla; de pronto despertaba llena de sobresalto, miraba con ojos sonámbulos los objetos que en la vaga penumbra de la habitación cobraban ante su espíritu conturbado fantásticas proporciones. Miraba entonces a su esposo y como ofendida y con miedo, se corría al borde de la cama para alejarse de él. Cerca de la madrugada no pudo ya conciliar el sueño. Mirando al techo y en actitud inmóvil estuvo mucho tiempo. Se puso a reflexionar, y se encontró muy desgraciada.
Pensó en los jóvenes que la cortejaban; luego no quiso seguir este orden de ideas y se refugió en dulces vaguedades imaginativas. No sabía qué podía pedirle a la Virgen María, de quien era muy devota, y sin embargo le hizo una promesa y se puso a rezar. Luego se deslizó del lecho sin hacer ruido y se vistió. Los ronquidos de Dagiore llamaron su atención. Lo miró. El sátiro no podía estar más deforme. El pelo revuelto y enmarañado le ocultaba su frente pequeña y deprimida. Los ojos supuraban unas lagañas glutinosas de color blanquizco, con vetas amarillas. De la boca le caía una baba espesa que descendía por la camisa desabrochada a su pecho ancho y exuberante de vegetación cerdosa.
Dagiore estaba repugnante y Dorotea se arrepintió mil veces, al contemplarlo, de haber unido su suerte con este cerdo disfrazado de hombre. Toda la culpa de este cambio de estado que la hacía tan desgraciada lo arrojó sobre sí misma. Si mis padres me obligaban yo podía haberme envenenado, pensaba la infeliz.
Dagiore despertó. La llamó a sí, pero ella, horrorizada, abrió la puerta.
Los mozos de la fonda ya estaban en movimiento.
El fondero se vistió precipitadamente y fue a desempeñar sus tareas cotidianas. La belleza de Dorotea y sus formas macizas lo tenían afiebrado. Todas sus teorías sobre el matrimonio y los proyectos que pensó realizar, se evaporaron como las confusas imágenes de un sueño, ante la práctica de las cosas y esa lógica impensada que traen consigo todos los acontecimientos y todos los hechos. Él había acariciado la idea de hacer trabajar a Dorotea en el mostrador desde el primer día, pero la sola presencia de su mujer bastaba a desarmarlo. La exuberancia de vida de la joven le hacía perder la cabeza por completo. Al mirarle sus ojos llenos de luz, el seno que desbordaba del corsé o sus labios gruesos y fuertemente encarnados, olvidaba el negocio y sentía un ardor febril en la sangre.
Dorotea seguía aturdida: cada vez que le era posible se refugiaba en la soledad de su cuarto; allí iba a buscarla Dagiore, con sus abrazos y sus besos de fauno lascivo.
Pasaron unas cuantas semanas y sucedió entonces lo de siempre: Dorotea parecía resignada y como en la mayoría de los casamientos, concluyó el hábito por dar formas regulares al matrimonio.
La costumbre es la adaptación al medio; he ahí todo: si se introduce cualquier sustancia de olor acre a una habitación, todos los que en ella están lo notarán en la primera aspiración, poco a poco las impresiones irán siendo menos fuertes, hasta que el olfato termina por connaturalizarse con el miasma, no encontrando nada de particular en el ambiente; se cree entonces que el mal olor ha desaparecido, pero un recién llegado lo constata con un pronunciado gesto de repulsión.
De esta manera le sucedió a Dorotea. La intimidad con un hombre grosero, no teniendo ella un caudal propio de educación para resistir y triunfar en su dignidad, dio por término que se corrompieran sus sentimientos de pudor…
En el corazón de cada mujer dormita la abnegación de la hermana de caridad. Algunas veces Dagiore sentía el cuerpo dolorido por las fatigas del trabajo diario y entonces ella se enternecía. Una vislumbre de orgullo avivaba sus ojos al verlo tan pujante en el trabajo y se forjaba la ilusión de que realmente lo quería.
Bien pronto su perspicacia femenina adivinó el dominio que su carne fresca y juvenil ejercía en el ánimo de su esposo.
Se propuso entonces explotar esta sensualidad de sierpe.
Cuando deseaba algo lo acariciaba con lujuria de ramera, hasta que el otro, convulso y trastornado, le satisfacía su capricho.
Dorotea se acostaba más temprano y Dagiore las más de las noches la despertaba. Sólo la vivacidad del deseo podía darle fuerza para resistir sus excesos, porque recién se retiraba al cuarto a eso de las doce de la noche, después de dieciocho o diecinueve horas de trabajo consecutivo; ese trabajo rudo e incesante, en que su avaricia lo obligaba a multiplicarse, haciendo a la vez el papel de patrón, de mozo, de sirviente, y por decirlo todo en menos palabras, de factótum, porque tan pronto recogía unos platos, cobraba una cuenta o iba a descargar una pipa de vino.
Así cansado se retiraba al tálamo…
Más tarde tendremos ocasión de observar la trascendencia que estas causas, al parecer insignificantes, tuvieron en su prole, porque Dorotea ya estaba en cinta.
Hacía tres meses que era casada y los signos más característicos del embarazo le revelaban que ese sublime y natural misterio de un ser que empieza a palpitar en las entrañas de otro ser, se producía en su organismo.
Capítulo2
Dorotea, en su nuevo estado, se sintió avasallada por extrañas y desconocidas influencias.
Una causa fisiológica perturbaba en ella la trabazón lógica de sus anteriores gustos e inclinaciones.
Por demás conocida es la acción especial que ejerce el embarazo en el espíritu de la mujer, y cómo se observa en la mayoría de las aberraciones morales -resultado lógico del medio, combinado con el poder del organismo y el momento funcional por que este pasa-, la joven madre no se daba cuenta de esos cambios y creía en todo proceder con suma discreción.
Los frecuentes vómitos, los dolores al vientre, a las caderas, y la enojosa pesadez a la cabeza que la aquejaba, poníanla de un humor insoportable.
La mujer en este estado es una pobre enferma, tal vez una loca, que debe ser considerada en todo sentido.
Pero todos los hombres no son filósofos, y los que pueden reputarse como tales, dejan de serlo en su respectivo hogar.
En medio de sus dolores volvió muchas veces a arrepentirse de su matrimonio: ella, que había pensado que al casarse se abriría para su espíritu una era de felicidad y de dulces sensaciones, renovadas a cada paso por nuevas emociones de placer, se veía con el pelo despeinado, sepultando su cabeza en la almohada del lecho y con los ojos hinchados de llorar.
Aquello le parecía horrible: no era lo que había imaginado en las medias tintas de su candorosa imaginación.
Pensaba en su vida de soltera: ella, que había desesperado en el almacén, abrigaba ahora la íntima convicción de que allí le había sonreído la felicidad.
De pronto se creía tan desgraciada que la siniestra idea del suicidio iba a afiebrar su alba y pequeña frente.
La idea de matar al inocente ser que alimentaba en sus entrañas no le traía ningún pensamiento doloroso.
Estas anomalías eternas en las corrientes del pensamiento y que forman en sus remansos lo que llamamos conciencia, se observan en cada «documento humano» y confunden al analista que no acierta en tanto caos a determinar un «punto matemático» para la moral, aunque encuentre como causas, estados morbosos, impulsiones fatales del organismo, dolorosos efectos de la educación recibida o productos de las preocupaciones reinantes, que en todo caso, y ante cualquier juez serían por lo menos causas poderosas para atenuar el peso abrumador de esa mole de la conciencia que designamos bajo la palabra «responsabilidad».
¿Cuántas mujeres hay que por temor de verse deshonradas en la opinión de sus parientes y conocidos provocan un aborto, y luego no sienten remordimientos en toda su existencia?
¿Aguijonea entonces la conciencia en ciertos individuos solamente por el temor de ser descubiertos en un crimen o cuando este es conocido? ¿Es el hecho en sí o su publicidad, la causa de que despierten los remordimientos?…
Abandonemos esta cuestión que vaga como una nebulosa en el piélago casi insondable del universo moral, y volvamos a Dorotea.
En sus momentos de acerba irritación se habría dado la muerte si la causa más sutil hubiera venido a avivar su contrariedad, porque su pensamiento estaba preparado a la extrema resolución de la muerte.
El eco de las fiestas, que en tibias ráfagas penetrara antes al almacén, irritando su sed de cosas desconocidas, los recuerdos de las novelas que había leído, se le presentaban ahora a la imaginación, la torturaban y la hacían entrar en pleno delirio.
¿Por qué la vio Dagiore? se preguntaba. Hubiera deseado ser robada por un joven bello y valiente. Ella sería feliz, así.
Luego pensaba en un domingo que había ido a misa. Recordaba haber visto a una hermana de la caridad y que ella deseó ingresar en esa hermandad.
Su espíritu se concentraba entonces en dulces arrobamientos religiosos. Cuando se recogía a la noche, pedía a la Virgen María, no despertar en la tierra y que en su sueño la llevase entre los ángeles. Dulcísimos transportes la enajenaban en esos momentos; todas las sensualidades de la religión católica hacían arder sus deseos inflamando su sangre joven: veía esplendorosos los alcázares del cielo, altares en que chispeaba el oro y las pedrerías, a Dios sentado en un trono deslumbrador y a los ángeles que revoloteaban en torno suyo cantando alabanzas.
Cuando el sol de la mañana con su sonrisa de oro venía al través de los cristales de la puerta a besar sus cabellos en desorden, abría con sobresalto y sorpresa los ojos somnolientos.
La virgen no había querido oírla.
Miraba en torno, no bien convencida aún del sitio en que se hallaba. Su retina estaba dispuesta a ver la realidad de la copia de un cuadro de Murillo que siempre la deleitaba en la iglesia. Pero en vez de la virgen con el coro de treinta ángeles abarcaba los odiosos muebles de la habitación en el mismo lugar del día anterior. Esto la confirmaba por completo en su desengaño. Se desalentaba mucho y perdía toda su energía.
Este sentimentalismo enfermizo, concluía en verdaderas crisis nerviosas, que se deshacían luego en prolongados sollozos.
¡Ay! ella que creía despertar en luminosas esferas, abría los ojos en un cuarto que odiaba, sintiendo las sábanas húmedas del sudor de Dagiore.
Pero luego venía la reacción.
Pensaba en su hijo, y se enternecía.
Quiso ella sola hacerle el ajuar: pidió moldes, compró género de hilo y blondas y se puso al trabajo en medio de una dulce alegría.
Pronto llenó la cómoda de pañales, camisitas y graciosas gorras circundadas de encajes. A veces cuando trabajaba una nueva pieza, dejaba la aguja y se quedaba ensimismada. Si le hubieran preguntado lo que pensaba seguramente que no habría acertado a dar una respuesta satisfactoria.
Siempre su imaginación enfermiza soñando lo imposible y fatigando su pobre espíritu en deliquios ilusorios que sólo podrían realizarse en la fantasía de un cerebro afiebrado.
Hubo un tiempo en que se le antojó salir; fue una fiebre de pasear, de mostrarse, de verlo todo, que desbordaba en ella y la arrastraba maquinalmente fuera de las cuatro paredes de su cuarto.
Mientras duraron los transportes de la luna de miel Dagiore no le había negado nunca dinero.
Los primeros refunfuños ella los desvaneció con algunos besos, pero el fondero no sólo se había asustado de la suma que le costaban los vestidos de su esposa, sino que este lujo los separaba cada vez más.
Cuando estaba vestida no podía tocarla sin despertar una tempestad de rabia en su esposa que llegaba al delirio lo que veía arrugado su vestido al profanarlo Dagiore dándola un abrazo.
Una vez, en momentos que Dorotea iba a salir, la dio un beso a traición, que de otra manera no lo habría conseguido: el hocico húmedo del fondero extrajo de la mejilla derecha toda la velutina. Dorotea se indignó extremadamente, y en el esfuerzo que hizo para rechazarlo se descompuso el peinado.
Aquí creció la irritación: de un tirón se sacó la gorra y en la brusquedad de su enojo, dijo a su marido:
-¡Eres muy bruto: me tienes muy cansada con tus besos!
Fueron dichas estas palabras con tal desprecio, que Dagiore sintiéndose humillado olvidó toda la prudencia que le aconsejaba su lujuria; la dio un recio empujón y gritó con voz destemplada:
-¡Está bueno! Yo no puedo besar a mi mujer, pero yo te mando y tú no saldrás más de casa. Ya me figuro a qué has de salir; no he de ser zonzo yo; ¡haragana y pedazo de porquería!…
Dorotea prorrumpió en ahogados sollozos.
El torpe fondero había descubierto en sus palabras la avaricia y los tremendos celos que tumultuaban su alma pequeña.
Su esposa continuaba en el llanto con un hipo isócrono y su pecho agitado amenazaba desbordar del corsé que lo oprimía; estando ya predispuesta por su estado, los esfuerzos que había hecho determinaron fácilmente una descomposición del estómago.
Empezó con fuertes arcadas y continuó con un vómito espeso y sostenido.
En medio de sus angustias no olvidó su vestido; se lo alzaba como podía, y así recogido, lo amparaba sosteniéndolo entre sus piernas: ya era tiempo, porque las medias aparecieron salpicadas.
Entonces Dagiore, que podía con aquel espectáculo haberse calmado en sus rencorosos sentimientos, siguió alzando la voz con palabras torpes: de pronto y como cediendo a una ansia atroz de ofender y vengarse, exclamó:
-Yo podría tenerte asco, ya que eres tan puerca; podías no ser tan haragana y sacar la escupidera; mira cómo ha quedado el cuarto; sí, tú lo ensucias, pero no lo has de barrer.
Dorotea, entre tanto, estaba morada por los esfuerzos que había hecho y su frente aparecía empapada de sudor.
Se levantó a buscar la toalla para enjugarse la boca y luego se dirigió al lecho, donde se arrojó suspirando.
Dagiore, renegando aún, salió hacia el despacho de la fonda.
También él empezó a arrepentirse de su enlace.
Toda su ilusión se había desvanecido ante la práctica, como una ligera nube herida por un rayo de sol.
Él había soñado una mujer modesta, que alentase en su atmósfera y que lo ayudase en los trabajos de su negocio; algo, en fin, como una socia, pero se había encontrado con una señorita llena de aspiraciones y que tenía demasiadas alas para que pudiera desplegarlas sin enlodarse en el recinto de una fonda.
Al principio las maneras y la desenvoltura de su joven esposa lo habían halagado y su orgullo de reptil había encontrado, como el escuerzo, motivo para hincharse. Entonces había hecho un esfuerzo para llegar a ella. Desconcertado por los perfumes de su esposa, el color de las cintas de sus vestidos y el hechizo que veía surgir de toda su persona en los espejismos que creaban sus deseos, se había acercado a un sastre, y después de muchos recateos, se hizo confeccionar una levita. Había quedado ridículo con este verdadero disfraz: un domingo que la estrenó sus amigos rieron de él y su esposa con este fiasco que la humillaba se resistió a acompañarle a un paseo proyectado.
En los alcances limitados de su inteligencia sin cultivo, culpaba a todos de su desgracia. A los padres de Dorotea, porque le habían dado una mala educación, a los tenderos que ponían mil tentaciones en los escaparates, a las novelas que ponderaban el lujo de las mujeres…
No comprendía que esto era el acicate que ponen los pueblos nuevos en todos los corazones, sin que nadie especialmente lo enseñe: todos estimulan a todos; es una especio de contagio, una rabia de celebridad que vaga en la atmósfera irritando todos los orgullos.
Como es natural, a un pueblo de ayer le faltan antecedentes y en este tumulto típicamente plebeyo todos se afanan por crearlos para distinguirse.
No estando bien asentadas las bases sociales y habiendo la necesidad, y la posesión, por decirlo así, discernido la riqueza y los puestos a personas que no los merecían, las generaciones siguientes, batallando con más regularidad y con más elementos de instrucción, hacen esfuerzos por desalojar a los primeros ocupantes. Agréguese a esto todas esas vicisitudes de un país en formación, la alza en los precios de las tierras, los empleos públicos altamente rentados, la triplicación de las fortunas por mil motivos complejos, los golpes de azar en las loterías y en las herencias imprevistas. Todo esto aviva la fiebre por el lujo y la ostentación, porque nadie quiero ser menos que otro, sobre todo, cuando la desigualdad la origina una caricia de la suerte y el camarada de ayer en la pobreza es hoy el que salpica al transeúnte con el lodo que arrojan, al girar veloces, las ruedas de su carruaje.
El cerebro atrofiado de Dagiore no alcanzaba a darse cuenta de este estado social que a él mismo lo envolvía haciéndolo comprar levita y soñar con inmensos caudales que le permitieran comprar castillos en su pueblo o en tierras donde nadie conociera el origen de su fortuna.
Estas escenas, con sus naturales variantes, se repitieron con bastante frecuencia.
Pero los ávidos ardores que sentía Dagiore al verla, no podían contenerlo de solicitar las paces, a lo que accedía Dorotea siempre que necesitaba dinero.
Así, con estos disgustos que le producía la escala social en que estaba colocada, con sus sueños quiméricos para el porvenir y el alejamiento de la intimidad con Dagiore, cada vez más pronunciado, trascurrieron los días, monótonos e iguales, hasta llegar la época próxima al desembarazo.
Una partera, cuyo domicilio estaba cercano, había sido llamada para que la examinara y le diese algunas instrucciones.
Esta había dicho que libraría antes de quince días y prometiendo volver, pidió que la llamaran a cualquier hora en caso que ocurriera alguna novedad.
La partera no anduvo atinada en su pronóstico, pues cuando dijo que libraría a los quince días era un miércoles y al siguiente domingo, a eso de las cuatro de la tarde, Dorotea se encontró mal. Cierta fatiga, punzadas en el bajo vientre y un gran dolor de cabeza, proveniente de la fiebre natural de su estado y del temor que la embargaba, desde días antes, siempre que pensaba en el rudo momento porque iba a pasar.
Mandó llamar a su madre. Cuando esta llegó ya el vientre lo tenía muy bajo.
Hubo una especie de revolución en la fonda.
Dorotea empezó a quejarse.
Su madre le prodigó palabras de consuelo, diciéndole que se mostrara fuerte en este trance, que pronto pasaría, y entonces tendría la dicha de acariciar a su hijo.
En este momento penetró Dagiore al cuarto precedido de la partera.
Saludó a Dª Margarita, se quitó el tapado, y con palabras de una insinuación vulgar se acercó la comadrona al lecho de la enferma. Después de tomarle el pulso, entró su mano, que empapó en aceite, por debajo de las cobijas.
Los gritos de Dorotea se hicieron más recios.
-No es nada, tenga valor -la dijo la partera.
Dª Margarita la interrogó entonces con una mirada.
-Es parto -contestó la comadrona, pero va a ir despacio. Es preciso que se levante y se pasee un poco.
La madre le puso los botines a Dorotea y cuando estuvo en pie la partera empezó a sobarle las caderas.





























