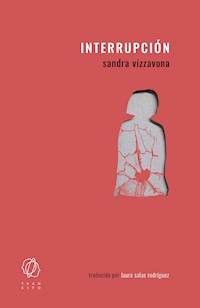
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Tránsito
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«Apasionante y liberador». —Elle Magazine «Ninguna mujer recurre alegremente al aborto. Basta con escucharlas», dijo Simone Veil en su discurso previo a la votación para legalizar el aborto en Francia, en 1975. Interrupción, un libro en el que Sandra Vizzavona entremezcla su experiencia con testimonios de mujeres que abortaron, rompe la losa hecha de silencio, vergüenza y culpa, y nos recuerda también la fragilidad de nuestros derechos para decidir sobre nuestros cuerpos. A todas las une el silencio. Camille, Chloé, Léah, Delphine, Virginie, Ludivine, Rachel, Lila, Chantal, Valentine, Sophie, Jeanne, Danièle, Sandra. Son amigas, hermanas, sobrinas, compañeras de trabajo, vecinas, médicas, hijas de amigas. También madres. Todas han realizado una interrupción voluntaria de su embarazo en diferentes épocas y circunstancias, por distintas razones. No hablan de ello. «Basta con escuchar a las mujeres». —Simone Veil en la Asamblea Nacional cuando defendió la legalización del aborto en 1975
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 131
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Interruption. L'avortement par celles qui l'ont vécu.
© Éditions Stock, 2020
© de esta edición, Editorial Tránsito, 2022
© de la traducción, Laura Salas Rodríguez, 2022
DISEÑO DE COLECCIÓN: © Donna Salama
DISEÑO DE CUBIERTA: © Donna Salama
FOTOGRAFÍA DE SOLAPA: © Simón Durán Córdova
IMPRESIÓN: KADMOS
Impreso en España – Printed in Spain
IBIC: FA
ISBN: 978-84-124401-4-0
DEPÓSITO LEGAL: M-403-2022
www.editorialtransito.com
Síguenos en:
www.instagram.com/transitoeditorial
www.facebook.com/transitoeditorial
@transito_libros
Todos los derechos reservados. No está permitida ninguna forma de reproducción, distribución, comunicación o transformación de esta obra sin autorización previa por escrito por parte de la editorial.
INTERRUPCIÓN
sandra vizzavona
traducido por Laura Salas Rodríguez
A mi hija Salomé
«No, no, tú no existes,eres sólo un pensamiento».
ANNE SYLVESTRE,Non, tu n’as pas de nom1
«But though they are gone,the night is full of them».
VIRGINIA WOOLF,Mrs. Dalloway
1Todas las versiones de las citas que aparecen en el texto son de la traductora (N. de la T.)
Contenido
Capítulo I
Lila
Camille
Julie
Capítulo II
Léah
Jeanne
Samia
Capítulo III
Delphine
Julia
Valentine
Capítulo IV
Sophie
Sarah
Joséphine
Capítulo V
Rachel
Andréa
Ludivine
Capítulo VI
Virginie
Eva
Chloé
Capítulo VII
Michèle
Alain
Capítulo IX
Annie
Emmanuelle
Carla
Elsa
Danièle
Manon
Capítulo VIII
Chantal
Soy la prueba de que un aborto puede provocar indiferencia o un estallido.
Soy la prueba de que un mismo cuerpo puede vivir en dos ocasiones ese mismo acontecimiento y movilizar de forma totalmente diferente la cabeza que lo corona o las emociones que lo habitan.
Soy la prueba de que puede ocupar veinte años o solamente las semanas necesarias para llevarlo a cabo.
De que puede ser la única salida o simplemente una oportunidad para aguardar un momento mejor.
Así pues, me cansé de los discursos categóricos y cerrados sobre las razones por las cuales las mujeres deberían recurrir a él y sobre lo que deberían sentir o no en ese momento. Me cansé y me entraron ganas de escuchar a algunas de esas mujeres, de que me contasen lo que habían vivido; me negué a aceptar que otros hablaran por ellas.
Mi preocupación no era el derecho al aborto, sino el derecho a la palabra de las mujeres que lo habían experimentado en un país donde es legal y seguro, como en Francia.
Distanciada de la fragilidad del primero, no pensaba tener que librar batalla alguna para defender el segundo.
Me equivocaba.
Para empezar me encontré con un adversario inesperado, fortalecido por el hecho de ser una abstracción: la figura sacralizada de la mujer que ha abortado, sometida al silencio y a la maldición de la pena.
Me enfrenté rápidamente a ella cuando pregunté en mi círculo cercano si alguien tenía amigas que hubiesen pasado por una IVE (interrupción voluntaria del embarazo) y que estuviesen dispuestas a encontrarse conmigo. La reacción fue casi unánime, a excepción de los más íntimos: «No me atrevo a abordar el tema, debió de ser duro, me extrañaría que quisiese hablar del asunto».
La amiga quedaba amordazada sin que le preguntasen siquiera.
Muchas de ellas, sin embargo, sintieron alivio cuando alguien, por fin, les prestó oídos. Cuando pudieron alzar la voz sin miedo a molestar. A incomodar. O incluso a provocar rechazo.
Como ocurre con muchos otros temas vinculados con lo femenino, cuando se habla del aborto el discurso está tan poco liberado, tan poco generalizado, que parece imposible rememorar una experiencia personal sin que aparezca cargada de una intención que la exceda.
Si yo, Sandra, cuento que he necesitado tener un hijo para digerir un aborto vivido en mi adolescencia, entonces transmito la idea de que es necesario repararse tras una IVE y de que la maternidad es una solución. Yo sólo tengo derecho a hablar en mi nombre. De lo contrario, arrastro a las demás mujeres, implico otros cuerpos diferentes al mío.
Para no tener que defenderme de algo así, no me queda otra que callarme.
Pero hay algo peor; y es que, si en varias ocasiones he sentido verdadero miedo ante la idea de exponer a las mujeres que han abortado a ataques demasiado virulentos y de alimentar, con sus testimonios, los argumentos de quienes se oponen a la IVE, es porque, de forma solapada, implícita, también a nosotras nos intimida.
El derecho al aborto figura en la ley desde el año 1975, pero debe ejercitarse con discreción, si no en secreto.
La ley nos autoriza a abortar y la sociedad nos impide hablar del tema o, si no, nos impone la obligación de tomar partido, de militar.
Por supuesto, muchas mujeres no tienen ganas de hacer confidencias; su aborto es una experiencia eminentemente íntima, a menudo difícil, que no tiene por qué salir de ellas mismas o de sus familias.
Pero también somos muchas las que nos plegamos a la ley del silencio a nuestro pesar, porque la vergüenza y la culpabilidad siempre están allí; nos las atribuyen y nos sometemos a ellas.
Se trata de un derecho frágil, y su historia va acompañada del canto lancinante de una vuelta atrás que siempre es posible.
La redacción de esta obra me ha convencido, sin embargo, de que nunca dejará de serlo si no nos comprometemos a recurrir a él como mejor nos parezca, si pensamos que una forma de protegerlo es pasar desapercibidas y permitir que, por el camino, algunos profesionales de la salud nos traten con desconsideración.
Dicha tarea y dichas reflexiones me han conducido a este extraño objetivo, mezcla de testimonios que se me han confiado y de una búsqueda personal que me ha transformado.
Son historias de interrupción.
Dolorosas o anodinas. Singulares.
Una interrupción también, o eso espero, aunque sea furtiva, del silencio, la vergüenza y la ira.
I
Mi barriga se abomba desde hace casi cinco meses y empieza el insomnio. ¿Qué ocurre a las cuatro de la mañana para que me despierte sistemáticamente en ese preciso instante? ¿Es que mi cuerpo está intentando avisarme de que ya jamás dormiré a pierna suelta, de que debo prepararme para el cansancio?
¿O será el mismo pensamiento taimado que se introduce noche tras noche en mi sueño y se escapa en el mismo momento en que lo interrumpe, dejándome inquieta y alterada a pesar de que a mi alrededor reina el silencio?
Laurence nos ha invitado a pasar el mes de agosto en Spetses y yo no duermo. No puedo fumar para distraerme del aburrimiento, así que miro las buganvillas del jardín, esas flores de colores resplandecientes cuya visión me remite instantáneamente a la tierra roja de una África en la que he crecido de forma intermitente.
En la soledad de las noches en blanco que se suceden, recuerdo y me lanzo. Esta historia comienza en Abiyán.
Acabo de cumplir dieciséis años. Hace poco que me han quitado los brackets que me impedían sonreír libremente, mi cuerpo ha florecido y yo he seguido su impulso. La metamorfosis se ha operado en un verano y descubro que gusto a los chicos. Me entreno y lo disfruto. Me deleito.
Noto que dicha transformación suscita en mi madre una violenta hostilidad; ha debido producirse demasiado rápido para que pueda admitirla. Más tarde comprenderé que ella no ha tenido el lujo de una adolescencia y que es simplemente incapaz de hacer frente a ese animal descerebrado que únicamente muestra interés por las salidas, las amigas y los chicos.
En ese momento no veo más que dureza y una incomprensión total de mi generación. Hay que decir que mi madre queda particularmente lejos de ella: no concibe que se pueda salir a una discoteca ni tomar la píldora antes de los dieciocho y sólo ha estado con mi padre en toda su vida.
La mía será muy distinta y yo ya lo sé; estoy impaciente.
Conozco a un chico, a un segundo, tengo mis primeros coqueteos.
Cuando mi familia vuelve a mudarse a África tras unos cuantos años parisinos, descubro los porros, los grupos de amigos y a los surferos. Me escapo por las noches para bailar en Treichville y beber Malibu, esa plaga repugnante que se ha abatido sobre las adolescentes de mi edad.
Soy feliz; como además ignoro que ya no volveré a serlo del todo, me dominan la ligereza y la despreocupación.
En mi torre de marfil, ninguno de mis actos ha arrostrado nunca consecuencias; ni siquiera se me pasa por la cabeza tal cosa.
Y luego llega el día en que me pregunto a qué fecha se remonta mi última regla.
En un primer momento, aparto la pregunta de un plumazo por parecerme improbable, incluso fantasiosa.
Pero pasan las semanas y la regla no acaba de llegar.
Primer test de embarazo. A lo largo de los veinticinco años siguientes habrá una larga serie de ellos: la preocupación variará, el veredicto implorado también.
De momento, es positivo. Vértigo, angustia, soledad. Tomo consciencia de mi fertilidad como quien se lleva un portazo en plena cara.
Al mismo tiempo, tras el pánico que se apodera de mí, asoma el orgullo de sentirme una mujer de verdad. Pocos años después me odiaré por haber albergado ese pensamiento y me rebelaré ante la idea de que la feminidad pueda estar relacionada con la maternidad o la concepción.
No me atrevo a sincerarme con nadie, excepto con una amiga que me lleva a ver a un brujo. Me aconseja que beba durante dos días una infusión de sabor amargo; ante mis desencantados padres finjo que es para adelgazar. No les sorprende en absoluto, puesto que hace meses que mi apariencia física constituye mi principal, o mejor dicho única, fuente de preocupación.
También he leído en algún lado que la «cosa» se puede descolgar. Así que me paso el día saltando.
Lo único que consigo son calambres estomacales y agujetas.
Al cabo de unos días, mi madre encuentra en el bolsillo trasero de mi pantalón el resultado de los análisis de sangre, que he dejado por ahí. Primer acto fallido memorable de mi existencia.
Mis padres me tranquilizan diciéndome que no soy la primera chica a la que le pasa «eso» y que nos vamos a «ocupar» de ello.
Nadie me pregunta cómo me siento, qué pienso yo, ni qué quiero hacer. Nadie pronuncia las palabras. Ni siquiera yo.
Tener voz en el asunto parece perfectamente inconcebible y no puedo ni imaginarme que nunca llegaré a digerir del todo esa omertà; a partir de ese momento, seré incapaz de aceptar que intenten imponerme la menor decisión.
Cosa que no simplificará mis futuras relaciones. En ningún terreno…
Concertamos cita con un ginecólogo. Me acordaré toda mi vida: llevaba una camiseta de tirantes color salmón y un mono vaquero.
¿Es porque inconscientemente quiero resaltar que apenas salgo de la infancia o se trata de la elección de una prenda que a menudo llevan las mujeres embarazadas? Cuando esté esperando a mi hija, será la primera cosa que pretenderé comprar. Pero nunca llegaré a hacerlo.
Hospital, anestesia, aspiración: todo se encadena como en una nube de humo. No consigo expresarme, ni siquiera pensar. Me someto.
Como no cabe en cabeza humana que se me permita tener un bebé, es a mí a quien tratan como tal al decidir lo que está bien y lo que no sin preguntarme nada, sin explicarme nada.
Soledad, soledad, soledad. Nada más despertar comprendo que acabo de vivir mi primera peripecia fundamentalmente íntima y personal, de esas que no atraen ningún consuelo. Noto que habrá repercusiones que me tocará digerir y domesticar sola. Todo eso ha tenido lugar en mi cuerpo.
El silencio también. El mío, que me quema la garganta, pero que nada interrumpe; el de mi padre, que pronunciará estas palabras tras llevarme a casa: «Ya no hablaremos más del asunto»; el de mi madre, que no mencionará nunca el suceso, ni ese día ni los que siguen. Cosa que me paralizará durante años, porque pensaré que se avergüenza de la fresca de su hija, y luego me rebelaré al darme cuenta de que es simplemente incapaz de hablar del tema. No sabe hacerlo, nadie la ha enseñado. Además, parece tan poco consciente de dicha incapacidad que el día en que por fin consiga reprocharle el mutismo de aquella época se refugiará en su «pudor».
Su generación no comparte los dolores íntimos, la mía demasiado: se lo cuenta todo a todo el mundo, y exhibe las fotos a la primera de cambio.
Es un cadáver que se quedará en el armario. Quizás sea eso lo que ella sienta, de hecho, sin expresarlo. Ella, que es católica y practicante, ¿debe traicionar sus convicciones para aceptar esa decisión? ¿La decisión que ha tomado para no correr el riesgo de que mi vida quede arruinada?
Sea como sea, no pondremos el dedo en la llaga y, más de veinte años después, cuando esté embarazada, la adolescente culpable que ve la luz en esa primavera de mis dieciséis años (y de la que jamás me desharé, probablemente) temerá comunicarle la noticia, tan esperada sin embargo.
Porque la sensación que experimento y que perdurará es la de haber cometido una falta.
Pero ¿cómo expiarla si no sé qué falta es? Al cabo de algún tiempo, deseosa de liberarme del estorbo que supone dicha pregunta, decidiré enfrentarme a ella.
¿Era haberme acostado con alguien sólo por curiosidad, por desafío? ¿O no haber sabido evitar el embarazo? ¿O quizás el aborto en sí?
¿Había sido «sofocar» el aborto lo que me había procurado aquella sensación de culpabilidad, o había sido mi fiscal interior quien se había encargado de ello él solito? Y, en ese caso, ¿cómo había conseguido el muy puñetero imponerse de esa forma cuando yo sabía, y además no lo pondría nunca en duda, que nada de aquello era condenable?
Tras unos cuantos años de introspección pagada por horas, bien en el diván, bien cara a cara, llegaré a comprender lo evidente: el gran responsable era el silencio.
Porque fue él quien colocó sobre mis hombros de adolescente dócil el manto de la culpabilidad. Aunque al principio resultaba una pesada rémora, yo acabé transformándolo en una armadura temible, capaz de mantener a raya la pena y la ira contra viento y marea. Pero cuánto tiempo perdido por no haber tenido un acceso completo y frontal a dichas emociones, sino sólo a través de razones equivocadas, de naderías, cuando tocaba interpretar con energía el papel de histérica, de incontrolable. Menudo fraude.
El silencio, la culpabilidad: durante mucho tiempo me echaré en cara haberme dejado atrapar, no haber conseguido enfrentarme a ellos, haberme sometido, como si fuese ineluctable, a ese sistema de «pudor» que me indignaba pero me apabullaba.
Lo más probable es que nunca llegue a liberarme del todo, pero algunos amores y amigos fundamentales me soliviantarán lo bastante como para decidirme a emprender batalla. Si no quería arriesgarme a perderlos al imponerles mi reserva o mi aparente desapego.
De ese largo recorrido conservaré una aversión visceral por todo acto de autoridad y la amargura de no haber participado en la decisión de ese aborto. Quizás así no habría dudado nunca que eso era lo que yo quería.
También perdurarán demasiado tiempo el sentimiento de no amar mi cuerpo, porque me ha traicionado, y cierta dificultad para vivir mi sexualidad con sencillez, con ligereza, pues desde sus primeros pasos había quedado maculada por el error y el precio que había que pagar por él.
Y, para terminar, quedará esa criatura en la que no dejaré de pensar. Era un niño, estoy segura. Estableceré de forma arbitraria su cumpleaños el 16 de marzo, pero no crecerá. Nunca tendrá edad, ni rostro, ni nombre. Y sin embargo siempre estará allí, como un compañero silencioso y constante. Dormido. El único en saber que ha abierto una brecha en mí, el único al que nunca le ocultaré la complejidad de mi vínculo con la maternidad. Porque puede entenderlo.
Con el paso del tiempo, y cada vez con menos esfuerzo, conseguiré hablar de ese momento y compartirlo con otras mujeres.
Entonces descubriré una multitud de discursos y de experiencias que no sospechaba y que me traerán una vaharada de aire liberadora y calmante: la culpa no es una fatalidad.





























