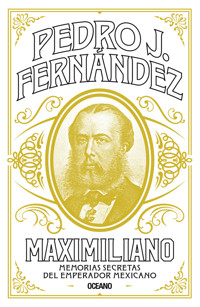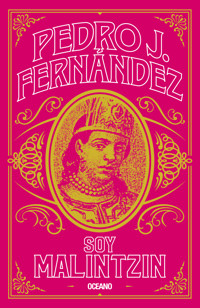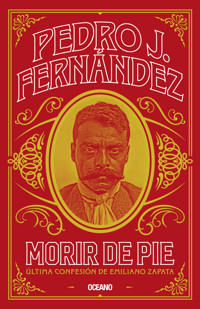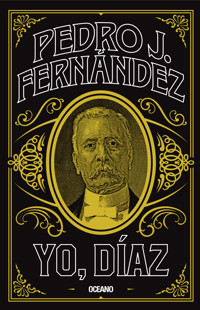11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Océano
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Biblioteca Pedro J. Fernández
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Agustín de Iturbide, Dragón de Hierro, consumador de la Independencia y efímero emperador del Imperio Mexicano, es el protagonista de una época convulsa que marcó el final de trescientos años de dominación española y el inicio de un nuevo país. Esta apasionante novela retrata la vida del militar que triunfó en el campo de batalla, que negoció con Juan de O'Donojú y logró ser el primer gobernante del México independiente. Viajando desde los salones de la alta sociedad virreinal hasta los campos de batalla empapados de sangre, el lector será testigo de las intrigas, las traiciones y los heroísmos que tejieron el destino de una nación. En esta nueva versión de Iturbide, el autor Pedro J. Fernández incluye escenas y diálogos extendidos y un epílogo del manuscrito original que se encontraba perdido. He aquí la edición definitiva de una novela que atestigua el surgimiento de la nación mexicana a través de los ojos de un personaje controversial, pero sin duda extraordinario y fundamental para la historia. "La nación mexicana que por trescientos años ni ha tenido voluntad propia, ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Ähnliche
Para Andoni, y la ambigüedad que nos une,
dos patrias unidas por una sola vena.
Para la familia Escudero González,
y para la familia González Aceves.
Para Ana Belén y Paloma.
Si a la lid contra hueste enemiga
nos convoca la trompa guerrera,
de Iturbide la sacra bandera
¡mexicanos! valientes seguid.
Y a los fieros bridones les sirvan
las vencidas hazañas de alfombra;
los laureles del triunfo den sombra
a la frente del bravo Adalid.
Estrofa VII del Himno Nacional Mexicano,
eliminada de la versión oficial
México es el país de la desigualdad. Acaso en ninguna parte hay la más espantosa distribución de fortunas, civilización, cultivo de la tierra y población. La capital y otras muchas ciudades tienen establecimientos científicos que se pueden comparar con los de Europa. La arquitectura de los edificios públicos y privados, la finura del ajuar de las mujeres, el aire de la sociedad; todo anuncia un extremo de esmero, que se contrapone extraordinariamente a la desnudez, ignorancia y rusticidad del populacho. Esta inmensa desigualdad de fortunas no sólo se observa en la casta de los blancos (europeos o criollos), sino que igualmente se manifiesta entre los indígenas.
ALEXANDER VON HUMBOLDT
Ser rey y usar una corona es algo más glorioso para aquellos que lo contemplan que placentero para aquellos que ostentan el cargo.
ISABEL I DE INGLATERRA
No te interpongas entre el dragón y su furia.
REY LEAR, WILLIAM SHAKESPEARE
SIN DUDAIturbide, el otro padre de la patria es una de las novelas favoritas de mis lectores. También es una de las que más disfruté investigando, desarrollando y escribiendo.
Cuando escribí el manuscrito, aún dividía mi tiempo entre una oficina y la escritura, así que me fue difícil encontrar el tiempo para desarrollar cada uno de estos personajes, pero disfruté cada momento. Volver a esta historia fue un gozo tremendo para mí, como estoy seguro de que lo será para mis lectores. En esta nueva versión, encontrarán escenas y diálogos que se han extendido, y un epílogo que se había perdido en el manuscrito original.
Espero, que para mis lectores, sea como descubrir, de nuevo, a un viejo amigo. Así ha sido para mí.
Volvamos, pues, a descubrir la historia de aquellos hombres y mujeres por los que se logró la Independencia de México.
PEDRO J. FERNÁNDEZ, 2023
PRIMERA PARTE
RELIGIÓN
SEPTIEMBRE DE 1783-SEPTIEMBRE DE 1810
E
CAPÍTULO 1
Por decisión de un muerto
1783
LA VIEJA PARTERA dice que ella misma burlará a la muerte, lo cual no es una tarea sencilla. Deja a la madre en parto, y a su numerosa comitiva junto al crujir de la chimenea, y sale de la casona novohispana; de inmediato tiene que cubrirse la cabeza con su rebozo, pues las típicas lluvias de Valladolid caen torrenciales.
Es, por supuesto, septiembre. El cielo está cubierto de pesados nubarrones que se iluminan por rayos que parecen telarañas luminosas. Sin embargo, la luz es efímera, y los truenos evocan a los rugidos de titanes mitológicos.
Camina por el empedrado sin darse cuenta de las otras casas, en cuyas ventanas apenas brillan luces mortecinas, o de los charcos que pisa y le humedecen los huaraches y los pies. Lo más molesto es el viento frío, ora calmo, ora furioso, que la obliga a detenerse por un momento. Al pasar junto a la Catedral, sabe que en aquella masa áspera e imponente, de santos carnales tallados delicadamente en la fachada de cantera, está Dios; pero no se detiene, sino que se persigna y susurra un padrenuestro sin mover mucho los labios.
La vieja partera continúa hasta encontrar el inicio de una plaza larga, coronada en el centro por una fuente negra que sólo se descubre de piedra cuando un rayo fugaz ilumina el cielo, seguido del trueno divino, y el goteo de la lluvia, en su repique húmedo, cínico.
Ese sonido rítmico la lleva al otro extremo de la plaza, hasta el templo de San Agustín, barroco, sombrío y antiguo; a su lado, el convento del mismo nombre, al menos guarecido por gruesos tablones de madera. Ahí, hace sonar la campana con insistencia y espera paciente. A pesar del fondo y la blusa que lleva debajo del vestido, la pobre mujer está tan empapada que es posible dibujar la curvatura de sus caderas y la forma caduca de sus senos.
Se abre una portezuela cuadrada a la altura de sus ojos, y a través de cuatro barrotes de hierro se asoma el rostro arrugado de un fraile.
—¿Quién vive? —pregunta él, con sueño.
La vieja partera aspira el incienso perfumado y amargo que viene del interior.
—Disculpe, su merced, vengo en nombre de doña Josefa de Aramburu —responde—, cuya vida peligra por los dolores de parto, que han durado ya tres días.
—¿Se ha confesado tan noble dama? La mortandad es grande en estas tierras y en estos tiempos.
—Sí, pero hoy necesito otra clase de auxilio —se apura ella.
—Entonces será mejor que busque a un médico —concluye el fraile y cierra la portezuela.
La vieja partera insiste al tocar la campana.
Un rayo retumba en la cercanía, antes de que la portezuela se abra.
—¿Qué quieres, mujer? La merienda fue hace mucho y éstas no son horas de molestar al buen cristiano.
Ella lo interrumpe:
—Pido un milagro, su merced, la salvación para mi señora. Sé que hace algunos años encontraron el cuerpo incorrupto de fray Diego de Basalenque, y eso lo hace santo. Ustedes lo tienen, el cuerpo vestido, quiero decir. Si me prestara su capa, tal vez Dios obre por intercesión de la reliquia.
El fraile gruñe y azota la portezuela, de tal suerte, que la vieja partera sabe que ha fracasado.
Respira profundo, y vuelve a ponerse el rebozo húmedo sobre la cabeza. La plaza está llena de charcos que reflejan los rayos en brillos diminutos. Ahora, ¿cómo volver al lado de su patrona? ¿Qué excusa le dará, si acaso logra superar los dolores de parto y lograr a la criatura?
Está por irse, cuando escucha el crujido de la portezuela al abrirse.
—Espera, mujer —exclama el hombre.
Al volverse, la partera se encuentra con el fraile fuera del convento. Lo reconoce por su rostro arrugado y su barba cana: en sus manos tiene un cofre de madera mediano con la cerradura rota.
—Aquí está la capa que buscas, y si tu fe es tan grande como dices, nuestro Señor hará el milagro. Te la llevas en prenda, devuélvela antes del amanecer. Sé dónde vives y podría reportarte a las más altas autoridades. ¿Me oíste?
—En nombre de María Josefa de Aramburu, y de su noble esposo, agradezco esta acción —responde ella al tomar el cofre con ambas manos.
Pesa, no tanto por la madera, sino por la responsabilidad, pues si el objeto en su interior es tan místico como dicen, la partera podrá lograr su cometido. Duda, por supuesto, porque en toda fe religiosa siempre hay incertidumbre, pero también esperanza; y con este último sentimiento en el pecho, recorre el camino de vuelta a la casona novohispana.
En la recámara principal, junto a las brasas de la chimenea y ante el claroscuro que pintan las velas grises, una mujer gime por los dolores de parto. Es tal la agonía que ha sufrido por las últimas horas, que su piel es del mismo blanco que el camisón empapado en sudor. Está rodeada por su esposo, un médico y un sacerdote, José de Arregui, el canónigo de la Catedral.
La vieja partera deja el cofre sobre una cómoda y lo abre. En su interior encuentra un pedazo largo de tela marrón, doblada sobre terciopelo granate.
—¿Qué traéis ahí? —pregunta don José Joaquín, esposo de la mujer en parto.
—Supercherías de mujeres —responde el sacerdote—, supersticiones de los indios, porque ¿puede más la capa de un muerto que el rezo del santísimo rosario?
—Sí, supercherías… hasta que hacen un milagro —interviene la partera y, la acomoda sobre los hombros de la pobre mujer en parto que respira agitada por su dolor.
—Nuestro Señor crucificado es quien hará el milagro —añade el sacerdote con desdén, mas ella lo ignora.
Ya fuera por intercesión de la dichosa capa, el rezo del rosario, la labor del médico presente o de los mismos dolores de María Josefa de Aramburu, ésta comienza a relajarse y libera su parto con tal naturalidad que siente cómo se abre su cuerpo y, en cuestión de minutos, escucha el llanto agudo del recién nacido.
Sólo entonces, los presentes suspiran con alivio, y más cuando el cuchillo esterilizado al fuego corta el cordón umbilical.
La madre se ha quedado dormida, exhausta. Su piel es similar a la de una muñeca de blanca cera, el único movimiento de su cuerpo es el pecho que se infla con lentitud al respirar.
La partera arropa al niño con un manto grueso de azul francés bordado en hilo de oro, arrullándolo con cariño para que deje de llorar; el médico revisa a doña María Josefa de Aramburu con la idea de bajarle la fiebre con compresas húmedas sobre la frente. A través de la ventana sólo se ven las gotas solitarias que caen desde el techo y los árboles de la calle, negros, con las ramas desnudas; ha dejado de llover. La luna, sin embargo, no se asoma.
José Joaquín le da unas palmadas en la espalda al cura, y arqueando las cejas hacia la puerta, lo invita a salir del cuarto sin decir una palabra. Así lo hacen, y caminan hasta la sala.
—¡Enhorabuena, don Joaquín! El cielo lo ha bendecido, al fin tiene un varón sano —exclama el sacerdote—, quiera Nuestro Señor que no muera como los otros.
Se sientan en sillones diferentes, ahí también han preparado la chimenea, que cruje ruidosa sobre ceniza impalpable. Velas largas en candelabros de plata dan luz a las paredes llenas de arte sacro, querubines con espadas largas, corazones coronados por espinas y vírgenes en tránsito a la muerte.
—¿Me acompaña con una copita de licor, su ilustrísima?
—Ni Dios lo mande —responde el cura—, el aguardiente suelta la lengua y luego el demonio se aprovecha. En cambio, y abusando de su cristiana hospitalidad, le acepto una taza de chocolate caliente.
José Joaquín hace sonar una campanita dorada que descansa en la mesita junto a él. En segundos aparece un muchacho mulato con piel de bronce; no tiene más de quince años. Viste con pantalones cortos y una camisa blanca manchada de carbón.
—Juan, preparad dos tazas de chocolate, pero con leche bronca, nada de agua, que no le falte azúcar ni le sobre nata. Queda un poco del que mandé traer del Valle de Antequera.
El mulato asiente en silencio, un tanto nervioso, y deja la sala, al tiempo que José Joaquín le grita:
—No demoréis u os vais a enterar.
Con los ojos bien abiertos, el sacerdote se vuelve hacia el anfitrión.
—Y dígame, ¿ha escogido ya un nombre para su vástago? Sin duda ha pensado en el suyo propio.
—¿No es, acaso, caer en el pecado de orgullo? —pregunta José Joaquín—, Dios eligió ya el nombre. ¿Qué santos aparecen hoy en el santoral?
—Cosme y Damián, don Joaquín. Santos y médicos, hermanos que ofrecieron su vida y alma para curar a los más pobres. ¿Le gustaría que su hijo siguiera esa profesión?
—Me gustaría esa taza de chocolate.
—Por supuesto, la noche invita a beber algo caliente.
El mulato tarda un poco más, después de todo es complicado prender el fogón en el aire húmedo, pero regresa con dos tazas de porcelana de chocolate humeante y dos cucharillas de plata. Luego echa otro leño a la chimenea y se retira para que don José Joaquín y el sacerdote discutan sobre la política del rey Carlos III para regular el precio del pan en España, las protestas contra el rey Luis XVI en las calles de París, y los problemas que el virrey Matías de Gálvez tiene en sus audiencias de la Ciudad de México.
El reloj de la otra esquina, una maravilla que le había comprado a un comerciante portugués en el puerto de Acapulco, emite doce campanadas.
—No es menester que esté fuera de mi casa a esta hora, será mejor que me retire —dice el cura.
—Lo acompañaré a la puerta. En unos días empezaremos a planear el bautizo de Cosme Damián —don José Joaquín exclama mientras lo despide con un apretón de manos.
Está cansado, físicamente agotado. Va hasta la habitación de su esposa y se asoma por la puerta entreabierta, ante la luz del fuego moribundo contempla a su mujer pálida, dormida, apenas cubierta por las sábanas traslúcidas, mas con los ojos de la imaginación ve su carne femenina, desnuda, desde el cuello hasta el nacimiento de los muslos. Entraría, de no ser por el médico que la cura, le siente las mejillas, y le cambia los trapos húmedos sobre la frente. Junto a la cama, la vieja partera arrulla al niño, el cual no llora, sólo mueve los brazos con lentitud.
Sonríe y cierra la puerta.
Convencido de que su otra hija ya esta está en cama, y que los criados no dormirán hasta que el médico y la partera se retiren a descansar, don José Joaquín va hasta su cuarto.
Ocasionalmente solicitaba la ayuda del mulato para desvestirse, pero no esta noche. Se despoja de los pantalones, de la chaqueta, cuyos finos adornos están bordados en hilo de plata, y de la camisa. No busca su ropa para dormir, cosa rara en él, sino que apaga todas las velas y se mete en el edredón para sentir la pesada tela contra su piel desnuda.
Recuerda de súbito el Catecismo del padre Ripalda, por lo que dibuja, con su pulgar, una cruz en su frente para evitar los malos pensamientos, en los labios para no pronunciar malas palabras, y en el pecho para no caer en las malas obras. Así, se queda dormido, al arrullo de los grillos y de los malos sueños viriles, que no puede ahuyentar con sólo santiguarse por las noches.
—Se llamará Agustín —exclama María Josefa en cuanto la vieja partera termina de contar su historia de la noche anterior.
Los criados han corrido las cortinas para que la luz blanca del amanecer inunde los rincones, el ropero, la chimenea y la estatua de san Francisco de Asís vestido de terciopelo, sobre una repisa empotrada en la pared. El aire está cargado con el aroma ácido del jardín, donde la tierra aún está humedecida por la lluvia de la noche anterior. María Josefa se desabotona el camisón, y libera su pecho.
—Y por la reliquia no debe preocuparse, la devolví a los frailes a la hora prima —añade la vieja partera.
—Me encargaré de hacerles una dádiva generosa en oro, han salvado mi vida. Creo que también le haré un regalo de plata a la Virgen, o quizás unas perlas para su efigie.
El niño succiona con suavidad de la teta hinchada de su madre, tiene los ojos pequeños y la mollera suave, además cuenta con una piel blanquísima y comienzan a salirle rulos castaños en el cráneo.
La vieja partera se deleita ante una imagen tan bíblica como dulce, madre e hijo, ajenos el mundo, sin conocer la desgracia. Se vuelve a la ventana en cuanto se posa un colibrí rojo, y recuerda aquella vieja leyenda de su pueblo maya sobre las almas de los guerreros muertos que regresan en forma de pájaro para guiar, para enseñar, y para curar.
La puerta se abre de golpe y entra don José Joaquín; un hombre ancho, con cierta musculatura que le ayuda a imponer su presencia.
María Josefa se quita al niño del pecho y, pudorosa, intenta cubrirse con la sábana, el pequeño llora.
—Podrías tocar la puerta —le recrimina ella, mientras le da el niño a la vieja partera para que lo arrulle.
—No os lo llevéis, quiero estar con el pequeño Cosme Damián un momento —pidió él.
La partera se detiene, indecisa. El niño no deja de llorar.
—Sí, llévatelo al patio —ordena María Josefa.
—¡Esperad! Quiero abrazarlo —pide él.
Ella insiste:
—Llévatelo.
Se queda quieta, con las mejillas rojas, hasta que la partera sale con el niño, Ya solos, se abotona el camisón, mientras añade:
—Y a ti, ¿quién te dijo que el niño se llamaba Cosme Damián? Dios eligió otro nombre.
—Sí, Cosme Damián, mujer. Son los santos de su día, y quienes habrán de proteger al pequeño en su vida carnal y espiritual.
María Josefa niega con la cabeza.
—Por los frailes agustinos que nos prestaron la capa de fray Diego de Basalenque, por ellos, y por san Agustín, uno de los padres de nuestra fe. El niño se llamará Agustín.
—Por decisión de un muerto, queréis decir —se burla él, de tal forma que intercala las palabras en risas socarronas, y las venas se le marcan en el cuello.
—Será como tú dices, por decisión de un muerto, pero es el nombre que yo he decidido. Agustín. Agustín… y que Dios lo guíe y procure siempre. Agustín ante el Cielo y ante el virrey de la Nueva España.
Aquello parece divertir mucho a José Joaquín:
—¡Vamos, mujer! Pensad bien las cosas. ¿Agustín de Iturbide? No habrá hombre que recuerde ese nombre, pero en justicia a vuestra inteligencia, os diré algo. Escribiré con tu nombre y el mío a don José de Arregui, y que sea él quien tome la decisión. Así será Dios quien decida. Y vos no podréis objetar.
—Lo que quieres es un hombre que te dé la razón —responde María Josefa con molestia—, la fe no es más que un hombre apoyando las locuras de otro.
Mas su esposo no la escucha, está excitado por la idea de escribirle al cura, le palpita el pecho con fuerza y se le entumen las yemas de los dedos. Aún no ha tomado su desayuno, pero considera que es más importante prestarle atención a su hijo que a su estómago. Atraviesa el patio donde la partera arrullaba al niño, y casi se tropieza con uno de los macetones al reparar en ella.
Su mente hierve con las palabras que quiere poner en la carta.
Entra en su despacho, sin prestarle mayor atención a los libreros llenos de tomos viejos, se sienta ante el gran escritorio y abre la tapa del tintero. Le tiene respeto a la página en blanco que saca de uno de los cajones.
Por fin se decide a tomar la pluma y escribe:
Su merced, aprovecho estas líneas para encomendarme a su buen juicio y exponerle un dilema que aqueja a mi persona y a la de mi buena esposa…
Despierta la ciudad, y con ella el bullicio propio, a lo lejos se oyen las campanadas que llaman a misa de ocho.
Ha pasado una semana, doña María Josefa quiere moverse de la cama.
—El médico dice que ya puedo ponerme en pie —dice cándidamente al sentarse en el colchón.
Dos muchachas indígenas, criadas suyas, le sirven de apoyo para que se levante de las sábanas, las cuales ya muestran manchas de sudor. María Josefa se calza con dos zapatillas que le resultan frías, y exclama:
—¡Cómo adoro la luz dorada de Nueva España! Como si Dios favoreciera nuestro reino.
La noble mujer camina hasta la habitación contigua, donde han dispuesto una tina alta de madera con agua hirviendo. Se trata del cuarto de baño, una de las últimas reformas que vienen de Europa, donde el rey Carlos III ha ordenado nuevas medidas de higiene, y sólo los más ricos las han acatado a conciencia.
Las cortinas están cerradas, la única luz venía de dos candelabros de plata que han colocado sobre una cómoda en el otro extremo. Aquel espacio no mide más de tres por tres metros, aunque es alto. María Josefa se desabotona el camisón, y sus criadas le ayudan a despojarse de él. El tufo a sudor que emana de la tela es penetrante. La mujer sonríe, pues ante aquella luz no se le notan las estrías de su vientre, ni de los muslos. Le gusta comparar su cuerpo de mujer con las imágenes de Eva que ha visto en diferentes iglesias, la forma de sus senos, su pelvis ancha, su vientre blanquísimo.
Con ayuda, se sumerge en el agua, y siente el calor entrar por cada uno de sus poros. Cierra los ojos, y echa la cabeza hacia atrás, tiene una sonrisa en sus labios. Una de las criadas toma un frasquito con esencia de nardos, y vierte un poco en el agua. El vapor se vuelve dulce, sensual.
—¿Mi esposo ya tomó su baño? —pregunta ella.
—Desde antes que saliera el sol, lo ayudó el mulato —responde una de las criadas, que ha humedecido un trapo blanco en el agua caliente, y con él talla los hombros suaves de María Josefa; la otra joven, lava el pelo enmarañado de su patrona, en el que comienzan a notarse mechones pelirrojos y blancos entre la cabellera parda.
En aquel cuarto encerrado, reina el silencio, interrumpido sólo por el movimiento del agua, y el suspiro de las criadas, que masajean con suavidad el cuello, el costado, y las pantorrillas de María Josefa, también sus formas de mujer, suaves, redondas; el área alrededor de los senos. Cuando siente que el baño ha terminado, se pone de pie, y pide ayuda para salir de la tina. Envuelven su cuerpo en una tela larga de algodón, y lo frotan para secarlo.
Ahí mismo la visten con sus calzas largas hasta los muslos, un fondo limpio y, la parte más dolorosa, un corsé rígido que le aprieta el busto y la cintura. Así, en paños menores, le abren la puerta para que regrese al cuarto principal, la envuelve el aire cobre de otoño.
Las criadas le ayudan a ponerse un vestido rosa de tafetán, con la manga francesa un poco más larga que el codo, y que deja ver el nacimiento del pecho. Sus criadas la peinan con tal chongo que es posible acomodarle una peineta de nácar detrás de la cabeza, y sobre ella colocan una mantilla de encaje negro que le llega hasta los hombros. Sólo por tratarse de un día especial pide un poco de rubor para las mejillas. Busca que le den su abanico pintado a mano, y le colocan los zapatos de tacón bajo que ha mandado hacer en la noble y leal Ciudad de México.
Al escuchar las campanadas, María Josefa sabe que ya va tarde, y se apura para llegar a la sala de su casa, donde la espera su esposo vestido con un saco largo de terciopelo añil. A su lado, el mulato y su madre negra, quien sostiene la mano de la otra hija del matrimonio Iturbide, una niña rechoncha de diez años, piel blanca y largos rulos negros que responde al nombre de Nicolasa. La vieja partera, ahora nana, tiene al bebé en brazos, quien dormita plácido.
—¡Apuraos, mujer! El cura nos espera —le recrimina José Joaquín a su mujer.
—Lo que pasa es que traes muina porque perdiste ante el cura —responde ella.
—También perdiste, no sé por qué sonreís —contesta José Joaquín.
Ella levanta los hombros, como para burlarse de su esposo en silencio, y se encamina a la puerta para darle a entender que la discusión ha terminado.
El matrimonio, con criados e hijos, se adentra en las calles de Valladolid, cubiertas de tierra. Todos se envuelven de la peste propia de las ciudades coloniales, mezcla de heces enterradas, animales de carga, tierra mojada, carbón, y agua estancada. María Josefa ve a lo lejos una mujer con medio cuerpo fuera de la ventana, que sacude el polvo de un tapete; dos casas más allá, otra hace lo propio con el agua de una palangana. La concurrencia de Valladolid es diversa en sus vestimentas, así como en sus tonalidades de piel, lo mismo la textura lechosa de los españoles peninsulares, que el negro nocturno de los esclavos africanos también es posible encontrar indígenas mixtecos camino al mercado, y mercaderes criollos con mercancías que vienen del puerto de Acapulco.
Los miembros de la familia Iturbide llegan al portón principal de la Catedral de Valladolid, ante ellos se levantan cuarenta metros de cantera rosa, coronada por dos torres; majestuosa, imponente; dedicada a la Transfiguración de Jesucristo. Dejándose llevar por la melodía seductora que viene del interior; notas altas producto del órgano tubular, la familia Iturbide y los criados entran a la iglesia apestada por encierro y humedad…
La pila bautismal es de una plata reluciente, cada color del sol es reflejado por la luz que penetra desde los vitrales. Hace poco que la han puesto en la Catedral de Valladolid, encargada por el rey de España que no olvida las grandes catedrales de América, y que las llena de regalos para servir a Dios y calmar a la gente por el alza de los impuestos.
La catedral está llena del humo de los cirios, y de dolientes que ofrecen sus oraciones por las almas del purgatorio.
El canónigo de la catedral, José de Arregui, toma al bebé con una mano, cubierto con un ropón blanco, y con la otra una concha de plata llena de agua bendita y la vierte sobre la frente del infante, mientras exclama:
—Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu, ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
—Amén —repiten María Josefa y José Joaquín; Nicolasa se queda callada, mirando con sus ojos grandes los altares cubiertos de oro.
Entonces, el sacerdote dibuja una cruz en la frente del pequeño, sellando así para siempre el gran destino del pequeño Agustín, blanco, fino, menudito; ignorante de que su turbulento futuro pondrá fin al pasado de incienso y plata.
CAPÍTULO 2
Un sentimiento comúnentre los mexicanos
1824
AGUSTÍN DE ITURBIDE contempla la bruma londinense, de un frío plateado casi incorpóreo; como una barrera que lo aleja del mundo.
La tarde húmeda no le permite ver el sol, pero eso a él no le importa. Se aleja de la ventana y se sienta en su pequeño escritorio, donde una vela estática ilumina unos pliegos largos, y un tintero abierto. Hace un esfuerzo infructífero por quitarse las botas, y mira su reloj de bolsillo. Apenas son las cuatro de la tarde.
Se desabotona la camisa para ponerse más cómodo, toma la pluma con su mano derecha, y comienza a escribir para que no le ganen las ideas, ni los recuerdos de su infancia.
Hijo mío, Agustín, quiero escribirte unas líneas para cuando ya no esté contigo, y necesites razones para ver a tu infortunado padre con el respeto que obliga nuestra fe.
Sirvan estas cartas como mis memorias íntimas; compártelas con tus hermanos y con tu madre, con el fin de que cada uno descubra a un Agustín más humano durante la guerra. ¿Cómo podría ser de mi conocimiento el destino turbulento que me esperaba en el campo de batalla? ¿Cómo es que México no podría ser sin mi intervención?
Es egoísta asegurar lo anterior, puedes decir que peco de la arrogancia que caracteriza a todos los hombres que han pasado a la historia, pero ¿no es cierto que sólo la posteridad puede juzgarnos? Mis contemporáneos están ebrios de rumores en mi contra, no saben qué pensar de mi persona. No pueden mantenerse indiferentes, opinan y toman partido; que si Agustín de Iturbide es bueno por tal y tal cosa; que si Agustín de Iturbide es funesto por la otra. ¿Acaso he dejado de ser hombre para que me juzguen como un santo o un apátrida?
Antes de que te escriba mi historia, hijo mío, debes preguntarte, y responder con honestidad. ¿Qué sabes de mí? ¿Qué opinas de mis acciones? ¿Qué te han contado? Quiero escribir sobre el presente y no debo. Prefiero escribirte del pasado, de mi patria, de Nueva España, de Valladolid. ¡Cómo suspiro por la ciudad que me vio nacer!
En Galicia hay una palabra para el mar que te ahoga el alma cuando estás lejos de tu patria y la extrañas con el corazón, o cuando se añora un pasado al que no podrás volver. Esta palabra es: morriña (los portugueses lo llaman saudade), y es un sentimiento muy común entre los mexicanos que viajan a tierras lejanas; pero también en los españoles peninsulares que venían al continente americano a ganarse el pan de cada día.
Mi padre, don José Joaquín, sufría de este mal. Recuerdo la tristeza de sus ojos, por más que bebiera vino, sonriera en las tertulias o sacara los naipes para apostar. Este mar silencioso no le hacía olas en la mirada porque odiara Valladolid, o no amara a mi madre, o sintiera disgusto por sus hijos, sino porque cargaba con un sentimiento de orfandad. Extrañaba el pueblo en el que había nacido, Peralta, en el reino de Navarra. Siempre hablaba de su pueblo con tal pasión que hasta llegué a tener compasión de él. Yo nunca fui a Peralta, pero lo conocí por lo que escuchaba, y más de una vez lo visité en espíritu con sólo cerrar los ojos.
En pocas palabras, mi padre no se sentía ni de allá ni de acá; muchos novohispanos leales al rey no profesaban devoción a España. Yo, a pesar de ser un bastardo de la morriña como muchos criollos o españoles peninsulares, me sentía un verdadero hijo de Valladolid, un americano. No sé cómo era la España peninsular más allá de las descripciones románticas de los libros, pero sí sé cómo lucía Nueva España: un verdadero paraíso que contaba con una riqueza sublime, montes llenos de vegetación, nubes rasgadas al atardecer, catedrales barrocas, altares de oro, minas de plata, y hombres ilustrados en la religión, la política y las artes.
A diferencia de otras tierras donde la luna es de mármol, en Nueva España era de cristal, salpicada a su alrededor por plata titilante de nuestras minas sobre el mismo terciopelo que visten las vírgenes de los templos. De tal suerte, que nuestra noche mexicana (incluso desde que México recibía el nombre de Nueva España) es una catedral eterna al Creador, y por más que pasen los siglos no se le podrá arrebatar su belleza. También, hay que reconocerlo, Nueva España sufría una desigualdad imperiosa, cruel e injusta; se trataba de ignorantes a los indios, se golpeaba a los esclavos negros que venían de África, y se les daba mal trato a las diferentes castas. Que si un español y un indígena tenían un hijo había que registrarlo como mestizo, un mestizo y una española tenían un castizo, un español y un negro daban un mulato. Los nombres de las mezclas eran tan risibles como humillantes, que si “cambujo”, “lobo”, “tente en el aire”, “no te entiendo” o “torna atrás”. Uno no era novohispano así nada más, te trataban de acuerdo a cómo te veían, a tu forma de hablar, al color de tu piel, o a tu origen… la verdad es que para tratar mal a los demás los americanos éramos buenísimos, y eso lo experimenté desde niño que acompañé a mi madre al mercado y vi, en aquel alboroto caótico de verduras frescas, gallinas sin cabeza, y regateos, cómo nadie se hablaba con el mismo respeto, más bien los españoles se dirigían con un particular desdén a los indios de esta tierra. No que los indios no hicieran lo mismo, así que el rencor era mutuo.
Yo creo que a todos se les olvidó, a los españoles peninsulares, a los criollos, a los indios, a los negros, a los mulatos y al resto de las castas, que todos teníamos el mismo hogar, la misma tierra bajo la luna de cristal.
¿Qué derecho tiene un hombre sobre otro? ¿Quién decidió que un hombre podía ser amo y dueño de la vida de otro?
Cuando yo era niño, Valladolid me parecía una tierra tranquila, pues mi existencia fue diferente a la de la mayoría de estas castas, podría decir que privilegiada. Sospecho que la causa fue la Divina Providencia; o tal vez la clase social es un accidente en la vida. No me dedicaba, como ahora se han dedicado a decir repitiendo las múltiples mentiras de un vil americano de nombre Vicente Rocafuerte, a cortarles las patas a los pollos para verlos correr con sus muñones. La crueldad, no fue parte de mis primeros años. Fui travieso, sí, porque la infancia y la juventud tienen como síntoma la más profunda rebeldía, pero nunca llegué a la crueldad.
Más bien recuerdo las tardes que pasaba en el patio con los soldaditos de plomo y estaño representando al ejército español, y que me permitían jugar a la guerra, con sus caballos y cañones en miniatura. Era trabajo de mi imaginación el darles vida, crear batallas, historias y romances. Medían poco más de cinco centímetros, así que podía desplegarlos de un rincón al otro del patio y sentirme, por primera vez, jefe de un ejército. O bien, imaginaba que eran espías en alguna misión secreta para el rey de España.
Estos juguetes eran, desde luego, un producto caro que sólo podía conseguirse en la capital, pero a mi padre le iba bien económicamente, así que nos compraba obsequios a mi hermana Nicolasa y a mí, como para compensar su ausencia de los viajes. A mi madre le traía algún collar o unos aretes que luego llevaba a las tertulias. Valladolid estaba dedicada al Sagrado Corazón de Nuestro Señor, las fiestas que se organizaban eran grandes, pero de acuerdo con cada clase social. Nosotros, los criollos y españoles, nos reuníamos en alguna casa a orar el novenario y celebrar un banquete al acompañamiento de una orquesta. Los indios, en cambio, bailaban al ritmo de la comparsa, bebían aguardiente de Oaxaca, organizaban peleas de gallos, y le cantaban a la Virgen de Guadalupe fuera de la Catedral, cosa que no era del agrado de los ministros del gobierno y de la Iglesia.
Las autoridades siempre vieron con desconfianza las costumbres de los indios, con frecuencia decían que ellos eran ignorantes y supersticiosos. Si en verdad lo creían, poco se hizo para mejorar su situación. Muy poco, en verdad.
Quiero, hijo mío, contarte un poco más de mi entorno familiar. Mi padre tenía dos propiedades en la ciudad y una hacienda en Quirio, que trabajaba arduamente y que no le permitía estar en casa todo el año. El escudo de armas de su familia, o mejor dicho, de la familia Iturbide, estaba dividido en cuatro partes: la primera, arriba a la izquierda, con un azul profundo, casi cerúleo, atravesado por tres franjas plateadas. La segunda, arriba a la derecha de un rojo sangriento, con dos leones dorados, levantados en sus patas traseras, y sosteniendo un pilar de marfil con las patas delanteras. El tercero, abajo a la izquierda, otro rojo profundo, con dos leones parecidos a lobos, mirando la izquierda con actitud de defensa. Por último, el cuarto cuadro, abajo a la derecha, repite el azul, pero esta vez atravesado por dos franjas horizontales de plata.
Así, mi padre, yo, éramos reflejo de ese escudo de armas, tan propio de la familia Iturbide, un legado de valentía y fe.
Mi madre, la bella María Josefa de Aramburu, era una de las joyas de Valladolid, y descendía de uno de los fundadores de la ciudad, Juan de Villaseñor, dos siglos y medio atrás. Así que vine al mundo de una madre criolla y un padre español peninsular; eso me hacía criollo por derecho propio, y me daba libertades que no tenían otros naturales de Nueva España.
Por eso, nuestro círculo cercano de amigos, nuestras reuniones, y hasta las personas que se sentaban junto a nosotros en misa, eran españoles y criollos. Ahí fue donde conocí a un primo de mi madre, primero profesor y luego rector del Colegio de San Nicolás Obispo, y que yo siempre vi como un hombre muy sabio, hasta que sus acciones me hicieron cambiar la opinión que tenía de él. También descendía de Juan de Villaseñor y, a pesar de ser cura, era uno de los hombres más bonachones que he conocido. Su amor por la vida era casi tan grande como su desprecio a los españoles peninsulares en América. Su nombre era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla Gallaga Mandarte y Villaseñor. Miguel Hidalgo, para los amigos.
Su historia, desde luego, también está ligada a este México convulso que nació de la sangre; roja, criolla, mestiza, fresca, e inocente. Sangre mexicana, al fin, igual de roja y preciosa que la tuya o la mía. Sangre es el sacrificio que pidieron los dioses antiguos para la fundación y manutención de la Nueva Tenochtitlan; sangre es lo que pidieron a cambio de la fundación de un nuevo país. Piensa en ello, y reflexiona.
Quizás todavía pidan ese sacrificio para que viva México. Tal vez sea una petición permanente para que la luna de cristal siga brillando en lo alto.
Tu padre, Agustín de Iturbide
Bury Street en Londres a 1 de marzo de 1824
CAPÍTULO 3
Ha nacido un dragón
1789
MIGUEL HIDALGO exclama que lo suyo son los juegos de azar, aunque la suerte rara vez le sonríe. Describe el sostener varios naipes en sus dedos largos como un acto erótico: acariciar el cartón, contar los números pintados y morderse los labios antes de cada jugada, con la esperanza de joderse al contrario. Menciona, además, que apostar es una de las emociones que lo hacen sentir vivo, pues le despiertan la mente, el corazón, y el alma, los une en un mismo juego, y concluye que no lo considera un pecado como otros de sus compañeros sacerdotes.
—Algo de razón debe tener usted, señor rector —responde José Joaquín sin quitarle la vista a sus cartas—. En América tenéis el dicho ese de: afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Alguna relación debe existir entre el azar y el corazón. Si no, al menos en el sentido del humor con el que Dios influye en ambos.
—Sí, hay una relación, el interés —responde Miguel Hidalgo—, si no mire usted. ¿Con qué se gana el corazón de una joven? Demostrando interés. ¿Cómo se domina el corazón de un gobernante? Fingiendo interés. Como herramienta de manipulación es muy efectiva. Si no hubiera el mismo interés en los juegos de azar, como ahora ha demostrado el rey de España con sus reformas borbónicas, ¿usted cree que nos hubieran puesto un impuesto tan gravoso para comprar estos naipes? Claro, y así podríamos seguir con los demás tributos, pareciera que cada día hay uno nuevo, y aquello sería exagerar para nosotros, no así para los que menos tienen. Lo que sí es cierto, es que España requiere cada vez más dinero para combatir a Inglaterra, y se sirve de las minas de plata en América para obtenerlo.
José Joaquín deja una carta sobre la mesa y recoge otra, sin percatarse del atardecer rubí que sumerge a Valladolid en el crepúsculo; desaparece el calor que se ha sentido desde la mañana, reemplazado por un viento fresco que se cuela desde una ventana abierta.
—Esperad, veréis que Dios iluminará al nuevo rey Carlos IV para que sea mejor que su padre. Debe serlo, para evitar que Inglaterra vuelva a bloquear nuestros puertos, y para que Madrid no se vea influenciado por las protestas de París.
—Más guerras en Europa significan más impuestos para América. Ya se sabe que nosotros pagamos los ejércitos que combaten allá. ¿Quién más? En Nueva España hay dieciséis millones de habitantes, en España sólo seis. Europa necesita de América, esto está claro.
José Joaquín finge no escuchar esta última frase, sólo toma otra carta de la mesa y pregunta:
—¿Sabía que hace unos días la Bastilla cayó a manos de unos revoltosos que se manifestaban contra el rey de Francia? No se habla de otra cosa en Valladolid, dicen que las cosas en París están muy mal, que se saquean negocios por el hambre tan grande que tienen, que hay mucha miseria, y que la gente no está feliz.
Don Miguel lo ve de reojo, y luego desvía la mirada hacia la ventana; a lo lejos aparece la primera estrella. El cielo comienza a apagarse.
—Ustedes los gachupines ven y no ven, y los indios cada vez tienen que dar más tributo, y si no pagan los azotan. ¿Usted cree que sólo en París hay hambre y miseria? —pregunta el sacerdote.
José Joaquín responde de inmediato:
—No, también aquí, en América. ¿Podéis imaginaros lo que será de las colonias inglesas ahora que no responden a la monarquía inglesa y se hacen llamar Estados Unidos de América? Lo contrario a Nueva España. Nosotros somos fieles al rey y al papa.
Miguel Hidalgo se mantiene callado un momento en lo que da un sorbo al chinchón, un licor de anís que le han servido en una copita de cristal tallado. Observa detenidamente sus cartas y las deja boca abajo sobre la mesa.
—Señor Iturbide, como siempre usted gana la mano, pero no la discusión, es usted demasiado gachupín para mi gusto. Mire, como ya sabe que no tengo reales encima, me lo tendrá que anotar para que se lo pague la próxima vez. ¿Le parece si vengo el próximo jueves a la misma hora? Ya veremos si puedo pagar la deuda o duplicarla.
—¿No os lo había dicho ya? Mañana temprano haré un viaje, estaré fuera por dos o tres semanas, tengo que ver cómo va la administración de la hacienda. Planeo llevarme al pequeño Agustín. Su madre desea llevarlo a la escuela, pero yo quiero que se haga cargo de los negocios. Hacerlo hombrecito, usted me entiende. Ha estado demasiado tiempo en labores domésticas, y ya tiene seis años, no es un niño. Mejor que esté en el campo que con su hermana.
—Lo entiendo perfectamente, don Joaquín. Hay que disfrutar estos últimos tiempos de calma, porque con la Revolución Francesa… a ver cómo se ponen las cosas en Europa.
—Esos franchutes no tienen nada que hacer en España, mucho menos en Nueva España, bastante tenemos ya con los ingleses que siempre nos andan moliendo. Los borbones sabrán defender España de cualquier peligro, ya verá, no debéis preocuparos de nada.
Miguel Hidalgo le da un último trago a su chinchón de anís, pero es generoso, por cuanto le gusta el cosquilleo que el alcohol le produce en el paladar. Considera, por un momento, pedir que se la llenen una tercera vez, pero en lugar de eso exclama:
—Pareciera que nosotros, los criollos, y ustedes, los gachupines, viviéramos en dos reinos diferentes, como si Nueva España no fuera una, sino muchas en el mismo territorio; y sin embargo, aquí estamos, tan opuestos y sentados a la misma mesa. Usted ve prosperidad, yo abuso y tributos altos. Usted dice que la revolución de Francia no cambiará Europa, yo opino lo contrario.
—Diréis que estoy loco, pero seguiré discutiendo con usted, señor rector. Escuchadme, ¿qué os parece si le sirvo un poco más de chinchón en lo que usted barajea las cartas, señor rector? Y en la siguiente mano me contáis qué es todo eso que habla usted de las obras literarias de Molière. Yo de literatura no sé mucho, pero sé que hay quienes no ven con buenos ojos su obra. Contadme del Tántaro.
—Tartufo, don Joaquín —se burla Miguel Hidalgo—, la obra trata de Tartufo, el impostor. Usted vaya por esa botella, y déjeme las cartas. Prometo no guardarme los triunfos bajo la manga.
José Joaquín se levanta de la mesa y se acomoda la camisa.
—Sois un zorro —se mofa.
—Precisamente por eso me llaman así: Zorro —concluye Miguel Hidalgo y, acariciando los naipes con ambas manos, comienza a barajarlos.
Miguel Hidalgo también perderá esa mano, y la siguiente, pero ¡cómo disfruta la vida con todos sus matices!
Agustín sale a los campos de la hacienda de Quirio y cierra los ojos para respirar el aire limpio con aromas a pasto fresco y a la savia de los árboles, tan diferente a los hedores propios de Valladolid. Aunque el viento es un arrullo suave, este verano trae un sopor inaguantable, pues quema la piel, el verde de las hojas comienza a secarse, y el sol luce más amarillo que de costumbre. Además, el cielo está magro, hace varios días que no se ve una nube.
Se revuelve los rizos largos de su cabellera castaña y camina a las caballerizas. La emoción le recorre el cuerpo como una energía extraña que le calienta todo y lo invade con un deseo de correr, y sin embargo disimula esa intensa agitación. Le han ensillado un potrillo al que le puso el nombre de Sansón, y ha esperado toda la mañana para montarlo.
Agustín se para junto al animal, le da unas palmaditas en la testa y siente la crin entre los dedos; bajando por el cuello largo su mano continúa por el lomo suave hasta el nacimiento de la cola. Es una bestia poderosa, de muslos firmes y pecho fuerte, de musculatura y calma natural. Se siente atraído a la silla de montar, la misma que le regaló su padre José Joaquín hace un par de meses.
Con ayuda del criado mulato, Agustín monta a Sansón, mientras el sol le perla el rostro con sudor. Se acomoda en la silla, mantiene la espalda recta al encerrar los puños en las riendas. Las botas de cuero le aprietan, pero no le importa. La emoción le seca la boca. Se siente listo, y al mismo tiempo como si fuera la primera vez que monta. Usando los tobillos, da un golpe en el lomo del potrillo y suelta un grito agudo, aún de niño, pero con alma de hombre.
Agustín tira de las riendas y se deja llevar.
Sansón corre a toda velocidad por el campo verde, como si pudiera volar al convertirse en ciclón, y el joven Agustín puede sentirlo en el viento cálido que le golpea la cara y le despeina los rizos, estando encima de aquel animal se siente diferente, un príncipe de cuento, Hernán Cortés al conquistar la Gran Tenochtitlan, y los árboles que ve a lo lejos no son sino las pirámides del último Tlatoani.
Sí, con una sonrisa silenciosa en aquel vertiginoso andar, Agustín reconoce que con Sansón puede adentrarse a cuanto mundo se imagina, incluso más que con las batallas que arma entre sus soldaditos de plomo. Agustín levanta la cabeza y mira el cielo, tiene la extraña noción de que el mismo Dios Padre lo vigila y está complacido por lo que ve.
¡Qué delicia correr, vivir, ser y sentir; y saberlo a los ocho años! Después de todo, ¿hay edad para ser feliz?
Cuando Sansón llega al límite de la propiedad, marcado por un cerco de madera, en cuyas vetas se dibuja el polvo de la tierra, el potrillo da un salto hacia afuera y vuelve a entrar; y lo hace con tal destreza que Agustín apenas tiene que hacer un esfuerzo por mantenerse en el animal, aunque de sobra sabe que es peligroso hacer esos saltos, pues más de una vez ha escuchado que en la hacienda cercana un muchacho de su edad se cayó y se rompió el cuello dando esos saltos. Agustín, sin embargo, no tiene miedo y, siendo una vez más parte de la brisa caliente propia de Michoacán, se sabe un buen jinete. Con el golpe de las botas en el lomo del potrillo logra que éste vaya más rápido, y con un jalón de las riendas consigue lo opuesto. Y ese sentimiento de poder, de maestría, y al mismo tiempo de hombría temprana, hace que Agustín, a pesar de tener ocho años, se sienta mayor. Vuelve a recorrer el campo, haciéndolo suyo con el galope, hasta que ve la figura de su padre acercarse a las caballerizas.
Agustín se aleja de nuevo como parte del viento que recorre el campo, pero sabe que no podía evitar a José Joaquín por mucho tiempo. Así que cabalga hasta él y detiene a Sansón; desmonta y se acerca a su padre. Hay un silencio largo entre ellos, como si Agustín esperara un regaño y José Joaquín que su mirada bastara para controlar a su hijo.
—No me regañe, papá. Sé que me ha repetido muchas veces que no brinque en la reja, y que no corra tanto por el campo, pero no sé qué sucedió…
—Agustín… —susurra José Joaquín con autoridad.
—Y es que de verdad, cada vez que monto en esa bestia, no sé más de mí, No sé ni qué siento. Me gusta. Sólo eso.
La mirada de su padre se torna compasiva, parece sonreír con los ojos. Le pone una mano en el hombro y vuelve a insistir.
—Agustín, ¿creéis que no lo sé? Os he visto correr en el campo todas las tardes que hemos permanecido en la hacienda. Tenéis poco interés en la cosecha, en la administración y en la fe. Descuidáis las visitas diarias a la capilla, y no has escrito a vuestra madre y hermana en días. No conocéis aún vuestro destino.
—Padre, yo… —pero Agustín calla, pues no tiene justificación alguna para los regaños de su padre.
José Joaquín lo compadece.
—Hijo, desde la primera que os vi montado en un caballo supe que erais diestro, como los soldados de mi España que van montados, y me dije: ¡Ha nacido un dragón! Puesto que así se os debe llamar a los caballeros que montan: dragones. ¿Habéis pensado en seguir la carrera de las armas?
Agustín lo piensa por un momento, no tiene que cerrar los ojos para imaginarse campos largos, manchados de sangre, nubes de pólvora, cuerpos muertos, y él, vestido con un uniforme de militar y un mosquetón largo en su mano derecha. Tiene náuseas, un miedo que queda sembrado en su corazón, y crece tan rápido que no puede hablar. Sólo sacude la cabeza para decir que no.
—¿No os interesa defender el reino o vivir vuestras propias aventuras? —insiste José Joaquín.
—Mamá quiere que aprenda a leer y escribir —responde Agustín.
En el silencio, el viento, el calor propio de la región, el mulato ya lleva a Sansón de vuelta a las caballerizas.
—Pero las armas no están peleadas con las letras.
—Mamá quiere que aprenda a leer y escribir —repite Agustín.
—Venid, Agustín, es hora de comer. Prepararon panecillos de maíz, y un estofado de carnero. Si refresca por la noche, prepararemos una de las tablillas de chocolate que mandé pedir, a ver si están mejor que las que fabrican en Valladolid. Es momento de que platiquemos sobre vuestro porvenir.
—Sí, papá —responde Agustín.
Juntos, padre e hijo caminan en silencio de vuelta a la casa, pero Agustín tiene algo en su corazón que no lo deja en paz, y no es el miedo por la guerra que se ha imaginado, sino el deseo de volver a montar a Sansón, de sentir el viento acariciando su piel, y el sol calentándole el cuello.
¡Dragón! La mera palabra no suena real, mucho menos militar, sino como sacada de un cuento de san Jorge.
La guarda en su mente y no vuelve a pensar en ella.
Por la noche, Agustín sueña que camina entre vapores de incienso, que lo rodea cual bruma nocturna bajo un cielo sin luna. Y es que en aquel incierto andar, encuentra un altar de oro con brillantes adornos de barroco esplendor: cruces, hojas, querubines, pero sin la presencia de un crucifijo, o de santos piadosos. En lugar de ello, y sobre dos columnas separadas, dos vírgenes que conoce muy bien.
A la derecha, la virgen de los Remedios, viva imagen de una adolescente con los labios carnosos, túnica larga de marrón y largos rizos castaños, su piel es similar a la leche, sus manos frágiles como las figuras de porcelana.
En la columna izquierda, la virgen de Guadalupe, con su manto verdoso lleno de estrellas sobre una cabellera lacia, negra; y su piel morena como el maíz tostado con el que se fabrican las tortillas.
Agustín ve ambas vírgenes, tan santas e inmaculadas, tan parte de Nueva España y al mismo tiempo tan opuestas. Y, sabiéndose en un sueño, teme que vaya a despertar pronto, y quiere arrodillarse ante una, pero no sabe cuál.
Y lo apremia el viento, el tiempo y la dulce figura de cada virgen. ¿No deberían ser la misma mujer, todas la madre de Jesús?
Cuando despierta a la mitad de la noche, y no escucha nada más que los grillos, se pregunta sobre el significado de su sueño, pero al no encontrar respuesta, recuesta la cabeza en su almohada y vuelve a soñar. Esta vez con Sansón corriendo en un campo abierto y con sus ejércitos de soldaditos de plomo que pelean entre sí… a Agustín le atrae la idea de aventura, pero teme al peligro.
Prefiere, ante todo, obedecer a su madre, aprender las letras, y ¿después? ¿Qué profesión estaría destinada para él?
CAPÍTULO 4
¿No es mejor que sentarse a escucharlas locuras de un viejo?
1798
AUSTÍN DESLIZA SU DEDO por el lomo del libro de gramática, sintiendo la rugosidad de la piel entintada. Suspira mientras ve la primera luz del amanecer filtrarse por los cortinajes, lo mismo que el frío de enero empañar la brisa. Ya tiene puestos los pantalones de algodón que el mulato había planchado la tarde anterior con una plancha de hierro calentada sobre carbones encendidos.
Se oye el canto rasposo del gallo en una casa vecina. Agustín comprende que se le ha hecho tarde, se persigna con rapidez y repasa oraciones a san Lorenzo, san Vicente y san Gregorio, no por piedad, sino porque no quiere irse. Tampoco busca el auxilio de los santos, sino hacer tiempo. Se calza con unos botines sin bolear, y se abotona la camisa blanca. El reloj de la sala suena ocho veces. A lo lejos, como ondas en el agua, las campanadas de la Catedral rompen la calma, y permanecen en el aire hasta disolverse en el silencio.
Agustín corre, toma una manzana del frutero que adorna el pesado mueble del comedor, y sale de la casa. A pesar de la hora, la ciudad despierta bulliciosa. Comienzan a montarse los puestos del mercado; asnos, caballos y carretelas recorren las calles, levantando polvaredas con cada pisada; los negocios abren sus puertas, lo mismo una panadería que una veterinaria. Nueva España está llena de vida y calma, piensa; y aprieta el paso hacia el Seminario Tridentino, ubicado en el centro de Valladolid.
Cuando llega, alza la mirada. Aquel edificio gris es de corte barroco, largo, de dos pisos, varias ventanas y faroles colgados en la pared. Finalmente, Agustín entra al seminario, acompañado de otros estudiantes, algunos de sotana negra, todos apurados por llegar a su clase. Camina en el patio interior de tamaño considerable, rodeado de columnas que forman arcos. Sube por las escaleras y busca su salón.
Al acercarse, escucha la voz grave de su profesor:
—De este modo podemos conjugar y decir correctamente Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui…
El catedrático se detiene y mira hacia la puerta con desdén. Tras unos segundos exclama:
—¡Señor Iturbide! Otra vez llega tarde a su lección de gramática latina. Cualquier observador diría que no le interesa el estudio. Espero estar equivocado.
Agustín se mantiene quieto, tiembla por dentro.
—Le estoy hablando, señor Iturbide. ¿No me va a responder?
—Lo siento, se me hizo tarde, señor profesor.
—Se me hizo tarde, señor profesor —lo arremeda con un tono agudo—. Siempre tiene usted la misma excusa. Que esto sirva de lección para todos, aquel que llegue tarde tendrá que llevarse trabajo a casa. El señor Iturbide, a pesar de la hora, puede pasar a la clase, pero deberá copiar para mañana los primeros tres capítulos del Génesis. En latín, para que aprenda. El castigo será igual para todo estudiante que llegue después que yo. Solo así aprenderán a ser responsables y a que el tiempo de otros es sagrado.
Agustín arrastra los pies hasta su asiento junto a la ventana, deja a un lado su libro y abre el cuaderno. Destapa el tintero y comienza a escribir las sílabas de gis que estaban en el pizarrón. El catedrático se aclara la garganta para continuar:
—De acuerdo con lo que les acabo de explicar, si tengo la frase Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui. ¿Quién puede decirme el propósito de…?
Agustín deja de prestar atención, no es que sea mal estudiante (sus calificaciones son altas), sino que le aburre estar todos los días en el mismo espacio de piedra, frente al pizarrón de siempre, con los regaños de costumbre cuando podría, tal vez… hacer algo diferente, ¡disfrutar la aventura!
Como tantas otras veces, Agustín recarga el mentón en su mano y mira hacia la ventana, está a nivel de piso, así que contempla los vestidos de las damas arrastrarse por el polvo, las patas de los caballos y los caballeros que caminan apurados de un lugar a otro. Cierra los ojos e imagina que monta a Sansón, cabalgando contra un dragón de púrpura y negro, bajo la noche más peligrosa que se ha imaginado, aunque sabe que es un escenario fantástico. ¿No es mejor que sentarse a escuchar las locuras de un viejo?
Agustín sabe que aquel catedrático de canas en la barba y manos huesudas aprovecha sus clases para dos cosas; la primera es enseñar un poco de gramática latina, utilizando como ejemplo las oraciones religiosas populares; la segunda, quejarse de cómo las reformas borbónicas del rey Carlos III (que en paz descanse) sacaron a los sacerdotes jesuitas del reino, lo que, por supuesto, había generado cierto rencor en algunos grupos de Nueva España.
Cómo le aburren esos discursos a Agustín, no porque le disguste la política, sino porque el profesor siempre se echa la misma cantaleta… quejas y quejas contra España, pero nadie se atreve a más; tal como ha sucedido en Francia, de donde se cuenta la anécdota terrible de que a Luis XVI, y a su esposa María Antonieta, les cortaron la cabeza en público.
No, las revueltas de París están lejos de Nueva España, y Agustín lo agradece, en cuanto le permite soñar cada día en sus lecciones interminables, pero ¿no hay nada más que ese salón de clases? Si sigue con sus estudios de gramática latina en el seminario, está claro que el siguiente paso será el sacerdocio, pero él no siente la vocación de servir a Dios desde los altares dorados que inundan Valladolid, Oaxaca, o Veracruz; ni tiene la necesidad de perseguir esa profesión por un sueldo. Aunque bien le gustaría a su madre, la bella María Josefa, que siguiera por ese camino. Tampoco está en planes de escuchar a su padre, quien le insiste todos los días en que siga la carrera de las armas.
Agustín piensa en aquellas posibilidades, mirando largamente por la ventana, en espera de las campanadas de la Catedral que anunciarán el fin de la clase. Ah, pero el tiempo parece tan largo y tedioso… como si no tuviera fin, y Agustín ya está cansado de eso, de la clase, de la materia que le imparten, de la ciudad, ¡de todo!
Y una idea viene a su mente…
Se oyen nuevas campanadas desde la catedral, falta mucho para que termine su clase.
María Josefa de Aramburu se sentó en la sala para aprovechar la luz de la tarde que fluye por el ventanal descubierto. Toma su vestido esmeralda y lo recarga en su regazo, buscando una de las mangas que sabe bien necesita un buen arreglo. Cuando encuentra la rotura se da cuenta que requiere más de un par de puntadas. Se hace de un dedal de plata que le regalaron el día de su boda, enhebra la aguja con muchísimo cuidado, y comienza a reparar la prenda. Debe tenerla lista esa misma tarde, pues se llevará a cabo la tradicional tertulia por la Epifanía del Señor.