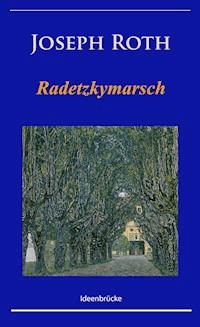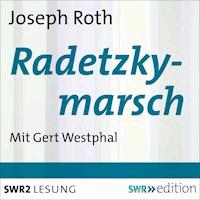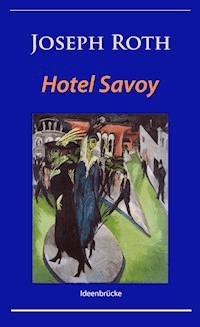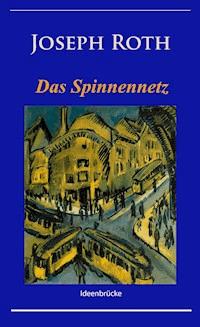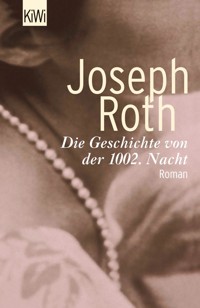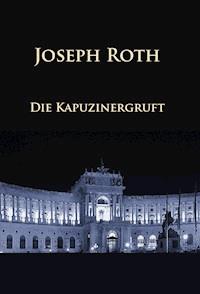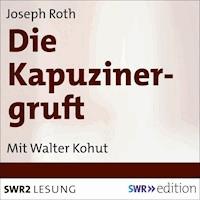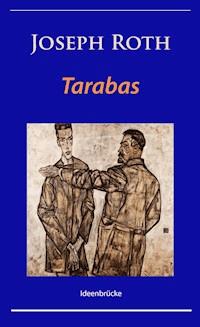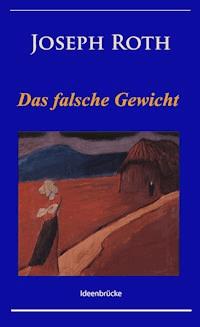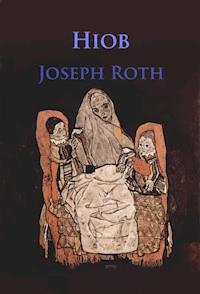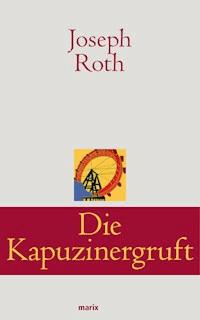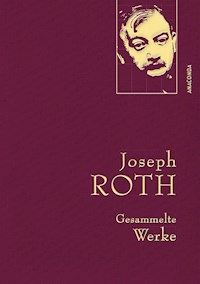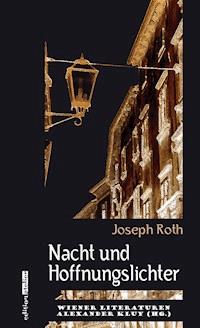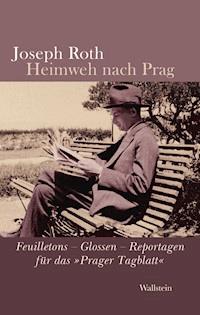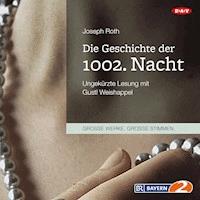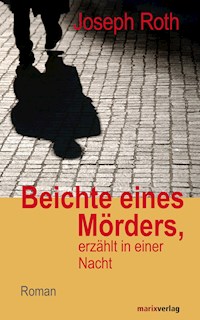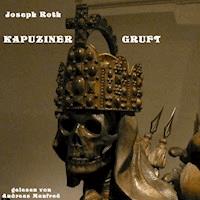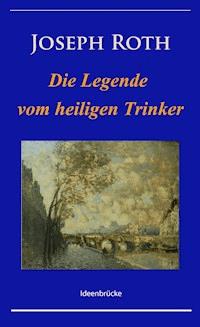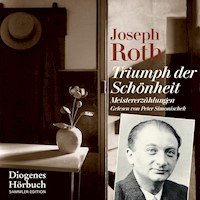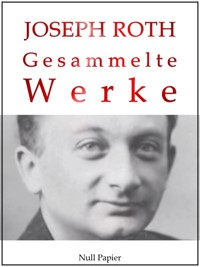8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En Izquierda y derecha Joseph Roth describe un mundo particular conformado a la luz de la posguerra luego de la Primera Guerra Mundial: el de la familia Bernheim. Paul y Theodor, hermanos, exhiben dos caracteres que emergen de una familia que se ha venido abajo, tanto a nivel económico como a nivel moral.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Acerca de Joseph Roth
Joseph Roth(Imperio Austrohúngaro, 1894 - París, 1939)
Moses Joseph Roth nació en Brody, Imperio austrohúngaro, el 2 de septiembre de 1894. Si bien Roth siempre dio versiones contradictorias sobre su vida, la biografía publicada por David Bronsen, Joseph Roth. Eine Biographie, en 1974 es la más aceptada hoy en día y de donde se pueden extraer sus datos biográficos. En la Primera Guerra Mundial fue parte del ejército austríaco. En 1933, con la llegada del nazismo al poder, sus obras fueron quemadas. Entre sus libros más conocidos están La rebelión y La leyenda del santo bebedor, de próxima publicación en Ediciones Godot.
Página de legales
Roth, Joseph / Izquierda y derecha / Joseph Roth. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2022. Libro digital, EPUBArchivo Digital: descarga y onlineTraducción de: Daniela Campanelli.ISBN 978-987-8928-15-9
1. Filosofía Política. I. Campanelli, Daniela, trad. II. Título.
CDD 320
Título original Rechts und Links
Traducción Daniela CampanelliCorrección Federico Juega Sicardi, Candela Jerez y Sara Zuluaga CorreaDiseño de colección Martín BoDiseño de interiores Víctor MalumiánIlustración de tapa y viñetas Emiliano Raspante
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot Buenos Aires, Argentina, 2023
Izquierda y derecha
Joseph Roth
TraducciónDaniela Campanelli
PRIMERA PARTE
I
TODAVÍA RECUERDO AQUEL TIEMPO en el que todo indicaba que Paul Bernheim se convertiría en un genio.Era nieto de un comerciante de caballos que había ahorrado una pequeña fortuna e hijo de un banquero que no sabía lo que era ahorrar, pero que fue favorecido por la suerte. El padre de Paul, el señor Felix Bernheim, iba por el mundo portando un semblante despreocupado y arrogante y tenía muchos enemigos, aunque un cierto grado de necedad le hubiera bastado para ser apreciado por sus conciudadanos. Esa suerte fuera de lo común les generaba envidia. Y, como si el destino hubiera planeado llevarlos a la desesperación total, un día se ganó el gran premio de la lotería.
La mayoría de la gente que gana un premio así suele mantenerlo en secreto, como si dicho suceso menoscabara la reputación de la familia. Pero el señor Bernheim, por miedo a que su suerte no fuera tomada con la hostilidad que se merecía, duplicó su desprecio por el mundo que lo rodeaba, redujo la cantidad de saludos que se ocupaba de repartir cada día y comenzó a responder los que recibía con distracción insensible e hiriente. No le fue suficiente desafiar a las personas, también se ocupó de desafiar a la naturaleza. Vivía en la casa amplia de su padre, que quedaba cerca de la ciudad, sobre la ancha carretera que conducía al bosque de pinos. La casa se situaba en el medio de un antiguo jardín, entre árboles frutales, robles y tilos, estaba pintada de amarillo, tenía un techo rojo empinado y la rodeaba un muro gris de la altura de una persona. Los árboles que se encontraban al borde del jardín sobrepasaban el muro y sus coronas revestían la carretera hasta la mitad. Dos bancos verdes estaban adosados al muro desde tiempos inmemorables para que los fatigados pudieran sentarse a descansar. Las golondrinas anidaban en la casa y cantaban en el follaje de los árboles en las noches de verano y el largo muro, los árboles y los bancos eran un consuelo agradable y fresco en medio del polvo caliente de la calle veraniega y prometían al menos un calor humano en los duros días de invierno.
Un día de verano los bancos verdes desaparecieron. A lo largo del muro y por encima de él se erigió una estructura de madera desnuda. Los viejos árboles del jardín fueron talados. Se escuchaba cómo crujían y se partían, y cómo sus coronas daban un último suspiro al tocar la tierra por primera vez. El muro cayó. Y la gente vio a través de los agujeros y cabrios de la estructura de madera el jardín pelado de los Bernheim, la casa amarilla, el aplastante vacío que se les revelaba y les generaba un disgusto como si fueran su propia casa y su propio muro y sus propios árboles.
Unos meses más tarde, donde antes estaba la casa amarilla con techo a dos aguas, se levantó una casa nueva, blanca, radiante, con un balcón hecho de piedra sostenido por los hombros de un Atlas de cal, un techo plano que remitía a construcciones sureñas, un revoque moderno entre las ventanas, cabezas de angelitos y diablitos que se alternaban bajo la cumbrera e incluso había una rampa ostentosa, digna de un tribunal superior de justicia, parlamento o universidad. En lugar del muro de piedra se alzaba una gruesa reja de hierro de un gris blancuzco, cuyas púas filosas apuntaban al cielo, a los pájaros y a los ladrones. En el jardín se veían unos macizos redondos y con forma de corazón que no tenían mucha gracia, césped sintético de pasto espeso y corto, como azulado, y unos rosales delgados y decrépitos sostenidos por maderitas. En el medio de los macizos había enanos de arcilla pintada. Llevaban gorros rojos, caras sonrientes, barbas blancas, y en sus diminutas manos, picos, palas, martillos, regaderas; toda una aldea mágica de la fábrica Grützer & Co. Caminos que se intrincaban artísticamente rodeaban los macizos como serpientes y estaban cubiertos de piedritas que crujían de solo mirarlas. No había ningún banco largo y ancho. Y aun observándolo desde afuera las piernas se cansaban ante este lujo inagotable, como si se lo estuviera recorriendo por horas. Los enanos se reían sin sentido. Los delgados rosales temblaban, los pensamientos parecían porcelana pintada. E incluso cuando la extensa manguera del jardinero rociaba el jardín con delicada agua no se llegaba a sentir el frescor, más bien le hacía recordar a uno ese líquido fino y húmedo que el acomodador de cine deja caer sobre las cabezas descubiertas de los espectadores. Sobre el balcón, el señor Bernheim hizo que colocaran la frase sans souci en letras doradas, puntiagudas y difíciles de leer.
Algunas tardes se lo podía ver al señor Bernheim caminando entre los macizos, y junto con el jardinero ultrajaban a la naturaleza. Se escuchaba el jadeo sibilante de la tijera y el crujido de los pequeños hongos recién plantados que, ni bien comenzaban a crecer, eran obligados a prestar servicio. Las ventanas de la casa no se abrían nunca. Generalmente permanecían cubiertas. Algunas noches, a través de las pesadas cortinas amarillas, se vislumbraban sombras de gente sentada o que deambulaba y el contorno de las lucecitas de una araña de cristal, y se podía intuir que había fiesta en la casa de los Bernheim.
Las fiestas de los Bernheim transcurrían con una determinada y fría majestuosidad. El vino que se tomaba en su casa no surtía efecto, aunque fuera seleccionado cuidadosamente. Uno lo tomaba y estaba sobrio. El señor Bernheim elegía invitar a terratenientes de los alrededores o a señores del ejército; siempre eran personas de corte feudal y determinados miembros de los ámbitos de la industria y las finanzas. El respeto que le infundían sus invitados y el miedo a perder la compostura le impedían estar alegre. Los invitados percibían la timidez del dueño y se comportaban toda la noche igual a como habían entrado, es decir, como Dios manda. La señora Bernheim no entendía los chistes de ocasión y las anécdotas no le parecían graciosas. Ella, por cierto, era de ascendencia judía, y dado que la mayoría de las anécdotas que circulaban entre los invitados comenzaban con “había una vez un judío en un tren…”, la señora Bernheim se sentía ofendida, y ni bien alguien se disponía a contar una historia se quedaba en un silencio triste y desorientado por temor a que tuviera como protagonista a un judío. El señor Bernheim no consideraba adecuado hablar sobre negocios con sus invitados. A ellos les parecía banal contarle sobre agricultura, el ejército o los caballos. Bertha, que era la única hija de la familia y un buen partido, tocaba a veces obras de Chopin en el piano, con el virtuosismo propio de una señorita muy bien educada. A veces se bailaba en lo de los Bernheim. Una hora pasadas las doce, los invitados se iban a sus casas. Se apagaban las luces detrás de las ventanas. Todo dormía. Solamente el guardia, el perro y los enanos del jardín permanecían despiertos.
Como se estilaba en las casas de buenos modales, Paul Bernheim se iba a dormir a las nueve de la noche. Compartía la habitación con su hermano Theodor. Paul se quedaba mucho tiempo despierto, recién se dormía cuando toda la casa quedaba en silencio. Era un chico sensible. “Una criatura nerviosa”, decían, y deducían que, a causa de su sensibilidad, contaba con un talento especial.
De muy joven se encargó de mostrarlo. Cuando los Bernheim recibieron el gran premio, el Paul de doce años ya razonaba como un chico de dieciocho. La rápida transformación de un hogar burgués en uno acaudalado y con aspiraciones feudales hizo que su ambición natural aumentara. Él sabía que la riqueza y el prestigio social de un padre podían colocar al hijo en una “posición” de poder. Imitaba la altanería de su padre. Desafiaba a compañeros y maestros. Era de caderas suaves, movimientos lentos, boca entreabierta de labios gruesos y rojos, dientes blancos y pequeños, una piel aceitunada y brillante, ojos claros y vacíos escondidos tras pestañas largas de un negro profundo y un pelo largo, sedoso y provocativo. Se sentaba en el banco del aula relajado, distraído y risueño. Su comportamiento delataba ese pensamiento constante: Mi padre es capaz de comprar la escuela entera. Los demás, al lado de él, eran impotentes y pequeños, estaban a merced del que mandaba. Él solo los enfrentaba con el poder que tenía su padre, su habitación, su desayuno anglosajón, sus ham and eggs con gajos de naranjas sin piel, su maestro particular, con quien tomaba clases de apoyo mientras merendaba chocolate y galletitas, su bodega, su coche, su jardín y sus enanos. Olía a leche, calidez, jabón, baños, gimnasia de salón, médico de familia y empleadas domésticas. Era como si la escuela y las tareas solo ocuparan una parte insignificante de su día. Ya tenía un pie en el mundo. Con el eco de las voces de los demás resonando en sus oídos, se sentaba en la clase como un invitado más. No era un buen compañero. A veces su padre iba en coche a buscarlo una hora antes de que terminara la jornada escolar. Al día siguiente, Paul llevaba un justificativo del médico.
Sin embargo, a veces parecía querer tener un amigo. Pero no sabía cómo. Su riqueza siempre se interponía entre él y los demás.
—Vení hoy a la tarde que está mi maestro particular. Él puede hacer las tareas de los dos —decía a veces. Pero raramente alguien iba. Le ponía mucho énfasis a “mi maestro”.
No le costaba aprender cosas y acertaba casi siempre. Leía mucho. Su padre le había instalado una biblioteca. Aunque no viniera al caso, a veces exclamaba: “¡La biblioteca de mi hijo!”, o le decía a la empleada: “¡Anna, vaya a la biblioteca de mi hijo!”, aunque en la casa era la única que había. Un día, Paul intentó dibujar a su padre a partir de una foto. “Mi hijo tiene un talento impresionante”, decía el viejo Bernheim, y le compraba libros de bocetos, lápices de colores, lienzos, pinceles y óleos, contrató a un maestro de dibujo y comenzó a transformar una parte del desván en un estudio.
Dos veces por semana a la tardecita, de cinco a siete, Paul practicaba piano con su hermana. Si uno pasaba por la puerta de la casa, se los escuchaba tocar a cuatro manos; Tchaikovsky, siempre Tchaikovsky. A veces alguien le decía al día siguiente:
—¡Ayer te escuché tocar a cuatro manos!
—¡Claro, con mi hermana! Ella incluso toca mucho mejor que yo. —Y todos se enfurecían por esa palabrita: “incluso”.
Sus padres lo llevaban a conciertos. Después tarareaba melodías, nombraba obras, compositores, salas y directores de orquesta que le encantaba imitar. En las vacaciones de verano viajaba por el vasto mundo con un tutor, para que “nada se le olvidara”. Fue a las montañas, al mar, a costas exóticas; volvía taciturno y soberbio y se conformaba con lanzar indirectas arrogantes como dando por hecho que los demás conocían el mundo igual que él. Era un hombre experimentado. Todo lo que leía o escuchaba ya lo había visto. Su mente ágil creaba asociaciones útiles. De “su biblioteca” sacaba detalles superfluos con los que deslumbraba a los demás. Tenía una lista de “lecturas privadas” y era de lo más detallada. Lo “perdonaban” por su desenfado, que no arrojaba la más mínima sombra a su “conducta moral”. Se suponía que un hogar como el de los Bernheim ofrecía garantía suficiente para la buena moral. El padre de Paul sometía a los maestros insubordinados invitándolos a una “cena austera”. Volvían a sus humildes moradas amedrentados por el parqué, los cuadros, el personal de servicio y la hermosa hija.
Las chicas no lo intimidaban a Paul Bernheim para nada. Con el tiempo se transformó en un bailarín atractivo, un conversador ameno, un deportista bien entrenado. Los meses y los años transcurrían y él cambiaba de intereses y talentos. Medio año duró su pasión por la música; un mes, por la esgrima; un año, por el dibujo; otro año, por la literatura y, por último, por la joven esposa de un juez de distrito, cuya sed de jovencitos apenas si podía saciarse en esta ciudad promedio. Paul reunió todas sus pasiones y talentos en el amor que sentía por ella. Le pintaba paisajes y vacas blancas, hacía esgrima para ella, componía, escribía canciones sobre la naturaleza. Finalmente la joven se fue con un alférez, y “para olvidarla” Paul se entregó de lleno a la historia del arte. Decidió dedicarle su vida. Rápidamente comenzó a citar pintores famosos cada vez que veía a una persona, alguna calle, un pedacito de campo. Ante la imposibilidad de captar algo de inmediato y describirlo de manera sencilla, superó de muy joven y con creces a todos los historiadores del arte de renombre.
Pero esta pasión también se esfumó para dejarle lugar a la ambición social. Quizás era algo inevitable. Fue como una especie de ciencia auxiliar de la carrera social. Paul Bernheim pestañeaba con inocencia sacra, encanto y asombro que probablemente había sacado de los cuadros de los santos. Era una mirada dirigida un poco al ser humano y otro poco al cielo. Los ojos de Paul parecían filtrar la luz celestial a través de sus pestañas.
Provisto de un atractivo semejante y con un gusto adquirido por el arte y sus críticas, se lanzó hacia la vida social de la ciudad, que básicamente consistía en responder a los esfuerzos de las madres por casar a sus ya crecidas hijas. Paul era bien visto en todas las casas en donde hubiera chicas. Podía tocar cualquier melodía que le fuera requerida. Como ese músico que domina todos los instrumentos de la orquesta y que, incluso tocando mal, no pierde la gracia. Podía estar una hora diciendo cosas inteligentes (inventadas o sacadas de sus lecturas). Luego mostraba su costado más conversador, cálido y risueño, contaba una anécdota simple por décima vez y la adornaba con algún detalle nuevo, se deleitaba con algún aforismo banal, lo dejaba un rato entre los dientes, lo saboreaba con los labios, formulaba un chiste robado sin remordimiento alguno, se burlaba sin reparos de antiguos compañeros que no estaban presentes. Y las chicas reían a medias, era una risa desnuda, apenas mostraban sus dientes, pero era como si le mostraran sus pechos; juntaban sus manos, y era como si abrieran las piernas; le mostraban sus libros, pinturas y cuadernos, y era como si le abrieran sus camas; se ajustaban el pelo, y era como si se lo soltaran. En aquel tiempo, Paul comenzó a ir al burdel dos veces por semana con la regularidad de un viejo funcionario para poder hablar sobre los cuerpos de las mujeres que se imaginaba y que, por supuesto, comparaba con pinturas famosas. Contaba los secretos de las hijas de las casas y describía los pechos que decía haber visto y tocado.
Todavía pintaba, dibujaba, componía y escribía. Cuando su hermana se comprometió con un capitán de caballería, escribió un poema para la ocasión, le puso música, lo tocó y lo cantó. Luego, dado que a su cuñado le interesaban las máquinas, comenzó también a interesarse por la técnica y a desarmar él mismo el motor de su auto (era uno de los primeros en la ciudad). Finalmente tomó clases de equitación para acompañar a su cuñado en las cabalgatas por el bosquecito de pinos. Los ciudadanos comenzaron a ser más indulgentes para con el señor Bernheim, ya que había conseguido regalarle un genio a la patria. Algunos de sus enemigos, que estaban ofendidos hacía tiempo pero tenían hijas en edad de casarse, se rindieron y comenzaron a devolverle el saludo a Felix Bernheim.
Por ese entonces corría el rumor de que el señor Bernheim iba a recibir una distinción importante. Se hablaba de que ascendería al estatus de noble. Era aleccionador observar cómo la probabilidad de que Bernheim se convirtiera en noble aplacaba el odio de sus enemigos. El estatus de nobleza era explicación suficiente para la altanería de Bernheim. Ahora se conocía el fundamento científico de su orgullo y estaba justificado, porque para la ciudad la arrogancia adornaba a los nobles, a los que se convirtieron en nobles y a quienes lo harían pronto.
No se sabe bien qué fundamentos tenía ese rumor. Quizás el señor Bernheim solo se convertiría en un consejero comercial privado. Pero en ese momento sucedió algo inesperado, improbable. Una historia tan banal de la cual uno se avergonzaría si, por ejemplo, tuviera que contarla en una novela.
Un día, el circo ambulante llegó a la ciudad. Durante la décima u onceava presentación ocurrió un accidente: una joven acróbata se cayó del trapecio y fue a parar justo al palco en donde estaba sentado el señor Felix Bernheim; solo él estaba allí, ya que para su familia el circo era un espectáculo vulgar. Luego contaron que el señor Bernheim, en un “acto reflejo”, la había atajado con sus brazos. Pero es tan incomprobable como el rumor que afirmaba que desde la primera presentación él se había interesado por la joven y le había regalado flores. Lo que sí se sabía era que la había llevado al hospital, que la visitaba y que no dejó que se fuera con el circo. Él, el orgullo de la clase burguesa, el aspirante a noble, el suegro de un capitán de caballería, enamorado de una acróbata. La señora Bernheim se lo había dejado bien claro:
—Te podés llevar a tu amante a casa, yo me voy a lo de mi hermana.
Y se fue a lo de su hermana. El capitán de caballería se trasladó a otra guarnición. En la casa de los Bernheim solo quedaron los dos hijos y los empleados. Las cortinas amarillas de las ventanas quedaron cerradas durante meses. El viejo Bernheim, sin embargo, no modificó su actitud. Se mantuvo arrogante, desafiaba al mundo, amaba a una chica. Nadie volvió a mencionar la distinción.
Quizás ese fue el único acto de valor que Felix Bernheim se atrevió a realizar. Luego, cuando su hijo Paul podría haberse atrevido a hacer algo parecido, recordé ese acto, y con un solo ejemplo entendí cómo la valentía se va extinguiendo con el linaje, y cuánto más débiles que los padres son sus hijos.
La extraña dama se quedó a vivir apenas un par de meses en la ciudad, como si hubiera caído del cielo solo para que Felix Bernheim pudiera realizar un acto de valor en sus últimos años de vida, regalarle un destello fugaz de belleza y consumar su ascenso a la nobleza natural. Un día, la joven desapareció. Quizás —si quisiéramos darle un cierre novelesco a esta historia novelesca— el circo volvió a desplazarse y ella extrañaba el trapecio. Después de todo, la acrobacia también puede ser una vocación.
La señora Bernheim regresó. La casa se fue reanimando de a poco. Paul, que había quedado triste por la aventura de su padre, porque la distinción nunca llegó y el capitán de caballería se había marchado, se recuperó rápidamente e incluso encontró algo de placer en el hecho de saber que “su viejo era como un tipo cualquiera”.
Por lo pronto, se preparó para irse.
Estaba a punto de comenzar una nueva vida.
II
Como era previsible, aprobó el colegio secundario con honores. A partir de ese momento empezó a vestir trajes nuevos. Para él, la ropa de escuela era como la que visten las personas que cursan una larga enfermedad epidémica. Los trajes nuevos eran sueltos, claros, de un tinte indefinido, suaves y peluditos, livianos y cálidos. Las telas eran de Inglaterra, y allí era adonde Paul Bernheim quería ir.
Ningún joven iba a Inglaterra. Si alguno se atrevía a decir que quería ir a París a aprender “perfecto francés”, generaba sospechas. Pero el viejo Bernheim había dicho una vez en un encuentro social:
—¡Ni bien mi hijo termine el colegio, lo mando a recorrer el mundo! —Y el mundo, para un determinado círculo de burgueses cultos, era Inglaterra.
Estos caballeros hacía ya algunos años que se hacían traer los trajes desde Inglaterra, eran miembros de sociedades de la Marina, enaltecían la política y la Constitución británicas, se cruzaban a menudo con el rey Eduardo VIII y cerca de la calle Marienbader hacían negocios con ingleses, tomaban whisky y grog aunque les gustara más la cerveza, se juntaban en clubes aunque prefirieran los cafés, pretendían ser callados aunque fueran elocuentes por naturaleza, coleccionaban diferentes objetos inútiles porque se imaginaban que un hombre notable tenía que tener algún “capricho”, hacían gimnasia por las mañanas, pasaban los veranos en costas y mares para conseguir una piel roja y con gusto a sal y contaban maravillas de la niebla londinense, de la Bolsa londinense, de los policías londinenses. Algunos iban más allá y decían well en vez de “sí” y se suscribían a periódicos ingleses que llegaban demasiado tarde como para acceder a las últimas novedades. Así y todo, los suscriptores no tomaban nota de los acontecimientos si todavía no los habían leído en inglés. “¡Esperemos!”, decían cuando sucedía algo. “Mañana llega el periódico”. Sus hijos aprendían a hablar inglés y alemán. Durante algún tiempo parecía haber crecido una pequeña nación anglosajona en el medio de la ciudad para, en algún momento, dejarse anexar voluntariamente por el Imperio británico. En esta ciudad, de índole absolutamente continental y donde jamás había niebla, uno tenía que comer, beber y vestirse como en las costas marítimas de Inglaterra.
Habían pasado un par de semanas desde que Paul venía usando los trajes ingleses cuando avisó que quería quedarse a vivir unos años en Inglaterra. Y por temor a que se subestimara el valor de estudiar y vivir allí, contó:
—Las condiciones para entrar a un college inglés no son tan sencillas como uno se imagina. ¡Un extranjero tiene que llegar sí o sí recomendado por dos ingleses de renombre, si no, es imposible arreglárselas! Además hay que portarse de forma impecable, algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados. ¡Me voy a Oxford! La semana que viene empiezo a practicar natación.
Sonaba como si tuviera la intención de llegar al College nadando.
Como se había imaginado que para los ingleses su estudio de historia del arte no iba a ser suficiente y que tenían una inclinación más bien hacia lo práctico, decidió estudiar ciencias políticas, historia y derecho. Les dijo adiós a los cuadros y a los pintores. Antes de que hubiera confusiones, ya tenía en su biblioteca todas las obras científicas que necesitaba. Por los folletos, se había hecho una idea de cómo era Oxford. Contaba historias como si hubiera nacido allí y no como si estuviera por ir. Aún más llamativo que el hecho de hablar sobre el College con la autoridad de alguien que lo conocía desde hacía años era el interés y la credulidad con la que otras personas lo interrogaban. Y no solo él, su padre también hablaba sobre las carreras que ofrecía Oxford, y todos los miembros del club al que pertenecía iban a su casa y reproducían sus palabras. Las chicas en edad de casarse se contaban unas a otras: “¡Paul se va a Oxford!”. Paul, decían: así lo llamaba toda una clase burguesa. Era el preferido. Ser llamado por el nombre de pila es el destino de todo hombre de bien.
Un hermoso día de junio, Paul se fue a Oxford. Algunas jóvenes damas lo acompañaron hasta el tren. Sus padres habían dejado la ciudad una semana antes, se habían ido de vacaciones, porque su madre había dicho:
—¡No quiero quedarme acá si Paul se va por tanto tiempo! Si me voy de viaje, se me va a hacer más fácil. —Paul vestía uno de los trajes de tinte indefinido, llevaba una pipa corta en la comisura izquierda y estaba asomado cual modelo de revistas en la ventana del compartimiento del tren. Mientras el tren comenzaba a andar, arrojó con magnífica elegancia una rosa a cada una de las bellas jóvenes. Solo una flor cayó al suelo, la joven se agachó y, cuando volvió a mirar, ya no quedaban rastros de Paul. Se había ido definitivamente, y la ciudad, en esa tranquila noche de verano, parecía sentirlo. Estaba triste.
De vez en cuando, llegaba alguna que otra carta de Paul Bernheim. Eran modelos de cartas. Cartas de caballero. Un papel con triple pliegue, que recordaba a los documentos en pergamino y en cuyo borde superior izquierdo brillaba el monograma de las iniciales de Paul con relieve en un tono azul oscuro; las anchas letras antiguas desfilaban, un poco malogradas, un poco despatarradas, con mucho espacio entre sí y amplios márgenes. En el sobre, nunca figuraba el emisor. Más o menos por el medio se alzaba el monograma en lacre azul oscuro: una P integrada artísticamente a la panza de la B como fruto del vientre materno. La mayoría de estas cartas estaban escritas en un tono muy general y convencional. Expresiones específicas del área del deporte, fantásticos nombres extranjeros de veleros y botes de remo se alternaban con apellidos distinguidos y nombres monosilábicos de compañeros: Bob, Tedd y Pitt estaban diseminados como granadas por todo el texto.
Un día, fue a ver a un médico del consulado en Londres para que lo alistara en el ejército. Se le concedió una prórroga por unos años. Como era de esperarse, fue asignado a la caballería.
Así contó su admisión al rango militar:
“¡Bueno, querido, finalmente llegó el día! Caballería, ojalá dragones. Ya telegrafié al viejo. Dos años de prórroga, mientras cabalgo por el verdadero salvaje oeste. Compré caballo, lo bauticé Kentucky, me lamió la cara, tiene carácter de un gato. Médico increíble, también era el más pulcro, una obra de arte, el resto todos empleados gritones, un solo trabajador. Raza miserable. Pero acepté. Como si fuera la guerra. Luego dos días en Londres, me perdí por callejones oscuros. Volví a ver mujeres, después del monasterio que fue el College. Pensé en el catequista, era un hombre famoso. ¿Vive todavía? Bueno, amigo, un año más y vuelvo a casa por dos semanas. Me voy a practicar para la semana que viene. ¡Es un montón! Por último, un torneo de esgrima con pelota. Me olvidé de cómo se bailaba, tengo que retomar. Como verás, mucho para hacer. ¡Suerte y salud!”.
Mandó cartas muy parecidas a su casa. Parecía que no tenía mucho para contar y que sus misivas eran solo la consecuencia inexorable de alguna asignatura del College: escribirles a sus seres queridos era una obligación más, como hacer esgrima o remo.
—Solo quiero saber —dijo el viejo Bernheim en el club— cuándo tienen tiempo para estudiar estos chicos. No escribe nada sobre ciencia.
El fabricante Lang, que tenía las “mejores relaciones” con Inglaterra, no permitió que se pusiera en duda el método de enseñanza del College y dijo, no sin algo de indignación:
—Ya sabrán los ingleses lo que hay que hacer. Por favor, miren a los caballeros ingleses, ellos saben más que nosotros. Mente sana en cuerpo sano, ese es su lema.
Cuatro o cinco caballeros exclamaron apresurados y al mismo tiempo:
—Mens sana in corpore sano —y se confundieron tanto en el orden de las palabras que solo uno llegó a decir la frase completa. El señor Lang, dolido por no haber dicho él mismo el clásico enunciado en su idioma original, se apresuró a tirar las cartas sobre la mesa diciendo una vez más, después de años:
—Alea iacta est. —Así no quedaban dudas de que todos los caballeros de tendencia anglosajona eran perfectos humanistas.
Y empezaron a jugar.
Índice
PRIMERA PARTE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
SEGUNDA PARTE
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
TERCERA PARTE
XVII
XVIII
XIX
XX
Hitos
Tapa
Índice
Página de copyright
Portada
Contenido principal
Colofón
Lista de páginas
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188