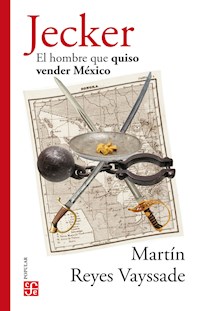
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Popular
- Sprache: Spanisch
Novela histórica que relata la biografía de Jean Baptiste Jecker, el banquero suizo que intervino en los préstamos que dieron lugar a la segunda intervención francesa en México y al imperio de Maximiliano. Presentada a la vez como biografía histórica y como una novela o investigación personal, similar a las escritas por los primeros historiadores del siglo xix en México, la obra no sólo incursiona en la vida del personaje, sino en la historia de México y Francia en el proceso de definición del Estado mexicano y en la comuna de París, así como la influencia que este personaje tuvo con el gobierno de Napoleón III.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
COLECCIÓN POPULAR
754
JECKER
MARTÍN REYES VAYSSADE
JECKER
EL HOMBRE QUE QUISO VENDER MÉXICO
Primera edición, Joaquín Mortiz, 2005 Primera edición, FCE, 2020 [Primera edición en libro electrónico, 2020]
Diseño de forro: Laura Esponda Aguilar Imagen de portada: Collage de imágenes iStockPhoto
D. R. © 2020, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6771-7 (ePub)ISBN 978-607-16-6831-8 (mobi)ISBN 978-607-16-6444-0 (rústico)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Primera parte LOS HERMANOS JECKER
I. La calle PueblaII. Breve historia del eminente doctor Louis JeckerIII. Primeras andanzas en México de Jean Baptiste JeckerIV. La casa Jecker, Torre y CompañíaSegunda Parte FILIBUSTEROS EN SONORA
V. Sonora y la fiebre del oroVI. Primera expedición filibustera del conde Raousset-Boulbon a SonoraVII. La batalla de HermosilloVIII. Preparativos de la segunda expedición del conde RaoussetIX. La batalla de GuaymasTercera Parte LA GUERRA DE LOS TRES AÑOS
X. Más negocios de la Casa JeckerXI. La globalización en el siglo XIXXII. La guerra de los Tres años y los bonos JeckerXIII. Quiebra de la Casa JeckerXIV. El desastre hacendario precipita la invasiónCuarta Parte LA INTERVENCIÓN Y EL IMPERIO
XV. Los bonos Jecker en la Intervención francesaXVI. El affaire Jecker en el cuerpo legislativo de FranciaXVII. El Imperio contraatacaXVIII. Maximiliano y JeckerXIX. Últimas andanzas de Jecker en MéxicoXX. Agonía y muerte del Segundo Imperio mexicanoQuinta Parte LA COMUNA DE PARÍS
XXI. Napoleón III y JeckerXXII. El fin de JeckerPost scriptum
Bibliografía
A Mina por su amor, estímulo y paciencia A mis hijos Claudia, Diana, Laura, Esteban y Pablo
PRIMERA PARTE
LOS HERMANOS JECKER
I. LA CALLE PUEBLA
AL FIN comprobaba que era cierto: existe o, más bien, existió una calle Puebla en París. Se le llamó así en honor al sitio y captura final, por las tropas francesas, de la ciudad de Puebla en 1863. Se encontraba en el XIXarrondissement (distrito municipal), dentro del barrio de Belleville, donde se libraron los últimos combates de la Comuna de París en aquella semana sangrienta de mayo de 1871.
Si esa calle había existido, entonces también podía ser verídica la dramática historia de la muerte de Jean Baptiste Jecker al calor de la guerra civil francesa. Si los revolucionarios habían escogido, con intención simbólica, la rue Puebla para consumar su brutal escarmiento, la historia tenía los ingredientes de una tragedia griega.
Mi maestro me había contado los hechos una tarde de 1985, cuando, después de una opípara comida en el ya desaparecido restaurante Corintios, seguimos conversando en la biblioteca de su casa en Coyoacán.
Entonces no lo podía creer. Esa historia parecía una fábula, un cuento redondo, demasiado perfecto para ser realidad. Más que un hecho histórico, aquella venganza aleccionadora se asemejaba a una novela de Victor Hugo.
Traté de averiguar más, de precisar fuentes o alguna referencia bibliográfica. El maestro reaccionaba a mis preguntas elusivo y su sordera natural era un obstáculo en nuestra comunicación.
—¿Dónde leyó esa historia tan fantástica?
—Creo que la relata José María Iglesias… No recuerdo ahora… Quizá Payno o Prieto. Pero así fue…
Desde entonces el asunto me obsesionó. Consulté superficialmente a esos autores y de momento no encontré más que referencias sueltas al affaire Jecker. Nada sobre su muerte. Además, a las pocas semanas de aquel encuentro con mi maestro se produjeron los sismos de septiembre de 1985 y, mientras trabajaba en medio de aquellos derrumbes, la historia de Jecker cobraba en mi mente un nuevo sentido de trágica actualidad.
En tales circunstancias, no tuve ya ocasión de preguntarle de nuevo al maestro sobre las fuentes de su relato, ni tiempo para estudiar historia, mi vocación perdida. No obstante, alucinado, quise después rastrear todo lo que pudiera sobre la vida de Jean Baptiste —o Juan Bautista— Jecker, sobre su papel en la Intervención francesa y en la deuda pública que, entonces como ahora, comprometía la independencia y la soberanía de México. Principalmente quería enterarme de cómo lo había alcanzado la justicia revolucionaria, la justicia inmanente, en el acto dramático de su ejecución.
Aquella versión tan novelesca de la historia de nuestra calle o avenida 5 de Mayo, de la calle Puebla en París y del papel protagónico de Jecker en todo el enredo, tal como la había escuchado en labios de mi maestro, me provocaba desvelos. Había, en la muerte del financiero, cierta estética que vinculaba todos los hechos, como la última pieza de un rompecabezas.
No podía dudar de las palabras del maestro. Si alguien ha sido proverbialmente sabio en materia de historia nacional, ése es él. Debía ser cierto, aunque pareciera increíble. Como siempre, el acontecer histórico está lleno de paradojas: en la calle Puebla de París, los comuneros escribieron una página tan crucial y violenta como la del cerro de las Campanas en Querétaro… “Tengo que comprobarlo —me dije—, no soporto la duda.”
Dos años después, en compañía de unos amigos, con todo y cámara fotográfica, por fin pude iniciar la pesquisa de la calle Puebla en París.
En un mapa de la ciudad descubrimos que existía, aunque muy pequeño, un pasaje Puebla. Al encontrarlo, recordé lo que me había dicho el maestro:
—Yo le gané una apuesta a don Jaime Torres Bodet. Nos reuníamos a jugar dominó de vez en cuando y una tarde mencioné la calle Puebla de París. Entonces él, indignado, dijo que conocía París como la palma de su mano, que había vivido años ahí cuando fue director de la UNESCO, y que podía jurar que no había ninguna calle Puebla. Apostamos y perdió.
—Sí existe —añadió—. Se abrió en la época de las reformas urbanas del barón Haussmann. Fue una respuesta al gobierno de Juárez, que había abierto la calle 5 de Mayo en la ciudad de México. Esto indignó mucho a los franceses, quienes, al tomar la capital, balearon todos los letreros de cerámica de Talavera que marcaban esa calle y luego inauguraron una avenida Puebla en París.
Bajamos en la estación Belleville del metro y a la salida vimos el fastuoso recinto del Partido Comunista Francés, diseñado por Niemeyer, el constructor de Brasilia. Seguimos hacia el norte, hacia la avenida Simón Bolívar en donde, según el mapa, se encuentra el callejón Puebla. Pero, para nuestra sorpresa, ya no estaba ahí. En su lugar habían edificado un moderno multifamiliar. “El maestro, hoy en día, hubiera perdido la apuesta”, pensé.
Sin saber qué hacer, llegamos al parque Buttes-Chaumont. Yo había leído algo sobre cómo Haussmann lo transformó de basurero en centro de recreación, precisamente entre 1863 y 1867. También había visto un viejo mapa en el cual se marcaban calles con nombres como Veracruz, México y Miguel Hidalgo (ésta todavía existe) alrededor del gran parque de 25 hectáreas. Tenía lógica: una calle llamada Puebla era posible en ese entorno. Por eso decidimos internarnos en el parque y conocer sus alrededores, donde sobrevino la sorpresa esperada: una vereda del parque tiene el nombre de Puebla. Caminando por ella, llegamos al Pavillon Puebla, un hermoso restaurante rodeado de árboles y flores. Tomamos fotos de los letreros y del pabellón, como el cazador que se retrata apoyando su pie encima de la pieza cobrada. Sentí regocijo. Ello indicaba que la calle Puebla debió existir. ¡Tenía razón el viejo maestro!
En la raíz de este drama, como causa directa de la existencia de la calle Puebla de París, se encuentra la apertura previa de la calle 5 de Mayo en la ciudad de México, que ofendió a las autoridades francesas.
En el segundo volumen de su bello libro sobre nuestra capital, publicado en 1902, José María Marroqui cuenta la historia de esta calle. Pude comprobar sus datos en el archivo del Cabildo, pues me interesaba confirmar que el paso había sido abierto y bautizado antes de la entrada de los franceses en la ciudad. Se trata de una avenida que surgió con motivo de la demolición de algunos recintos de las corporaciones religiosas suprimidas en enero de 1861, cuando acababa de triunfar la causa de la Reforma.
Preocupadas porque las comunidades expropiadas pudieran ocupar de nuevo estos edificios, las autoridades decidieron echar mano de la piqueta. El 18 de febrero de aquel año, el secretario de Justicia e Instrucción Pública del gobierno juarista, Ignacio Ramírez, ordenó al gobernador del Distrito, general Miguel Blanco, que se iniciaran las obras de apertura de los callejones del Arquillo y Mecateros y de la calle de la Alcaicería (hoy Palma), y que se prolongara esta vía ancha hasta la calle de Vergara (hoy Bolívar), a efecto de descubrir la fachada del Teatro Nacional o de Santa Anna, obra del arquitecto Lorenzo de la Hidalga.
El ayuntamiento atendió sin dilaciones este requerimiento. Inició la demolición del edificio conocido como La Profesa, que quedó partido casi por la mitad, destruyéndose la casa de Ejercicios y el oratorio de San Felipe Neri que ocupaban antes los padres filipenses. José María Marroqui relata que, puesto que pocas de las asociaciones piadosas suprimidas en México disfrutaban de tanto respeto y consideración general, se produjo un fenómeno reverencial: “Muchas personas evitaban transitar por las calles abiertas a través de los conventos en general, y muchas más a través de algunas determinadas, como ésta y la abierta en el convento e iglesia de las monjas capuchinas, que se consideraban lugares santificados por las virtudes de sus moradores; resultando de aquí que ambas calles, aunque céntricas, dilataron en poblarse”.
Concluida la demolición del centro de La Profesa, se derribó también una buena parte del convento de Santa Clara, para continuar en esa línea hasta la calle de Vergara. Aquí la barreta tropezó con algunas casas de particulares que no pudieron destruirse tan rápidamente, ya que sus dueños exigieron un precio exorbitante por la expropiación, lo cual retrasó las obras de urbanización planeadas por el gobierno juarista. Era a la propiedad privada, por encima de la propiedad corporativa de la Iglesia y la comunal de los pueblos indígenas, a la que los liberales atribuían toda posibilidad de progreso. La guerra civil, la discordia y la destrucción de entonces dejaron heridas que los conservadores aún hoy se afanan en reabrir.
Así las cosas, sobrevino la Intervención francesa y el triunfo del general Zaragoza el 5 de mayo de 1862, cuando las tropas invasoras fueron obligadas a retirarse ante los muros de la ciudad de Puebla. Por ese motivo, ya que las obras habían progresado, el ayuntamiento decidió darle el nombre de 5 de Mayo a la nueva calle, destinada a ser una de las principales de la ciudad. Según acta del Cabildo, la decisión se tomó en diciembre de 1862. Marroqui informa que de inmediato se mandó colocar la placa alusiva en la esquina sureste.
Para infortunio de los reformistas, tras un prolongado sitio, cinco meses después la ciudad de Puebla fue ocupada por las tropas invasoras. En consecuencia, la capital fue desalojada por el gobierno de Juárez, que dio inicio a su etapa trashumante. Dueños los franceses de la ciudad de México, continúa Marroqui, “el mismo día que entraron unos soldados, a balazos hicieron pedazos el letrero, lo que no impidió que la calle conservara su nombre, y la historia el recuerdo de aquel acontecimiento”.
La indignación de los galos ante la insolencia de los patriotas mexicanos creció cuando, cierto día, la calle amaneció adornada con flores y guirnaldas, como forma de protesta contra la invasión extranjera. ¿Cómo responder a estas provocaciones? Había que inaugurar una calle Puebla en París. El emperador lo hizo en noviembre de 1863, cuando puso en marcha todo el proyecto de regeneración urbana de la zona oriente de la ciudad.
La Biblioteca Nacional de Francia, en París, fue el último reducto al que acudí para descubrir la verdad, tanto acerca de la muerte de Jecker como sobre la calle Puebla. Tuve otra oportunidad de viajar a París y decidí intentarlo.
Gracias al affaire pendiente del Códice Aubin, que un mexicano se robó de la biblioteca, por aquel entonces las relaciones culturales entre México y Francia estaban un tanto deterioradas y sentí que los franceses se mostraban algo suspicaces conmigo por ser compatriota del ladrón. “Capaz que no me permiten consultar ciertos libros clave”, pensé.
Entrar a la biblioteca y consultar sus acervos reservados es más difícil que visitar a un reo en el Reclusorio Oriente. Para obtener la cartilla de acceso hay que presentar pasaporte y explicar qué materia o tema es el que se desea investigar. Después viene la revisión de catálogos: varios pisos de fichas y libros de clasificación bibliográfica. Si se encuentra algo de lo que se busca, hay que pedir un asiento y esperar unos tres cuartos de hora a que traigan el libro. Pero si éste es único o muy pequeño, no lo llevan a la sala y uno debe pasar a una sección de consulta reservada.
Ahí finalmente comprobé que, en efecto, Jecker había sido ejecutado por los federados de la Comuna el 26 de mayo de 1871, en una calle cerca de Belleville y que “jóvenes sádicos bailaron una zarabanda alrededor de su cadáver”, según lo reseña uno de los tres o cuatro autores que revisé y que confirman el hecho.
Para celebrar el avance de las pesquisas, ¿qué mejor que ir a comer con mis amigos nada menos que al Pavillon Puebla, en el blanquísimo y encantador chalet en medio del parque? Se trata de un restaurante de excelencia y refinamiento, que mereció incluso un reportaje especial en el número de abril de 1990 de la sofisticada revista Casas & Gente.
Al leerlo me enteré de que el lugar albergaba en 1908 una cantina, pero que sus propietarios, Christian y Jaqueline Vergès, desde agosto de 1986 lo convirtieron en un establecimiento elegante en el que se sirve de verdad la haute cuisine. Entre sus delicias destacan la ensalada de langosta bretona, la bouillabaisse helada con azafrán y hierbas, y el filete de pato al vino de Banyuls. Para disfrutar semejantes manjares hay que olvidarse de plano de Jecker, los comuneros, la deuda externa y la repetida tragedia de la soberanía nacional.
Mientras nos entregábamos a los placeres epicúreos, admiramos también los decorados interiores del Pavillon Puebla. “Los frontones dorados de las columnas armonizan con el color verde-gris del terciopelo que cubre los muros y las sillas —informa Casas & Gente—. Los drapeados de moire fueron creados por la casa Fac-Dey. El tapete es paquistaní y el candil es de cristal de roca…” Todo es delicioso.
Me asomé por los ventanales al bucólico paisaje del parque. Muy cerca se hallan sus lagos y puentes, su cascada de 32 metros, su promontorio rematado por una pequeña pérgola y, del otro lado, al fondo, los techos de París.
Era inevitable. Regresaban a mí las imágenes tantas veces vistas en estampas y fotografías antiguas del gran incendio de 1871…
Entonces el parque Buttes-Chaumont se convirtió en un infierno debido a los duelos de artillería entre las fuerzas contendientes que se disputaban su altura estratégica. Incluso en algún recuento había leído que su lago se llenó de cadáveres. Del otro lado, hacia el norte, estaban las dársenas y los almacenes de la Villete que ardían en forma espectacular, al igual que en el centro de la ciudad se consumían el Palacio de las Tullerías, el Hôtel de Ville y muchos otros edificios. A unos pasos, bajando por la vereda Puebla hacia la avenida del mismo nombre, se combatía todavía en las últimas barricadas mientras una furiosa muchedumbre sacaba a los rehenes detenidos en la cercana cárcel de La Roquette y los ajusticiaba en medio del frenesí de odio e impotencia de quienes saben que ya todo está perdido para ellos. Dos días después, los últimos comuneros que combatían entre las tumbas del cementerio del Père-Lachaise fueron acorralados y exterminados contra el muro del fondo. En las semanas y meses siguientes continuaron las ejecuciones sumarias y la deportación a la Nueva Caledonia de miles de trabajadores, como escarmiento, para borrar de todas las mentes y para siempre cualquier proyecto de utopía social. Sin embargo, aquél fue sólo el principio; tuvieron que pasar más de cien años para que se consolidara la derrota de los comuneros… y aún después, ¿quién sabe?
Con estas cavilaciones paladeé el último sorbo del soberbio vino tinto Pomard con que fue escanciado el inolvidable banquete. Entonces caí en la cuenta de que aquel lugar tan chic debía ser carísimo y que mi arrebato de esnobismo intelectual era a todas luces incongruente.
La historia de Jecker iba cobrando fuerza y certidumbre. Sin embargo, yo seguía intrigado por la existencia y ubicación de la misteriosa calle Puebla. ¿Se trataba de ese mísero pasaje que aún aparecía en los mapas de la ciudad pocos años atrás, o de la pequeña vereda del parque Buttes Chaumont que también lleva ese nombre? No, la segunda batalla de Puebla, tras el prolongado sitio que permitió a las fuerzas intervencionistas capturar la ciudad y avanzar sobre la capital mexicana, en la primavera de 1863, tenía que haber merecido el homenaje triunfalista de un espacio urbano mucho más amplio y abierto, en el estilo de las reformas del prefecto Haussmann, a quien le encantaban las grandes perspectivas.
El barón Georges-Eugène Haussmann (1809-1891), prefecto del Sena, es decir, gobernante de París durante el Imperio de Napoleón III, remodeló la ciudad con la conocida fórmula: demolición, más especulación, más l’embellissement stratégique. Su ideal urbanístico, dice Walter Benjamin, “eran las vistas en perspectiva de las calles citadinas”. El mismo barón dijo, en un arrebato de cursilería poética, que veneraba “lo grande de las cosas” como se ama “la primavera, la mujer y las rosas”. Por el contrario, según Friedrich Engels, en su Contribución al problema de la vivienda, tras las ideas estéticas de Haussmann se ocultaban propósitos de especulación y dominio de clase: la obsesión por “trazar calles anchas, largas y rectas a través de los barrios obreros” servía para expulsar a éstos hacia la periferia, encarecer los valores inmobiliarios, buscar convertir París en una ciudad de lujo (lo que en buena medida logró), además de “hacer más difícil la lucha de barricadas”, lo que también se demostró en la debacle militar de la Comuna en aquellas jornadas de mayo de 1871.
Tras meditar en todo lo anterior, no me cabía duda de que la calle Puebla, abierta en ocasión de una de las más importantes acciones urbanísticas del artiste démolisseur, como el propio barón se nombraba, tenía que ser a su vez una vía ancha y grande, digna de la grandilocuencia de Napoleón III, y colofón dramático del escandaloso negocio de los bonos Jecker.
Pero ¿dónde estaba?, ¿qué había pasado con ella? ¿Había existido alguna vez o todo era fruto de delirios patrióticos?
En subsiguientes visitas a la biblioteca, decidí olvidarme de Jecker y solicité bibliografía acerca de la historia de las calles de París. Encontré un diccionario donde se hacía referencia al aún vigente pasaje Puebla y todo se me aclaró —la obra en cuestión lleva por título Dictionnaire des noms de rues. Origine et signification du nom de votre rue et de plus de 5 000 autres, de Bernard Stéphane, Éditions Mengès, París, 1977, p. 565—. Ahí se asienta lo siguiente: “El pasaje de Puebla fue creado a finales del siglo XIX. Remplaza así a la calle de Puebla —bautizada con ese nombre en 1863, en recuerdo de la toma de la ciudad— a la que se le cambió la denominación por Simón Bolívar en 1880”.
¡Era por eso por lo que no aparecía la maldita calle!
Para desconcierto de historiadores y fabulistas, le habían cambiado el nombre. La calle Puebla era nada menos que la importante avenida Bolívar, que serpentea alrededor del parque Buttes Chaumont, cruza gran parte de todo el distrito o barrio de Belleville, desde la estación del metro Bolívar hasta la rue Belleville, donde se trasforma en la rue des Pyrénées para desembocar en el centro antiguo de París.
Días después compré un bello libro que vino a confirmarme el cambio de nombre de las calles. Se titula Vie et histoire du XIXe arrondissement, publicado por Éditions Hervas en 1987. Ahí se registra la avenida Simón Bolívar y se dice que “fue abierta en 1862 —un evidente error, pues tuvo que ser después del sitio de 1863— con el nombre de Puebla, remplazado en 1880 por el del libertador de la América del Sur, Simón Bolívar y Ponte […] La avenida Simón Bolívar va de la calle Belleville a las avenidas de Meaux y Secrétan”.
La importancia de esta vieja calle se remarca con la inclusión de un nostálgico pasaje de la novela de Jules Romains, Los hombres de buena voluntad, en el cual se evoca “la avenida a un flanco de la colina”, en referencia a la avenida Bolívar y al parque Buttes Chaumont, el punto más elevado de París, que son descritos con gran efusión literaria.
Todo se me iba aclarando: la calle Puebla sí existía en la época en que se derrumbó el Segundo Imperio. Era una arteria urbana muy destacada, una avenida ancha que atravesaba el barrio obrero por antonomasia, Belleville: el último reducto de los comuneros, el distrito donde se desarrollaron los combates finales entre las tropas versallescas y las exaltadas turbas proletarias parisinas en los días de mayo de 1871. Además, se encontraba a unos pasos de la prisión de La Roquette, de donde Jecker fue sacado y llevado a rastras a pagar con sangre su culpa en la malhadada “aventura mexicana”. Sus verdugos quizá pensaron: “¡Qué mejor lugar para fusilarlo que el arroyo de la calle Puebla, símbolo de las ambiciones colonialistas del odiado Imperio!”
II. BREVE HISTORIA DEL EMINENTE DOCTOR LOUIS JECKER
IGNORABA casi todo sobre la genealogía de la familia de Jean Baptiste Jecker. Sólo pude documentar la existencia de un hermano y dos hermanas, así como la de algunos sobrinos y de la familia política concomitante que, como descubrí más adelante, tuvieron bastante injerencia en el sucio negocio de los bonos.
Sin duda, el personaje decisivo de la familia fue el doctor Luis o Louis Jecker, el hermano mayor, el hermano bueno, el gran cirujano y filántropo que ejerció su noble ciencia en México por muchos años y gracias a cuya fortuna pudo llegar al país e iniciar sus actividades financieras el inefable Jean Baptiste.
Los Jecker eran originarios de Porrentruy, un pequeño pueblo de Suiza ubicado en el cantón de Vaud, en la frontera con Francia. Se trata de un pueblo dedicado a la relojería, la agricultura y la pequeña ganadería, situado en un valle al pie de las montañas de la cordillera de Jura.
Cuándo, cómo y por qué llegó a México el doctor Jecker no se sabe con exactitud. Victoriano Salado Álvarez, quien usó como personaje central de sus novelados Episodios nacionales mexicanos a una supuesta cuñada del doctor, casada con un hermano menor llamado Pierre, dice que los padres de Jecker eran aldeanos “inteligentes, laboriosos y honrados” y que
dieron educación científica a su hijo mayor, Louis, que a los veinticinco años se encontró en posesión de un título de médico y cirujano. Listo y avispado como era el nuevo mediquillo, comprendió que no podía prosperar en su país tanto y tan de prisa como deseaba, y determinó venirse a estas Indias, que son amparo de desvalidos, refugio de criminales, esperanza de pobres, medro de ricos, y norte, luz y guía de todos cuantos se desvelan pensando en la manera de adquirir o aumentar sus caudales.
Como se advierte, Salado Álvarez no tiene la menor simpatía por ninguno de los Jecker, lo cual es un poco injusto respecto del ilustre médico que inició la inmigración de la estirpe a nuestro país. Louis Jecker ya ejercía su profesión aquí a fines de la tercera década del siglo XIX, en los albores del México independiente, pues recibió autorización y licencia del Protomedicato, institución colonial que gobernaba esta actividad y que no fue suprimida sino hasta 1831. Sin duda, el doctor Jecker debió haber nacido a finales del siglo XVIII. Seguramente estudió medicina en París, donde esta ciencia se encontraba avanzada, y optó por venir a América quizá para huir de las turbulentas guerras dinásticas posnapoleónicas.
En todo caso, existía una gran diferencia de edades entre él y su hermano menor, Jean Baptiste, quien nació en 1810. En consecuencia, cabe suponer que, al contrario de lo que afirman varios autores, el doctor llegó primero a México y, una vez establecido, quizá cuando ya había hecho fortuna, mandó llamar a sus familiares según la usanza acostumbrada por todos los grupos de inmigrantes. El propio Salado Álvarez, años después de publicadas sus célebres novelas, escribió para un diario nacional que “Juan Bautista vino al país a la edad de 24 a 25 años, en 1835 o 1836, después de haber trabajado en la casa bancaria Hottinguer”. Para esas fechas, el doctor Louis Jecker ya era un hombre acaudalado, como lo demuestran sus actos de filantropía y sus donaciones para el avance de la ciencia médica en el país, lo cual sólo se explicaría si ya llevara algunos años ejerciendo la profesión aquí.
Conforme a las referencias que fui encontrando, en su mayoría encomiásticas, al doctor Jecker se le considera uno de los fundadores de la moderna enseñanza científica en México. Fue el primer maestro de las cátedras de anatomía y cirugía dentro de la que habría de ser la definitiva escuela de medicina del país. Hizo, además, sustanciales contribuciones a los hospitales y centros de asistencia de aquella época y, finalmente, llegó a ocupar la presidencia de la primera Academia de Medicina de México. Cuando por razones de salud hubo de retirarse, vivió sus últimos años en París y, al morir, dejó un importante legado a diversas instituciones médicas y asistenciales de la capital francesa. En síntesis, era un hombre productivo, valioso, magnánimo y benefactor, cuya trayectoria contrasta enormemente con la de su perverso hermano menor, como sucede en muchas de las mejores familias.
Francisco de Asís Flores y Troncoso, quien publicó en 1886 la más documentada Historia de la medicina en México hasta entonces, menciona a Louis Jecker “entre los facultativos notables que ejercían en el año de 1833”.
Ese año sucedió algo muy importante para la historia de la medicina mexicana. Estaba al frente del gobierno de la República un reformista precursor, que además era médico de profesión, Valentín Gómez Farías, verdadero patriarca político del liberalismo mexicano. En medio de las vicisitudes a que estaba sometida la joven República en aquella época, el presidente Gómez Farías tuvo que enfrentarse, recién entrado en funciones, con el terrible cólera morbus que por primera vez azotaba México. Y ocurrió algo insólito, que aún hoy constituye una lección para nuestros gobernantes: en medio de asonadas que amenazaban a su gobierno,
[…] el Presidente de la República, que no olvidaba su antigua profesión, quiso cumplir con el sacerdocio que ella le imponía —escribe Flores y Troncoso—, y viósele, en las horas en que el despacho de los negocios le dejaban desocupadas, andar de puerta en puerta, de accesoria en accesoria, prestando sus servicios médicos a los pobres que habían sido atacados de la terrible epidemia, y ministrándoles las medicinas que él mismo costeaba de su bolsillo en las igualas que contrató con las boticas.
Habiendo demostrado así su vocación y amor a la medicina, el vicepresidente Gómez Farías, en funciones de presidente interino a causa de la ausencia de Santa Anna, hizo todavía algo memorable para el avance de la moderna enseñanza científica en nuestro país: por decreto expedido en octubre de aquel año de 1833, mandó suprimir la anquilosada Universidad de México, pues no superaba sus resabios colonialistas y su orientación retrógrada, sustituyéndola por una Dirección General de Instrucción Pública y creando una serie de nuevas instituciones educativas, entre ellas el Establecimiento de Ciencias Médicas, cuyo primer director fue el doctor Casimiro Liceaga. Dicha institución es considerada el antecedente más remoto de la actual Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, como lo consignan los principales estudiosos de la historia de la medicina mexicana. (Además del ya mencionado Flores y Troncoso, cabe añadir a los doctores Fernando Ocaranza, Ignacio Chávez, Germán Somolinos D’Ardois y Francisco Fernández del Castillo.)
Según deja asentado Ocaranza en su Historia de la medicina en México, publicada en 1934, el doctor Louis Jecker figuró como titular de la cátedra de anatomía en la primera lista de profesores del Establecimiento de Ciencias Médicas, cuyos nombramientos fueron anunciados el 27 de noviembre de 1833, hecho que revela la jerarquía científica y el reconocimiento público de los cuales gozaba ya en esas fechas el médico suizo.
Sin embargo, cuando Santa Anna volvió al poder en 1834, de inmediato se dedicó a echar por tierra todas las reformas liberales, sin duda prematuras, que había emprendido durante el año anterior el vicepresidente Gómez Farías, cuya gestión no obstante dejó honda huella como antecedente del posterior movimiento de Reforma. En agosto de aquel año se ordenó la disolución de todos los establecimientos de instrucción pública creados por Gómez Farías, excepto el de Ciencias Médicas, cuya utilidad comprobada en sólo ocho meses de existencia era notoria, por lo que su situación quedó en suspenso hasta que “el Claustro de Medicina procediera a hacerle una visita y […] con vista del informe de la visita, el Gobierno dispusiere lo conveniente”.
Sucede que en la comisión que para tal efecto se integró “con varios facultativos nacionales y extranjeros de los que entonces había en la capital”, aparece de nuevo el doctor Jecker. Su dictamen fue “muy favorable y satisfactorio” a efecto de que el Establecimiento de Ciencias Médicas continuara su labor con nuevos bríos en el recinto del viejo convento de Betlemitas, ubicado en la calle que hoy lleva el nombre de Filomeno Mata, esquina con Tacuba.
Sin embargo, la situación seguía siendo crítica para el flamante centro de enseñanza. Ni el gobierno ni sus benefactores aportaban los recursos suficientes para sostener la nueva escuela. En condiciones precarias y en medio de grandes intrigas enfocadas a despojarlo de su recinto, el Establecimiento de Ciencias Médicas sobrevivió hasta 1836, aunque cambió repetidamente de nombre por el de Escuela o Colegio de Medicina. En aquel año fue desalojado del convento de Betlemitas para cederlo a las religiosas de la “Nueva Enseñanza”. Fue así como los hijos de Esculapio iniciaron una penosa peregrinación en busca de un albergue para su necesaria escuela. De la vieja iglesia del Espíritu Santo, donde luego estuvo el Casino Español, pasaron por breve tiempo a San Ildefonso; en seguida ocuparon algunos espacios en la Academia de Letrán; luego se refugiaron a un lado de la iglesia de San Hipólito, y finalmente pudieron adquirir el definitivo e histórico edificio de Santo Domingo.
Flores y Troncoso cuenta que, a raíz del despojo de la escuela, el doctor Jecker “[…] fue uno de los catedráticos que protestó con más energía contra tal atentado. En 1838, al tener lugar la reapertura de la escuela, fue nuevamente electo para presector [sic], cargo que después siguió desempeñando durante algún tiempo”. Con evidente admiración, este autor hace la semblanza del personaje: “El doctor Louis Jecker, suizo de nacimiento, es un facultativo extranjero radicado hacía tiempo entre nosotros y que el Protomedicato había clasificado entre los cirujanos romancistas”. En el ejercicio de su cátedra de anatomía ponía tal dedicación
[…] que él que había alcanzado buen nombre y fortuna en la práctica de la profesión, no conquistó menos laureles en la silla del magisterio. Servía la cátedra en el año de 1836, cuando era despojada la escuela de su edificio, cosa que lo llenó de tal indignación que protestó con toda energía, renunciando a la cátedra, porque le repugnaba cooperar con tal gobierno que así impulsaba la enseñanza, y haciendo votos porque toda la responsabilidad de los perjuicios causados recayera sobre sus bárbaros autores; y en 1838, cuando era reorganizada, él volvió a ser electo para la misma cátedra, aunque ya entonces la sirvió pocos días.
Esto se debió a razones históricas otra vez absurdas: la llamada “guerra de los pasteles”, que provocó su expulsión del país, como se verá más adelante.
Flores y Troncoso cuenta, en su apología, cómo, ante los apremios del profesor de materia médica, Jecker donó a la escuela una colección de productos de ese ramo, la primera en su género que tuvo el incipiente laboratorio. “Fue un hombre desinteresado y filántropo”, añade, y termina diciendo: “Nada sabemos de los días posteriores de su vida, ni cuándo tuvo lugar su muerte […] Tal fue el primer profesor de anatomía que tuvo nuestra escuela de Medicina”.
Louis Jecker también fue retratado por Guillermo Prieto en sus Memorias de mis tiempos, donde el autor empieza por recordar a otro gran médico de la época, llamado Escobedo, que se convirtió en rendido discípulo de Jecker: “Cuando vino Jecker, eminentísimo cirujano, asistió Escobedo a una de sus operaciones, sondeó su saber y solicitó ser su discípulo, desnudándose de todo amor propio, haciendo que diese una cátedra en la escuela y fundando bajo bases sólidas y fructuosas el estudio de la cirugía”.
Prieto ofrece una semblanza plausible, considerando que fue contemporáneo del facultativo suizo; su escrito es fruto de una remembranza directa:
También veo a Jecker con su pelo rubio, con sus manazas rechonchas y acolchonadas, sus ojos azules, su cuerpo obeso pero listo, y cierto desparpajo de tendero que era una admiración […] Pero en las operaciones se transformaba, su mano era levísima, su bisturí parecía con inteligencia propia; para él era como de cristal el cuerpo humano y sus triunfos era el último que los apreciaba sin orgullo ni jactancia. Francote, un sí es no es desvergonzado entre amigos y santo en su caridad, en su paciencia y su amor a los pobres […] Era buen bebedor sin que su cerebro padeciese, y cuando se le obstinaban las irritaciones que padecía, se daba baños de uno y dos días: ésta sí es la mayor frescura del mundo.
¿Cómo no simpatizar con el hombre que mereció tan encendidos elogios de sus contemporáneos y el homenaje literario de una de las insignes plumas del siglo?
La Academia de Medicina de México, que Jecker presidió en 1838, fue la primera institución de su género en el país. Aunque tuvo corta vida, sirvió de antecedente para la creación de una segunda academia en 1851, la cual derivó en forma directa en la actual Academia Nacional de Medicina de México. Por ello, en un libro publicado por la UNAM en 1983 sobre El palacio de la Escuela de Medicina, se recuerda al doctor Jecker como uno de los presidentes pioneros de la academia y se presenta de él un retrato seguramente imaginario: “Los médicos lo conocemos por sus escritos en el Periódico de la Academia de Medicina de México —primer tomo— donde se ocupa de casos médicos y quirúrgicos atendidos por él”.
Como ya se mencionó, cuando el doctor Jecker se encontraba en el esplendor de su carrera sobrevino la breve e ignominiosa guerra entre México y Francia, lo que provocó su expulsión del país.
Para hacer efectivas ciertas reclamaciones de diversos propietarios de origen francés radicados en nuestro territorio que sufrieron robos y saqueos en los turbulentos días de la llamada Revolución de La Acordada de 1828, se presentó frente a Veracruz una escuadra naval bajo el mando del vicealmirante Charles Baudin en plan abiertamente bélico. El fuerte de San Juan de Ulúa fue bombardeado y capturado por los franceses. La agresión incendió los ánimos patrióticos y, tras la declaración de guerra, en la sesión de la Cámara de Diputados del 1º de diciembre de 1838 se aprobó también, bajo presión de la muchedumbre enardecida que colmaba las tribunas, el bando de expulsión de todos los franceses de nuestro territorio. Muchas reclamaciones financieras de Francia eran absurdas y arbitrarias. Entre ellas llamó la atención la de los sesenta mil duros que un pastelero francés, cuyo negocio se encontraba en el pueblo de Tacubaya, allá por el arzobispado, alegaba haber perdido como consecuencia de nuestras refriegas intestinas.
Ya fuera porque el pueblo natal de los Jecker, desde entonces integrado al territorio suizo, en alguna época había pertenecido a la Francia revolucionaria; o porque su ciencia estaba investida con todo el prestigio de la escuela de París; o acaso porque el francés era su lengua materna; o por el sonido de su apellido y el color de su piel y ojos que lo delataban como franchute; en fin, sea por lo que fuere, y a pesar de su prominencia, el doctor Jecker fue sacado del país.
Es necesario hacer un paréntesis para observar que, si hubiera residido en México algún otro familiar del mismo nombre, evidentemente también habría sufrido aquel degradante destierro. Mas sobre ello no encontré noticia alguna, por lo que mi hipótesis de que Jean Baptiste Jecker en realidad se apareció por estas tierras hasta principios de la década de 1840, precisamente a raíz del regreso de su ilustre hermano mayor, fue reforzada.
En aquellos tiempos regía el llamado Supremo Poder Conservador, pero al calor de la guerra resurgió la figura imprescindible del general Antonio López de Santa Anna, único que las masas vociferantes consideraban capaz de hacer frente a la invasión. Lo demás es historia fársica. Los franceses atacaron Veracruz. Santa Anna y el general Arista fueron sorprendidos por el enemigo mientras dormían en sus aposentos. El primero huyó por los tejados y, cuando organizaba un contraataque, fue víctima de la metralla de los artilleros galos y perdió, de la rodilla para abajo, aquella pierna que fue para el siglo XIX mexicano lo que el brazo desprendido al general Obregón por la artillería villista en la hacienda de Santa Ana, cerca de Trinidad, Guanajuato, representó para el siglo XX. Los franceses capturaron la muchas veces heroica ciudad de Veracruz e impusieron condiciones vergonzosas. Aquella deuda se tuvo que pagar íntegra y con cuantiosos intereses.
Volviendo al caso del doctor Jecker, el Diccionario Porrúa de historia, biografía y geografía de México añade que, a raíz de su intempestiva expulsión, se despidió de sus colegas profesores de la Escuela de Medicina y donó su biblioteca a la institución. La academia lo hizo miembro honorario en esa fecha, acto mediante el cual, quizá, la comunidad médica intentó detener en vano la violenta medida. Eran tiempos de guerra y de humillación nacional. Nadie iba a frenar la drástica expulsión de los franceses.
En el vívido relato que escribió Carlos María de Bustamante en su Cuadro histórico… acerca de este acontecimiento, creyó descubrir al propio Louis Jecker sometido al escarnio por las tropas que marchaban hacia la batalla de Veracruz: “Entre los que marchaban iba cierto médico que no daba su capa por cien mil pesos ganados en poco tiempo. Cuando vino se bañaba a golpe como caballo, porque no tenía dos reales con que hacerlo en un baño público. ¡Buena tierra ganó Cortés!” Ese médico de la rica capa que con duros acentos describe Bustamante, ¿quién otro pudo ser sino el eminente Louis Jecker? Es triste imaginar la ignominia que vivió en aquellos días, sometido a los excesos y al maltrato cotidiano de la soldadesca mexicana, hasta que pudo embarcarse rumbo a Francia, quizá como tripulante de la propia corbeta insignia del vicealmirante Baudin llamada Eréndira.
Gracias a los registros de la Academia de Medicina pude comprobar que el doctor Jecker estuvo de regreso en México en algún momento del año 1840. ¿Qué sucedió entre diciembre de 1838 y aquel día, más de un año después, en que volvió a pisar suelo mexicano?
Viajó forzadamente a Francia. Se reencontró con su pasado de estudiante en la Sorbona. Se puso en contacto con los residuos de su familia en el poblado de Porrentruy, parte de la confederación suiza, pero tan insignificante que aún en el censo de 1950, 100 años después, se registra con una población de poco más de 6 000 habitantes. ¿Es allí o en París donde se reunió con Jean Baptiste y sus hermanas, el marido de una de las cuales habría de tener un destacado papel en el perverso asunto de los bonos?
Regresó a Europa como hijo pródigo, cargado de fama y riqueza. Luchó por volver a México para recuperar su alta y merecida posición, así como el patrimonio que había dejado atrás. Su recién recobrada familia debió participar de sus afanes y mostrarse solidaria, cariñosa y fraterna en aquellos aciagos días, obteniendo así la perdida lealtad consanguínea. Sólo los expulsados o los inmigrantes obligados a vivir en suelo ajeno, perseguidos en todo este agitado mundo, pueden comprender el desamparo, la soledad dolorosa, la necesidad enfermiza de cariño que siente un exiliado. ¡Qué alivio debe haber sentido Louis Jecker al encontrar el amparo de su olvidada familia! ¡Qué sentimientos de fraternidad habrán renacido en su pecho al dialogar con el talentoso hermano menor, Jean Baptiste, cuya sana ambición y ganas de vivir quizá habrán estimulado su propia voluntad y energía vital! Así, cabe imaginar que Louis Jecker quedó atrapado por su joven hermano hasta el punto de convertirlo pronto en su virtual heredero.
Victoriano Salado Álvarez, al estilo de Benito Pérez Galdós, se apoyó en la historia de la familia Jecker para construir un ambicioso recuento novelado de la época de la Intervención y el Imperio. Sin embargo, su versión no es del todo confiable, puesto que fue escrita casi medio siglo después de los sucesos; además, no aporta referencias documentales ni se sabe si sus personajes son reales o ficticios. Como sea, todos los estudiosos de la época reconocen que, aunque Salado Álvarez está dominado por el maniqueísmo propio de una incontrolable pasión política y fervor porfirista, sus relatos conservan el realismo y el tono de una crónica íntima de alguien bien enterado, de un testigo presencial convincente, que era el de mayor efecto en la literatura de folletín, equivalente hoy a la eficacia y el éxito de las telenovelas mexicanas. De esta manera, su retrato del “mediquillo” Jecker es una semblanza apasionada, pero en muchos aspectos fidedigna:
Jecker, discípulo de los más insignes prácticos franceses, trajo acá procedimientos del todo desconocidos. La punción del hígado, el batir de las cataratas, las amputaciones artísticas y casi matemáticas, fueron de las novedades que implantó o de las que usó apenas se descubrieron. También fue uno de los primeros que aplicaron el cloroformo en las operaciones.
Jecker era un poquillo novelesco: se pasaba noches enteras al lado de un infeliz que tenía por todo lecho un mísero petate, y cuando se retiraba rendido de cansancio y colmado de las bendiciones de la familia dolorida, sucedía, a la hora que los asistentes removían el camastro, que se encontraran con una onza de oro o cuando menos unos cuantos pesos que servían para los gastos durante el tiempo que no trabajaba el paciente. En cambio, cuando a un ricacho le dolía siquiera una uña, allá iban las cuentazas, tasando los servicios a un precio que habían desconocido los pobres físicos descendientes de los que no sabían más que ponerse las quirotecas, tomar el pulso y mover la cabeza, llamando clísteres, supositorios, pediluvios y cámaras, a cosas que en cristiano tenían nombres muchísimo más prosaicos.
Don Louis era bajo de cuerpo, cargado de espaldas, lo que aquí llamamos doblado, de tal manera que la cabeza parecía encajada en el busto y hacía el efecto de que anduviera siempre espiando o huroneando lo que pasaba. Tenía las mejillas llenas, la nariz gruesa y un tanto aguileña, la frente amplia, la cabeza calva, un gran bosque de barbas rubias consteladas a trechos de pelos blancos y los ojos redondos, pero uno de ellos completamente bizco.
La que supuestamente hace la descripción anterior es la esposa de Pierre Jecker, hermosa joven proveniente de la nobleza mexicana, bautizada con los nombres de María Manuela del Carmen Juliana Bonifacia Petronila Hortensia Luisa Gabriela Josefina de Jesús, cuyos padres fueron don Antonio Fernández de Ubiarco y doña Luisa Ávalos de Bracamonte, nacida en enero de 1831 y desposada casi niña a mediados de la década de 1840, pero que sería conocida como la belle mexicaine en la corte francesa y cuyas desgracias y vicisitudes serán hilo conductor de los tomos IV y V de los Episodios nacionales mexicanos de Salado Álvarez.
En esta obra se afirma que el doctor Jecker trajo a México a sus hermanos Jean Baptiste, que se convertiría muy pronto en hábil especulador y usurero, y Pierre, quien se habría de emparentar, por vía del matrimonio de conveniencia, con la nobleza mexicana y se volvería un cortesano eficiente en París hasta el desastre financiero de la casa Jecker. Podríamos también ubicar la existencia en México de un posible cuarto hermano, un cura llamado Bernard, del cual se habla en la recopilación de la correspondencia de Carlota de Bélgica hecha por Luis Weckmann, al hacer referencia a “un supuesto proyecto de Maximiliano de encargar a un capuchino que conocía de tiempo atrás, el padre Bernard Jecker, la reconstrucción de la catedral de México”. En el artículo, escrito años después, que se recoge en Rocalla de historia, Salado Álvarez afirma, sin embargo, que “ninguno de los Jecker llegó a casarse, y el apellido se extinguió con el fusilamiento de Juan Bautista”. Menciona entonces sólo a dos hermanas: Mme. Ersesser, cuyo marido, en efecto, desempeñó un papel protagónico en la gestión parisina de los famosos bonos, y otra casada con M. Borneque, de Burdeos, con quien tuvo tres hijos.
Uno de ellos, Julio, trabajó por años en la oficina de su tío —añade—, el segundo era dependiente principal de una gran negociación de hierro, el tercero estaba empleado en una casa bancaria de Londres. Después que cesó el terror comunista, este sobrino fue de Inglaterra a enterrar el cuerpo del desgraciado que tanto tuvo que ver en la suerte de México…
Entonces ¿Pierre y la “bella mexicana”, cuyas aventuras cuenta en sus novelas, eran personajes de ficción? Salado Álvarez me había creado muchas dudas. Tuve que volver a revisar la historia del doctor Louis Jecker. ¿Cuál fue su suerte, cómo murió? Aquí entró en escena Manuel Payno, quien registró y desenmascaró el escándalo Jecker con cifras rigurosamente cotejadas en los archivos de Hacienda mientras seguía la pista de la deuda pública de México.
Aunque Payno, liberal moderado, siendo secretario de Hacienda de los gobiernos de Herrera y Comonfort también entró en tratos con el banquero suizo, como lo hizo el propio Francisco Zarco, repudió el asunto de los bonos que sirvieron de pretexto para la Intervención francesa e hizo de ellos un minucioso análisis financiero. Incluso es posible que muchos de los autores mencionados se hayan basado en los escritos de Payno sobre el affaire Jecker.
Como luego descubrí, Payno fue también quien reseñó el dramático final de esta historia en la calle Puebla de París. El opúsculo de referencia lleva este largo título: Reseña histórica de la invasión en México por las potencias aliadas Inglaterra, España y Francia y los motivos que la causaron, desde los bonos de Jecker hasta el fusilamiento de éste en París. El ejemplar que tuve a la vista, de la Imprenta del Gobierno, en el ex arzobispado, lleva fecha de 1898. Se trata de la segunda edición, publicada cuando Manuel Payno era cónsul en Barcelona, por lo que también lleva un encabezado que dice “México y Barcelona”. Releí la descripción que Payno hizo del doctor Louis Jecker:
Era un hombre de baja estatura, de anchas espaldas, una gran cabeza como de busto romano, ojos torvos, y uno, el izquierdo, completamente bizco […] Tenía unas grandes manos, con los dedos cortos y gordos, se hubiera dicho manos de arriero, pero cuando hacía una operación las manos pulidas de una dama no eran más suaves ni más delicadas. En esa época no se conocían, o al menos no se usaban, los anestésicos, y los pacientes que tenían que sufrir una operación diez, veinte o cuarenta minutos, eran verdaderos mártires. La habilidad y la destreza de Jecker casi suplían al cloroformo y al éter. Hizo curas y operaciones difíciles en casos, como dicen fríamente los médicos, verdaderamente desesperados. Su fama, naturalmente, voló por toda la República… y su clientela, especialmente de la gente rica, fue tan numerosa que tenía necesidad de rehusar la asistencia a más de la mitad de los que la solicitaban. A los ricos les cobraba cuarenta enormes; a los pobres los curaba de balde, y a veces les daba algún dinero para las medicinas. En el transcurso de algunos años reunió con su trabajo [y] su ciencia un capital de medio millón de duros. Cansado ya y atormentado con el mal de gota que le habían ocasionado sus invencibles inclinaciones gastronómicas, resolvió abandonar el país. Regaló a su hermano don Juan trescientos mil pesos, y con los doscientos mil restantes se dirigió a París, no a descansar, sino a suicidarse. Por una casualidad hicimos el viaje juntos desde Veracruz a Orleáns, y de ese puerto al de Boston y a Londres.
Todas las piezas encajaban perfectamente bien. Las descripciones coincidían. Ya había quedado esclarecido el origen de los dineros que permitieron crear la Casa Jecker, que tan influyente y decisiva sería en las siguientes dos décadas. Sin embargo, ahora Payno me provocaba cierta confusión, sobre todo cuando hablaba de la salida del país de Louis Jecker, al testificar que fue su compañero en el viaje trasatlántico, pues, por un lado, sabemos que Payno viajó a Nueva Orleáns en febrero o marzo de 1845, en misión de estudios, pero no salió de Estados Unidos; viajó a Europa en abril de 1851, en misión diplomática. Si el doctor Jecker hubiera dejado nuestro país ese año, esto significaría que permaneció en México, enfermo e inactivo, demasiados años. ¿Payno estaba confundiendo en sus recuerdos ambos viajes? ¿O, en efecto, el doctor había llevado una vida disipada y secreta en los años prósperos de su hermano hasta consumirse?
Payno continúa su historia comentando que, como la mayor parte de los médicos, Louis Jecker era materialista y concebía al cuerpo humano como una máquina delicada sujeta a frecuentes descomposturas que terminan por desgastar al organismo e impedir su funcionamiento, que es cuando lo que se llama vida simplemente concluye.
Fácil es suicidarse en un momento —añade—, pero el doctor adoptó el medio de forzar y echar leña a su máquina hasta que reventase. Comidas, diversiones, placeres de todo género, hasta caer postrado en cama, y como remedio se metía en una tina de agua tibia y permanecía en el baño dos o tres días mascando hielo. Aliviado, volvía a comenzar la vida alegre, hasta que por fin en el curso de algunos meses dio al traste con su máquina, sobrándole todavía unos setenta u ochenta mil pesos, que dejó a varios establecimientos de beneficencia de París.
¡La gota, que se produce por exceso de ácido úrico en la sangre! ¡El mal de ricos y nobles, de pecadores y golosos, fruto del buen comer y el demasiado beber! Eso fue lo que atrofió los maravillosos dedos del cirujano, convirtiéndolo en un prematuro inválido. No pudo controlar sus apetitos y precipitó su fin entregándose al delirio combinado de placeres y dolores. Indudablemente trágico. Así cuenta la historia su bella cuñada en la obra de Salado Álvarez:
Don Louis estaba cansado de trabajar y ahíto de ganar dinero; mas su principal dolor era sentirse inútil para el ejercicio de la cirugía […] Recuerdo haberle visto echado en un sillón, con los pies cubiertos de franelas, las piernas tapadas con una manta, la faz lívida y sudorosa, los ojos tornados en blanco y la boca llena de blasfemias. Lloraba, gritaba, se mesaba las barbas, se arrancaba puñados de cabellos y acababa por pedir, para repararse, su medicina ordinaria: una tartine de foie gras y una copa grande de champaña.
Todo coincide. Si no nos importa quién plagió a quién, ni qué es ficción o realidad. Prieto ya había señalado su condición de buen bebedor y hasta su gusto por remediar las consecuencias con baños que duraban varios días. Así se precipitó, con vocación suicida, hacia un triste fin, dejando todavía un último legado en favor de la beneficencia francesa. Su deceso debió ocurrir al mediar la centuria. Un hombre contradictorio, ni duda cabe. Lástima que también al morir dejó tras de sí en México, muy bien establecido y próspero, a su habilidoso hermano.
III. PRIMERAS ANDANZAS EN MÉXICO DE JEAN BAPTISTE JECKER
ESTABA seguro de que Jean Baptiste Jecker había hecho su airosa entrada en la escena mexicana en el año de 1840 y la había hecho con el pie derecho, apoyado por su rico e influyente hermano, lo que le permitió encontrar muy pronto una buena posición. Payno lo declara en dos renglones: “El menor —de los Jecker— fue colocado como dependiente en una respetable casa inglesa que giraba bajo la razón social de Montgomery, Nicod y Compañía”. Lo que Payno no explica, o no deduce, es que dicha compañía inició operaciones en México hasta 1840. Y otra vez surge la pregunta sin respuesta: ¿qué hizo durante los 10 o 15 años anteriores el futuro dependiente Jean Baptiste? Nada, porque simplemente no había llegado a México, o quizá, como lo dice Salado Álvarez en otra parte, ya había trabajado en una casa bancaria en Francia.
Payno creyó, y lo afirma, y Salado Álvarez lo repite en su historia novelada, que ambos hermanos suizos llegaron al mismo tiempo a México. Sin embargo, luego Salado Álvarez rectificaría, estimando que el menor había llegado alrededor de 1835. Lo cierto es que durante toda esa década y la anterior no hay —mejor dicho, no encontré— ningún registro, referencia o mención con respecto a cualquier otro Jecker que no fuera el doctor.
Hay dos vertientes posibles en el drama familiar de los Jecker que quería investigar, dos hipótesis que quizá nunca podré aclarar. La aldea de Porrentruy, de donde provienen, pertenece desde hace siglos a Suiza pero, siendo el cantón de Vaud frontera con Francia, circunstancialmente cayó en manos de las fuerzas imperiales por breve tiempo, de modo que Jean Baptiste nació en plena ocupación napoleónica y Louis, aunque sin duda nació bajo soberanía helvética, se fue a estudiar medicina a París. ¿Cuál era la verdadera nacionalidad de cada uno? Más aún, ¿cuál su inclinación natural y su sentimiento? ¿Por qué decidieron venir a México? Ambos, es claro, terminaron sus días mostrando lealtad a Francia, pero en un principio sus motivaciones pudieron ser diferentes.
Me iba formando la impresión de que el doctor había venido para escapar de las guerras napoleónicas y dinásticas. En ese tiempo, México acababa de conquistar su independencia e incluso había establecido un sistema federal, copiado de Estados Unidos que, a su vez, no hay que olvidarlo, tuvo en cuenta el sistema cantonal de la pacífica y multilingüe confederación suiza. En cambio, Jean Baptiste había crecido en plena restauración monárquica y se consideraba más francés que suizo, aunque después se convertiría en un financiero apátrida sin más bandera que el dinero, y en reo universal de la historia.
La otra hipótesis a investigar, pensaba, podría ser materia hasta de una novela policiaca o de terror. El hermano menor había venido a México, con toda premeditación, para explotar la fortuna y las debilidades viciosas del doctor, esas que pronto lo inutilizarían como cirujano. En estas circunstancias, ¿quién hubiera rechazado la invitación a cruzar el Atlántico y probar suerte en las tierras americanas? ¿Cómo y en dónde más podría consumar sus sueños de riqueza, su aún joven ambición de alcanzar la buena vida, de hacer grandes negocios, rodearse del lujo y los refinamientos para los que se sentía predestinado?
Lo más seguro era que el treintañero Jean Baptiste Jecker había llegado con la canícula y el sopor del trópico veracruzano un día de 1840. Tras sobrevivir al vómito negro, la fiebre amarilla y las fulminantes enfermedades venéreas que transmitían alegremente las jacarandosas hembras del puerto, había logrado remontar las cumbres de Acultzingo, llegando a la beata Puebla de Los Ángeles (después consagrada Puebla de Zaragoza), culminando su periplo en algún despacho de la calle Plateros, entre ávidos prestamistas, fantasiosos mineros y no pocos aventureros y filibusteros que garantizaban riquezas sin cuento a cambio de lograr una firma, una recomendación, un tácito acuerdo.
¿Cómo el joven Jecker se había vuelto próspero hombre de negocios tan rápido y por qué? El punto de arranque de su éxito, naturalmente, había sido el cuantioso legado (300 000 pesos duros, según Payno) que le hizo en vida, antes de partir por última vez a París, su acaudalado hermano. Pero, la verdad sea dicha, Jean Baptiste tenía además talento, era un hombre de buenas maneras y trato agradable, un vendedor nato, un hábil negociante y, sobre todo, no tenía ningún escrúpulo que se interpusiera en su camino hacia el enriquecimiento.
Payno, que lo conoció y hasta llegó a negociar con él algunos créditos desde la primera de las cuatro veces que ocupó el Ministerio de Hacienda, lo describe como más alto que su hermano el médico, “esbelto, de buenos ojos y regulares facciones, muy pálido y su fisonomía toda tenía un conjunto de frialdad y de tristeza”. Esa frialdad que percibe Payno es, seguramente, la que todos sentían frente a un usurero. La guapa cuñada que cuenta la historia para Salado Álvarez, un poco más novelesca, habla de sus “hermosos y enigmáticos ojos, con un conjunto de melancolía, de frialdad y de señorío, que alejaba a cuantos se le ponían cerca”, casi como quien describe a un tigre de Bengala.
La fisonomía de Jean Baptiste Jecker era, para mí, investigador aficionado, todavía un misterio. Tarde o temprano tendría que encontrar algún retrato y hasta con suerte alguna fotografía o daguerrotipo. Debía profundizar en la investigación hemerográfica en México y en París, después de revisar los archivos fotográficos del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Pachuca. De su hermano Louis, como ya mencioné, existe un retrato que puede ser ficticio o imaginario en la Academia de Medicina y una estampa que ilustra los Episodios nacionales mexicanos de Salado Álvarez, donde se le muestra atacado por la gota casi en forma caricaturesca. Pero lo extraño es que, siendo mucho más famoso, una personalidad histórica, aún no había encontrado ninguna estampa del Jecker banquero en el conjunto de libros consultados.
De todos los demás personajes del drama había retratos: el duque de Morny, Saligny, el conde Gaston de Raousset- Boulbon, al igual que de otros célebres empresarios y usureros de la época, como Isidoro de la Torre o Manuel Escandón. Pero ninguno de Jecker. Sin embargo, debían existir y tendría que encontrarlos, sobre todo en la prensa parisina a partir de 1861, año en que el affaire Jecker cobró dimensiones de escándalo financiero y se convirtió en tema de debate parlamentario.
Además, debía tener presente que el trágico final de Jean Baptiste se precipitó precisamente porque alguien lo había reconocido, según se desprendía de algún relato de su aprehensión y encarcelamiento en mayo de 1871, cuando, demasiado tarde, intentó huir de la capital francesa envuelta en las llamas de la revuelta proletaria.
Se presentó en una garita, a la salida de la ciudad, con pasaporte falso, o con su viejo pasaporte suizo, y por un momento logró engañar a los comuneros. Seguramente ya se imaginaba caminando muy orondo rumbo a las afueras de la ciudad sitiada, cuando uno de los trabajadores federados que defendían la gare lo observó con cuidado y de súbito gritó:
—¡Alto! ¡Detengan a ese hombre! ¡Yo lo conozco! ¡Es Jecker, el que vendió a México! ¡El socio de Morny! ¡El enemigo de Juárez! ¡Deténganlo! ¡Que no se escape!
Así pudo ser, y ello indicaría que la imagen de Jecker había sido ya muy publicitada en periódicos y folletos parisinos…
Al llegar a este punto, me surgió una nueva interrogante sobre los hermanos Jecker: ¿eran o no de ascendencia judía?





























