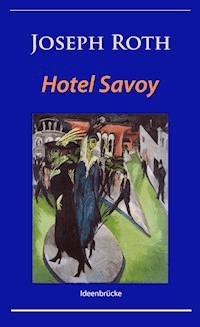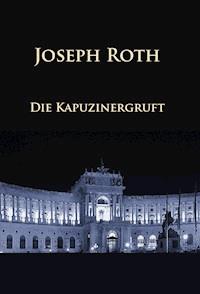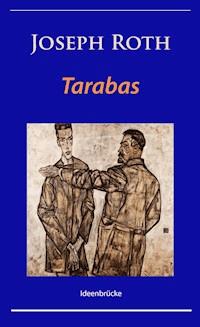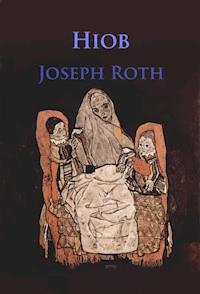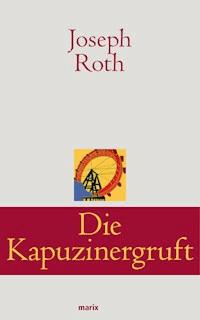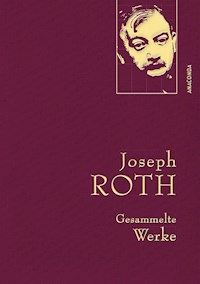Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Godot
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Job fue escrita en 1930 y está inspirada en el personaje bíblico. Ambientada en Europa Oriental, relata las condiciones de vida de los judíos, en una analogía moderna de la historia bíblica. Centrada en la vida de Mendel Singer, un hombre que todo el tiempo se describe como piadoso y bueno, el tema recurrente es la ausencia de Dios y la falta de justicia divina que pueda protegernos frente a las calamidades de la vida. La pregunta que todo el tiempo aparece, en la vida atormentada de Mendel, es por qué, si cumple con todos los preceptos que la religión indica, su vida se rodea siempre de tragedia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Acerca de Joseph Roth
Joseph Roth (Imperio Austrohúngaro, 1894 - París, 1939)
Moses Joseph Roth nació en Brody, Imperio austrohúngaro, el 2 de septiembre de 1894. Si bien Roth siempre dio versiones contradictorias sobre su vida, la biografia publicada por David Bronsen, Joseph Rot. Eine Biograpbie, en 1974 es la más aceptada hoy en día y de donde se pueden extraer sus datos biográficos. En la Primera Guerra Mundial fue parte del ejército austríaco. En 1933, con la llegada del nazismo al poder, sus obras fueron quemadas. Ediciones Godot publicó Izquierda y derecha, La rebelión, y La leyenda del santo bebedor. Se encuentra en preparación una nueva traducción de La marcha Radetzky.
Página de legales
Roth, Joseph / Job : historia de un hombre sencillo / Joseph Roth. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot Argentina, 2024. Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y onlineTraducción de: Daniela Campanelli.ISBN 978-987-8928-96-8
1. Narrativa Austríaca. 2. Novelas. I. Campanelli, Daniela, trad. II. Título. CDD 830.192
ISBN edición impresa: 978-987-8928-91-3
Título original Hiob (1930)
Traducción Daniela CampanelliCorrección Guillermina CangaDiseño de colección Martín BoIlustraciones Emiliano RaspanteDiseño de interiores Víctor Malumián
© Ediciones Godotwww.edicionesgodot.com.ar [email protected]/EdicionesGodotTwitter.com/EdicionesGodotInstagram.com/EdicionesGodotYouTube.com/EdicionesGodot
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, noviembre de 2023
Job. Historia de un hombre sencillo
Joseph Roth
TraducciónDaniela Campanelli
Índice
PRIMERA PARTE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
SEGUNDA PARTE
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
Lista de páginas
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Hitos
Tapa
Página de copyright
Portada
Índice
Contenido principal
PRIMERA PARTE
I
HACE MUCHOS AÑOS VIVÍA en Zuchnow un hombre llamado Mendel Singer. Era devoto, piadoso y simple: un judío común y corriente. Ejercía la docencia, profesión modesta si las hay. En su casa, que solo constaba de una cocina amplia, daba clases de la Biblia para chicos. Enseñaba con afán sincero y sin éxito sobresaliente. Ya antes, miles de hombres habían vivido y enseñado como él.
Su cara pálida era tan insignificante como su ser. Estaba enmarcada por una barba negra convencional que le tapaba la boca. Sus ojos eran grandes, negros, cansinos y estaban semicubiertos por unos pesados párpados. En la cabeza llevaba un gorro de gorgorán negro, una tela con la que a veces se hacen corbatas baratas y pasadas de moda. Vestía un típico caftán judío que le cubría casi todo el cuerpo y, cuando Mendel Singer caminaba apurado por la calle, ondeaba y golpeaba con aleteos férreos y regulares las cañas de las botas altas de cuero.
Singer parecía tener poco tiempo y puras tareas urgentes. No había dudas de que su vida era difícil y, a veces, directamente un incordio. Tenía que vestir y alimentar a una mujer y tres chicos (y había un cuarto en camino). Dios le había concedido fertilidad a su cuerpo, indiferencia a su corazón y pobreza a sus manos. No tenían oro que pesar ni billetes que contar. Así y todo, su vida fluía sin sobresaltos, como un arroyito pobre entre míseras orillas. Mendel le agradecía a Dios cada mañana por el descanso, el despertar y el comienzo de un nuevo día. Cuando se ponía el sol, oraba de nuevo. Cuando se asomaban las primeras estrellas, oraba por tercera vez. Y, antes de irse a dormir, murmuraba una oración apresurada, con labios cansados pero fervientes. Su reposo carecía de sueños. Su conciencia era pura. Su alma era honrada. No tenía nada de lo que arrepentirse ni nada que hubiera deseado. Amaba a su mujer y se deleitaba con su carne. Comía rápido y con hambre saludable. A sus dos hijos menores, Jonas y Schemarjah, les pegaba si desobedecían, pero a su hija más chica, Mirjam, la acariciaba con frecuencia. Mirjam había salido a él, con su pelo negro y sus ojos también negros, cansinos y dulces. Sus extremidades eran suaves; sus articulaciones, frágiles. Era como una joven gacela.
Mendel les enseñaba a doce chicos de seis años a leer y memorizar la Biblia. Cada uno le pagaba veinte kopeks todos los viernes. Tenía apenas treinta años, pero sus perspectivas de ganar más eran bajas o inexistentes. Cuando los alumnos crecían, se iban con otros maestros, más sabios. La vida se encarecía año tras año. Las cosechas eran cada vez más pobres. Las zanahorias escaseaban, los huevos se ahuecaban, las papas se congelaban, la sopa se aguaba, los peces carpa eran más angostos y los lucios, más cortos; los patos, más raquíticos; los gansos, más duros, y las gallinas, la nada misma.
De todo esto se quejaba Deborah, la esposa de Mendel Singer. Era una mujer; a veces tenía el diablo adentro. Miraba con malos ojos las posesiones de los ricos y envidiaba las ganancias de los comerciantes. Consideraba que Mendel Singer era muy poco para ella. A él le recriminaba los hijos, el embarazo, la inflación, los bajos honorarios y muchas veces también el mal tiempo. Los viernes, Deborah fregaba el piso hasta dejarlo amarillo como el azafrán. Sus anchos hombros subían y bajaban en un ritmo uniforme, sus fuertes manos frotaban cada una de las tablas, a diestra y siniestra, y sus uñas se metían entre los cabios y huecos y sacaban la mugre que era destruida por oleadas de agua del balde. Como una montaña ancha, gigantesca y movediza, se arrastraba por la habitación vacía y pintada de azul. Afuera, delante de la puerta, se aireaban los muebles, la cama marrón de madera, los jergones, la mesa pulida y los dos bancos largos y angostos, que eran tablas en horizontal clavadas en otras dos en vertical. Ni bien se vislumbraba el anochecer a través de la ventana, Deborah prendía las velas de los candelabros de alpaca, se llevaba las manos a la cara y oraba. Su esposo llegaba a la casa en sus ropas de seda negra; el piso le devolvía el reflejo, amarillo como un sol derretido; su rostro relucía más blanco que de costumbre; su barba era más negra que otros días. Se sentaba, cantaba una canción cortita, y luego todos, grandes y chicos, tomaban la sopa caliente sonriéndoles a los platos y sin decir ni una palabra. La habitación se iba calentando. Las ollas, los cuencos y los cuerpos exudaban calor. Las velas baratas en los candelabros de alpaca no lo soportaban y empezaban a doblarse. Del mantel de la mesa rojo y azul cuadriculado caían gotas de cera que enseguida se endurecían. Entonces abrían la ventana de un golpe, las velas revivían y podían arder en paz hasta consumirse. Los chicos se acostaban en los jergones cerca del hogar, sus padres se quedaban sentados y miraban con solemnidad afligida las últimas llamitas azules que brotaban de los huecos de los candelabros y volvían a caer plácidamente. Era como una fuente de fuego. La cera humeaba, hilos azules y finitos de las mechas carbonizadas subían hacia el techo.
—¡Ay! —suspiraba la mujer.
—¡No suspires! —la retaba Mendel Singer.
Se quedaban callados.
—¡Vamos a dormir, Deborah! —ordenaba él.
Y se ponían a murmurar la oración nocturna.
Así empezaba cada sabbat: con silencio, velas y cantos. Veinticuatro horas después se sumergía en la noche que conducía el tren gris de los días laborables y se reanudaba la danza del cansancio.
Un día caluroso de verano, a las cuatro de la tarde, Deborah dio a luz. Los primeros gritos del bebé interrumpieron los cánticos de los doce alumnos, que se fueron a sus casas y tuvieron siete días de vacaciones. Mendel tenía un hijo nuevo. Ocho días después lo circuncidaron y le pusieron de nombre Menuchim.
Menuchim no tenía cuna. Se quedaba en el medio de la habitación, adentro de un canasto de mimbre tejido suspendido en el aire con cuatro cuerdas agarradas de un gancho en el techo, como una araña de cristal. De tanto en tanto, Mendel Singer tocaba con un dedo el canasto, suave y cariñosamente, y este enseguida empezaba a balancearse. Ese movimiento calmaba a veces al recién nacido. Pero no servía para nada cuando tenía ganas de lloriquear y gritar. Su voz era un graznido que tapaba las voces de los doce chicos; sonidos profanos y horribles por sobre las sagradas sentencias de la Biblia. Entonces, Deborah se subía a un banquito y bajaba al bebé. Su pecho blanco, turgente y colosal sobresalía de la blusa abierta y atraía de manera abrumadora la mirada de los chicos. Deborah parecía amamantar a todos los presentes. Sus tres hijos mayores la rodeaban, celosos y libidinosos. El silencio se apoderaba de la habitación. Solo se escuchaba el chasquido de la lengua del bebé.
Los días se convirtieron en semanas; las semanas, en meses, y los meses, en un año. Menuchim todavía tomaba la leche acuosa y transparente de su madre. No había forma de sacársela. A los trece meses empezó a hacer muecas y a gemir como un animal, a respirar agitado y a jadear como nunca antes. Su cabeza grande colgaba, pesada como una calabaza, de su delgado cuello. Su frente ancha se fruncía y se arrugaba por todos lados como un pergamino ajado. Sus piernas estaban dobladas y sin vida, como dos arcos de madera. Sus bracitos esqueléticos se sacudían y se contraían. Su boca balbuceaba sonidos sin sentido. Si tenía un ataque, lo sacaban del canasto y lo zarandeaban bien hasta que su cara se ponía azul y casi no podía respirar. Después se iba recuperando lentamente. Le colocaban saquitos de té sobre el pecho raquítico y le envolvían el cuello con hojas de tusilago.
—No pasa nada —decía su padre—, ¡es parte del crecimiento!
—Los hijos salen a los hermanos de la madre. ¡Mi hermano estuvo así cinco años! —decía su madre.
—Está creciendo —decían los demás.
Hasta que un día hubo un brote de viruela en la ciudad; las autoridades decretaron vacunas para todos, y los médicos entraron a las casas de los judíos. Algunos se escondían. Pero Mendel Singer, el justo, no huyó del castigo de Dios. Esperaba la vacuna con confianza y sin miedo. Una mañana calurosa y soleada, la comisión llegó a la calle de Mendel, cuya casa era la última de la hilera de casas judías. Acompañado por un policía que llevaba un libro gordo bajo el brazo, iba el médico Soltysiuk con su barba rubia y ondeante en su rostro tostado, y unos anteojos con marco dorado sobre su nariz roja. Caminaba dando pasos anchos con sus galochas de cuero amarillas y crujientes, y, a causa del calor, llevaba la levita colgando sobre la rubashka azul, de manera tal que las mangas parecían dos brazos más, listos para recibir la vacuna. Así llegó el médico Soltysiuk a la calle de los judíos. Lo recibió el retumbar de los lamentos de las mujeres y los llantos de los chicos que no habían podido esconderse. La policía sacaba a las mujeres y a los chicos de las profundidades de los sótanos y de las alturas de los desvanes, de pequeños cuartos y grandes canastos de paja. El sol quemaba; el médico transpiraba. Tenía que vacunar, como mínimo, a ciento setenta y seis judíos. Le agradecía a Dios en silencio por los que habían huido o no podían ser localizados. Al llegar a la cuarta casita pintada de azul, le hizo una seña al policía para que dejara de buscar con tanto ahínco. Los gritos iban aumentando a medida que el médico se acercaba. Se alteraban ante sus pasos. Los alaridos de los que todavía esperaban con miedo se unían a los insultos de los que ya habían sido vacunados. Cansado y aturdido, el médico se sentó en un banco de la habitación de Mendel dando un gran suspiro y pidió un vaso de agua. Su mirada se posó sobre el pequeño Menuchim, lo alzó y dijo:
—Va a ser epiléptico.
El corazón del padre se llenó de temor.
—Todos los chicos tienen convulsiones —objetó la madre.
—Esto es diferente —aseguró el médico—. Pero quizás pueda curarlo. Sus ojos están llenos de vida.
Y quiso llevar al chiquito de inmediato al hospital. Deborah estaba lista para hacerlo.
—Lo van a curar gratis —dijo.
Pero Mendel respondió:
—¡Callate, Deborah! No hay médico que pueda curarlo si Dios no quiere. ¿Va a crecer entre chicos rusos? ¿No va a escuchar la palabra santa? ¿Va a tomar leche y a comer carne y pollo frito en manteca, esas cosas que dan en el hospital? Nosotros somos pobres, pero no voy a vender el alma de Menuchim solo porque pueden curarlo gratis. Nadie se cura en hospitales extranjeros.
Como si fuera un héroe, Mendel levantó su brazo blanco y delgado para que lo vacunaran. Pero no entregó a Menuchim. Decidió clamar a Dios por ayuda para su chiquito y ayunar dos veces por semana, los lunes y los jueves. Deborah se propuso ir al cementerio e invocar los huesos de sus antepasados para que intercedieran ante el Todopoderoso. Así, Menuchim se sanaría y no sería epiléptico.
Sin embargo, desde ese momento, el miedo se apoderó de la casa de Mendel Singer como un monstruo, y la aflicción recorría los corazones como un viento eterno, caliente y punzante. Deborah suspiraba y su esposo no le decía nada. Cuando oraba, se quedaba con la cara escondida entre las manos por mucho más tiempo que antes, como creándose noches propias para enterrar allí el miedo, y tinieblas propias para encontrar allí la piedad. Porque ella creía que, como estaba escrito, la luz de Dios brillaba en el crepúsculo, y su bondad aclaraba la negrura. Pero Menuchim seguía teniendo ataques. Los hijos más grandes iban creciendo, su salud retumbaba en los oídos de la madre como el mal, como un enemigo de Menuchim, el enfermo. Era como si los chicos sanos extrajeran su fuerza del enfermo, y ella odiaba sus gritos, sus cachetes rosados, sus extremidades rectas. Peregrinaba al cementerio bajo el sol y la lluvia. Golpeaba su cabeza contra la arenisca musgosa que creía sobre los huesos de sus antepasados. Invocaba a los muertos, cuyas respuestas silenciosas y reconfortantes creía escuchar. Camino a la casa, temblaba con la esperanza de encontrar a su hijo ya curado. Descuidó sus quehaceres en la cocina: la sopa rebosaba, las ollas de barro se rompían, las cacerolas se oxidaban, los vasos verdes brillantes se rajaban haciendo un gran estruendo, el cilindro de la lámpara de petróleo se iba oscureciendo lentamente, la mecha se carbonizaba hasta convertirse en un vástago, la suciedad acumulada de muchas suelas y muchas semanas cubría las tablas del suelo, la manteca de la olla se derretía, los botones se iban cayendo de las camisas de los chicos como las hojas en otoño.
Un día de la semana previo a las grandes fiestas (el verano trajo la lluvia y la lluvia, la nieve), Deborah agarró el canasto con su hijo adentro, lo tapó con mantas de lana, lo puso en el coche de Sameschkin y viajó hacia Kluczýsk, donde vivía el rabino. La tabla del asiento estaba suelta sobre la paja y se resbalaba con cada movimiento del coche. Deborah lo sostenía solamente con el peso de su cuerpo; parecía estar vivo, quería saltar. La calle angosta y sinuosa estaba cubierta por el barro gris plateado; las botas altas de los transeúntes y parte de las ruedas del coche se hundían en él. La lluvia no dejaba ver los campos y vaporizaba el humo que salía de las cabañas aisladas. Con paciencia inagotable, deshacía todo lo sólido que encontraba: la piedra caliza, que florecía por doquier como un diente blanco de la tierra negra; los troncos talados a la vera del camino; las tablas perfumadas y apiladas en la entrada del aserradero, y también el pañuelo que Deborah llevaba en la cabeza y las mantas de lana que tapaban a Menuchim. Ni una gotita debía mojarlo. Deborah calculó que todavía le quedaban cuatro horas de viaje. Si la lluvia no menguaba, iba a tener que parar en el albergue y secar las mantas, tomar un té y comer los pretzels de amapola que había llevado, ahora empapados. Eso podía llegar a costar cinco kopeks, cinco kopeks desperdiciados. Dios se apiadó y dejó de llover. Por encima de nubes tenues y precipitadas palideció un sol derretido, pero una hora después se hundió definitivamente en un nuevo y profundo crepúsculo.
Cuando Deborah llegó, la noche negra yacía sobre Kluczýsk. Ya había llegado mucha gente para ver al rabino en busca de consejos. Kluczýsk tenía unos cuantos miles de casas bajas, con techos de ripia y paja, y una plaza central de un kilómetro de ancho que parecía un mar seco, rodeado de edificios. Los vehículos allí apostados eran como barcos naufragados y se perdían, diminutos e insignificantes, en la inmensidad circular. Los caballos sueltos relinchaban junto a los vehículos y pisaban el barro pegajoso golpeándolo con sus cascos cansados. Algunos hombres deambulaban balanceando linternas amarillas en busca de una manta olvidada o una montura tintineante con víveres. Alrededor, en los miles de las casitas que había, se alojaban los recién llegados. Al lado de las camas de los residentes dormían ellos: los enfermos, los torcidos, los paralíticos, los locos, los idiotas, los de corazón débil, los diabéticos, los que tenían cáncer en el cuerpo, los que tenían tracoma en los ojos, mujeres estériles, madres con hijos deformes, hombres amenazados por la cárcel o el servicio militar, desertores que suplicaban poder huir, abandonados por los médicos, expulsados de la humanidad, maltratados por la justicia terrenal, angustiados, nostálgicos, hambrientos y satisfechos, embaucadores y honestos, todos, todos, todos.
Deborah se quedó en la casa de unos parientes de su esposo que vivían allí. No durmió. Se pasó toda la noche de cuclillas al lado del canasto de Menuchim, en una esquina cerca del hogar. La habitación estaba a oscuras, y su corazón también. Ya no se animaba a clamar a Dios, le parecía tan excelso, grande y lejano, infinito detrás de un infinito cielo; hubiera necesitado una escalera hecha de millones de oraciones para alcanzar un ápice de Dios. Buscó con la mente a sus protectores muertos, a sus padres, al abuelo de Menuchim, que se llamaba como él, y luego a los patriarcas judíos: Abraham, Isaac y Jacob, los huesos de Moisés, y, por último, a las matriarcas. Donde era posible interceder, ella lanzaba un suspiro. Golpeó cientos de tumbas, cientos de puertas del Paraíso. Por miedo a no lograr ver al rabino al otro día, ya que había mucha gente, oró primero para tener la suerte de llegar a tiempo, como si la recuperación de su hijo fuera un juego infantil. Por fin, a través de las ranuras de los postigos negros, vio unas líneas pálidas que anunciaban la mañana. Se levantó rápido. Encendió la madera resinosa que estaba sobre el hogar, consiguió una olla, agarró el samovar de la mesa, le tiró la madera encendida adentro, le agregó carbón, tomó el recipiente de ambas asas, se agachó y sopló hacia adentro de manera tal que las chispas se disiparon y crepitaron delante de su rostro. Era como un ritual místico. Enseguida el agua empezó a hervir, el té estaba listo. La familia se levantó, todos se sentaron delante de las tazas de loza marrón y tomaron. Deborah fue hasta el canasto y levantó a su hijo, que gimoteó un poco. Lo besó rápido y varias veces, con ternura frenética. Sus labios húmedos se estampaban contra el rostro gris, las manitos esqueléticas, la cabeza torcida y la panza hinchada del chiquito, como si le diera golpes con su boca cariñosa y maternal. Acto seguido, lo envolvió como un paquete, ató una soga y se lo colgó del cuello para tener las manos libres. Quería conseguir un lugar en la aglomeración que había delante de la puerta del rabino.
Dando un aullido agudo, se lanzó hacia la multitud que esperaba. Con sus puños feroces iba empujando a los debiluchos; nadie podía frenarla. Si alguno se daba vuelta para mandarla de nuevo a su lugar, era cegado por el dolor ardiente de su cara, por su boca roja abierta, que parecía despedir un aliento abrasador, por el brillo cristalino de sus lágrimas, por sus mejillas enardecidas, por sus venas gruesas y azules en el cuello tenso, en el que se acumulaban los gritos antes de soltarlos. Deborah iba flameando como una antorcha. Con un grito estridente, ante el que se desplomó el silencio atroz de un mundo completamente muerto, Deborah cayó de rodillas delante de la puerta del rabino; finalmente, lo había logrado. Estiró su mano derecha sobre el picaporte. Con la izquierda golpeó la madera marrón. Menuchim se deslizó hacia el suelo.
Alguien abrió la puerta. El rabino estaba de pie frente a la ventana, de espaldas, como una línea negra y delgada. De pronto, se dio vuelta. Ella estaba en el umbral y con ambos brazos ofrecía a su hijo como en sacrificio. Percibió un fulgor en el rostro pálido del hombre, que junto con la barba blanca parecían formar una unidad. Había planeado mirar a los ojos del santo, para convencerse de que en ellos realmente habitaba la poderosa bondad. Pero, ni bien se paró allí, un mar de lágrimas inundó su mirada y vio al hombre detrás de una ola blanca de agua y sal. Él levantó una mano y ella creyó reconocer dos dedos huesudos, los instrumentos de la bendición. Escuchó muy de cerca la voz del rabino, aunque este solo murmuró:
—Menuchim, hijo de Mendel, va a curarse. No habrá muchos como él en Israel. El dolor lo hará sabio; la fealdad, bondadoso; la amargura, manso, y la enfermedad, fuerte. Sus ojos serán vastos y profundos, y sus oídos, despiertos y llenos de resonancia. Su boca guardará silencio, pero, cuando abra los labios, solo dirá cosas buenas. ¡No temas y volvé a casa!
—¿Cuándo, cuándo sanará? —murmuró Deborah.
—Dentro de muchos años —dijo el rabino—, pero no me sigas preguntando, no tengo tiempo ni sé nada más. No abandones a tu hijo, aun cuando signifique una carga, no te alejes de él, él nació de vos, como tus hijos sanos. ¡Ahora váyanse!
Afuera, la gente le abrió el paso. Sus mejillas estaban pálidas; sus ojos, secos, y sus labios, apenas abiertos, como si solo respiraran esperanza. Con la gracia en el corazón, retornó a su hogar.
II
Cuando Deborah regresó, encontró a su esposo al lado del hogar. De mala gana vigilaba el fuego, la olla, la cuchara de madera. Su mente recta se centraba en las cosas simples y terrenales, y no toleraba milagros ante sus ojos. Que su mujer creyera en el rabino era, para él, motivo de burla. Su piedad sencilla no necesitaba que un poder intercediera entre Dios y los seres humanos.
—¡Menuchim se va a curar, pero dentro de mucho tiempo! —dijo Deborah al entrar a la casa.
—¡Dentro de mucho tiempo! —repitió Mendel como un eco malvado.
Suspirando, Deborah colgó de nuevo el canasto del techo. Los tres hijos mayores, que habían estado jugando, se acercaron. Se abalanzaron sobre el canasto que tanto habían extrañado y lo empezaron a hamacar con ímpetu. Mendel Singer agarró con sus dos manos a Jonas y a Schemarjah. Mirjam huyó hacia donde estaba su madre. Mendel les pellizcó las orejas a sus hijos y estos dieron unos alaridos. Se desabrochó el cinturón y lo agitó en el aire. Como si el cuero formara parte de su cuerpo, como si fuera una extensión natural de su mano, Mendel Singer podía sentir cada golpe estridente que les propinaba a las espaldas de sus hijos. Un ruido escalofriante estalló en su cabeza. Los gritos de advertencia de su mujer caían en saco roto, se desvanecían. Era como volcar vasos de agua en un mar agitado. No se daba cuenta de dónde estaba. Iba haciendo remolinos con el cinturón que se balanceaba y chasqueaba, les daba a las paredes, a la mesa, a los bancos, y no sabía si se alegraba más por los golpes que erraba o por los que acertaba. El reloj de pared marcó las tres de la tarde: era la hora en la que concurrían los alumnos. Mendel, con el estómago vacío —no había comido nada— y la excitación atragantada en la garganta, empezó a recitar la Biblia, palabra por palabra y oración por oración. El coro nítido de las voces infantiles repetía palabra por palabra y oración por oración, como si fueran miles de campanas repicando. Eran como campanas también los torsos de los alumnos, que se balanceaban de atrás para adelante, mientras que el canasto de Menuchim sobre sus cabezas oscilaba casi con el mismo ritmo. Aquel día, los hijos de Mendel también participaron de la clase. Y entonces la ira del padre se pulverizó, se enfrió, se extinguió, porque podía escuchar el recitado de sus hijos muy por delante del resto. Para ponerlos a prueba, salió de la habitación. El coro de los chicos continuó, liderado por las voces de sus hijos. Podía confiar en ellos.
Jonas, el más grande, era fuerte como un oso, mientras que Schemarjah, el más chico, tenía la astucia de un zorro. Jonas caminaba pisando fuerte, con la cabeza inclinada hacia delante, los brazos colgando, las mejillas rebosantes, hambre infinita y un pelo ensortijado que salía con vehemencia de los bordes del gorro. Lo seguía su hermano Schemarjah, con un andar suave y casi arrastrándose; tenía un perfil anguloso, ojos claros y siempre alertas, brazos flacos, las manos escondidas en los bolsillos. Nunca se peleaban, estaban muy lejos uno del otro, sus imperios y posesiones estaban bien separados, habían formado una alianza. Schemarjah fabricaba cosas extraordinarias con latas, cajitas de fósforos, añicos, púas, mimbre. Jonas podía soplar y destruir todo. Pero admiraba la fina destreza de su hermano. Le salían chispas de sus ojos negros y chiquitos, que miraban curiosos y animados.
Unos días después de haber regresado, Deborah consideró que ya había llegado el momento de descolgar el canasto de Menuchim del techo. Con ánimo festivo les entregó el chiquito a sus hijos mayores.
—¡Sáquenlo a pasear! —dijo Deborah—. Si se cansa, lo cargan. ¡Y que no se caiga, por el amor de Dios! El santo hombre dijo que se iba a curar. No lo lastimen.
Y para los chicos fue el comienzo de un martirio.
Iban arrastrando a Menuchim por la ciudad como si fuera una calamidad, lo dejaban tirarse al piso, se caía. No podían soportar las burlas que les hacían sus pares cuando lo sacaban a pasear. Lo tenían que cargar entre dos; no caminaba como cualquier persona, pisando con un pie y luego con el otro. Sus piernas se tambaleaban como dos arcos rotos, se quedaba parado y enseguida se doblaba. Al final, Jonas y Schemarjah lo dejaban tirado. Lo ponían en un saco y lo dejaban en una esquina. Allí, él jugaba con excrementos de perro, bosta de caballo, piedritas. Se comía cualquier cosa. Rascaba la cal de las paredes, se la llevaba a la boca, tosía y se ponía azul. Era como una bolsa de basura tirada en un rincón. A veces se largaba a llorar y los chicos la mandaban a Mirjam para que lo consolara. Ella se acercaba a su ridículo hermano con sus piernas flaquitas y saltarinas, tierna y coqueta, con una aversión desagradable y odiosa en el corazón. Acariciaba la cara gris ceniza y arrugada de Menuchim con una ternura asesina. Miraba a su alrededor con cautela, a la derecha y a la izquierda, y luego le pellizcaba el muslo. Él chillaba y los vecinos se asomaban por las ventanas. Ella transformaba su expresión en una mueca llorosa. Todos le tenían compasión y la interrogaban.
Un día lluvioso de verano, los chicos arrastraron a Menuchim afuera y lo metieron en la bañadera en la que había agua de lluvia acumulada hacía medio año, unos gusanos flotando, restos de fruta y costras de pan enmohecido. Agarraron sus piernas torcidas y metieron unas doce veces su cabeza ancha y gris en el agua. Luego lo sacaron. Sus corazones latían fuerte, sus mejillas estaban rojas, tenían la alegre y truculenta esperanza de que estuviera muerto. Pero Menuchim seguía vivo. Le costaba respirar, escupía el agua, los gusanos, el pan enmohecido, los restos de fruta, y seguía vivo. No le había pasado nada. Los chicos lo llevaron adentro, en silencio y con mucho miedo. Los tres sintieron un gran temor por el dedo meñique de Dios, que acababa de enviarles una señal silenciosa. No hablaron entre sí en todo el día. Sus lenguas estaban pegadas al paladar, sus labios se abrían para formar una palabra, pero de sus gargantas no salía ningún sonido. Paró de llover, salió el sol, los arroyitos corrían por los bordes de las calles. Hubiera sido el momento ideal para sacar los barquitos de papel y verlos flotar hacia el canal. Pero no. Los chicos se escondieron en la casa como perros. Esperaron toda la tarde por la muerte de Menuchim. Pero Menuchim no se murió.
Menuchim no se murió, vivía, era un inválido poderoso. A partir de ese momento, Deborah dejó de ser fértil. Menuchim era el último y malhecho fruto de su vientre, era como si su útero se negara a traer otra desgracia más. Deborah abrazaba a su marido por unos segundos fugaces, breves como relámpagos secos en la lejanía, en el horizonte veraniego. Pasaba las noches largas y crueles sin poder dormir. Una pared de vidrio frío la separaba de su esposo. Sus pechos se cayeron, su cuerpo se hinchó como burlándose de su infertilidad, le pesaban los muslos, y parecía colgar plomo de sus pies.
Una mañana de verano, se despertó más temprano que Mendel. El canto de un gorrión en el alféizar de la ventana la había despabilado. En su oído quedó resonando el silbido como el recuerdo de un sueño, de algo feliz, como la voz de un rayo de sol. El cálido y temprano amanecer atravesaba los poros y las ranuras de los postigos de madera, y, aunque las sombras de la noche todavía cubrían los bordes de los muebles, los ojos de Deborah ya estaban límpidos; su mente, recia; su corazón, frío. Miró a su marido, que dormía, y le descubrió las primeras canas en su barba negra. Mendel carraspeó entre sueños. Roncaba. Rápidamente, Deborah pegó un salto hacia donde estaba el espejo. Se pasó las yemas frías de los dedos por la raya del pelo escaso y empezó a separar los mechones, uno por uno, delante de la frente, buscando alguna cana. Si creía encontrar alguna, formaba una pinza con dos dedos y se la arrancaba. Luego, se abrió el camisón delante del espejo. Se miró los pechos fláccidos, los levantó, los dejó caer, se pasó la mano por el cuerpo cavernoso, pero todavía con curvas, vio las arañitas azules que tenía en los muslos y decidió volver a la cama. Se dio vuelta y descubrió, horrorizada, que su marido tenía un ojo abierto.
—¿Qué mirás? —le gritó.